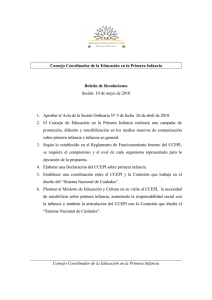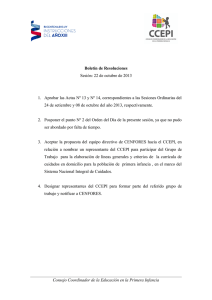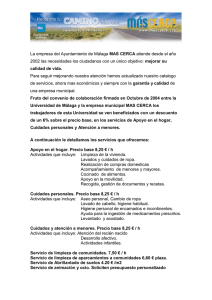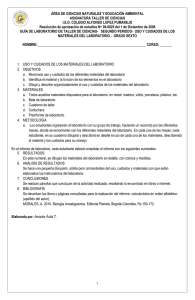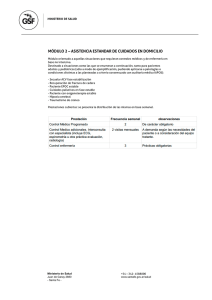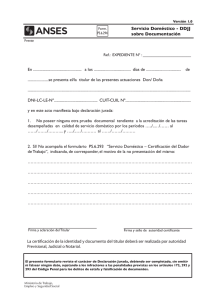EL TIEMPO DONADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR
Anuncio

EL TIEMPO DONADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR Estudio sobre el trabajo doméstico y los cuidados MATXALEN LEGARRETA IZA 2012 Tesis doctoral dirigida por: Dra. Cristina García Sainz y Dr. Ramón Ramos Torre Departamento de Sociología 2 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación EL TIEMPO DONADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR Estudio sobre el trabajo doméstico y los cuidados MATXALEN LEGARRETA IZA 2012 Tesis doctoral dirigida por: Dra. Cristina García Sainz Dr. Ramón Ramos Torre Esta obra está bajo una Licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Unported Amama ta aititeri, gurekin jarraitzen duzuelako. Agradecimientos Son muchas y muy variadas las personas que me han acompañado a lo largo de esta aventura. A todas ellas, guztioi, to all of you: gracias, eskerrik asko, thank you very much! A Jesús Arpal: por haberme animado a emprender este camino A Cristina García Sainz y Ramón Ramos: por haber aceptado acompañarme en él sin apenas conocerme. Al Departamento de Sociología 2 de la UPV/EHU y al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de Cuernavaca, México. To Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University. A Mercedes Pedrero y Rossana Gutiérrez por haber compartido conmigo su lindo país. To Barbara Adam and Gabrielle Ivinsone. Begoña Picazari. A Pablo. Aita eta amari: naizen modukoa izaten lagundu didazuelako. Maiteri: behin eta berriz erakutsi didazulako ez zarela txikia, gaztetxoa baizik. Arantza Izari: pribilegioa delako ama bat izan beharrean bi izatea. Eskerrik asko Izi! Osaba, izeba, lehengusu, lehengusina eta gainontzeko senitartekoei: baldintza gabeko babesagatik Iboni: bidairik inportanteena batera egiten ari garelako. A mis amigas y amigos: Maria Alonso, Natalia Biencinto, Camino Calle, David Corominas (Koro), Luisa Felipe, Luis Navarro Ardoy, María Pérez Soriano, Raúl del Pino, Rocío Rodríguez (compañera de tiempos), Ana Santonja… Lagunei: Maider Agesta, Idoia Aldekoa, Jokin Azpiazu, Oihana Garro, Idoia Legarreta, Olatz Olaso, marimendiak… To Amanda Ehrenstein and Martin Weinel. A Tarik El Idrisi: por todos los buenos momentos. Marta Luxan, Unai Martín, Amaia Bacigalupe eta Zesar Martinez: lankide, lagun eta sarritan tutore, plazerra zuek ondoan izatea! Al Laboratorio Feminista y al Grupo de Estudio Feminismos y Cambio Social. Zumalabeko eta SIMReF-eko lagunei. A Marti por el cuidadoso trabajo de maquetación y por su paciencia. A Madrid. A las y los que debieran estar en esta lista y, por puro despiste, no están. Dedico la tesis a mi amama y aitite por haberme enseñado el significado pleno de dar, recibir y devolver. Índice ÍNDICE INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 CONSTITUCIÓN DEL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1 Domesticidad y organización social moderna. . . . . . . . . . . . . 18 1.2 Política, religión y ciencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3 Representaciones y prácticas del trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 DOMESTICIDAD EN EL CONTEXTO ESPAÑOL Y VASCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.1 El debate sobre la naturaleza de los sexos. . . . . . . . . . . . . . . 57 2.2 Particularidades del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3 ¿Ganador de pan y ama de casa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3 TRABAJOS, CUIDADOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 El trabajo más allá del empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carga global de trabajo: dos caras de la misma moneda . . . . Medición del trabajo doméstico y de los cuidados . . . . . . . . . EPA Alternativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Domesticación” del trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sostenibilidad de la vida en el centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 77 79 87 89 91 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar 4 LÓGICAS TEMPORALES DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS CUIDADOS. . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.1 El tiempo en el estudio del trabajo doméstico y los cuidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.2. Tiempo cronométrico: una construcción social. . . . . . . . . . 102 4.3 Tiempo desde y para el feminismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.4 Metáforas del tiempo en la vida cotidiana . . . . . . . . . . . . . . 117 4.5 Relaciones de poder y dimensión política del tiempo . . . . . . 125 5 POLÍTICAS DE TIEMPO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 5.2 5.3 5.4 El tiempo como problema político . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciclo vital, tiempo de trabajo y tiempo de la ciudad. . . . . . . Autonomía, dependencia y vulnerabilidad. . . . . . . . . . . . . . Más allá de la conciliación: social care y políticas de participación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Un ejemplo: los bancos de tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Cadenas globales de cuidado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 EL DON EN EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS CUIDADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 129 133 139 144 148 153 159 6.1 La teoría clásica del don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.2 Reciprocidad, trascendencia y tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . 161 7 METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO. . . . . . . . 167 7.1 Consideraciones metodológicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 7.2 Encuesta de Presupuestos de Tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . 170 7.3 Diseño cualitativo y desarrollo del trabajo de campo. . . . . . 171 8 TIEMPO DE TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS: USOS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN. . . . . . . . . . . . 179 8.1 Trabajo doméstico y cuidados en la distribución del tiempo diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 8.2 Distribución de la carga global de trabajo . . . . . . . . . . . . . . 184 Índice 8.3 Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 8.4 Ritmo diario y ritmo semanal: la jornada interminable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 9 TIEMPO DE TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS: DISCURSOS Y EXPERIENCIAS. . . . . . . . . . . . . . . 9.1 9.2 9.3 9.4 Función doméstica y adscripción de género. . . . . . . . . . . . . Moralización del tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiempo encarnado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiempo propio, tiempo para sí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONCLUSIONES: EL TIEMPO DONADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR. . . . . . . . . . 199 199 207 217 222 229 BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Índice de tablas y gráficos Tabla 1. Distribución del tiempo diario. Tasas de participación (porcentaje) y tiempos medios de las principales actividades (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Gráfico 1. Distribución del tiempo diario de mujeres y hombres (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Gráfico2. Distribución de la carga global de trabajo entre mujeres y hombres (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Gráfico 3. Evolución de la carga global de trabajo (hh:mm). C. A. del País Vasco, 1993-2008.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Gráfico 4. Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres por grupos de edad (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Grafico 5. Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados de mujeres y hombres según la participación en el mercado laboral (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2003.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Gráfico 6. Tiempo medio social dedicado a actividades específicas de trabajo doméstico y cuidados por hombres y mujeres (hh:mm). C. A. de Euskadi, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Gráfico 7. Ritmos de actividad diaria. Porcentaje de mujeres que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día al inicio de cada hora. Estado español, 2009-2010.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Gráfico 8. Ritmos de actividad diaria. Porcentaje de hombres que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día al inicio de cada hora. Estado español, 2009-2010.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Gráfico 9. Ritmo semanal. Tiempo medio social dedicado al trabajo doméstico y los cuidados los días laborales, viernes, sábado y domingo (hh:mm). C. A. de Euskadi, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Introducción INTRODUCCIÓN Las primeras inquietudes que motivan esta tesis doctoral surgen en el marco de una modesta investigación que se realiza a finales del curso 1999/2000 en Zeanuri, un pequeño municipio de Bizkaia. El objetivo es incentivar la creación de un grupo de mujeres para fomentar su participación social. Con tal finalidad, se centra el análisis en sus inquietudes, necesidades y demandas de ocio y tiempo libre, profundizando en las vivencias y experiencias cotidianas. La investigación presupone que, frente a la obligación, es el tiempo de libre disposición el que aporta significado a la vida diaria, pues es posible emplearlo para la realización de actividades expresivas, elegidas libremente y, por tanto, con mayor grado de satisfacción. No obstante, el día a día no trascurre de forma lineal: a menudo, los tiempos se superponen y la significación de los espacios se trastoca. Por un lado, el trabajo no siempre es percibido como rutinario y los deberes y obligaciones dotan de significado muchos momentos de la vida cotidiana de las mujeres. Por otro, el tiempo libre a menudo no implica ni la libertad de elección ni la naturaleza expresiva que, en un principio, lo caracteriza, y se relaciona con definiciones más próximas a lo rutinario y a las obligaciones. Asimismo, el tiempo resulta un factor importante a la hora de analizar la participación social. Tomando en cuenta todo ello, se despierta una duda: en el caso de las mujeres, ¿se puede seguir hablando de tiempo libre y de ocio? 13 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar El trabajo de Soledad Murillo El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio (1996) responde en parte a tales inquietudes y abre una línea de trabajo cuyo resultado es esta tesis. Murillo señala que para contar con un tiempo propio, de libre disposición, las mujeres han de “rescatarlo” del cómputo total de tiempo diario, por lo que toda actividad pensada en singular, o para su propio beneficio, se percibe como un privilegio, cuando no una excepción, y es reducida a los “huecos” que se derivan de sus obligaciones doméstico-familiares. Para entender el significado de la vida cotidiana de las mujeres es necesario profundizar en las dinámicas que tienen lugar en el ámbito doméstico-familiar y, más concretamente, su relación con el trabajo doméstico y los cuidados, y el tiempo parece un buen vehículo para ello. Con estos antecedentes, la tesis surge con el objetivo de dar cuenta de la especificidad del ámbito doméstico-familiar centrándose en el análisis del trabajo doméstico y los cuidados. Hoy por hoy, resulta pertinente realizar un estudio con dicha finalidad fundamentalmente por dos razones. La primera razón, la persistencia de profundas desigualdades entre mujeres y hombres en el entorno doméstico-familiar, corroborada por la desigual distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. El análisis de los datos sobre empleo del tiempo muestra que las mujeres dedican a estas ocupaciones más del doble de tiempo que los hombres. Dicha desigualdad es, además, la más acusada en relación al tiempo que dedican al resto de actividades. Es más, considerando tanto el domésticofamiliar como el remunerado, ellas trabajan una hora y cuarto más al día que ellos, lo que conlleva que dispongan de una hora menos de tiempo de ocio y de vida social. Teniendo en cuenta todo ello, se plantean algunas de las preguntas que motivan el desarrollo de la tesis: ¿por qué persisten las desigualdades de forma tan acusada en este ámbito? y ¿qué herramientas analíticas pueden ayudar al estudio de las razones que contribuyen a su persistencia? La segunda razón, el interés por los cuidados tanto a nivel social como institucional y académico que crece conforme ha avanzado la investigación. Con el aumento de la esperanza de vida y el mayor número de personas mayores, la demanda de cuidados se incrementa y, a falta de un fortalecimiento de los Estados de Bienestar, son las familias (y dentro de ellas principalmente las mujeres) las que tienen que hacerle frente. En este contexto, se ha extendido la consideración de que en los países occidentales estamos 14 Introducción ante una “crisis de cuidados” y la preocupación se ha hecho extensible a la sociedad en su conjunto: ¿qué pasará con nosotras y nosotros cuando nos hagamos mayores?, ¿quién nos cuidará?, son preguntas muy recurrentes. Las instituciones también se han posicionado en relación a este hecho y muestra de ello es la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006 (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia). Paralelamente, ha aumentado la producción de estudios y reflexiones académicas en relación al trabajo doméstico y los cuidados. Desde esta perspectiva, se ha desarrollado una tesis que cuenta con diez apartados, además de la introducción y la bibliografía. Los capítulos uno y dos abordan el tema desde una perspectiva histórica con el objetivo de situar la constitución del ámbito doméstico-familiar en su contexto socio-histórico concreto. Así, se parte de una perspectiva sincrónica para aportar una reflexión que abarca su emergencia y consolidación. Los capítulos tres, cuatro, cinco y seis desarrollan una reflexión teóricometodológica sobre el estudio del trabajo doméstico y los cuidados fundamentada esencialmente en cuatro ejes: trabajo, cuidados, tiempo y don. Se presentan, de esta forma, las principales líneas de investigación sobre los que se ha desarrollado la tesis, es decir, los cimientos sobre los que se erige. El capítulo siete da cuenta de las consideraciones metodológicas, el diseño y desarrollo del trabajo de campo de la investigación empírica. En el capítulo ocho se realiza un análisis del tiempo de trabajo doméstico y los cuidados basándose en los datos cuantitativos sobre empleo del tiempo y en el nueve una reflexión sobre los discursos y experiencias a partir del material cualitativo producido mediante la utilización de grupos de discusión. En las conclusiones se ofrece una propuesta para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados que pretende abrir nuevas vías conceptuales, analíticas y metodológicas para futuras investigaciones. La tesis ha contado, entre el año 2002 y el 2006, con la ayuda económica de la Beca Predoctoral para la Formación de Investigadores del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza (modalidad AE). En su desarrollo se han llevado a cabo dos estancias de investigación en sendas universidades extranjeras. La primera, entre octubre y diciembre de 2004 en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la Universidad Nacional Autónoma del México (Cuernavaca, México) bajo la dirección de Mercedes Pedrero. La segunda, entre mayo y julio de 2006 en el Cardif School of 15 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Social Sciences de la Universidad de Cardiff (Gales) con Barbara Adam. Asimismo, parte del trabajo que implica se ha realizado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid contando con la ayuda de Cristina García Sainz. La tesis es un proceso de investigación que constituye el desarrollo de una línea de trabajo, una pasión que no se agota con la redacción y su consiguiente defensa. Ha sido, además, un proceso que no se ha llevado a cabo en solitario sino que se ha realizado gracias a la interlocución de todas las personas con las que se ha compartido este camino. 16 1 Constitución del ámbito doméstico-familiar 1 CONSTITUCIÓN DEL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR El ámbito doméstico-familiar se define como una esfera con entidad propia, separada de lo que se entiende como ámbito público, que se constituye sobre una definición estricta y diferenciada de la feminidad (qué es ser mujer) y de la masculinidad (qué es ser hombre). El objetivo de este epígrafe es analizar el contexto en el que surge dicha definición. Para ello, se atiende al proceso de emergencia y consolidación del modelo de relaciones de género en el ámbito doméstico-familiar como parte del sentido común de las sociedades occidentales contemporáneas. En este sentido, se exploran los antecedentes del discurso y las experiencias de la domesticidad, entendida como parte consustancial de la Modernidad. De esta forma, lo que se pretende no es tanto realizar una revisión cronológica del desarrollo del discurso de la domesticidad desde una perspectiva diacrónica sino explorar, a través de un examen sincrónico, la conjunción de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que hacen posible su emergencia y la dotan de las especificidades que la caracterizan. La revisión finaliza, por tanto, en el momento en el que la domesticidad forma parte del sentido común del contexto estudiado. 17 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar 1.1 Domesticidad y organización social moderna El discurso de la domesticidad de la época victoriana asienta las bases de las adscripciones de género de la sociedad occidental moderna. El hombre público se erige en contraposición a la mujer doméstica, en una relación dicotómica de espacios y tiempos, en la que lo público, queda vetado para las mujeres y lo privado cobra un significado diferente para ambos sexos. Lo femenino se adscribe la esfera doméstica y la dicotomía público/privado se construye en relación a lo masculino. Pero ¿cómo se desarrollan dichos procesos y qué formas concretas adquieren? Por un lado, se analiza la importancia del discurso de la domesticidad en relación a la consolidación y legitimación de un nuevo orden social y político en el marco de la creación del Estado-Nación. La ascensión y consolidación de la burguesía como clase dominante y la creación de una nueva entidad, la ciudadanía, forman parte de este mismo proceso. Tal como apunta Nancy Armstrong, a través del discurso de la domesticidad, la ideología burguesa subordina las diferencias sociales a aquellas basadas en el género. En este sentido, “con la formación de una cultura institucional moderna, las diferencias de género vienen a dominar las funciones de generación y genealogía que organizan la cultura anterior” (1987/1991:24). Por consiguiente, se identifica el ascenso de la mujer doméstica como “un acontecimiento fundamental de la historia política” (1987/1991: 15). Por otro lado, se profundiza en los cambios producidos en relación a la estructuración familiar y las pautas de convivencia del núcleo doméstico. El discurso de la domesticidad identifica la familia nuclear como forma de convivencia ideal y el amor romántico como base de la unión conyugal. La familia (formada por el padre, la madre y la prole) cumple un papel fundamental para sus miembros como fuente de sentido y afectividad, desconocido hasta el momento: “la familia debía colmar todas las necesidades afectivas del hombre y la mujer y aliviar las tensiones que creaba la nueva economía de mercado, a la vez que actuaba como instrumento de orden social en tiempos de disturbios” (Morant y Bolufer, 1998: 149). Por último, se estudia la influencia del discurso de la domesticidad en la transformación de la distribución y representaciones del trabajo, relacionadas con las primeras formas del capitalismo industrial y su posterior consolidación. El gradual declive del sistema gremial da lugar a nuevas formas de entender el trabajo 18 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar y las relaciones sociales derivadas de él: la profesionalización de las actividades, la separación espacial entre la vivienda y el lugar de trabajo, y la incorporación de una “férrea disciplina horaria” (Thompson, 1977) son algunas de las novedades más significativas. Con la instauración del salario familiar y la legislación protectora que regula la actividad laboral de mujeres, niños y niñas en el ámbito fabril, se institucionaliza la división sexual del trabajo, “dando forma sexuada a las relaciones de producción, estatus secundario a las trabajadoras y significado opuesto a los términos hogar-trabajo y producción-reproducción” (Scott, 1993:434). Estos tres aspectos, sin embargo, no son más que diferentes caras de una misma realidad. La domesticidad decimonónica penetra en todos los niveles de la experiencia, desde el nivel macro hasta las esferas más intimas. Las transformaciones que tienen lugar en los diferentes ámbitos son interdependientes y muestran su correlato en las formas en las que se estructuran otros dos aspectos, que son dimensiones intrínsecas de la vida social: el espacio y el tiempo. En la configuración del binomio público/ privado-doméstico y su explícita separación se pueden identificar con claridad las transformaciones en el uso, distribución y representaciones de lo espacio-temporal: el repliegue hacia lo privado, identificado con el hogar, y el distanciamiento de lo público, representado en la fábrica y en la ciudad (peligrosa e insegura). Este doble movimiento queda personificado de forma ejemplar en la figura femenina del “ángel del hogar”. Con todo ello, se establece una nueva forma de organizar el espacio (y, por consiguiente, el tiempo), que parte de una dicotomía insalvable. La separación entre lo público y lo privado-doméstico remite a otra distinción que constituye otra de las premisas del discurso de la domesticidad: la diferenciación funcional y biológica entre sexos, que se fundamenta como la razón principal de las diferencias entre hombres y mujeres. La supuesta diferenciación y complementariedad implica, en última instancia, desigualdad, y el reparto del poder de forma asimétrica, que supone una desigual distribución de derechos y deberes. Se confunde feminidad con maternidad y, a través de una identificación metonímica, la mujer queda reducida a su función: en sus manos está la continuidad de la especie y la preservación del orden moral. El discurso científico aporta las claves explicativas necesarias que legitiman las diferencias sexuales en base a la ordenación social. En este sentido, se lleva a cabo una amplia gama de estudios médicos que pretenden “demostrar científicamente” las diferencias entre los sexos. Según el nuevo ideal de feminidad, la mujer es “por naturaleza” un ser débil, sentimental, dócil y abnegado. 19 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar De la exaltación de la función maternal se deriva una preocupación, en ocasiones desmesurada, por regular su cumplimiento adecuado, que se relaciona con el cambio de actitud hacia las representaciones de la infancia. Esta nueva valoración saca a la luz la conjunción de los factores materiales con los culturales e ideológicos. Unas mejores condiciones de vida hacen que haya un descenso en la mortalidad infantil, las criaturas tienen más probabilidades de sobrevivir por lo que, paradójicamente, se convierten en un bien preciado. Los procesos de industrialización y urbanización se relacionan, de este modo, con los cambios en las actitudes, representaciones y discursos sociales, las disputas por el poder de los diferentes segmentos sociales (nueva burguesía versus nobleza y aristocracia) y la emergencia de una nueva clase social: el proletariado. En este epígrafe, por tanto, se desarrolla un análisis de las configuraciones de la domesticidad que interrelaciona ambos tipos de factores tanto materiales-estructurales, como discursivo-representacionales. 1.2 Política, religión y ciencia El contrato social como “contrato sexual” Tal como apunta Philipe Ariès (1986 y 1999/2005), en la sociedad estamental lo privado y lo público se confunden, no se circunscriben a delimitaciones estrictamente demarcadas e infranqueables. A la salida de la Edad Media, el individuo se encuentra inserto en solidaridades colectivas, feudales y comunitarias: la comunidad señorial, el linaje y los vínculos de vasallaje lo inscriben a un mundo que no es ni privado ni público en el sentido que se les da en la época moderna. No obstante, al final de la Baja Edad Media empiezan a tomar forma algunas de las configuraciones que resultan relevantes en las primeras etapas de la modernidad, como por ejemplo, el despliegue de los Absolutismos y el Capitalismo primitivo (Masa, 1999: 55). La constitución de un Estado Absolutista supone la posibilidad de entrever un primer esbozo de la frontera entre unos actos que pueden ser realizados en espacios compartidas por terceras personas y otros de diferente naturaleza, que gozan de un nuevo estatus y solamente pueden ser llevados a cabo en situaciones más próximas a lo que en la sociedad moderna se entiende por intimidad. Así, siguiendo a Norbet Elias se puede relacionar la construcción del Estado Absolutista con la aparición de un conjunto de transformaciones afectivas y psíquicas que llevan a contener dentro 20 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar de la intimidad actos que anteriormente han sido públicos: “el control más severo de las pulsiones, el dominio más firme de las emociones y la extensión de la frontera del pudor”, constituyen una “manera nueva de estar en sociedad”, interiorizada en un primer momento por la corte –formación social incipiente con pautas de comportamiento más coercitivas- e imitada progresivamente por las demás capas sociales (Chartier, 1986 y 1999/2005a:32). De este modo, en la constitución de la dicotomía público/privado, uno de los acontecimientos externos más relevantes es el nuevo cometido del Estado, que interviene cada vez en mayor medida en materias que durante mucho tiempo habían quedado fuera de su alcance: entre otros, pasa a tomar en cuenta el control de la apariencia (Ariès, 1986 y 1999/2005). No obstante, hablar de Estado supone también hacer referencia a la concentración del poder y de la autoridad y, en este sentido, el Estado moderno se caracteriza por la asunción del “monopolio de la violencia” (Max Weber) y del “monopolio fiscal” (Norbet Elias), de modo que se constituye en entidad más allá de los individuos y de las solidaridades intermedias. Los protagonistas del desarrollo de esta nueva configuración no son los señoríos feudales; ya que junto con la influencia del capitalismo incipiente, nace un nuevo grupo social, la burguesía liberal, que se abre paso en este proceso. Los primeros teóricos liberales, que reflejan la opinión de la clase ascendente, rechazan la autoridad absolutista de origen divino que es transmitida de generación en generación, para abogar por la fórmula del “Contrato Social”. Según este planteamiento una nueva sociedad civil y una nueva forma de derecho político se crean a partir de un contrato original, a través del cual los habitantes cambian las inseguridades de la libertad natural por una libertad civil que es protegida por el Estado (Pateman, 1988/1995: 10). El poder que el Rey hereda, se erige sobre una relación impositiva mientras que la nueva forma de estructuración política, cobra legitimidad a partir de un acuerdo voluntario. La libertad civil, sin embargo, no es universal, es un atributo masculino y depende del derecho patriarcal. Así lo argumenta Carole Pateman en su obra el Contrato sexual (1988/1995), en la que realiza una relectura de la historia del Contrato Social. El contrato social, argumenta la autora, lleva implícito el contrato sexual. La historia del contrato social explica la creación de una sociedad civil dividida en dos esferas, que se valoran de forma desigual: por un lado, la esfera pública de la libertad civil y, por otro, 21 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar la privada, que no es vista como políticamente relevante. No obstante, es en la esfera privada donde se sella el contrato sexual basado en una diferencia política y no, como defienden los teóricos liberales, fundamentada en el origen natural de la desigualdad entre los sexos. Esta construcción de la diferencia sexual –qué es ser “hombre” y qué es ser “mujer”- como diferencia política es, según Pateman, un punto central para la sociedad civil. El contrato social, descansa, por tanto, en una doble ficción política. Por un lado, asume que la libertad civil es una libertad universal, cuando en la práctica es un atributo masculino. Por otro, determina que la diferencia sexual es una diferencia natural, cuando se trata de una diferencia política que establece el derecho político de los varones sobre las mujeres y la sujeción de éstas últimas hacia los primeros. Sólo los varones tienen propiedad sobre sus propias personas, por lo que cabe decir que sólo ellos son individuos en el sentido que este término toma en la Modernidad. Las mujeres carecen de derechos políticos y civiles y su presencia en los espacios públicos es limitada: sufren restricciones respecto al acceso a la propiedad, a la herencia, a la educación, al desempeño de profesiones y al trabajo asalariado. Asimismo, como señala Mary Nash, careciendo de derechos políticos, las mujeres ven mermados sus derechos civiles debido a un sistema jurídico que regula el comportamiento femenino e incorpora el ejercicio de un poder patriarcal efectuado a través del Estado. En este sentido, el dominio masculino queda reflejado en numerosas leyes que consolidan los valores de la nueva sociedad civil, a la vez que inducen prácticas discriminatorias respecto a las mujeres (2004: 28-29)1. Asimismo, se ha de recordar que en un primer momento, la libertad civil tampoco es constitutiva de todos los individuos varones, solamente los que se encuentran en posesión de una propiedad privada gozan de ella. La burguesía liberal acota así las demarcaciones entre los que pueden gozar del derecho y asumir las obligaciones políticas de un nuevo estatus, la ciudadanía, y los que no. Junto con las mujeres, los varones de los estratos populares y toda una clase social emergente, el proletariado, queda fuera de dicha definición. 1 Muestra de la desigualdad entre hombres y mujeres es la subordinación legal de las casadas respecto a sus maridos: tal como denuncia el liberal inglés John Stuart Mill en 1851, el matrimonio representa la muerte legal de la mujer. Nash recuerda, en este sentido, que el aparato jurídico del propio Estado aplica un cuerpo legislativo que discrimina de forma abierta a las mujeres. El Código Civil francés, promulgado por Napoleón en 1804, que establece la subordinación de la mujer casada respecto a su cónyuge, tiene una gran influencia en muchos países europeos como Italia, los Países Bajos, Suiza, Bélgica, Alemania y España, que entran en la órbita napoleónica. A las mujeres casadas se les niega el estatus de sujetos legales y civiles, por lo que se les prohíbe, por ejemplo, firmar contratos e iniciar pleitos; es el marido quien representa a la esposa ante la ley (2004; 28-29). 22 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar División entre sociedad política y familia Paralelamente a la constitución de la esfera pública como sociedad civil política, se afianza entre los primeros teóricos liberales un discurso en el que la familia atrae toda la atención relacionada con el ámbito privado. La nueva noción descansa sobre la idea de “utilidad”, tan presente en el mundo protestante, y enfatiza los beneficios espirituales y materiales del matrimonio tanto para el individuo y como para la sociedad (Morant y Bolufer, 1998:145). En John Locke (1632-1704), puritano y autor representativo del primer liberalismo inglés, se pueden apreciar algunas de las ideas de dicha corriente, que pone el énfasis en la colaboración mutua de los cónyuges, oponiéndose a los teóricos del absolutismo que identifican el poder del padre con el modelo de autoridad absoluta del soberano. El autor reflexiona sobre las bases de la sociedad y el origen y límites del poder en su obra Tratados sobre el gobierno de 1689. Siguiendo la lógica contractualista, Locke define el matrimonio como la primera sociedad del hombre, a imagen de la cual se crean las demás. Es la forma de unión más natural, producto de un pacto necesario entre el hombre y la mujer. En la creación de este vínculo, en tanto que mediador entre la naturaleza y el hombre, se conjugan el instinto y la razón. Por un lado, el matrimonio responde a una tendencia a la unión, innata en el ser humano. Por otro, posee una utilidad social: la preservación del orden. De este modo, constituye una comunidad intermedia entre la naturaleza y la sociedad. Desde esta perspectiva, el mundo de las relaciones familiares se define como el espacio de la naturaleza y de lo autorregulado, y se identifica de forma separada del territorio público de la política, regido por las leyes del contrato entre gobernantes y gobernados: “lo público está netamente desprivatizado (…) [de modo que] el espacio privado puede organizarse como un espacio casi cerrado, y en cualquier caso, separado por completo del servicio público que se ha hecho totalmente autónomo” (Ariès, 1986 y 1999/2005: 28). En tal planteamiento descansa una de las claves del pensamiento lockeniano, que se convierte en un rasgo esencial del liberalismo posterior: la diferenciación entre la sociedad política y la familia2. 2 La separación entre sociedad política y familia contrasta con la forma de organización propia de la sociedad estamental donde ambos términos se confunden: lo privado y lo público se entremezclan en una estratificación basada en cuerpos sociales, estamentos, linajes y oficios, que ejercen sus propias parcelas de poder. En el Antiguo Regimen, la familia constituye un espacio sobre el que el padre, el pater familias en la tradición del derecho romano, ejerce un poder a la vez “privado” y “político” que 23 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Asimismo, partiendo de la centralidad de la familia en el ámbito privado las historiadoras Isabel Morant y Mónica Bolufer identifican en la teoría liberal de Locke dos de los elementos fundamentales que caracterizan la moderna noción de familia y que inspiran, en buena medida, a los teóricos de la Ilustración. El primero, la representación de la privacidad como territorio autorregulado que limita sus contactos con el exterior, con la comunidad y los parientes, y en cuyo seno las relaciones se consideran naturales y por ello distintas de las que rigen la sociedad política (1998: 146-147). Esta idea conjuga con la definición de Ariès sobre el ámbito privado como espacio “liberado” y la noción de familia moderna como “familia intensa-cerrada” (Ariès, 1970, cf. Masa, 1999:96)3. El segundo, la idea de la colaboración, de beneficio mutuo de la pareja y de responsabilidad del matrimonio ante la sociedad en razón, fundamentalmente, de la educación de la prole. El nuevo ideal doméstico comprende la privacidad como un espacio físico y simbólico; pero también como un nuevo orden moral, una moral familiar de la responsabilidad a la que el siglo XVIII añade un énfasis especial en el sentimiento, en la complacencia en el trato de los cónyuges y la ternura de las criaturas. Sin embargo, a pesar del cambio ideológico, se ha de advertir que la familia no deja de ser jerárquica (Morant y Bolufer, 1998: 147). El nuevo deber de la madre: la atención a la infancia. Paralelamente a los procesos señalados, a partir del siglo XVIII la reproducción y la feminidad cobran una relevancia y posición desconocida hasta el momento. Se llega a una identificación metonímica irrevocable entre reproducción y feminidad por lo que la mujer se constituye en guardiana del hogar y de la familia y se asume que en sus manos está la reproducción de la especie. Todo ello confluye con una nueva concepción de la infancia que exige la transformación de las técnicas de cuidado de las criaturas en las que interviene el discurso médico-científico. La Ilustración valora y dignifica la figura de la madre, convirtiéndola en el centro moral de la familia. Siguiendo se considera análogo al que el señor debe ejercer sobre sus vasallos y el rey sobre sus súbditos (Morant y Bolufer, 1998: 146). 3 Marce Masa apunta que Aries ha recogido en toda su amplitud el sentido moderno de la institución familiar, caracterizándola como familia intensa-cerrada, expresando así al unísono tanto la lógica del tipo, frecuencia y sentido de las relaciones intrafamiliares, como el carácter del ámbito o escenario donde tales vínculos se representan (1999:96). 24 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar a Morant y Bolufer (1998:221), se puede afirmar que el siglo XVIII forja una imagen de la maternidad particularmente exigente: se requiere a las mujeres acomodadas la renuncia de la vida social para dedicarse en cuerpo y alma a la educación de la prole. Las mujeres tienen ante la sociedad la responsabilidad del bienestar físico y moral de los suyos, y se las invita a hallar en ese deber, que se considera el más sagrado, su felicidad4. Los cambios, sin embargo, no afectan únicamente a la esfera de lo privado, el nuevo modelo de maternidad y de crianza se convierte en un procedimiento dirigido a crear distinción y marcar fronteras sociales. Por un lado, se considera que las familias pobres carecen tanto de los medios económicos como de los principios morales que requiere una atención adecuada a la infancia. Por otro, se rechazan las prácticas de las familias pudientes que emplean a nodrizas y criadas para hacerse cargo del cuidado físico del bebé. El peso de la responsabilidad y la fuerza del mensaje de elogio a la maternidad recaen de este modo sobre las madres de clases medias (Morant y Bolufer, 1998:223). Los que están a favor de los nuevos métodos de crianza rechazan los procedimientos tradicionalmente empleados por considerarlos contrarios a la naturaleza y a la salud5. La medicina pone a disposición del discurso de la domesticidad la autoridad de su saber científico y de su condición de intérprete privilegiado de la naturaleza. En este marco la reforma de las costumbres de lactancia es una de las cuestiones que más interés suscita entre médicos, higienistas y moralistas. La extensión de dicha campaña y su intensidad, el lenguaje emotivo y enfático en el que se expresa, indican que implica algo más que exaltación de una nueva forma de relaciones familiares: en manos de las mujeres está no sólo el bienestar de la familia, sino el futuro de la nación y la perpetuación de la especie6. A las mujeres se les exige que constituyan una familia modélica, cuyas virtudes deben transmitir a la colectividad, pero también se espera de ellas que ejerzan una función Novelas ampliamente divulgadas como la Nueva Eloisa (1761) de Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) describen esta imagen de la madre responsable, dedicada y afectuosa. 4 5 Entre los procedimientos tradicionales se encuentran, entre otros, fajar a los niños y niñas, dar forma a las cabezas de los recién nacidos o retrasar la lactancia unos días después del nacimiento. Se aprecia esta identificación de la figura de la mujer-madre como símbolo de la patria en la iconografía utilizada por la Revolución Francesa. 6 25 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar mediadora en la sociedad y la cultura, suavizando las relaciones, aminorando con su labor filantrópica los conflictos, representando con su apariencia el lujo moderado, y en definitiva, construyendo civilización (Bolufer, 1998:393 [la cursiva es mía])7. El modelo de feminidad de la ilustración se forja, de este modo, atendiendo a esta doble dimensión y resultaría erróneo limitarla únicamente a su acepción doméstica8. De esta forma, en el siglo XVIII los modelos de feminidad y masculinidad ejercen una función distintiva, forman parte de las señas culturales y de los valores compartidos por los que se identifica y aspira a distinguirse la minoría ilustrada, definida como una “elite de contornos difusos, no necesariamente “burguesa”, sino más bien heterogénea” (Bolufer. 1998:19). Dicha elite heterogénea se constituye en grupo social a partir de la construcción de una imagen digna de sí misma que la diferencia de otros grupos: de las masas populares, a quienes consideran ignorantes y supersticiosas, y de la nobleza tradicional, de la que ofrecen una imagen de ociosidad y depravación moral. En este sentido, al pretender reformar la sociedad y construir un orden nuevo, los ilustrados pugnan por transformar lo que constituye un eje primario de la organización social -las relaciones y las propias identidades de hombres y mujeres-, y algunas de las nuevas imágenes que crean configuran, con el tiempo, el discurso dominante, el “sentido común” del siglo XIX, dando la impresión de que las cosas nunca habían sido de otro modo (Bolufer, 1998:17). Reforma religiosa e ideal doméstico El modelo de relaciones familiares que enfatiza los afectos, la centralidad de la figura de la madre y el cuidado de la prole, antesala del discurso de la domesticidad, se afianza en Inglaterra de forma más temprana e intensa que en cualquier otro lugar 7 Bolufer apunta que el discurso en torno a la feminidad adquiere especial relevancia en la Ilustración francesa y escocesa, aunque se pueden identificar también algunos de sus rasgos entre los ilustrados españoles (1998:393), como lo atestigua el “debate revelador” que se produce sobre la admisión de las mujeres en el “foro más emblemático del reformismo ilustrado”, las Sociedades Económicas de Amigos del País, establecidas a partir de 1774 en numerosas ciudades, a imitación de la Vascongada y la Matritense (Bolufer, 2005:502). 8 Mónica Bolufer señala que dar cuenta únicamente de los aspectos domésticos del modelo de feminidad ideado en la Ilustración, supone “anticipar al siglo XVIII la consolidación de una imagen que no cuajaría hasta la centuria siguiente, traicionando, de algún modo, el espíritu de un época en la que las representaciones resultaban más antiguas” (Bolufer, 1998:393). Del mismo modo, se puede afirmar que en esta época los límites simbólicos y materiales entre lo público y lo privado tampoco constituyen barreras tan firmes como llegarían a serlo en el XIX. 26 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar de Europa. Esto es así, entre otras cuestiones, por dos razones que se interrelacionan y que resulta interesante destacar. Por un lado, la proliferación de un nuevo tipo de escritos que, a través de la difusión de un ideal de feminidad basado en un modelo de domesticidad moderno, se vuelve agente y producto del cambio cultural. Por otro lado, y en estrecha relación con lo anterior, la reforma religiosa de la iglesia anglicana. Ambos fenómenos marcan el contexto del nacimiento y desarrollo de una conciencia de grupo social que se constituye en relación al ideal moderno de domesticidad. En este sentido, la doctrina evangélica se crea como un movimiento reformista que surge en el seno de la iglesia anglicana en reacción al metodismo (nacido entre las clases bajas y de fuerte atractivo popular) y comienza a ganar poder e influencia a partir de finales de 1770. Tiene como objetivo reformar la iglesia desde dentro y, pese a que en un primer momento recurre para ello principalmente a la pequeña aristocracia venida a menos y a los grupos marginales de la alta burguesía, pronto queda claro que su apoyo más fuerte procede de aquellos sectores que constituyen la clase media (Hall, 1987 y 1999/2005: 57). Partiendo de la interpretación individual de los textos sagrados, la visión evangélica del mundo se basa en la vida espiritual individual: el conocimiento de uno mismo es la esencia de la salvación9. La creación de una nueva vida empieza por uno mismo pero el siguiente objetivo es la reforma de toda la sociedad. Se entiende que el rápido deterioro de la calidad de vida en el siglo XVIII provoca la decadencia moral y espiritual de la sociedad, y la lucha a favor de la reforma moral afecta a todos los detalles del día a día. La relevancia de la vida cotidiana conlleva el desarrollo de una serie de reglas de conducta que deben ser seguidas. La proliferación de manuales de conducta responde a este objetivo, que se ve reforzado por el desarrollo de la alfabetización y la difusión de la lectura10. Tanto el desarrollo del Estado moderno como el de una religión 9 Tal como apunta Ariès, este nuevo giro en vida religiosa forma parte del proceso de privatización mencionado antes. Las nuevas formas de religión que se establecen a partir de los siglos XVI y XVII desarrollan una piedad interior reflejada en la forma católica de la confesión o en la puritana del diario que, por otro lado, no excluyen otras formas colectivas de la vida parroquial. En este nuevo contexto, la oración adopta con frecuencia la forma de la meditación solitaria en un oratorio privado o en un rincón de la cámara, sobre un mueble adecuado a este uso, el reclinatorio (Ariès, 1986:10). 10 Como señala Ariès, aunque la práctica más generalizada de la lectura en silencio no elimine la lectura en voz alta, que durante mucho tiempo es la única manera de leer, “esta lectura permite una reflexión solitaria que de otro modo hubiera sido difícil fuera de los espacios piadosos, de los conventos o de los lugares de retiro acondicionados para la soledad” (1986 y 1999/2005: 17). 27 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar más individual descansan, en parte, en una misma condición: una relación mayor con lo escrito (Chartier, 1986 y 1999a/2005:35). Los tratados puritanos sobre el matrimonio y el gobierno del hogar, ejemplificados en los manuales, representan a la familia como unidad cerrada en sí misma en cuyos asuntos no puede intervenir el Estado. En un periodo de inestabilidad marcado por el impacto de la revolución francesa y por la amenaza del radicalismo político, la familia puritana se presenta como eje de la vida comunitaria y fuente de orden. Autores evangélicos como William Cowper (1731-1833) o Hannah More (1745-1833) defienden un ideal de apacible vida doméstica bien como un espacio físico, el hogar íntimo y protegido, separado de las injerencias externas, bien como un orden moral. “El pequeño y perfecto círculo” expresión de Hannah More, sintetiza de forma ejemplar esta doble dimensión (Morant y Bolufer, 1998:148). Así, la familia tiende a convertirse en un lugar de refugio y de afectividad, donde se establecen relaciones de sentimiento entre la pareja y la prole, un lugar de atención a la infancia. Al desarrollar sus nuevas funciones absorbe al individuo, al que recoge y defiende, al tiempo que se separa del espacio público de forma más contundente que en épocas anteriores. Su expansión se produce a expensas de la sociabilidad anónima de la calle y de la plaza (Ariès, 1986 y 1999/2005: 24). En el marco de este ideal doméstico la doctrina evangélica ofrece a la burguesía una nueva identidad, nuevas formas de dar significado a sus vidas y sentido a algunas de sus experiencias, más allá de los fuertes cambios que tienen lugar en el ámbito público. La religión ofrece una nueva escala de valores que da más importancia a la capacidad de llevar una vida espiritual, al ahorro, la moderación y la laboriosidad, que a al lujo y ostentación de la aristocracia y la alta nobleza, y lo hace a partir de unas concepciones antagónicas del lugar que deben ocupar el hombre y la mujer. El hogar puritano está formado por un hombre y una mujer que son estructuralmente idénticos, versiones positiva y negativa de los mismos atributos. Es una definición de deberes y características mutuas y complementarias, en la que la mujer esta subordina al hombre (Armstrong, 1987/1991:33). Esta división se ejemplifica en la oposición del lugar que ocupa cada uno de ellos. El ambiente del hogar, más puro y alejado de las preocupaciones de los negocios, es ideal para la mujer, quién puede así cumplir con los deberes religiosos (Hall, 1987 y 1999/2005: 63). La esfera mercantil es considerada peligrosamente amoral (Hall, 1987 y 1999/2005: 76). El alejamiento del ámbito productivo-mercantil, representado por la fábrica y por la ciudad se 28 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar realiza, de este modo, por parte de la burguesía en un movimiento de doble dirección -la separación de la ciudad y el repliegue hacia la casa- asentado en la proyección afectiva o emocional que cada escenario conlleva: el hogar es representado como un escenario seguro, casi edénico, mientras la ciudad aparece como peligrosa, de riesgo (Massa, 1999:100-101). En este caso, se puede afirmar la existencia de un discurso de la domesticidad propiamente moderno. Según algunos trabajos, es esta simultaneidad en la estructuración de los escenarios privado/público, lo que hace de la domesticidad una configuración esencial de la Modernidad (Massa, 1999:103). Separación de la ciudad y repliegue hacia la casa Marce Massa señala que la domesticidad se caracteriza por constituir una forma específica de distanciamiento –tanto en el espacio como en las sociabilidades- a partir de la conjunción de dos frentes que actúan simultáneamente: el repliegue y agrupamiento en torno al hogar, colmado por la familia nuclear intensa-cerrada, y la separación de la ciudad, en pleno proceso de modernización (1999: 109-111). La ciudad, marco del fuerte desarrollo de urbanización e industrialización, comienza a considerarse, a partir de finales del siglo XVIII, como un ser vivo que ha de ser regenerado. La configuración de ensanches y suburbios constituyen, de este modo, las dos principales medidas tomadas para la regeneración. Los segmentos burgueses o acomodados bien se alejan al campo o a las afueras de la cuidad, gestando los primeros enclaves suburbiales, bien se segregan internamente dentro de la ciudad mediante la puesta en práctica de políticas de planificación o reorganización urbana. En ambas formas de escape el objetivo principal parece ser el mismo: la gestación de un “nuevo orden de seguridad grupal” a través de la construcción de escenarios endógenos, submundos dentro del contexto urbano y sus extensiones. La culminación de este proceso se encuentra en el modelo de ciudad funcional que se formula por parte del movimiento urbanista moderno en el primer tercio del siglo XX11. 11 El movimiento urbanista moderno del primer tercio del siglo XX formula una propuesta de ciudad funcional que se recoge en la Carta de Atenas (Le Corbusier, 1979). De acuerdo con ella se pretende dar respuesta a los problemas urbanos de las ciudades industriales del siglo XIX, abigarradas e insalubres, que se constituyen como densos núcleos donde se localizan fábricas y talleres junto a viviendas obreras crecientemente hacinadas. La falta de espacios verdes, de higiene y un importante déficit de equipamientos, se mezcla con el temor a una posible insurrección de las “clases peligrosas”, y la promiscuidad aparece ligada al hacinamiento y la prostitución (Tobío, 1996: 61). La ciudad funcional se cimienta sobre el imperativo del desarrollo zonal como organizador del espacio urbano, de tal forma 29 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Junto con las nuevas formas de articular el espacio urbano, público, este movimiento de doble dirección conlleva, del mismo modo, una preocupación mayor hacia la casa y hacia su configuración en hogar. De este modo, la domesticidad se orienta hacia la conversión de toda casa en hogar, y se pretende institucionalizar la relación entre la constitución de una familia y la formación de un hogar (Massa, 1999:101102). En los manuales de conducta dirigidos a mujeres durante el siglo XVIII la casa de campo se representa como el lugar para el hogar ideal, lo que supone que tiene que dejar de ser un modelo de la cultura aristocrática y debe ofrecer un ejemplo que puede ser asumido en cualquier hogar. Esta forma de representar la vida en la casa de campo hace posible, asimismo, que los grupos de interés en competencia ignoren sus orígenes económicos y se fundan en torno a un solo ideal doméstico (Amstrong 1987/1991: 91). La reapropiación de este tipo de casas por parte del emergente discurso de la domesticidad, tiene además repercusiones en el mobiliario y en la distribución espacial del hogar, al dar cada vez más importancia a la intimidad, al calor y al bienestar. Del mismo modo, la idea de confort se institucionaliza durante el siglo XVIII (Rybczynski, 1986/1992:104), y está relacionado con la aparición de la intimidad, la discreción y el aislamiento: es una de sus manifestaciones. Además en las casas concebidas exclusivamente para la vida doméstica, el jardín que las acompaña, constituye algo novedoso, otro elemento del discurso de la domesticidad: se convierte en una de las atracciones principales de la vida burguesa. La “naturaleza domesticada”, acotada por árboles y setos que aseguran la intimidad, proporciona un marco perfecto para la vida familiar en el que los hombres pueden ocuparse de árboles y ramas, mientras las mujeres, a través de una asociación lógica entre la naturaleza femenina, dulce y amable, y la delicadeza y fragancia de las flores, deben ocuparse en particular de éstas últimas (Hall, 1987 y 1999/2005: 74-75). La división de tareas y roles irrumpe en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El cambio de las circunstancias materiales y de las configuraciones espaciales favorece también la división sexual del trabajo tanto en el ámbito público-productivomercantil como en el hogar. Un aumento en las posibilidades al alcance de los hombres en los sectores en expansión del comercio y las profesiones liberales, conlleva que se consigue estructurar la ciudad asignando una sola función a cada lugar. Se parte a priori de que existen tres funciones básicas: residencia, trabajo y ocio (Miralles-Guasch, 2002: 28). Gran parte de los entornos urbanos contemporáneos descansan sobre esta concepción. 30 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar que su identidad se defina cada vez más en función de sus actividades públicas y profesionales. Entre tanto las mujeres, recluidas en los hogares que se alejan de los centros productivo-mercantiles, se apartan del mundo exterior, y hacen de la maternidad y de la administración de la casa un oficio. Si bien hasta el momento ha sido habitual que las mujeres de los comerciantes y mercaderes compartiesen con sus esposos las responsabilidades y tareas relacionadas con sus negocios, la separación entre trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados se afianza cada vez con mayor fuerza entre la burguesía incipiente. Siguiendo la lógica binaria, asentada en la oposición entre lo público y lo privado-doméstico, la masculinidad se fundamenta cada vez en mayor medida en la capacidad de mantener y la feminidad en su capacidad de depender (Halll, 1987 y 1999/2005: 76), en una concepción del mundo dividida en relación al sexo. El área de juego de cada sujeto (sexual) se encuentra sometido en este contexto a una razón inviolable: el mantenimiento del orden social como forma de no salirse ni un ápice del (supuesto) orden natural que define lo masculino y lo femenino (Massa, 1999: 117). Frente a dichas representaciones de la realidad dividida en función del sexo, se alzan algunos razonamientos que denuncian que la supuesta división lleva implícita la desigualdad. El pensamiento de Mary Wollstonecraft (1759-1797) es representativo de esta orientación crítica. Su obra más conocida, Vindicación de los derechos de la mujer (1792), es considerada como “uno de los orígenes teóricos y morales de lo que en la actualidad se denomina feminismo de la igualdad” (Cobo, 1990: 214). Wollstonecraft utiliza la razón como instrumento crítico contra los prejuicios que impiden la emancipación de las mujeres. De este modo, critica el sesgo de género del pensamiento Ilustrado y, concretamente, lo hace partiendo de la obra de Rousseau. Wollstonecraft critica su “falacia naturalista”: lo que para el pensador ginebrino es natural en la mujer, representada en la Sofie de Emilio, es para la pensadora inglesa un producto de su socialización, de costumbres y hábitos arraigados. Al construir un “deber ser” en la mujer, y luego atribuirle carácter natural, Rousseau describe una segunda naturaleza social que confunde con la verdadera naturaleza de las mujeres. En su argumentación Wollstonecraft defiende, desde una posición iusnaturalista -que asume la igualdad de la especie y, por consiguiente, de los géneros- una ciudadanía universal en la que se incluya a las mujeres, la lucha contra los prejuicios y la exigencia de una educación igualitaria, que en el caso de las niñas no se limite a una instrucción orientada al matrimonio, descuidando su formación intelectual (Cobo, 1990; García Dauder, 2003). 31 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar A pesar de posiciones como la de Wollstonecraft, se puede afirmar que a partir de 1780, la ideología y las prácticas de la domesticidad se desarrollan con fuerza, inicialmente ligadas a las reformas religiosas, como un seña de identidad de los grupos evangélicos anglicanos y disidentes de diverso signo (cuáqueros, unitarios, etc.) para adquirir hacia 1830 un significado laico y convertirse en el sentido común de la clase media inglesa (Morant y Bolufer, 1998: 48). De este modo, si bien se puede afirmar que a partir de las reformas religiosas se empiezan a esbozar las características de las nuevas configuraciones del ideal doméstico, habrá que esperar hasta el siglo XIX para que esta forma de dar autoridad al hogar como fuente independiente y autogeneradora de poder se generalice hasta llegar a reemplazar al poder genealógico. Tal como se apunta en el siguiente epígrafe, este proceso está relacionado con la ascensión de las clases medias, que se desarrolla, entre otros aspectos, a través de las representaciones del ideal de feminidad que se reproducen a través del soporte escrito. Ficción doméstica y ascensión de las clases medias Entre el siglo XVI y XVII se pueden encontrar en Inglaterra relativamente pocos libros para instruir a las mujeres en comparación con los que están dirigidos a los hombres. Pese a que algunos escritos de la época defienden que la economía doméstica debe formar parte de la educación de una dama ideal, la mayoría de los libros de conducta se orientan hacia la representación del hombre de la clase dominante, el hombre aristócrata. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, sin embargo, se empieza a notar la proliferación de libros dedicados a la instrucción de las mujeres y ciertas categorías que “aparentemente habían permanecido bastante constantes durante siglos sufren una rápida transformación” (Armstrong, 1987/1991:83). De este modo, para mediados del siglo XVIII, el número de libros que especifican las cualidades de una “nueva clase de mujer” sobrepasan con mucho el número de aquellos dedicados a describir al hombre aristócrata (Armstrong, 1987/1991:83). Por medio de la división del mundo social sobre la base del sexo, este cuerpo de escritos produce una idea única del hogar y de la mujer. La mujer, exaltada por una tradición aristocrática de educación humanística, es desplazada por las nuevas representaciones. El valor de la mujer reside ahora en la feminidad, más que en símbolos tradicionales del estatus, y en su profundidad psicológica, más que en una apariencia física atractiva. El nuevo ideal alude a una mujer que destaca con respecto a las cualidades que la diferencian del hombre. Nancy Armstrong (1987) analiza la 32 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar repercusión de la literatura en la consolidación de una cultura de clase homogénea que, partiendo de las diferencias de género, desplaza otras formas de poder y jerarquización basadas en la sucesión hereditaria y la genealogía, propias del sistema estamental. Desde esta perspectiva, aborda el estudio del papel que las mujeres han representado como elemento activo e integrante de las estructuras. Amrstrong argumenta que en el proceso de constitución de las estructuras sociales modernas, cuyo protagonismo recae en la incipiente clase media, la mujer proporciona un tema que une a los diferentes grupos que están necesariamente divididos por otras clases de escritura que representan el mundo en dicotomías insalvables: campo/ciudad, rico/pobre, trabajo/ocio, entre otros. Cualquier referencia masculina en este contexto debe identificarse necesariamente con una de las partes que compone la oposición. Hablar sobre la mujer y el hogar, sin embargo, proporciona el único espacio que parece estar libre de prejuicios hacia una posición social, facción política o afiliación religiosa. En este sentido, al crear un concepto de hogar en el que los grupos socialmente hostiles sienten que pueden estar de acuerdo, el ideal doméstico apoya la emergencia de la ficción de las afiliaciones horizontales que se materializan como una realidad económica en el XIX. Lo que comienza como escritura sólo mas tarde se convierte en una realidad psicológica, y no al revés. Desde esta perspectiva, los libros de conducta ayudan a generar un sentimiento de clase media con afiliaciones claramente establecidas. La presencia de la clase media en el sentido moderno del término es anterior, por tanto, a lo que otros historiadores indican. No obstante, Armstrong va un paso más allá y afirma que si partimos del hecho de que las representaciones del yo que se difunden en los manuales de conducta permiten al individuo moderno convertirse en una realidad económica y psicológica, no parece desacertado manifestar que “el individuo moderno fue primero y sobre todo una mujer” (1987/1991: 87). Una forma moderna de subjetividad basada en el género se desarrolla primero como un discurso femenino en cierta literatura para mujeres, antes de proporcionar la semiótica de la poesía y la teoría psicológica del siglo XIX (1981/1991: 27). En este sentido, para finales del siglo XVIII el número relativo de libros de conducta diminuye. El ideal de feminidad forma parte del sentido común de las clases medias y proporciona un marco de referencia para otro tipo de escritura, la novela. El ascenso de la novela gira en torno al esfuerzo por determinar qué es lo que hace 33 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar deseable a una mujer. De esta forma, Armstrong entiende la constitución y el desarrollo de la novela en relación a la historia de la sexualidad y, en particular, a la creación de una tipología de mujer que encarna la idea de privacidad e intimidad funcional para la toma de poder por parte de la clase media. Este nuevo modelo de mujer –la mujer doméstica- no es un simple ideal de feminidad, acaba convirtiéndose en algo mucho más poderoso: es el modelo de subjetividad para el individuo, producto de la cultura burguesa y basado en unos valores que implican el desplazamiento de los aspectos sociopolíticos a favor de las relaciones aparentemente universales y subjetivas (emocionales y sexuales) entre hombres y mujeres individuales (Colaizzi, 1987/1991:7). De esta forma, gracias a su aparente neutralidad, constituye un arma política más eficiente y poderosa que cualquier revuelta social. Así, se puede aplicar a este contexto la reflexión que hace Chartier en relación a la literatura autobiográfica: “en la época en que el espacio privado va ganando terreno por obra del predominio de la intimidad frente a la civilidad (…) las nuevas prácticas de la literatura convierten ese ámbito privado, ya constituido y protegido, en objeto privilegiado del más público de los discursos. Como si la definición de una esfera de existencia sustraída a la ley del príncipe o a la mirada ajena posibilitara la violación de la misma, su confesión” (1986 y 1999b/2005:165). En la ficción del siglo XIX, los hombres ya no son tanto criaturas políticas como productos del deseo y productores de vida doméstica. El género sigue marcando la diferencia más importante entre los individuos, pero la oposición entre hombres y mujeres se entiende ahora en términos de sus cualidades mentales respectivas. Ya no se consideran estructuralmente idénticos, versiones positivas y negativas de los mismos atributos, según la nueva concepción son las características psicológicas las que hacen que los hombres sean criaturas políticas y las mujeres criaturas domésticas. Ambos adquieren identidad sobre la base de cualidades personales que antes determinaban sólo la naturaleza femenina. La redefinición del deseo constituye en el nuevo contexto un paso decisivo a la hora de producir el género que asegura la ubicuidad del poder de la clase media. Las narraciones que parecen ocuparse exclusivamente de los asuntos de noviazgo y matrimonio se atribuyen la autoridad de decir qué es lo femenino, y lo hacen con el fin 34 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar de rebatir las nociones imperantes de parentesco que atribuyen la mayoría del poder y el privilegio a ciertas líneas familiares. Esta pugna por representar la sexualidad toma la forma de una lucha por individualizar allí donde hay colectividad y por atribuir motivos psicológicos a un comportamiento abiertamente político de grupos en contienda, evaluándolos de acuerdo a un conjunto de normas morales que exaltan a la mujer doméstica más allá y por encima de su contrapartida aristocrática (Armstrong, 1987/1991: 16-17). La creación del sujeto moderno empieza, de este modo, con la escritura acerca de y hecha por mujeres. Como apunta Giulia Colaizzi en el prólogo del libro de Armstrong, la constitución del ámbito supuestamente apolítico de la intimidad doméstica es –como señala la Pamela de Richardson- una empresa de carácter eminentemente político en un sentido nada metafórico (1987/1991:9). Para Armstrong la centralidad e importancia del ideal femenino en todo este proceso es tal que llega a afirmar que la mujer se convierte en la figura, por encima de todo lo demás, de la que depende el resultado de la lucha entre ideologías en disputa (1987/1991:17): “Insistiré en que aquellas funciones culturales que atribuimos automáticamente a las mujeres y que encarnamos en ellas –las de por ejemplo, madre, enfermera, maestra, asistente social y supervisora general de instituciones de servicios- han tenido exactamente la misma importancia, a la hora de llevar a las nuevas clases medias al poder y mantener su dominio, que todos los impulsos económicos y avances políticos que atribuimos automáticamente a los hombres. Armstrong” (1987/1991:42). El ángel del hogar Durante su reinado entre 1837 y 1901, la Reina Victoria de Inglaterra, considerada símbolo de verdadera feminidad, logra un comportamiento ejemplar al rechazar el libertinaje sexual de las clases altas y dar ejemplo del nuevo modelo de domesticidad. Con la devoción que muestra a su marido el Príncipe Alberto y a la vida doméstica, la Reina consigue el beneplácito de toda la sociedad, y el discurso de la domesticidad, que expresa principalmente los valores de la clase media, empieza a generalizarse. El cometido de la Reina resulta aparentemente simple: ser una mujer igual que todas las demás. Su comportamiento saca a la luz, asimismo, una manera concreta de entender el amor y el matrimonio, no contemplada hasta la época, que es parte consustancial de discurso de la domesticidad. Una idea de matrimonio como “contrato sentimental” 35 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar que conlleva una unión legal y afectiva caracterizada por un sentido de continuidad y firmeza que recuerda el que en la doctrina católica proporciona la noción de sacramento (Morant y Bolufer 1998:274). Amor y matrimonio aparecen como obligatoriamente e incuestionablemente unidos a través de la imagen del amor romántico12. Así pues, el amor romántico empieza a generalizarse como base del vínculo formal del matrimonio y el ideal de domesticidad forma parte de las estructuras mentales de la sociedad inglesa. Como muestra, se pueden resaltar dos hechos: por un lado, la aparición por primera vez en 1851 de la categoría de “ama de casa” en el censo (Hall, 1987 y 1999/2005: 76); y por otro, la publicación en 185413, del poema The Angel in the House de Coventry Patmore (1823-1896), composición que define el arquetipo de mujer “ángel del hogar”, prototipo de la domesticidad. El largo poema describe un ideal de mujer encantadora, compasiva, piadosa, pura, angelical, inocente, asexuada y abnegada. En calidad de esposa, madre y ama de casa, la mujer es la encargada de la familia y el hogar. La obra representa la idealización de la feminidad y la consagración de las mujeres al ámbito doméstico, al tiempo que examina cómo el matrimonio transforma la identidad individual y de género. El escrito, que no recibe mucha atención cuando se publica por primera vez, se vuelve inmensamente popular en lo que queda de centuria e incluso durante el siglo XX, traspasando las fronteras de su lugar de origen y alcanzando una gran aceptación en el ámbito internacional14. La expresión “ángel del hogar” se utiliza tanto en francés, inglés, alemán y español aunque muestra diversos matices en lo referente al ideal que representa en cada territorio. El discurso de la domesticidad que evoca el poema, se extiende como parte del proceso de modernización y, en este sentido, acaba siendo constitutivo de la cultura occidental. Se puede hallar una reflexión interesante sobre el ideal de amor romántico en tanto que construcción social y sus consecuencias en las relaciones desiguales entre géneros en los trabajos de Pilar Sanpedro (2004) Mari Luz Esteban, Rosa Medina y Ana Tóvara (2005) y Mari Luz Estaban (2008, 2011). Las autoras sostienen que esta forma concreta de entender el amor y las relaciones de pareja aparecen de forma más expresa en la educación sentimental de las mujeres y juegan un papel fundamental en el mantenimiento y perpetuación de las desigualdades de género. Por ello, partir de su desnaturalización y revisarlo desde una perspectiva crítica pueden arrojar luz tanto a la hora de abordar de forma novedosa cuestiones cruciales como la violencia de género, como para plantear discursos y prácticas alternativas sobre el amor y las relaciones afectivas entre mujeres y hombres. 12 13 El poema es publicado inicialmente en 1854 y revisado en 1862. En México y Argentina se pueden encontrar varios estudios que confirman la difusión e influencia del discurso de la domesticidad en América Latina. Las compilaciones de Villar, Di Lisia, y Caviglia (1999), Cano y Valenzuela (2001), y Arredondo (2003), son ejemplo de ello. 14 36 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar El nuevo ideal femenino sintetizado en la figura abnegada y sacrificada del ángel del hogar hace referencia a representaciones culturales que sacralizan el rol maternal y de esposa. La propia felicidad de las mujeres y su realización como personas se efectúan en la esfera doméstica, en un cometido único de dedicación exclusiva a la familia. Frente al ámbito público, frente a la competitividad del mercado y la agitación de la vida social y política, la función del ángel del hogar es la de preservar el orden moral de la casa como refugio puro e incontaminado, santuario de los valores humanos. De este modo, a mediados del siglo XIX, siguiendo el ideal puritano, el hogar es considerado un lugar de “dulces placeres” en la imaginación nacional inglesa, pero estos placeres son experimentados de modos diferentes por hombres y mujeres. Los hombres pueden combinar las preocupaciones, inquietudes y satisfacciones de la vida pública con los encantos privados del hogar, pero en lo referente a las mujeres no existe tal dualidad: el hogar es su “todo”, el escenario “natural” de su feminidad (Hall, 1987 y 1999/2005: 91). Mientras la consolidación de la dicotomía público/privado, como ámbitos opuestos y delimitados en función del género, facilita la diferenciación de los cometidos sociales de hombres y mujeres, el nuevo arquetipo de feminidad apela a las mujeres desde rasgos naturales, emocionales y de domesticidad, afirmando su subalteridad en contraposición a los hombres, caracterizados por la racionalidad, la cultura, la política y la ciudadanía (Nash, 2004:34). Las mujeres deben elaborar su identidad personal en torno al matrimonio y la maternidad, sin posibilidad de crear un proyecto social, cultural o laboral autónomo como individuos. Desde esta perspectiva, tal como señala Mary Nash, pierden uno de los atributos centrales del discurso liberal de la modernidad: la individuación (2004:40). Así, se ha llegado a afirmar que “apelando a las mujeres para que humanicen la sociedad, el romanticismo sexual acaba por deshumanizar a las mujeres” (Ehrenreich y English; 1978/1989:314-315). En este sentido, la expresión ángel del hogar ha sido uno de los blancos más recurrentes de la crítica feminista, Virginia Woolf (1882-1941) llega a escribir en 1931 que matar al ángel del hogar forma parte de la ocupación de las mujeres escritoras. “Hice todo lo posible para matarla”, afirma la escritora inglesa, y argumenta: “si tuviese que declarar ante un tribunal, alegaría que fue en defensa propia. Si no la hubiese matado, ella hubiese acabado conmigo” (1931/2007:2 [la traducción es mía]). Pero no todas las mujeres siguen el ejemplo de Virginia Wollf. Uno de los mecanismos que utiliza este “romanticismo sexual” para legitimar la naturalización de los atributos femeninos es 37 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar la autoridad médico-científica, que aporta durante el siglo XIX, argumentos decisivos para la institucionalización de las desigualdades de género. El discurso médico-científico Con la Ilustración la ciencia se constituye como símbolo del progreso social y del espíritu crítico revolucionario, un saber desinteresado y objetivo, que pone en tela de juicio el autoritarismo religioso del Antiguo Régimen. Para la ciencia moderna las leyes de la naturaleza tienen un puesto más independiente, determinante y permanente que el ser humano y las leyes divinas. Los principios de la revolución científica quedan ilustrados en los planteamientos de Newton (1642-1727) que representa “la primera clara expresión de la combinación de los métodos matemáticos y experimentales que se ha repetido luego en todos los descubrimientos de la ciencia exacta (Burtt, 1960: 30). Esta nueva forma de pensamiento, sin embargo, no rebate los prejuicios de la época anterior que sostienen las desigualdades de género y la subordinación de las mujeres en relación a los hombres. La ciencia moderna se alía con el discurso de la domesticidad y la división sexual del trabajo para determinar, de forma “objetiva” y siguiendo criterios predeterminados, la desigualdad entre hombres y mujeres. Tan sólo una minoría de trabajos empírico-feministas, más bien heterodoxos, trata de demostrar las semejanzas sexuales y la importancia de las influencias ambientales sobre la construcción de la diferencia (García Dauder, 2003:83). De la mano del darwinismo, fundamentalmente a partir del darwinismo social de Herbert Spencer (1820-1903), se emplea la ciencia para determinar biológicamente la divergencia sexual y la inferioridad intelectual de las mujeres, junto con su “superioridad” emocional. Se recurre a la teoría evolutiva para explicar por qué las diferencias sexuales existen y por qué son necesarias para la supervivencia de la especie. De este modo, como advierte Silvia García Dauder (2003:83), salvo en el caso de algunas derivaciones funcionalistas que devienen fundamentalmente de la Escuela de Chicago, se recurre a la teoría evolutiva para apoyar científicamente la segregación de los ámbitos público/privado en función del sexo así como la subordinación de las mujeres en provecho del progreso civilizatorio. Se sostiene que la fisiología reproductiva de las mujeres es la causa de su estancamiento en un estadio evolutivo anterior al de los varones. 38 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar Desde la Edad Media el discurso médico-científico toma a los varones como referencia y sanciona tanto a la mujer macho incompleto como a la mujer útero, para justificar el lugar de inferioridad social en el que se encierra lo femenino (BerriotSalvadore, 1992). Con la llegada del siglo XIX, sin embargo, las descripciones fisonómicas asociadas a disposiciones temperamentales o tipos de personalidad son sustituidas por estudios más “exhaustivos” sobre la anatomía de ambos sexos, entre los que se encuentran la medición de los cráneos y la localización cortical de las funciones mentales realizados por los frenólogos, representados en la figura del médico austriaco Fransz Joseph Gall (1758-1828). La craneoscopia proporciona el primer método “objetivo” para la determinación de las bases neurofisiológicas de las diferencias sexuales en inteligencia y temperamento. La mayor parte de los estudios neuroanatómicos argumentan que la inferioridad intelectual de las mujeres viene compensada por una superioridad emocional. No obstante, otros autores de la época, como Paul Moebius (1853-1907), van más allá en su argumentación y afirman que la incapacidad mental de la mujer es producida por los desequilibrios emocionales. Su obra La inferioridad mental de las mujer (1903) de gran influencia en el ámbito español, corrobora la relación directa entre el tamaño de la cabeza y las facultades mentales y sostiene que la mujer, al igual que las bestias, se guía por sus instintos y no por su débil cerebro. Éstos y otros argumentos basados en la incapacidad o insuficiencia mental de las mujeres se simultanean con explicaciones científicas centradas en la normatividad, en el “deber ser”. En este contexto, a partir de la concepción newtoniana del cuerpo como reserva de energía limitada, Herbert Spencer, el principal divulgador de la teoría sobre la inversión útero-cerebro, sostiene que la actividad intelectual de la mujer resulta incompatible con la procreación: su individualidad es irreconciliable con la generación de la raza. Los argumentos de frenólogos y neurofisiólogos sobre la inferioridad intelectual se refuerzan así con las tesis de ginecólogos, psiquiatrasneurólogos, psicólogos, sexólogos y psicoanalistas mediante un implacable dispositivo de saber/poder que “histeriza” el cuerpo de las mujeres (Foucault, 1976 cf. García Dauder, 2003:90). De este modo, algunas autoras hablan de la existencia de una epidemia de histeria a lo largo del siglo XIX que asola a la población femenina de clase media (Ehrenreich y English, 1978/1989; García Dauder, 2003) 15. Para ellas, la Se define como histeria un síndrome impreciso, resistente a los tratamientos médicos, que paraliza a la paciente sin ningún fundamento orgánico apreciable. A la hora de hacer frente a estos síntomas 15 39 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar histeria es la condensación del culto a la invalidez en la mujer, la prolongación de un modo de vida definido por la estética romántica. La mujer histérica está a un paso de la representación del ángel del hogar: es un ser que debe ser frágil, dependiente, pasivo, sin deseo sexual, públicamente inválido, doméstico y ocioso. Teniendo en cuenta que la palabra histeria deriva etimológicamente del griego hustera, que significa útero, la atención que recibe durante el siglo XIX y parte del XX confirma la centralidad que sigue teniendo durante este periodo el órgano reproductivo femenino en el discurso médico-científico sobre las mujeres y sobre las diferencias de género. No obstante, a pesar de la sumisión a su función sexual, la mujer no es considerada un ser sexual (Ehrenreich y English, 1978/1989:121). El modelo médico-científico sobre la naturaleza femenina dibuja una línea infranqueable entre la reproducción y la sexualidad. La sexualidad de las mujeres es percibida como antifemenina e incluso nociva para la suprema función de la reproducción. Junto con el discurso Ilustrado y la moral puritana, la autoridad científicomédica viene a consolidar durante el siglo XIX y buena parte del XX, el desarrollo de una representación en la que la maternidad y el matrimonio forman parte esencial del destino social de toda mujer. Se pone de manifiesto, de este modo, que las concepciones sobre la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres se afianzan en esta época en relación a los principios que sostienen el discurso médico-científico y las nociones sobre el cuerpo y la enfermedad. Sin embargo, éstos no son los únicos cambios que acontecen a lo largo de este periodo. Las transformaciones en el plano discursivo y en las representaciones sociales se conjugan con los cambios ocurridos en el ámbito estructural y el desarrollo de los procesos de industrialización y urbanización. El advenimiento de la revolución industrial, produce modificaciones en el ámbito productivo-mercantil. El desarrollo del sistema fabril y la profesionalización de las actividades se relacionan con el declive del sistema gremial dando paso a nuevas formas de trabajo y nuevas configuraciones el cuerpo de la mujer se concibe como un campo de batalla entre el útero y el cerebro, dando paso a dos posibles aproximaciones terapéuticas. Para una de ellas, la causa de la enfermedad se sitúa en el útero, por lo que hay que intervenir quirúrgicamente extrayendo los órganos reproductores “enfermos” o bien fortaleciendo el útero con dosis de nitrato de plata, inyecciones, cauterizaciones, sangrantes, sanguijuelas, etc. Para la otra, la histeria se define como una enfermedad de los nervios por lo que se prescriben “curas de reposo”, obligando al cerebro a rendirse no ante el bisturí sino ante la autoridad terapéutica del médico (Ehrenreich y English, 1978/1989:131) 40 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar espacio-temporales. Al mismo tiempo, la migración del campo a la ciudad acelera los procesos de urbanización. En el siglo XVIII, además, se crea una nueva disciplina, la economía, y una nueva forma de entender el trabajo y las relaciones sociales que derivan de él. 1.3 Representaciones y prácticas del trabajo La mujer trabajadora como “problema” El trabajo, como actividad relacionada con la supervivencia y la adquisición de los bienes necesarios para la vida, ha estado presente a la largo de la historia en las diferentes formas de convivencia y ha sido consustancial a la evolución de las distintas sociedades, aunque su vivencia y significación han ido cambiando en el espacio y en el tiempo. En la tradición de la sociedad occidental las expresiones “Comerás el pan con el sudor de tu frente”, “ora et labora” o “el trabajo realiza a la persona” son ejemplos de este cambio. De todas formas, como categoría homogénea, se afianza durante el siglo XVIII, junto con la noción unificada de riqueza, de producción y la propia idea de sistema económico, para dar lugar a una disciplina nueva: la economía16. En esta época, las nociones de producción y de trabajo se presentan como medios de abastecer el consumo de la población, incentivando su crecimiento. De este modo, se refuerzan mutuamente, cobrando un sentido utilitario que permite identificarlas con un avance inequívoco hacia la felicidad y el progreso. La razón productivista del trabajo surge así junto con el aparato conceptual de la ciencia económica (Naredo; 2002) que se erige sobre el legado del pensamiento filosófico de la Grecia clásica, las creencias manifestadas por los representantes de la Iglesia a lo largo de la Edad Media, y la labor de los primeros científicos en el siglo XVI (García Sainz, 1999:22). Se constituye, de este modo, una noción basada en una “definición estrictamente productivista de la economía y de la utilidad social” (Gardey, 2000:36) y con un claro sesgo de género. Las transformaciones en el mercado laboral y en el ámbito productivo-mercantil Pese a que pueda parecer contradictorio, María Ángeles Durán recuerda que, de acuerdo con su etimología griega originaria, “economía” (oikos-nomia) hace referencia a la gestión del patrimonio o la buena administración de la casa (Durán; 1991:9) 16 41 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar no son ajenas al discurso de la domesticidad, caracterizado por la división sexual que contrapone producción y reproducción, público/privado-doméstico, masculino/ femenino. El “descubrimiento” de la figura de la mujer trabajadora (Mac Bride, 1977/1984) y su problematización (Scott, 1993) constituyen algunos de los aspectos más relevantes de este proceso. El ideal del ángel del hogar burgués tropieza con la realidad de las mujeres de clases populares y proletarias que han de trabajar de forma remunerada para garantizar su subsistencia. La figura de la mujer trabajadora se “descubre” así para el siglo XIX como objeto de piedad de la conciencia social victoriana (Mac Bride, 1977/1984:122) en un contexto en el que médicos, higienistas, reformadores y moralistas dirigen su atención hacia los “desórdenes” producidos por los procesos de industrialización y urbanización. La consagración de la burguesía como ideal ético, estético y biológico, trae consigo la demonización de la pobreza, el alcoholismo, la locura, el crimen, la prostitución y la sífilis como sinónimos de la degeneración, y el miedo a que éstos se extiendan incontrolablemente (Mateo y Rodríguez, 2005: 2). Se acusa a las clases populares y al incipiente proletariado de ser la causa de todos los desajustes. Y, en este sentido, es la mujer trabajadora la que centraliza la atención de todas las miradas. En la figura de la mujer trabajadora se refleja el conflicto entre el trabajo remunerado y las funciones afectivas de esposa y madre que se divulgan a partir de la Ilustración. La trabajadora se convierte en figura “problemática” y “visible”; visibilidad que es consecuencia del hecho de que se la identifique como “un problema nuevo que hay que resolver sin dilación” (Scott, 1993: 405). De este modo, la definición de la mujer trabajadora como problema, hace visibles a las trabajadoras no tanto como agentes maltratados de la producción, sino como “patología social” (Scott, 1993:431). Lo que está en juego es el verdadero significado de la feminidad. El trabajo de las mujeres se percibe como una violación a su naturaleza y la mujer trabajadora se percibe como una anomalía, en un contexto en el que se identifica el trabajo asalariado y las responsabilidades familiares como tareas explícitamente separadas y que se desempeñan a tiempo completo. El “problema de la mujer trabajadora” refleja, en última instancia, la preocupación de sus contemporáneos por la división sexual del trabajo; la compatibilidad entre feminidad y trabajo asalariado se plantea, consiguientemente, en términos morales y de demarcación de espacios, tiempos y categorías. 42 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar Apoyados en el discurso médico-científico, los reformadores ponen de relieve los efectos del esfuerzo físico sobre las capacidades reproductoras del organismo femenino y el impacto de su ausencia del hogar en la disciplina y limpieza de la casa. Se considera que el mundo femenino es el orgánico y para describirlo se ha de hablar el lenguaje de la medicina y la higiene. Desde esta perspectiva, incluso el discurso obrero sostiene que el cuerpo femenino –débil, con órganos delicados, frágiles y sujetos a indisposiciones periódicas que condicionan su humor inestable- está amenazado por los trabajos industriales, por las máquinas que la obligan a posiciones deformantes17. Se considera que la industria destruye la belleza y, sobre todo, la salud de la mujer y la desvía de su función esencial: la maternidad (Perrot, 1976/1990: 247-248). Asimismo, se caracteriza el trabajo industrial como especialmente contraproducente para las mujeres porque las aleja del núcleo familiar y del hogar. La separación entre hogar y lugar de trabajo se convierte, de esta forma, en otro de los temas sometidos a polémica. No obstante, cabe señalar que no deriva únicamente, ni sobre todo, de las condiciones materiales del desarrollo industrial. Como señala la historiadora Joan Scott, no es tanto el reflejo de un proceso objetivo de desarrollo histórico sino, al contrario, tal disociación es una contribución al desarrollo de este proceso (1993:406). El traspaso de la población asalariada femenina no tiene lugar, por tanto, del trabajo en el hogar al trabajo fuera de éste, sino de un tipo de lugar de trabajo a otro (1992, 1993). Si este traslado implica problemas (una nueva disciplina horaria, maquinaría ruidosa, salarios que dependen de las condiciones del mercado y de los ciclos económicos, empleadores explotadores, entre otros), éstos no tienen como causa el alejamiento de las mujeres de su hogar y sus conjuntos familiares (1993: 410-411). La separación entre hogar y trabajo forma parte del discurso ideológico que delimita la oposición entre lo público y lo privado-doméstico, lo masculino y lo femenino. Aporta, por tanto, los términos de legitimación y las explicaciones que contribuyen a identificar a la mujer trabajadora como problema, “minimizando las continuidades [entre la época preindustrial y el periodo posterior], dando por supuesto la homogeneidad de la experiencia de todas las mujeres y acentuando las diferencias 17 En este sentido, Michelle Perrot señala que la máquina de coser resulta particularmente sospechosa para este discurso, no solo por los perjuicios de la fatiga ligada a jornadas demasiado prolongadas, sino por los riesgos ginecológicos (leucorreas, amenorreas) y su peligrosa capacidad erótica (Perrot, 1976/1990:247). 43 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar entre hombres y mujeres” (Scott, 1993:406); puesto que en el periodo anterior a la revolución industrial ellas trabajan ya regularmente fuera de sus casas, como vendedoras en los mercados, como trabajadoras domésticas, niñeras o lavanderas, en los talleres, en la agricultura…18. En este sentido, se exagera el contraste entre un mundo preindustrial en el que el trabajo de las mujeres es informal, a menudo no remunerado, y en el que la familia cobra máxima prioridad; y el mundo industrializado de la fábrica, que obliga a ganarse la vida íntegramente a través de actividades extradomésicas. La producción y reproducción se presentan como complementarias en la primera etapa, para mostrarlas como estructuralmente irreconciliables en la segunda. No obstante, la interpretación de la industrialización como momento de ruptura con respecto a la experiencia laboral femenina, es cuestionable (Scott y Tilly, 1975/1984; Scott, 1992 y 1993; Mc Dougall, 1977/1984). Es más, en algunos trabajos se constata que la industrialización no rompe de manera inmediata el grupo familiar como unidad de producción (Mc Bride, 1977/1984; Perrot, 1976/1990). Así, a lo largo del siglo XIX son más las mujeres que trabajan en áreas “tradicionales” de la economía (manufactura a pequeña escala, comercio y servicios) que en establecimientos industriales. El trabajo industrial no absorbe más que una pequeña parte de la mano de obra femenina (Perrot, 1976/1990:264). Existe asimismo, en este periodo una “escasa diversificación” con respecto a los empleos femeninos, puesto que la mayoría de las trabajadoras se concentran en unas pocas profesiones (Mc Dougall, 1977/1984: 108). En este sentido, la oferta de trabajo femenina se caracteriza además por su “segregación”, algunos puestos se reservan exclusivamente a las mujeres, generalmente jóvenes y solteras (Scott y Tilly, 1975/1984:56). En relación con todo ello, el predominio del trabajo de aguja –caracterizado por su escasa reglamentación, una mano de obra barata y un salario irregular- como trabajo femenino durante el siglo XVIII y el XIX, hace difícil sostener el argumento de separación tajante entre la casa y el trabajo, puesto que el trabajo a domicilio es una práctica muy extendida en este sector. Del mismo modo, la relevancia que tiene el servicio doméstico en este periodo pone en entredicho la ruptura inmediata de las pautas tradicionales de economía familiar con la llegada de la industrialización y una masiva afluencia de las mujeres Se analiza el trabajo remunerado de las mujeres en la etapa preindustrial en Scott y Tilly (1975/1984); Mc Dougall (1977/1984) y Scott (1993), entre otros. 18 44 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar en las fábricas. Señalar la continuidad en muchos aspectos no significa, sin embargo, negar el cambio. El servicio doméstico Numerosos estudios señalan la importancia del servicio doméstico como fuente de trabajo para las mujeres (Scott y Tilly, 1975/1984; McBride, 1977/1984; Anderson y Zinsser, 1988/1991; Scott, 1993). Incluso se ha llegado identificar como el sector más importante a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo para las jóvenes y solteras. El aumento de la demanda de trabajadoras en este ámbito durante esta época se relaciona con el crecimiento de las clases medias urbanas y con una disminución en la proporción de hombres que se dedican a ello19. Dentro de esta categoría se incluyen tareas de diversa naturaleza, en las que el denominador común es la relación de la empleada con el empleador o empleadora. La trabajadora vive en la casa de la persona para la que trabaja y recibe de ella una manutención como compensación por la labor realizada. En este sentido, se puede considerar que las domésticas están en mejor situación económica que otras trabajadoras porque, aunque obtienen un bajo salario y trabajan en unas condiciones laborales caracterizadas por la precariedad, reciben manutención y cobijo de sus empleadores y empleadoras. La experiencia en el servicio doméstico se percibe asimismo como una preparación útil para la vida futura de las mujeres, especialmente como aprendizaje para el matrimonio, pues se generaliza la percepción de que ser una criada dócil equivale a ser en el futuro una esposa dócil. Esta labor se considera una ocupación transitoria que no exige un compromiso de por vida, las mujeres pueden abandonarla al contraer matrimonio20. Además, les proporciona una educación básica, al tiempo 19 En la primera mitad del siglo XVIII, entre un tercio y la mitad de los empleados en el servicio doméstico de los núcleos de población en Francia son hombres, en la década de 1790, ocho o nueve de cada diez son mujeres. Los trabajadores dejan este sector por las malas condiciones de trabajo y el trato degradante proporcionado por los patronos. No obstante, al descender el número de sirvientes masculinos, éstos se convierten en cotizados símbolos de posición social y riqueza (Anderson y Zinsser, 1988/1991: 290-291). 20 Según algunos estudios el matrimonio no es el destino de todas las mujeres que trabajan en el servicio doméstico (Scott y Tilly, 1975/1984; Mc Bride, 1977/1984; Anderson y Zinsser, 1988/1991). En este sentido, la historiadora Theresa Mc Bride señala, por ejemplo, que en París en 1830 el grupo mayoritario de prostitutas está integrado por ex sirvientas (1977/1984:131). Estos trabajos también muestran que la descendencia ilegítima entre las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que a menudo es, además, consecuencia de abusos sexuales cometidos por los patronos, no es un hecho 45 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar que las hace partícipes de la importancia que concede la clase media a la elevación del individuo mediante la planificación, la educación y el ahorro. Por todo ello, en relación a otras ocupaciones, el servicio doméstico se define como un trabajo respetable21. No obstante, el oficio de sirvienta implica una movilidad geográfica mucho mayor que cualquier otra ocupación, las mujeres que trabajan en áreas urbanas proceden mayoritariamente de zonas rurales. Pese al alejamiento de la familia, se mantiene el contexto familiar laboral hasta tal punto que el contrato de servicios se acuerda a menudo entre los padres de la empleada y los empleadores. El servicio doméstico brinda además un sustituto del hogar y se caracteriza por una relación personal con el empleador o empleadora. En este sentido, aunque en un primer momento, sirva como ejemplo de la continuidad de pautas laborales femeninas tradicionales que responden a una estrategia de supervivencia familiar, se observa que a medio plazo la emigración contribuye al debilitamiento de los vínculos familiares y a la modificación de los valores tradicionales, pues posibilita también proyectos más individualistas al adquirir las mujeres cierta autonomía, por ejemplo, a la hora de elegir a sus parejas y casarse. De este modo, se empieza a valorar el trabajo como instrumento de movilidad social y ocupacional y no tanto como solución temporal para ayudar a la familia (Scott y Tilly, 1975/1984:87) En este sentido, por su caracterización de empleo transitorio, útil para la preparación del matrimonio y, por tanto, respetable, el servicio doméstico resulta especialmente significativo en la configuración de una “tendencia moderna y típicamente femenina” hacia el trabajo (McBride, 1977/1984; 136) que se constituye en la primera fase del periodo industrial, entre 1760 y 1880. Esta tendencia “novedosa” (McBride, 1977/1984: 132) identifica el trabajo femenino como transitorio, dependiente del ciclo vital de las mujeres, vinculado a un breve periodo antes del matrimonio. De este modo, se generaliza una actitud que sostiene que ellas no deben trabajar de forma remunerada después del matrimonio, pues deben limitar sus actividades a las responsabilidades como esposas y madres. aislado, lo que deja de manifiesto la situación de vulnerabilidad y las precarias condiciones laborales en las que trabajaban estas mujeres. 21 Pese a que el servicio doméstico es considerado un trabajo respetable, las relaciones sexuales entre patrono y sirvienta constituyen un tema principal de la pornografía y la literatura del siglo XVIII y XIX (Anderson y Zinsser, 1988/1991:295). 46 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar Dicha tendencia se acentúa en la segunda etapa del proceso de industrialización (entre 1880 y 1914), caracterizada por una “polarización irreconciliable de las funciones duales de la mujer” que acaba “confinándola a una situación limitada y decididamente inferior en la fuerza de trabajo” (McBride, 1977/1984:137). El declive de la agricultura y de la manufactura doméstica –sustituida por procesos mecanizadosmenguan las posibilidades de trabajo de las mujeres casadas, limitándolas a los niveles más bajos, menos cualificados y peor pagados. De este modo, el trabajo de las mujeres casadas, a menudo a tiempo parcial y temporal, se identifica cada vez menos como una fase natural en sus vidas y depende cada vez en mayor medida de la cuantía del salario de marido y la aparición de crisis familiares. Al mismo tiempo, se experimenta en este periodo un notable declive del servicio doméstico, uno de los yacimientos de empleo más importantes para jóvenes y solteras en la primera etapa industrial. La interiorización del discurso de la domesticidad por parte de las clases medias conlleva nuevos estilos de vida que exigen una dedicación mayor a las tareas domésticas y de cuidados por parte de la esposa, confinada al ámbito privado-doméstico. Asimismo, como apunta McBride la urbanización y la difusión de la enseñanza primaria socavan la utilidad del servicio doméstico como vínculo rural-urbano o incluso como etapa de aprendizaje para el matrimonio (1977/1984, 134). Aunque la segunda etapa supone a partir del siglo XX, la aparición de nuevas oportunidades de empleo en el sector terciario para las solteras22, se desarrolla sobre una oposición infranqueable entre feminidad y trabajo remunerado que refleja el arraigo y naturalización del discurso de la domesticidad. De este modo, como acierta en asegurar McBride, se soluciona el conflicto de dualidad de funciones –trabajadora versus esposa y madre- que caracteriza la primera etapa de la industrialización, al confinar a las mujeres a una sola función, la de esposa y madre (1977/1984:124). En este sentido, se acaba consolidando una situación que se sostiene en base a una relación tautológica: las representaciones que aparentemente explican la situación de En relación a las nuevas oportunidades de trabajo en el sector terciario Scott (1992) hace referencia a la “feminización del empleo de oficina” a finales del siglo XIX, derivado de la mecanización de algunas tareas, que no hace más que aumentar las desigualdades de género, al tiempo que pone de relieve la inferioridad social de las mujeres. El teléfono y la máquina de escribir se constituyen en símbolos de reorganización del trabajo de oficina. Al igual que en la etapa anterior con los trabajos fabriles, los de secretaria y telefonista se crean como empleos para mujeres solteras, en los que resulta habitual aplicar límites de edad entre los 18 y 25 años. Son asimismo, empleos de carácter temporal que hacen innecesaria la promoción y el establecimiento de una carrera profesional institucionalizada, al tiempo que requieren cierto grado de instrucción formal, por lo que se define como trabajo limpio y respetable. 22 47 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar desigualdad entre hombres y mujeres acaban justificando, legitimando, reproduciendo e institucionalizando tales situaciones. Segregación ocupacional: “trabajos de mujeres” El discurso de la domesticidad concibe la división sexual del trabajo como algo natural y postula el sexo como única razón de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Como manifiesta Scott, los estudios de reformadores, médicos, legisladores y estadísticos naturalizan los “hechos”, tal como hacen los políticos y la mayoría de los sindicatos masculinos (1993: 415). A lo largo del siglo XIX maternidad y domesticidad resultan sinónimos de feminidad y se consideran identidades exclusivas y primarias de las mujeres, que explican (más bien, derivan de) sus oportunidades y salarios en el mercado laboral (Scott, 1993:428). Así, la situación de las mujeres en el mercado laboral se define en función de su rol de esposa y madre. La segregación ocupacional y unas condiciones laborales desiguales para hombres y mujeres se legitiman sobre tres supuestos: se considera que las mujeres constituyen una mano de obra más barata y menos productiva que los hombres; que son aptas para el trabajo únicamente en ciertos periodos de sus vidas (antes del matrimonio) y que son sólo idóneas para ciertos tipos de trabajo. La economía política, las prácticas de los empleadores, el discurso obrero y la legislación protectora vienen a corroborar y reforzar estos supuestos de modo que las premisas que estructuran la segregación sexual acaban siendo el producto de los modelos de empleo femenino que ellos mismo crean. La división sexual del trabajo es, por tanto, el producto de unas prácticas que naturalizan las desigualdades, y la segregación del mercado laboral en razón de sexo es un ejemplo de ello23 (Scott, 1993:424). La identificación de la fuerza de trabajo femenina con determinados tipos de empleo y como mano de obra barata queda formalizada e institucionalizada durante el siglo XIX, y llega a convertirse en axioma, en patrimonio del sentido común (Scott, 1993: 415). Dichos axiomas forman parte de un discurso que produce división sexual en el mercado laboral y segregación ocupacional, pues concentra a las mujeres en ciertos 23 Por ejemplo, la existencia de un mercado de trabajo sexualmente segregado se considera una prueba de la existencia previa de una división sexual “natural” del trabajo y los salarios bajos se atribuyen a la “inevitable” masiva afluencia de mujeres en los empleos que les son adecuados. 48 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar empleos y no en otros -siempre en el último escalón de la jerarquía ocupacional- a la vez que fija salarios a niveles inferiores a los de la mera subsistencia. Las mujeres se asocian con la fuerza de trabajo barata y es más habitual encontrarlas en las fábricas textiles, de vestimenta, calzado, tabaco, alimentos y cuero, que en la minería, la construcción, la manufactura mecánica o los astilleros, aunque se demanda también mano de obra “no cualificada” para estos empleos. El trabajo para el que se las emplea se define como “trabajo de mujeres” –aquel que se considera adecuado para sus capacidades físicas y que coinciden con sus niveles innatos de productividad- y es un trabajo devaluado. Es más, la entrada de las mujeres en un oficio es señal de que el oficio se está degradando (Anderson y Zinsser, 1988/1991: 285). En este sentido, las prácticas de los empleadores resultan ser un elemento clave para la producción del discurso sobre la división sexual del trabajo (Scott, 1993:420). Cuando tienen que cubrir empleos estipulan no sólo la edad y el nivel de cualifación profesional requerido, sino también el sexo de los trabajares y las trabajadoras (y, en los Estados Unidos, la raza y la etnia). A menudo los empleos son descritos como si poseyeran en si mismos ciertas cualidades propias de uno u otro sexo. Las tareas que requieren delicadeza, dedos ágiles, paciencia y aguante se distinguen como femeninas, mientras que el vigor muscular, la velocidad y la habilidad son signos de masculinidad, aunque estas descripciones se convierten muchas veces en objeto de polémica y debate. También a la hora de fijar los salarios se tiene en mente el sexo de los trabajadores y trabajadoras: los femeninos son siempre inferiores (Perrot, 1976/1990; Mc Bride, 1977/1984; Anderson y Zinsser, 1988/1991; Scott, 1993). De este modo, a medida que los cálculos de beneficios y pérdidas y la búsqueda de una ventaja competitiva en el mercado se intensifican, el ahorro de costes laborales se convierte en un factor cada vez más importante para los empleadores y aunque la tendencia a recortar costes laborales no siempre produce feminización, la contratación de mujeres generalmente significa en este contexto que los empleadores están procurando ahorrar dinero (Scott, 1993:420). Al igual que los empleadores, aunque no siempre con los mismos argumentos ni con los mismos fines, los portavoces sindicales aluden a estudios médicos y científicos para sostener que las mujeres no son físicamente capaces de realizar el “trabajo de los hombres”, pues suponen peligros para la moralidad y el bienestar femenino. Se considera que las mujeres pueden llegar a ser “socialmente asexuadas” si realizan trabajos de hombres y pueden “castrar a sus maridos” si pasan demasiado tiempo 49 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar ganando dinero fuera de casa (Scott, 1993:425). El discurso obrero pide que se reserven trabajos apropiados para ellas, en armonía con su naturaleza y temperamento. Se considera que la mujer no debe hacer ningún trabajo contrario a la delicadeza de su sexo (Perrot, 1976/1990: 251). En este sentido, aunque con matices, se pueden hallar algunas coincidencias entre el discurso de la clase obrera masculina y las ideas evangélicas sobre la feminidad y la centralidad de la familia en el desarrollo de una política estatal relativa al trabajo femenino desarrollada alrededor de 184024. Durante el siglo XIX el Estado interviene cada vez en mayor medida el la regulación de las prácticas de empleo de los empresarios, sobre todo, en relación al trabajo de mujeres y criaturas pues, en contraposición a los ciudadanos varones, se les considera vulnerables y dependientes y, en consecuencia, se decide que necesitan protección25. De este modo, se crea durante esta época una legislación protectora que tiene como objetivo dar solución al trabajo remunerado de las mujeres (y criaturas) que ha quedado definido como “problema”. Esta legislación, cuyos logros más significativos son la reducción de la jornada laboral de las mujeres y la prohibición del trabajo nocturno26, resulta generalmente insuficiente porque se aplica fundamentalmente al trabajo fabril y a Un ejemplo de la confluencia entre el discurso de la clase obrera masculina y los ideales religiosos es la aprobación en 1842 de una ley que prohíbe el trabajo de mujeres, niños y niñas en las minas, después de varios informes de comisiones de información que describen las duras condiciones de trabajo. El trabajo bajo tierra se considera la negación más absoluta del concepto evangélico de feminidad (Hall, 1987 y 1999/2005:85-86). Asimismo, en 1824 se crea la Asociación de Mineros de Gran Bretaña e Irlanda que rechaza firmemente desde su fundación el empleo femenino, pero por motivos diferentes a aquellos a los que hace referencia el discurso burgués. El objetivo de los mineros es controlar los horarios de trabajo y obtener los salarios más altos posibles, pues el trabajo de las mujeres –en las mismas condiciones pero con menores salarios- se considera una amenaza para el cumplimiento de este objetivo (Hall, 1987 y 1999/2005:86), y devalúa el sector. Se pretende excluir a las mujeres porque resulta imposible competir con ellas. 24 En este sentido, el Parlamento Inglés aprueba en 1802 la Ley de las Fábricas, que regula las condiciones laborales de las criaturas indigentes, que es ampliada en 1833, extendiendo su control a todas las criaturas que trabajan en fábricas e instituyendo un sistema de inspección. Siguen a ésta una serie de leyes que abarcan a la infancia en su totalidad y prevén la inspección de la mayoría de los establecimientos, y a partir de 1841 Francia imita su ejemplo. En Inglaterra la primera legislación sobre mujeres es la de 1844, y en Francia data de 1874 (Mc Dougall, 1977/1984:99) 25 26 Como apunta Mc Dougall, el cuerpo legislativo va encuadrando gradualmente muchos aspectos relacionados con el empleo femenino: comienza marcando un límite de doce horas de jornada de trabajo, que se disminuyen a once y en ciertos casos a diez –reducción que a menudo significa disminución de salarios o pérdida del puesto de trabajo-; prohíbe gran parte del trabajo nocturno, de los sábados por la tarde y en lugares particularmente peligrosos, como en minas subterráneas; establece normas sanitarias y de seguridad básicas y prohíbe la recontratación de mujeres antes de las cuatro semanas de haber dada a luz. A partir de 1890 las autoridades nombran a mujeres como inspectoras de fábricas (1977/1984:99) 50 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar aquellos sectores con predominio masculino, quedando completamente excluidas áreas que constituyen las principales fuentes de empleo de las mujeres, como por ejemplo, la agricultura, el servicio doméstico, las establecimientos minoristas, tiendas familiares y talleres domésticos. Es más, la legislación protectora tiene también consecuencias adversas, puesto que tras su aprobación en Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, prolifera el trabajo domiciliario de las mujeres (Scott, 1993:430). De este modo, aunque en ciertos aspectos se puede constatar que la legislación provoca cambios positivos –profundización en la enseñanza, acortamiento de jornadas y disminución de la incidencia de enfermedades de tipo ocupacional (Mc Dougall, 1977/1984:110-111)- desde una perspectiva crítica, se puede afirmar que contiene una clara especificación sexual, pues sanciona y refuerza el destino de las mujeres a mercados de trabajo secundarios y con bajos niveles de remuneración (Steward 1989, cf. Scott, 1993:430). La premisa de la ley –que representa a todas las mujeres como inevitablemente dependientes y a las mujeres asalariadas como un grupo insólito y vulnerable, necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo- se convierte en su consecuencia, y la brecha entre el trabajo masculino y femenino se vuelve más profunda (Scott, 1993:430) Salario familiar y elogio del ama de casa27 Tal y como apunta Scott, la economía política es otro de los terrenos donde se origina el discurso sobre la división sexual del trabajo. Los economistas políticos del siglo XIX desarrollan y popularizan las teorías de sus predecesores del siglo XVIII y, pese a los importantes contrastes entre países y las discrepancias entre diferentes escuelas, se pueden hallar ciertos principios básicos comunes en todos ellos. Uno de los puntos de encuentro de la teoría económica se crea en torno a la premisa que postula que los salarios de los varones deben ser suficientes no sólo para su propio sostén, sino también para el de una familia. Partiendo de este supuesto, los salarios de las mujeres son considerados suplementarios y, o bien compensan el déficit, o bien proporcionan 27 Se ha recogido esta acepción del título de un artículo escrito por la historiadora francesa Michelle Perrot en 1976, “L’eloge de la ménagrè dans le discours des ouvriers français au XIX siècle”, traducido al español como “El elogio del ama de casa en el discurso de los obreros franceses del siglo XIX” (en Amelang y Nash, 1990). En el contexto español, Mary Nash (1993a) desarrolla una interesante reflexión sobre el discurso de la clase obrera en torno a los ideales de domesticidad y su actitud en relación al empleo femenino. 51 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar dinero por encima del necesario para la supervivencia básica (1993: 416-417). Desde dicho planteamiento se legitiman las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, a favor de una nueva concepción del salario familiar, no ya como suma de las pagas del padre, la madre y la prole (Scott y Tilly, 1975/1984: 83), sino exclusivamente como salario del varón, que debe cubrir las necesidades de toda la familia. El salario del trabajador cobra así un doble sentido: por un lado, sirve para compensar la prestación de su fuerza de trabajo y, por otro, y quizá más importante, otorga al hombre un nuevo estatus como sustentador de la familia y persona independiente. Desde esta premisa el hogar de la época industrial se constituye sobre el modelo malebreadwinner family, que en su acepción más simple está formado por un hombre, ganador de pan, cabeza de familia y responsable de obtener los recursos monetarios suficientes para el sostenimiento del grupo doméstico, y una mujer, ama de casa, cuyas funciones son el mantenimiento de la fuerza de trabajo y el cuidado de la prole (Pérez-Fuentes, 2003:217). A pesar de esta acepción, ni la actividad doméstica ni el trabajo remunerado de la madre son visibles ni significativos, de ello se deduce que ellas no producen valor económico de interés (Scott, 1993:418) y son consideradas, junto a las criaturas, personas dependientes28. Para establecer el precio de la fuerza de trabajo la economía política propone dos puntos de partida diferentes que derivan en dos sistemas distintos de realizar el cálculo, el masculino y el femenino. El salario del hombre debe servir para cubrir las necesidades de toda la familia, mientras que el de la mujer es considerado meramente subsidiario. De esta forma, se crea una distinción de la fuerza de trabajo según el sexo, razonado en términos de división funcional del trabajo. Asimismo, para explicar las diferentes situaciones de hombres y mujeres, este discurso recurre a dos tipos de leyes “naturales”, las que rigen el mercado y las de la biología –apoyadas en el discurso médico-científico- ofreciendo a las prácticas predominantes un mecanismo poderoso de legitimación. Como argumenta Scott, la descripción que se elabora de las “leyes” sobre salarios femeninos crea un tipo de lógica circular en el que los salarios bajos son En 1848, por ejemplo, tras realizar un estudio sobre una parroquia en Londres la Sociedad Estadística halla que, mientras los ingresos de los hombres varían en gran medida y el salario medio es de 20 chelines y 10 peniques a la semana, los ingresos de las mujeres son todos bajos y la media mucho menor que la de los varones (6 chelines y 10 peniques a la semana). Por ello, la Sociedad etiqueta a los hombres sin mujeres como “solteros” y a las mujeres sin hombres como “desprotegidas” (Alexander, 1976/1984). 28 52 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar a la vez causa y prueba del “hecho” de que las mujeres son menos productivas que los hombres. Cuánto dinero puede ganar una mujer y cómo puede hacerlo está, de este modo, en gran medida predeterminado por las teorías que definen el trabajo femenino como más barato que el de los hombres. No importa cuáles sean sus circunstancias, los salarios de las mujeres se fijan como si fueran suplementos de los ingresos de otros miembros de la familia (1993:418-419). El entramado teórico de la economía política del siglo XIX confluye con otros procesos discursivos a los que se ha hecho referencia anteriormente, creando un poderoso armazón que sostiene el discursos de la domesticidad hasta el punto de que la mayoría de las críticas al capitalismo o sobre la situación laboral de las mujeres que se realizan en este contexto aceptan el carácter ineludible de las leyes de los economistas, que conjugan con la autoridad científico-médica y religiosa, y proponen reformas que dejan intactos estos principios. Es el caso de los sindicatos y el discurso obrero. Pese a que se pueden encontrar durante el siglo XIX sindicatos que aceptan a las mujeres como afiliadas y sindicatos formados por mujeres, principalmente en la industria textil, la mayoría obstaculizan su incorporación. La “mujer trabajadora” se convierte para los sindicatos en una categoría aparte, identificada más a menudo como un “problema” a enfrentar que como una fuerza a organizar (Scott, 1993:428). Los sindicatos masculinos tratan de proteger sus empleos y sus salarios manteniendo a las mujeres al margen de sus organizaciones y, en última instancia, al margen del mercado de trabajo. Se acepta el carácter ineludible de la inferioridad de los salarios femeninos y se trata a las mujeres trabajadoras más como una amenaza que como potenciales aliadas. El discurso obrero justifica sus intentos de excluir a las mujeres de la actividad sindical recurriendo al reduccionismo biológico y argumentando que, puesto que la estructura física femenina determina el destino social de las mujeres como madres y esposas, ellas “no pueden ser trabajadoras productivas ni buenas sindicalistas” (Scott, 1993:425). Desde esta perspectiva, el discurso obrero elogia la familia como piedra angular del edificio social y forma privilegiada de sociabilidad popular y unidad económica. Se considera al obrero ante todo un padre de familia, y sus reivindicaciones y su pensamiento se apoyan constantemente en esta consideración. El hogar es el lugar de la mujer, ella debe ser, sobre todo, ama de casa. El gobierno de la casa obrera se define, de este modo, por una rigurosa división del trabajo, de los roles, de las tareas y de los 53 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar espacios (interior/exterior; hogar/taller) (Perrot, 1976/1990:249-250). Se pueda afirmar que el discurso de la domesticidad, y su clara división de roles, espacios y tiempos, deja de ser exclusivo de las clases medias acomodadas y se generaliza de tal forma que se convierte en modelo a imitar incluso para las clases trabajadoras, aunque ello no suponga una simple aceptación de los patrones de la burguesía, sino una adaptación y remodelación de unos específicos ideales de clase (Hall, 1987/2005: 85). De este modo, la reivindicación a favor del salario familiar es cada vez más decisiva en las políticas sindicales del siglo XIX (Scott, 1993:428). Aun cuando hasta el último cuarto del siglo XIX los salarios masculinos rara vez son suficientes para mantener a una familia completa (Anderson y Zinsser, 1988/1991: 308), la esposa que no trabaja de forma remunerada se convierte en el ideal de respetabilidad de la clase obrera (Scott, 1993:428). Algunos periódicos socialistas dibujan la sociedad ideal como aquella donde las “buenas esposas socialistas” se quedan en casa cuidando de la salud y educación de los “buenos hijos socialistas” (Scott y Tilly, 1975/1984:89). Se considera que cuando es joven y soltera, el trabajo de la mujer cumple con las obligaciones familiares, pues resulta una contribución útil a la economía familiar, pero una vez casada y madre, “la mujer ya no se pertenece, pertenece a su marido y a sus hijos” (Actas del Congreso de Marsella 1879, cf. Perrot, 1976/1990:249) y su trabajo se interpreta como una señal de problemas económicos en casa. El trabajo femenino es considerado como un recurso a corto o medio plazo y el trabajo remunerado de las mujeres casadas se deriva a un tipo de “trabajo oculto” que se realiza en el propio hogar, fuera del escrutinio público. El pupilaje29 y los trabajos manuales a destajo son prácticas que se generalizan como forma de obtención de ingresos que la mayoría de las ocasiones ni siquiera se declara (Anderson y Zinsser, 1988/1991: 309). Se considera también que la industria perjudica la salud de la mujer y la aleja de su función esencial, la maternidad. La centralidad de la función reproductiva de las mujeres y la preocupación por la infancia están también presentes en el discurso obrero. Se sostiene que durante el embarazo y la crianza la mujer no debe trabajar y se denuncian los desajustes producidos cuando la prole se cría fuera del hogar. Tal y como apunta Michelle Perrot, en la segunda mitad del siglo XIX, el niño se convierte en una preocupación obrera. En este aspecto, el discurso sindical recuerda los postulados de 29 Las prácticas de pupilaje son muy diversas: pueden derivar desde tener una casa de huéspedes o un pequeño hotel, hasta abrir un camastro plegable en una vivienda de una sola habitación. 54 1: Constitución del ámbito doméstico-familiar la ilustración en relación a la función de las mujeres no sólo como guardianas de la familia sino como reproductoras de la especie. Por encima de la familia está para los obreros la salud de la raza, la reproducción de una nueva generación de obreros, fuerte y sana, como reclama la reconstrucción socialista del país (1976/1990:248). De este modo, aunque se pueden entrever algunos elementos significativos del discurso burgués en los postulados del movimiento obrero, se ha de recordar que no sería correcto identificar dichas similitudes como adaptaciones miméticas a los modos de vida de las clases acomodadas, y la centralidad que cobra la familia en el discurso de los sindicatos puede ser un ejemplo de ello. Como señala Perrot (1976/1990:264-263), a finales del siglo XIX la familia aparece como “una gran realidad” de la vida obrera, a partir de un modelo que se aproxima por lo menos en tres aspectos al ideal burgués descrito por Philippe Ariès. Por un lado, en relación a la valoración de la infancia, cuya salud, educación y porvenir se convierten en preocupaciones prioritarias. Por otro lado, respecto a la vida familiar más intensa, en particular a través de la noción moderna del tiempo fuera del trabajo que se llama “ocio”. Y, por último, en lo concerniente a la aceptación de las formas legales del matrimonio, ya que el sistema de subsidios familiares y de seguridad social refuerzan su influencia. No obstante, la centralidad de la vida familiar en el discurso obrero tiene sus propias finalidades: la defensa de una identidad, autonomía, espacio, intimidad y casa propia, sustraídos a la vida del trabajo y al control de la fábrica (Perrot, 1976/1990:262). La familia es, de este modo, un terreno de lucha, la puesta en escena de fuerzas encontradas entre el ideal burgués y las reivindicaciones del proletariado. En relación a las mujeres trabajadoras, sin embargo, parece que estas fuerzas más que oponerse confluyen en lo fundamental para reforzar la consideración del ama de casa; parece esencial tanto para los obreros como, y sobre todo, para la sociedad de acumulación capitalista, que la mujer asuma dicho rol (Perrot, 1976/1990:262-263). El discurso de la domesticidad se reconfigura, de este modo, durante el siglo XIX en las prácticas y reivindicaciones de la clase obrera hasta el punto de constituirse en un referente importante de la identidad de clase. Aunque con diferentes objetivos, proletariado y burguesía parecen reconciliarse a la hora de establecer sus preferencias por el ideal doméstico y el lugar que deben ocupar las mujeres. Tal como apunta Mary Nash, si bien la construcción de género tiene una lectura de clase –ya que el significado de los modelos de masculinidad y de feminidad no son necesariamente equiparables en el caso de la clase obrera y de la burguesa- en términos globales, el discurso de la 55 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar domesticidad transciende las fronteras de clase para encontrar una aceptación poco matizada entre los varones de diferentes sectores sociales30 (Nash, 1993a: 588) Acompañados por unas condiciones materiales favorables y una notable mejora de las condiciones de vida, para finales del siglo XIX y principios del XX, el repliegue al hogar por parte de las mujeres casadas parece indisociable a la consolidación del capitalismo industrial. Se puede afirmar, de este modo, que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el discurso de la domesticidad forma parte, aunque con diferentes matices, del sentido común del conjunto de la sociedad occidental. 30 Nash apunta que es posible percibir una sensibilidad mayor respecto al derecho de las mujeres a un puesto de trabajo remunerado en el ámbito anarquista, donde se desarrolla cierto grado de reflexión alternativa al modelo de género a partir del principio de igualdad e independencia económica como base de la autonomía de las personas (Nash, 1993a:589) 56 2 Domesticidad en el contexto español y vasco 2 DOMESTICIDAD EN EL CONTEXTO ESPAÑOL Y VASCO En el apartado anterior he analizado el discurso de la domesticidad como constitutivo de la estructuración social moderna como un proceso prototípico compuesto por elementos y procesos que no siempre han tenido lugar en el mismo espacio físico ni han sido coincidentes en el tiempo. El proceso de modernización no se desarrolló de igual forma ni con idéntica intensidad en todos los países de Europa. Las diferentes regiones muestran sus particularidades y especificidades. Por ello, en este epígrafe se pretende analizar su desarrollo en el ámbito español, haciendo mención especial al caso del País Vasco. Resulta interesante subrayar las especificidades del contexto vasco porque en muchos aspectos pueden ser paradigmáticas de aquellas regiones con procesos de industrialización y urbanización agudos. 2.1 El debate sobre la naturaleza de los sexos El proceso de modernización en el contexto español tiene sus particularidades y especificidades, caracterizadas por una Ilustración moderada y de difusión limitada y el desarrollo de una ideología burguesa incapaz de erigir de forma sólida un discurso de género alternativo al del Antiguo Régimen. En este sentido, se puede afirmar, siguiendo a la historiadora Mónica Bolufer, que “el discurso de la domesticidad y el sentimiento, 57 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar que tanta tinta hizo correr y tantas lágrimas derramar en Inglaterra, arraigó de forma más tardía y menos intensa en una sociedad [la española] más apegada a los valores y formas de vida tradicionales” (Bolufer, 1998:397). Aunque el contexto español del sigo XVIII presenta en lo esencial una continuidad profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas anteriores, se pude afirmar que, a pesar de las prohibiciones, forma parte del movimiento de las ideas y actitudes de las Luces que circulan por toda Europa en esta época, creando una dinámica propia de reforma: una Ilustración con características peculiares que la aproximan a la italiana. Su carácter cristiano, el papel del clero y el episcopado reformador, el peso de la “herencia hispánica” sumado al “influjo europeo”, junto con la diversidad regional y el dirigismo centralista, y una tensión entre una Ilustración “oficial” y otros impulsos renovadores, hacen de la Ilustración española un movimiento particular. Un movimiento caracterizado por su pragmatismo -no abundan las grandes reflexiones teóricas-, moderación, difusión limitada, crisis y dramática escisión provocada por los acontecimientos de la revolución francesa y la invasión napoleónica (Bolufer, 1998:21). Pese a las especificidades y limitaciones de una Ilustración reformista con un insistente temor al desorden social, entre los aspectos que preocupan a los ilustrados españoles se encuentran como en el resto de Europa, los relacionados a la naturaleza de las relaciones de género. Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, en esta época se cuestionan por primera vez los fundamentos de subordinación del Antiguo Régimen en relación a los comportamientos y a la condición de las mujeres. En el nuevo discurso sobre la feminidad se revelan las actitudes críticas de la Ilustración hacia ciertas nociones adquiridas y el afán de explicar el orden social y asentar las normas morales no sólo en la Providencia, sino en nociones propias de una cultura más secularizada: “razón”, “utilidad” y “naturaleza”, presentada esta última con frecuencia como manifestación de los designios divinos (Bolufer, 1998:391). Cabe recordar, sin embargo, que las Luces en España tienen un arraigo más limitado que en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, por lo que las nuevas representaciones de la diferencia de los sexos no dejan de ser modelos muy minoritarios, aunque abiertos a procesos de divulgación y apropiación a través de la educación y la lectura (Bolufer, 1998:397). En este sentido, se puede afirmar siguiendo a Isabel Morant y Mónica Bolufer, que de forma simbólica, el debate sobre la naturaleza de los sexos se enmarca en España entre dos fechas significativas (1998: 204-205). 58 2: Domesticidad en el contexto español y vasco La primera de ellas hace referencia a la polémica surgida por la publicación en 1726 de la “Defensa de las mujeres” del benedictino padre Feijoo, discurso XVI del primer volumen de su obra Teatro crítico universal de errores comunes (17261739). Como Poulain de la Barre en Francia, o Mary Astell en Inglaterra a finales del siglo XVII, Feijoo critica en nombre del racionalismo las tesis tradicionales basadas en la escolástica medieval, propias de la misoginia culta (Morant y Bolufer, 1998: 205), y lo hace fundamentalmente, afirmando que mujeres y hombres son iguales en tanto que seres racionales, pues la razón no tiene sexo. Asimismo Feijoo incide en el papel fundamental de la educación, desarrollando un argumento típicamente ilustrado: puesto que las mujeres están dotadas de las mismas capacidades intelectuales que los hombres, es la desigualdad en la educación, reflejo a su vez de una desigualdad social, lo que les impide desarrollar su potencial. La publicación de la “Defensa de las mujeres” abre una fuerte polémica y su autor es acusado de alterar el orden natural y providencial que explica la necesaria subordinación de las mujeres en base a una inferioridad inherente a su condición femenina. Las ideas de Feijoo cobran, sin embargo, gran popularidad y sus obras son reiteradamente reeditadas y traducidas a varias lenguas, logrando que los argumentos más clásicos de la misoginia queden en desuso en los círculos ilustrados (Bolufer, 2005:482). Sostener de forma abierta la inferioridad de las mujeres deja de ser apropiado y se generaliza entre los ilustrados un discurso fundamentado sobre la diferencia y complementariedad entre los sexos. El segundo hito de la ilustración española se puede situar tres cuartos de siglo más tarde de la publicación de la obra de Feijoo. Es el inicio de la discusión sobre la admisión de las mujeres en la Sociedad Económica Matritense, en 1797. En la naturaleza de esta polémica, de signo bien distinto a la anteriormente citada, se puede percibir el desarrollo del pensamiento ilustrado español sobre la condición femenina. Ahora el debate no se produce entre innovadores y tradicionalistas, sino entre miembros de una institución implicada en los proyectos de reforma ilustrados, poniendo de relieve el “carácter complejo y abierto” de interpretaciones distintas que tiene la reelaboración dieciochesca de los modelos de feminidad (Morant y Bolufer, 1998:207). En este sentido, se puede afirmar siguiendo a Bolufer, que “revela una fisura y un descuerdo entre los propios reformadores, representando así la tensión entre dos discursos opuestos pero igualmente enraizados en el pensamiento de las Luces y las preocupaciones sociales del reformismo” (Bolufer, 2005: 502). 59 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Tanto los defensores como los oponentes de la admisión, insisten en subrayar la novedad que supone abrir a las mujeres las puertas de una institución formal, distinta a los espacios de conversación y sociabilidad, en los que su presencia es admitida e incluso celebrada. Lo que está en juego es algo de singular trascendencia: la presencia y la relación de mujeres y hombres en los ámbitos públicos; en una época, recordemos, en la que se empieza a configurar la distinción entre lo público y lo privado, claramente delimitada un siglo más tarde. En este sentido, es interesante señalar, por ejemplo, que un representante del sector más radical y rousseauniano de la Ilustración española, el financiero Francisco de Cabarrús, defiende una postura contraria a la admisión. Las diferentes posiciones de personas unidas por lazos intelectuales y de amistad, como Jovellanos, Cabarrús y la condesa de Montijo, sobre la presencia de las mujeres en la Sociedad Económica demuestran, en última instancia, las divergencias entre partidarios del destino doméstico de las mujeres y defensores de su participación en la sociedad, que no corresponden respectivamente a perfiles ideológicos moderados o progresistas (Bolufer, 1998:394). Finalmente, la polémica se resuelve a favor de la admisión, ratificada por los miembros de la Sociedad Económica el 27 de agosto de 1787 a través de la creación de una Junta de Damas de Honor y Mérito -separada y subordinada a la Sociedad- a la que se insta a tomar a su cargo las tareas “propias de su sexo”, identificadas con la educación y la reforma de las costumbres y el lujo (Bolufer, 2005: 504-505). La presencia de las mujeres en el espacio público queda de este modo regulada y sujeta a su naturaleza femenina. 2.2 Particularidades del modelo Si la Ilustración fue particular en el caso español, no lo será menos el siglo XIX. La historiadora Nerea Aresti (2000, 2001) analiza la evolución del discurso de la domesticidad en la segunda mitad del siglo XIX para mostrar una perspectiva que merece la pena sacar a colación. En su estudio argumenta que el concepto de “ángel de hogar”, considerado como figura central a la hora de definir el modelo decimonónico de mujer ideal, encierra en el caso español una realidad compleja, y su utilización puede llegar a presentar ciertos inconvenientes. En el contexto español del siglo XIX los discursos destinados a definir lo que una mujer debe ser, y lo que debe no ser, son muy diversos, y de ningún modo asimilables en su conjunto al ideario liberal burgués. 60 2: Domesticidad en el contexto español y vasco La evolución de los ideales de género refleja, de esta forma, la inestable convivencia de conceptos y valores de muy variada naturaleza: “La ideología de la domesticidad en la España del siglo XIX era una peculiar amalgama de nociones tradicionales, ideas religiosas y valores burgueses” Aresti (2000:363) El discurso español de la domesticidad, desarrollado por autores como María Pilar Sinués de Marco (1835-1893) y Severo Catalina (1832-1871), que evolucionan dentro de los parámetros discursivos del pensamiento católico tradicional, difiere de forma considerable del ideal de “ángel del hogar” anglosajón, popularizado a partir del poema de Conventry Patmore31. En este sentido, aunque la evolución desde textos clásicos como el de La perfecta casada de Fray Luis de León resulte significativa, tanto en el caso de Severo Catalina como Sinués de Marco los lazos argumentativos con aquél son también importantes (Aresti, 2001:20). La combinación de los elementos de continuidad y renovación en el discurso español de la domesticidad, ponen de manifiesto la necesidad de elaborar con cautela cualquier análisis al respecto: ¿hasta qué punto es posible hablar de un nuevo ideal burgués en el contexto español?, ¿dónde se deben situar los elementos de ruptura?, ¿quiénes son los promotores del modelo de feminidad de la Modernidad? Como respuesta a estas preguntas, y abriendo nuevos interrogantes, Aresti cuestiona que el ideal de domesticidad esté compuesto de características semejantes, o dotado de un significado de clase similar, al de otros países (particularmente anglosajones) que son utilizados de forma sistemática como referentes de análisis32. Como apunta Aresti (2000:368), el popular libro de Sinués de Marco “El ángel del hogar” (1881, sexta edición), es más bien una exaltación al sentimiento católico en ambos sexos frente a la ola de modernización que amenaza con alterar el orden tradicional. El ideal “nacional” de mujer es retratado en contraste al de la mujer inglesa, descrita como laboriosa, avara, ilustrada e impía. Adoptar el ideal erróneo de domesticidad conduce a la emancipación femenina, que Sinués de Marco, enfrenta a la verdadera domesticidad, un ideal de sentido patriótico y religioso. 31 En este sentido, Aresti (2000:367) menciona la obra “La mujer en los discursos de género. Textos y contextos en el siglo XIX” (Jagoe, Blanco y Enríquez de Salamanca, 1998). Se trata de un trabajo interesante que recoge una compilación de textos de la época sobre los modelos de feminidad en los discursos de género, divida por áreas temáticas (enseñanza, discurso legal, discurso médico-científico y feminismo) y complementada con un análisis que desarrollan las autoras en torno a cada uno de los aspectos, que sirve de ayuda a la hora de contextualizar los textos. No obstante, resulta en cierto modo un trabajo contradictorio pues a lo largo del libro sus análisis no hacen más que confirmar la tesis de Aresti, que se opone a su afirmación inicial sobre la hegemonía ideológica de los discursos burgueses en relación a la definición de los ideales de feminidad. Cabe señalar que la ausencia de un discurso monolítico sobre el papel de la mujer en la sociedad española decimonónica queda de manifiesto especialmente en el trabajo de Cristina Enríquez de Salamanca sobre la posición de la mujer 32 61 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Para no caer en identificaciones erróneas la historiadora vasca, pone de manifiesto que las transformaciones que se han analizado en el epígrafe anterior como constitutivas del proceso de modernización de las sociedades occidentales cuentan con sus especificidades y particularidades, que han de ser tomadas en consideración al analizar el surgimiento y el desarrollo del discurso de la domesticidad desde una perspectiva local o regional. En este caso, resulta necesario entender el modo particular en el que se desarrolla el fenómeno de tránsito a la modernidad en nuestro contexto más cercano, un proceso común en el mundo occidental, pero diverso según los países. A diferencia de otros ámbitos de cultura liberal más arraigada, se puede afirmar que en el contexto español el ideario burgués liberal se muestra incapaz de reemplazar las viejas concepciones sobre las mujeres por una visión dignificadora de la feminidad, creada a partir de la maternidad, de su lugar central en la familia y de una supuesta espiritualidad superior a la de los hombres. La peculiar relación de la Iglesia y el pensamiento religioso con el liberalismo español, marcada por la difícil convivencia entre unos y otros, crea una idea-fuerza caracterizada por su incapacidad para modelar las visiones de género de las nuevas clases sociales. La división del mundo en dos frentes antagónicos - religión, tradición, oscuridad, pasado y feminidad frente a progreso, ciencia, educación, futuro y masculinidad-, que perdura hasta bien entrado el siglo XX, no solo las excluye de cualquier propósito de renovación social, sino que las sitúa tanto simbólica como políticamente en posición enfrentada al éxito de este tipo de proyectos33. La religiosidad se define como un componente ineludible del ideal femenino, parte de su destino biológico; mientras la masculinidad se construye en claves opuestas, mediante un énfasis en la emancipación de las ideas religiosas y de la Iglesia. Esta diferenciación descansa sobre la incompatibilidad entre religión y ciencia de la que la deriva, consecuentemente, la incapacidad de las mujeres para la ciencia. La concepción de las mujeres como elemento retardatario y opuesto al progreso, marca el desarrollo del feminismo español y condiciona la actitud tanto de la Iglesia como de los en el discurso legal del liberalismo español, uno de los estudios más exhaustivos que recoge el libro. Dada la influencia del puritanismo en la constitución del discurso de clase burgués, el ideal de domesticidad anglosajón está cargado de nociones religiosas, especialmente en épocas tempranas. El contexto español, sin embargo, es católico. Se trata, por tanto, de dos tradiciones diferentes, con significados sociales y políticos distintos. En las sociedades protestantes, la relación entre religión y modernidad es más armoniosa y menos conflictiva que en las católicas 33 62 2: Domesticidad en el contexto español y vasco sectores progresistas de la sociedad hacia las demandas feministas, hasta el punto de que ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica ven la conveniencia y la posibilidad de liderar un movimiento feminista católico que se apoya en la religiosidad de las mujeres españolas, particularmente de clase media y alta (Aresti, 2001:38; Scanlon, 1986). De este modo, lejos de lo que ocurre en el contexto anglosajón, en España es precisamente la falta de modernización de la Iglesia Católica y su carácter radicalmente antiliberal los que proporcionan el punto de partida ideológico para un discurso favorable a las mujeres, o mejor dicho, para un pequeño número de ellas. Cabe recordar, sin embargo, que el enfrentamiento entre religión católica y pensamiento liberal deja a lo largo del siglo XIX un pequeño pero importante resquicio a los intentos por superar el antagonismo entre ambas. Se trata de la aportación del krausismo34, por su contribución al debate sobre los modelos de feminidad en España (Aresti, 2001:23)35. Además de su contenido religioso, su posición en defensa de la ciencia y el énfasis en la educación como instrumento de reforma social, este movimiento muestra una voluntad favorable a la mejora de la condición de las mujeres y defiende, tanto de forma teórica como en la práctica, la educación femenina. Su defensa de la “capacidad transformadora e incluso emancipadora” de la educación (Aresti, 2000:373) queda de manifiesto en la creación de diversos centros educativos para mujeres a partir de iniciativas privadas, que tienen como precedente las “Conferencias dominicales para la mujer” impulsadas en 1869 por Fernando de Castro, nombrado ese mismo año Rector de la Universidad Central de Madrid (Scanlon, 1986:31)36. 34 El Krausismo es una ideología iniciada por el pensador poskantiano alemán Kart Christian Friedrich Krause (1781-1832), desarrollada y llevada a su máxima expresión práctica en el contexto español, entre otros aspectos, gracias al Instituto Libre de Enseñanza dirigido por Francisco Giner de los Rios. Desde el punto de vista filosófico, se define como un racionalismo armónico y, desde una perspectiva política, como un liberalismo reformista. Tiene como fundamento el cristianismo racional y tolerante, que aboga por la libertad religiosa. Es una filosofía práctica dirigida a la reforma individual y colectiva que se logra mediante la educación. Los krausistas profesan una fe en el progreso a través de la ciencia. 35 Aunque como apunta la historiadora Geraldine Scanlon, el interés que demuestran los krausistas por la educación de las mujeres no es más que un complemento natural de su interés por la educación de los niños, las vislumbran como individuos con un derecho a la educación tanto en beneficio propio, como en beneficio de la sociedad (Scanlon, 1986). 36 A partir de la “Conferencias dominicales” se crea el Ateneo Artístico y Literario de Señoras (inaugurado en 1869), que deriva un año más tarde en la Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Más adelante se crean la Escuela de Comercio para Señoras (en 1878) y la Escuela de Correos y Telégrafos (en 1882) (Scanlon, 1986: 34-39). 63 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Pese a su carácter minoritario y aunque están dirigidas a mujeres de clase media, se puede afirmar que dada la lamentable situación del sistema educativo estatal, una de las aportaciones más loables del krausismo es, sin duda, haber ofrecido una alternativa educativa a la sociedad española, dando los primeros pasos hacia el acceso de las mujeres a la educación. Su resistencia a enfrentar el universo científico con el religioso, y sus supuestos correlativos masculino y femenino, promueven asimismo, un talante favorable a la emancipación de las mujeres, aunque ello no suponga una visión que contemple la total igualdad entre sexos. De este modo, cabe señalar que, aún en las propuestas más elaboradas, como las de Concepción Arenal, el ambiente krausista no es capaz de provocar una ruptura total con los ideales tradicionales de mujeres y hombres37 (Aresti, 2000:376). El cambio político que llega con el fracaso del Sexenio Revolucionario (18681874) conlleva un punto de inflexión en el pensamiento español decimonónico caracterizado por el fin del protagonismo del pensamiento krausista y el tránsito desde una metafísica idealista a una mentalidad positivista. Dicho punto de inflexión lo marcan unas jornadas de debate celebradas en el Ateneo de Madrid durante los cursos académicos del 1874/75 y 1875/76 que se han considerado “transcendentales para la evolución ideológica de diferentes sectores de la burguesía española” (Aresti, 2000:376). Las nuevas ideas no solo penetran en los jóvenes médicos que defienden con entusiasmo el positivismo en el Ateneo y en los defensores del positivismo crítico, sino que afectan al conjunto de la intelectualidad del momento (Aresti, 2000:378). El positivismo aplica las leyes naturales al análisis social, enfatizando las diferencias entre los seres humanos. La biología se convierte en destino, de forma que el individuo es incapaz de actuar sobre las condiciones impuestas por la naturaleza. Como apunta Aresti, estos planteamientos desmienten dos de los principales principios de los argumentos krausistas -la perfectibilidad humana y la capacidad reformadora de la educación- (Aresti, 2000: 378), quedando la reforma social en manos de biólogos y expertos en ciencias naturales, que se convierten en jueces de los problemas sociales (Aresti, 2000:379). Aunque prácticamente todos los estudios sobre el tema coinciden en destacar el carácter fundamentalmente progresista de la nueva Pese a todas las limitaciones, se puede afirmar que los esfuerzos feministas más significativos en el contexto español del Siglo XIX están vinculados a la iniciativas pedagógicas surgidas en los círculos krausistas 37 64 2: Domesticidad en el contexto español y vasco corriente de pensamiento en el contexto español, donde la defensa de la ciencia y el cuestionamiento del dogmatismo católico quedan situados en oposición enfrentada al poder; la introducción del positivismo supone un retroceso considerable en el debate social relativo a la educación y el acceso de las mujeres a ella, que durante un largo periodo de tiempo es en una de las cuestiones más relevantes del debate sobre lo que una mujer puede y debe hacer dentro y fuera de la familia (Scanlon, 1986; Ballarín, 1993; Jagoe, Blanco y Enríquez Salamanca, 1998) En este contexto, tal como apunta Mary Nash (1993b), para el primer tercio del siglo XX se redefine el discurso de género a través del cambio de su base legitimadora desde una argumentación fundamentalmente religiosa a una legitimación médica. El nuevo prototipo de feminidad, sin embargo, mantiene intacto uno de los ejes constitutivos del discurso tradicional: la maternidad se constituye como base esencial de la identidad cultural de las mujeres. En este sentido, la clase médica juega un papel fundamental a la hora de difundir un discurso de género basado en la reconceptualización de la maternidad entendida como deber social femenino, así como su medicalización y profesionalización a través de la “maternología”38 (1993b:628-629). La figura del endocrinólogo Gregorio Marañón resulta emblemática en este contexto y su teoría de la complementariedad entre los sexos alcanza un notable consenso social llegándose a constituir como el eje discursivo de género de las décadas siguientes (Nash 1993b, Aresti, 2001). La complementariedad y diferenciación sostienen, sin embargo, la estricta división de esferas, espacios, tiempos, trabajos y funciones que se viene consolidando desde la etapa anterior. 2.3 ¿Ganador de pan y ama de casa? En las últimas décadas del siglo XIX el comienzo de una nueva era en el ámbito político coincide con los cambios ocurridos en torno a la modernización económica. En el contexto de dichas transformaciones, la situación y condición de las mujeres se hace “visible” en el contexto español a los ojos de la clase política, de las elites intelectuales y de la opinión pública, al igual que había ocurrido en Inglaterra medio siglo antes. La abundante información recogida y publicada por la Comisión de Reformas Sociales Nash desarrolla una interesante reflexión en relación a las representaciones e imágenes de la maternidad y su instrumentalización por parte de la clase médica en el primer tercio del siglo XX (Nash, 1993b). 38 65 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar (1883-1889) refleja un estado de conciencia social que explica la multitud de esfuerzos e iniciativas encaminadas a reorganizar y reformar el cuerpo, la vida y la ocupación de las mujeres, que se implementan a lo largo del primer tercio del siglo XX. El auge del movimiento higienista y las ideas en torno a la eugenesia, la aprobación de leyes de protección del empleo femenino y la reivindicación del salario familiar por parte del movimiento obrero son un buen ejemplo de ello. De este modo, conceptos como el de “economía doméstica”, “ama de casa”, o “salario familiar”, se articulan a partir de 1890 en un contexto en el que, como apunta la historiadora Mercedes Arbaiza, “la “cuestión social” se convierte en España en una cuestión de género”, en un afán por renovar el discurso de la domesticidad femenina, que parece estar en crisis ante la emergencia de la mujer obrera (Arbaiza, 2000; 2003). Cabe señalar en este sentido, que los cambios apuntados resultan especialmente significativos en el territorio vasco. Partiendo del trabajo de las historiadoras Mercedes Arbaiza (2000, 2001a, 2001b, 2003) y Pilar Pérez Fuentes (1993, 1995, 2003, 2004) se puede analizar cómo se constituye el discurso de la domesticidad en relación al proceso de modernización económica en el contexto vasco, haciendo referencia a tres casos emblemáticos. Por un lado, el del Gran Bilbao y las industrias de bienes de equipo asentadas alrededor de las tres grandes zonas siderúrgicas ubicadas en la margen izquierda de la Ría, sobre las que pivota el crecimiento económico de esta zona (representada por la localidad de Barakaldo). Por otro lado, el de la comunidad minera de Trapagaran, caracterizada por una aceleradísima creación del tejido industrial y una intensa concentración de la demanda de trabajo39. Por último, el de las antiguas villas artesanales, transformadas a lo largo del siglo XIX en ciudades industriales y de servicios, en las que se mantiene un fuerte peso de la población rural (familias labradoras minifundistas y antiguos artesanos) derivado de un proceso de transformación mucho más lento en el tiempo que los dos anteriores: en el caso de Durango, Bergara y Errenteria. Arbaiza y Pérez Fuentes analizan el proceso de modernización económica de la sociedad vasca en relación, entre otros aspectos, al valor social del trabajo y la construcción de la norma social de empleo desde una perspectiva de género. En este sentido, realizan una revisión crítica de los padrones de población atendiendo Entre 1880 y 1900 se crea prácticamente toda la estructura empresarial y financiera de Bizkaia. La oferta de trabajo se concentra en la comunidad minera en una menguada franja de 12 kilometros de largo por 2 de ancho y se caracteriza por un fuerte componente inmigratorio entre la clase obrera. 39 66 2: Domesticidad en el contexto español y vasco especialmente al trabajo de las mujeres. Estos instrumentos de medida permiten comprender la concepción cambiante del trabajo y del empleo a lo largo de la constitución de la sociedad industrial que está estrechamente relacionada con los discursos sobre lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer y el lugar que ambos deben ocupar en la estructura social, que se refleja en una división de roles, tareas, espacios y tiempos. Siguiendo a Arbaiza se puede afirmar, por tanto, que “la acción de la Administración de cara a institucionalizar la ideología de la domesticidad tiene un buen reflejo en la construcción de estadísticas” (Arbaiza, 2000:443). El desarrollo de los criterios de clasificación resulta un buen indicador de la evolución tanto de aquellos aspectos de la realidad social que se quieren medir, como de las formas de pensar de las personas que los diseñan e implementan. Un análisis pormenorizado sobre la elaboración y asignación de las categorías socioprofesionales de la población en los padrones permite comprender cómo a la hora de contabilizar el trabajo no sólo se aplican criterios técnicos, sino que influyen también de forma decisiva los aprioris culturales40. Las categorías dependen, consiguientemente, tanto del grado de asunción de las propuestas de la economía clásica basadas en el principio del cálculo o utilidad en términos de coste/beneficio; como de la acción del Estado y de la clase política dirigente de cara a institucionalizar un modelo de domesticidad y de trabajo. Tanto la asunción de las propuestas de la economía clásica como el desarrollo del discurso de la domesticidad concurre en el ámbito español en relación a un proceso que en el caso del País Vasco se puede dividir el tres momentos históricos muy marcados: la primera mitad del siglo XIX, definida por los elementos propios de una sociedad tradicional; el periodo de tránsito hacia la sociedad industrial (1857-1900); y la modernización social y económica (1900-1935). Los datos estadísticos, muestran que este proceso se caracteriza por la disminución de las tasas de actividad femenina, de lo 40 Cristina Borderías comparte esta misma perspectiva, desde la que analiza la obra del ingeniero Ildefons Cerdà titulada Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856, “el primer censo obrero conocido del sigo XIX” (Borderías 2001:109). Apoyada en un trabajo previo realizado junto con Pilar López Guallar (López-Guallar y Borderías, 2001), la historiadora muestra que el trabajo de Cerdà constituye un propuesta política reformista que actúa como filtro de su análisis estadístico, pues ajusta los datos originales a una teoría del salario familiar, de la división sexual del trabajo y de la familia previamente establecida, y sólo en parte enunciada. De este modo, la Monografía es, “además de una estadística, un discurso social sobre la necesidad de reordenar la relación entre hombres y mujeres en un mercado laboral que (…) había puesto en crisis los antiguos modelos familiares y la división sexual del trabajo” (Borderías, 2001:110) 67 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar que se puede deducir una tendencia progresiva por parte de las mujeres a abandonar el mercado laboral para dedicarse plenamente a su papel de esposas y madres. No obstante, si se estudian dichos procesos con detenimiento y se complementa el análisis de los padrones con otro tipo de estudios (Pilar Pérez Fuentes 1993, 2003), se puede concluir que la asimilación del discurso de las esferas separadas por parte de la sociedad vasca no es ni tan temprana ni tan lineal como se deduce de los datos estadísticos; pues muestra los desajustes y quiebras de un modelo que se manifiesta antes en las categorías estadísticas que en las prácticas sociales. Como muestran los trabajos de Arbaiza y Pérez Fuentes, la disminución de las tasas de actividad femenina se debe tanto a un cambio de los criterios de clasificación de la población activa, como a la masculinización del mercado de trabajo. Ambos procesos, sin embargo, no ocurren de forma simultánea. Teniendo en cuenta los criterios de clasificación, en la primera mitad del siglo XIX se percibe que los padrones de población se elaboran tomando como modelo una organización del trabajo cercana al modelo de economías familiares, con un fuerte grado de integración ocupacional en el ámbito doméstico. De estas clasificaciones deriva una concepción del trabajo que responde a una lógica o racionalidad familiar y toma como sujeto económico el hogar. Es la profesión del cabeza de familia la que cualifica a toda su parentela. Esta concepción expresa una percepción de la unidad familiar típicamente preindustrial en la que confluyen las tres funciones básicas: producción, consumo y trabajo. Se puede percibir una tendencia a reconocer todos los trabajos que significan la obtención de recursos para el hogar, independientemente del lugar en el que se desempeñen41 (Arbaiza, 2001a:7). La segunda mitad del siglo XIX, no obstante, se caracteriza por ser un tiempo de transición entre dos mundos, la sociedad tradicional y la sociedad industrial y moderna42. Aunque, como se verá más adelante, el hogar sigue teniendo un significado 41 No obstante, tal y como advierte Arbaiza, en el ámbito urbano, donde el trabajo artesanal está muy desarrollado, se refleja ya desde épocas preindustriales una ideología o modelo definido en relación al rol económico socialmente asignado a las mujeres en su papel de esposas y madres. En la primera mitad del siglo en los núcleos urbanos la ocupación de las esposas de los artesanos se clasifican en términos como “su sexo”, “las propias de su sexo” o incluso “gobierno de su casa” (Arbaiza, 2001a:7-8) 42 Cabe recordar que el período de entreguerras carlistas es un momento de cambio político y económico en el País Vasco, definido por el triunfo del liberalismo y la consiguiente desaparición del régimen fiscal de librefranquicia vasco y la unificación del mercado español (Arbaiza, 2000:405). 68 2: Domesticidad en el contexto español y vasco muy determinado como unidad que ordena la vida de sus componentes, se vislumbra un nuevo concepto de trabajo en el que la medida de valor viene determinada por el carácter remunerado y asalariado del mismo y conlleva la invisibilidad de gran parte del esfuerzo productivo realizado en el ámbito doméstico por parte de los miembros de las familias. La organización social que se articula alrededor de los mercados de trabajo industriales constituye el modelo de referencia que se aplica en las estadísticas. La representación laboral que prima es la del operario que vende su fuerza de trabajo (por cuenta ajena o asalariado), y trabaja fuera del domicilio (trabajo extradoméstico) de forma estable. En esta época, como apunta Arbaiza, la valoración de la actividad productiva de hombres y mujeres se define en la elaboración estadística en base a criterios asimétricos, asignando un contenido al trabajo masculino mucho más amplio que al femenino. La clasificación socioprofesional masculina muestra cómo se reconocen no sólo aquellas actividades que pasan por el mercado y tienen carácter extradoméstico (según el estereotipo de obrero de taller o fábrica), sino también aquellos otros oficios u ocupaciones que se desempeñan en el marco de una economía familiar, como el de labrador, tendero o pequeño comerciante que regenta un negocio familiar (Arbaiza 2001a:9). Sin embargo, para que la ocupación femenina sea reconocida como profesión u oficio, se convierte en condición necesaria su carácter extradoméstico y asalariado (2001a:8-11). Estas definiciones, no obstante, no recogen la totalidad de las prácticas sociales y se crea en esta época una confusión respecto a la consideración del trabajo femenino que deriva del desajuste entre las clasificaciones estadísticas, las prácticas laborales de las mujeres y la autopercepción de una sociedad que está lejos de asimilar un discurso, el de la domesticidad, sobre el que ni siquiera las elites son capaces de llegar a un acuerdo. De esta forma, resulta muy relevante observar que existe en los padrones de entre 1860 y 1900 un porcentaje representativo de mujeres adultas sin catalogar (englobadas bajo la nomenclatura “sin clasificar”), pues cuando no se ajustan al modelo explicado se abandona todo intento de definir su actividad laboral43. (Arbaiza 2001a:9). 43 Esta tendencia es especialmente acusada en las zonas rurales, donde ellas prácticamente desaparecen como trabajadoras (mostrando tasas de inactividad de entre 90 y 100%), y su dedicación a la agricultura en los caseríos queda prácticamente oculta. La clasificación algo caprichosa de algunas autoridades municipales, como es el caso de Trucíos en 1880/1890 o Gordejuela en 1920/1935, permite entrever que cuando se decide reconocer este trabajo como empleo las tasas de actividad femenina se acercan al 50% (Arbaiza, 2001a: 10-11). 69 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Partiendo de estos criterios, todas aquellas tareas u oficios que se realizan dentro del ámbito doméstico se vuelven progresivamente invisibles. Aunque, paradójicamente, los reformadores españoles de finales del siglo XIX reconocen en sus reflexiones el valor social del trabajo de las mujeres (Arbaiza 2000:432; 2001a:11), se produce una ocultación o no reconocimiento de buena parte del trabajo femenino que responde a una forma determinada de valorar el trabajo y la actividad económica. Cabe advertir, sin embargo, tal como muestran de los estudios de Arbaiza y Pérez Fuentes, que en esta época la actividad productiva de las mujeres es muy intensa y supone un aporte de ingresos vital en las economías familiares. Ellas realizan a menudo actividades en sus propias casas a cambio de una remuneración. El trabajo a domicilio como costureras, lavanderas, planchadoras... o el pupilaje, resultan claves a la hora de garantizar la subsistencia del núcleo familiar. Son actividades que no se ajustan al modelo antiguo de obtención de recursos en el ámbito doméstico, propio de la sociedad tradicional, pero que tampoco reproducen el modelo de trabajo industrial clásico, por lo que se esconden detrás de categorías ambiguas que conforman el cajón de sastre del grupo de mujeres que queda fuera de la clasificación. Asimismo, las labores doméstico-familiares realizadas mayoritariamente por ellas tampoco se reconocen en las estadísticas de la época, pues no existe una categoría que asigne claramente el espacio reproductivo. No obstante, cabe recordar que el papel económico de las mujeres en la supervivencia del grupo familiar es crucial en esta época de transición. Pese a que algunos trabajos apuntan que ellas pasan a engrosar el ejército de reserva de trabajo, constituyendo la oferta de mano de obra abundante y barata, Arbaiza defiende que el margen de decisión femenina sobre cuándo y cómo constituirse como oferta de trabajo se amplía dentro de los nuevos mercados de trabajo industriales que surgen a lo largo del siglo XIX (Arbaiza, 2000:432). El proceso industrial desarrollado en el espacio vasco potencia formas de organización en las que la concentración en fábricas se combina con la producción en pequeñas empresas de carácter familiar. Asimismo, en el ámbito del País Vasco Holohúmedo las pequeñas unidades familiares dispersas (caseríos) dedicadas al policultivo de la huerta, al cultivo de las heredades, y/o a las actividades extra-agrarias (carboneo de monte, transporte, etc.) permiten combinar varios empleos obteniendo ingresos mixtos (Arbaiza, 2000:441). La intensidad de las tasas de actividad femeninas a mediados del siglo XIX (1850-1879) es un buen reflejo de que la alarma social expresada por los reformadores en relación a la enorme presencia de las mujeres en el trabajo de las fábricas, talleres, tiendas y otros servicios tiene su razón de ser. 70 2: Domesticidad en el contexto español y vasco En el periodo que transcurre entre las guerras carlistas, coincidiendo con una etapa de asalarización de la población rural y de creación de las primeras industrias modernas, la incorporación de las mujeres al empleo agrícola e industrial alcanza entre el 50 y el 70 por cien de la población femenina, excepto en algunas localidades urbanas (Arbaiza, 2000:433). Las tasas de actividad femeninas reflejan diferentes estrategias de adaptación de las mujeres a los mercados de trabajo locales. La naturaleza del empleo creada alrededor de las industrias de consumo genera un mercado de trabajo más propicio para la utilización de mano de obra femenina que el de aquellas áreas industriales orientadas hacia la producción de bienes de equipo. Asimismo, el carácter urbano de muchas villas vascas como Durango, Errenteria, o Bergara, que se convierten en centros atractivos para la residencia de rentistas y comerciantes, promueve el desarrollo del servicio doméstico, actividad tradicionalmente desempeñada por mujeres. Son centros atractivos para elites y clases medias que se valen del servicio doméstico como símbolo de un status social y como ayuda para muchas de las tareas familiares (Arbaiza, 2000:440). En las comunidades bajo predominio de las industrias de transformados metálicos (Barakaldo) o minería (Trapagaran) se produce, por su parte, una drástica reducción de activos femeninos, relacionada con el cambio radical en la estructura productiva y la práctica desaparición de la agricultura como actividad que tiene capacidad de ocupar a todos los miembros de la familia desde edades muy tempranas. La naturaleza del empleo industrial del Gran Bilbao genera mercados de trabajo muy masculinizados. De este modo, de acuerdo con las clasificaciones recogidas en el padrón de 1900, en Trapagaran, al igual que en el resto de la zona minera, el modelo hombre-ganador de pan y mujer- ama de casa parece plenamente establecido: el 85% de los hombres mayores de 14 años son jornaleros en las minas de hierro, la tasa de actividad femenina no alcanza el 10% y el 84,73% de las mujeres están clasificadas como ocupadas en las “labores propias de su sexo” (Pérez Fuentes, 2003:219). Sin embargo, la vida de las mujeres en los entornos mineros queda lejos de representar el ideal burgués del “ángel del hogar”. Aunque generalmente no trabajan en las minas44, su contribución en relación 44 La escasa o nula presencia de mujeres, criaturas e incluso hombres mayores en las actividades extractivas se deduce del sistema de trabajo a tarea en las minas, que requiere de cierta uniformidad entre los componentes de la cuadrilla. Los patronos requieren unas formas de trabajo que se adecuan a una demanda exterior de mineral de hierro oscilante y sin almacenamiento. Se necesitaba una mano de obra abundante, en condiciones de precariedad/temporalidad y con un alto grado de productividad; que se consigue organizando el trabajo de extracción y acarreo mediante cuadrillas de trabajadores que pactan con los capataces la tarea diaria (el número de vagonetas de mineral). Hasta que no se acababa 71 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar a los servicios de hospedaje (encargándose de la limpieza, cama y alimentación de los huéspedes) supone una importante carga de trabajo para ellas y resulta decisiva como estrategia de supervivencia para las economías familiares (Pérez fuentes, 2003:229; Arbaiza, 2000: 440). En este contexto de cambio y transición las pautas laborales de hombres y mujeres responden a una cultura tradicional que sigue midiendo los ingresos en términos brutos, empleando para ello a todos los miembros de la familia a pesar del bajo rendimiento económico de la actividad femenina (Arbaiza, 2000: 449). La presión del medio y la inestabilidad frente a las situaciones vitales delicadas (enfermedad, accidente, con criaturas pequeñas…) no posibilita que el principio de autonomía individual pueda desarrollarse plenamente en esta época, lo que se refleja también en las formas de convivencia de las clases trabajadoras. El modelo de familia burgués nuclear-intensa definida por Ariès, que deriva del discurso de la domesticidad, está lejos de generalizarse en el territorio vasco en esta época. Los datos sobre la evolución del tamaño medio de los hogares de las nuevas comunidades industriales estudiadas por Arbaiza, confirman que en el contexto de la proletarización de los antiguos artesanos y labradores, el número medio de personas que corresiden bajo un mismo techo tiende a aumentar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. La experiencia mayoritaria de la población es residir en familias muy amplias, “con más de seis personas compartiendo el mismo puchero”45 (Arbaiza, 2000:421). En este contexto, el hogar familiar se disuelve en un mundo abierto, en el que ni el espacio físico ni el escaso tiempo de ocio permiten la construcción de la domesticidad. El problema de la vivienda genera una serie de respuestas por parte de las la tarea no se puede abandonar el equipo (Pérez Fuentes, 2003:220). 45 Cabe matizar que la evolución de las estructuras familiares en comunidades como Errenteria, Barakaldo o Trapagaran entre 1860 y 1880 rompe con el sistema familiar troncal desarrollado hasta entonces por los labradores propietarios, en el que el entramado hereditario genera unas pautas de corresidencia trigeneracional, en hogares muy amplios. El aumento de las dimensiones y de la complejidad en los contextos urbanos en esta primera fase de la industrialización, hasta principios de 1900, responde a otro tipo de lógicas, más relacionadas con “estrategias de de suma de salarios” (Arbaiza, 2000:425), y la composición de los hogares reproduce pautas de estructuración complejas: son hogares abiertos a relaciones, en los que se cohabita con hermanos, primos y otros familiares, y en los que se establecen dinámicas de solidaridad muy estrechas con familiares provenientes del mismo tronco hasta formar “auténticas redes de parentesco” (Arbaiza, 2000:424). En el caso de las comunidades del Gran Bilbao, por ejemplo, el incremento del tamaño y la complejización de la familia obrera en esta época se relaciona con modalidades de inmigración derivadas del intenso y acelerado proceso de industrialización. 72 2: Domesticidad en el contexto español y vasco familias (compartir habitaciones, alquilar camas, etc.) que imposibilitan el desarrollo de un sentimiento mínimo de privacidad y resultan perjudiciales para la salud. El reforzamiento del grupo familiar como primer marco de solidaridad se presenta como una actitud de defensa ante la “desorganización” que provoca la incertidumbre de las nuevas situaciones vividas en etapas de fuerte movilidad geográfica, en un contexto en el que hombres y mujeres hacen frente a sus necesidades de supervivencia en términos grupales y no individuales (Arbaiza, 2000:425-426). No es hasta 1910, y principalmente a partir de 1920, cuando se produce un cambio significativo en las categorías clasificatorias que refleja transformaciones en las prácticas sociales y, sobre todo, muestra un cambio de actitud en la autopercepción de la población objeto de clasificación. A partir de esta época se aplica sistemáticamente el criterio de utilidad individual y la clasificación ocupacional está definitivamente individualizada: los criterios familiares desaparecen y las mujeres, criaturas y jóvenes aparecen sistemáticamente clasificados. Paralelamente, se llega a un acuerdo en relación a los modos de clasificación femenina -se asume la nomenclatura de “sus labores” o su equivalente, “ama de casa”-, al tiempo que prácticamente se dejan de contabilizar aquellos trabajos realizados en el ámbito doméstico que suponen ingresos monetarios46. La autopercepción de las mujeres se ha transformado sensiblemente respecto a la centuria anterior, primero entre las familias del ámbito urbano y, algo más tarde, entre las mujeres del ámbito rural. Su colaboración como sujetos en la elaboración de los padrones de población permite entrever cómo se ha consolidado una intensa división sexual del trabajo en el interior de los hogares en relación a la separación de los espacios y la asignación de la función reproductiva a las mujeres (Arbaiza, 2001a:11-12). 46 El caso más claro es el de la labranza de la tierra, porque aunque las condiciones de trabajo han variado poco con el cambio de siglo y las mujeres siguen realizando las mismas labores que al principio de la centuria anterior, en las estadísticas sólo se reconoce a los hombres. Las mujeres labradoras casadas aparecen en los caseríos casi sistemáticamente como amas de casa. Como apunta Arbaiza, esta transformación de las labradoras en amas de casa no es más que un reflejo de cómo efectivamente a partir del primer tercio del siglo XX el ideal de la domesticidad se populariza, se extiende entre las clases populares del campo y de la cuidad (Arbaiza, 2001a:11-12). 73 Trabajos, 3 cuidados y sostenibilidad de la vida 3 TRABAJOS, CUIDADOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Los estudios feministas ponen de manifiesto que equiparar el trabajo con una ocupación mercantil y extradoméstica conlleva dejar fuera de su definición muchas de las actividades realizadas por las mujeres en su vida cotidiana, actividades que son fundamentales para la supervivencia y la sostenibilidad de la sociedad. Dichas reflexiones se han desarrollado en varias disciplinas y han ofrecido herramientas de gran utilidad para el análisis del ámbito doméstico-familiar. Se han realizado importantes esfuerzos por poner el trabajo doméstico al mismo nivel analítico que el productivomercantil, trastocando los fundamentos mismos de diversas disciplinas, al poner en tela de juicio la centralidad del mercado. De esta forma, se dota al trabajo doméstico de valor científico, social y económico y, paralelamente, se pone de manifiesto la interrelación entre ambas esferas, la doméstica-familiar y la mercantil. Este epígrafe pretende dar cuenta de las reflexiones más importantes desarrolladas en los últimos años en este sentido. 3.1 El trabajo más allá del empleo Para dar cuenta de las experiencias cotidianas de las mujeres y de las actividades que realizan en el día a día se ha apuntado la necesidad de revisar el concepto de 75 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar trabajo. El término al que se hace referencia tradicionalmente en las ciencias sociales, la historiografía y la economía es una acepción que se consolida con la Modernidad, ligada a los procesos de industrialización y urbanización de las sociedades occidentales, e intrínsecamente relacionado con una particular forma de entender y definir el mundo: a saber, a través de categorizaciones dicotómicas compuestas por polos opuestos como público/privado, masculino/femenino y producción/reproducción. El trabajo se define en este contexto como una actividad remunerada y extradoméstica, y la mujer trabajadora “como un problema” (Scott, 1993). A partir de la crítica a dicha concepción del mundo y de las actividades, se ha desarrollado desde una perspectiva feminista una visión más compleja en torno al trabajo, que permite abarcar las ocupaciones desempeñadas por las mujeres dentro y fuera de los hogares, con o sin remuneración. Dicha labor se desarrolla principalmente en el marco de la historiografía, la sociología y la economía, a partir sobre todo de la década de los setenta. La obra de Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carme Alemany (1994), recoge una interesante representación de las aportaciones más relevantes producidas en este sentido tanto en Europa como en Estados Unidos, así como las reflexiones sobre los límites y las potencialidades de dichas disciplinas para el estudio feminista del trabajo, y los diálogos efectivos y posibles entre ellas. La revisión del concepto pone de manifiesto que el trabajo como categoría homogénea se afianza a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, junto con la noción unificada de riqueza, de producción y la propia idea de sistema económico (Naredo, 2002). A partir de este momento se definen como trabajo las actividades extradomésticas desempeñadas a cambio de una remuneración, lo que conlleva que la mayor parte de las ocupaciones que realizan las mujeres no se engloben bajo este término (tanto el trabajo doméstico y de cuidados como otras actividades llevadas a cabo a cambio de una remuneración: el trabajo a domicilio, la ayuda familiar o el pupilaje, por ejemplo). Dicha noción se complementa con una definición ideologizada de las actividades realizadas por las mujeres y del papel que desempeñan en la sociedad como esposas y madres, lo que conlleva una distribución desigual de recursos, de derechos y deberes, y sirve de base para legitimar una distribución asimétrica del poder. Estos procesos se relacionan con la constitución de los modernos Estado-Nación (Pateman, 1988/1995) y la ascensión de las clases medias (Armstrong, 1987/1991; Hall, 1987 y 1999/2005), con una concepción de ciudadanía vinculada a los derechos civiles a través del salario familiar (Perrot, 1976/1990; Arbaiza, 2000, Perez-Fuentes, 76 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida 2003; Lewis, 2007/2011), así como con la consolidación del modelo de familia nuclear como unidad de convivencia ejemplar y la normativización de las uniones basadas en el amor romántico como pilar que sostiene dicha forma de convivencia (Morant y Bolufer, 1998). Los estudios que se realizan desde una perspectiva histórica para abordar dichos procesos se apoyan a menudo en análisis exhaustivos de los datos sobre trabajo producidos por censos y padrones (Borderías, 2001; Arbaiza, 2000; Perez Fuentes, 2004). En algunas ocasiones, por consiguiente, la revisión del concepto de trabajo se entremezcla con la necesidad de visibilizar sus características a partir de los datos. La finalidad es subrayar cómo se utilizan las estadísticas no tanto para describir una realidad existente, sino para construir una realidad normativa. Este tipo de consideraciones se realizan también desde una perspectiva contemporánea. En este sentido, resultan especialmente interesantes las reflexiones desarrolladas por Cristina García Sainz (1993a, 1993b), Cristina Carrasco y Maribel Mayordomo (2000) en relación a la Encuesta de Población Activa. Desde esta perspectiva, se cuestiona la validez de los indicadores tradicionales utilizados para el estudio del trabajo porque legitiman y consolidan la perspectiva social y económica desde la que parten: aquella que omite la parte del trabajo desempeñada principalmente por las mujeres, a saber, el trabajo que se realiza fuera del mercado. De este modo, la necesidad de revisar el concepto moderno de trabajo y los indicadores que se desarrollan a partir de él, pone de manifiesto la urgencia de abordar paralelamente otra tarea: construir nuevos marcos analíticos y conceptuales para definir el trabajo y poder, de esta forma, realizar análisis que superen el determinismo mercantil. 3.2 Carga global de trabajo: dos caras de la misma moneda La carga global de trabajo es una propuesta ampliamente tratada por Cristina García Sainz en su tesis doctoral (1999) y en posteriores publicaciones (2002, 2006). Nace como una categoría que engloba la parte del trabajo que se relaciona tanto con el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado, que hace referencia al trabajo doméstico y de cuidados y al voluntariado. En este sentido, la carga global de trabajo se define “como la suma de trabajo remunerado y no remunerado observada desde la perspectiva individual y desde la suma total” (García Sainz, 2002:237). Por un lado, 77 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar esta perspectiva pone de manifiesto cómo se distribuye en una determinada sociedad el trabajo remunerado y el no remunerado, a saber, quién realiza cada actividad: ¿existe una participación desigual de mujeres y hombres en cada ocupación? Por otro lado, permite determinar sobre qué tipo de trabajo se mantiene la sociedad: ¿en la sociedad en su conjunto, tiene mayor peso el trabajo remunerado o el no remunerado? Y por último, tomando en consideración tanto las actividades remuneradas como las no remuneradas, ofrece la posibilidad de identificar si existe una desigual distribución del trabajo en función del género: ¿en general, quién realiza una mayor cantidad de trabajo, las mujeres o los hombres? Según esta noción, además, el trabajo se considera como un todo en el que ambas partes, mercado y no mercado, están interrelacionadas. De esta forma, se sostiene que para entender lo que acontece en el mercado resulta imprescindible dar cuenta de lo que sucede en los hogares, y viceversa, para tener una información más fehaciente de las dinámicas de los hogares se recomienda mirar a lo que ocurre en el mercado. Dicho de otro modo, la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral viene determinada por sus presencias y ausencias en el ámbito doméstico-familiar, del mismo modo que una desigual distribución del trabajo doméstico y los cuidados conlleva un desigual acceso y participación de mujeres y hombres en el mercado laboral. Por consiguiente, desde esta perspectiva se cuestiona la división estricta de ámbitos, de tareas, de espacios y tiempos que promulga la Modernidad, así como la representación liberal de un mercado libre de estímulos exteriores que se guía por sus propias leyes y lógicas a través de una mano invisible: el laissez-faire de Adam Smith. La carga global de trabajo es, por tanto, una categoría analítica con un alto potencial para el estudio del trabajo desde una perspectiva feminista, puesto que arroja luz precisamente sobre aquellos aspectos que han sido ocultados por la definición moderna de trabajo. No obstante, esta propuesta muestra también ciertas dificultades a la hora de superar el determinismo de la noción moderna de trabajo. Si la carga global de trabajo engloba el trabajo remunerado y el no remunerado, una de las limitaciones de la propuesta es que no logra romper con el protagonismo del mercado en su definición. El trabajo no remunerado tiene razón de ser únicamente en contraposición con el remunerado, se nombra en oposición a él, parece no tener entidad propia. La remuneración persiste, por tanto, como elemento central que caracteriza el trabajo y la noción se plantea en términos dicotómicos: remuneración/no remuneración. De este modo, además, se ocultan las desigualdades existentes tanto en el mercado como 78 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida en el no mercado. Ésta sería otra de sus limitaciones. En el primer caso, en relación al trabajo remunerado, las desigualdades vienen dadas, entre otros, por las diferentes situaciones que caracterizan el empleo regulado y el no regulado, mientras que en el segundo, las desigualdades salen a la luz al poner en el mismo plano el trabajo voluntario y el doméstico-familiar47. Pese a dichas limitaciones, cabe advertir que, hoy por hoy, la carga global de trabajo sigue siendo una categoría de gran utilidad a la hora de ofrecer una descripción global de la distribución del trabajo en una determinada sociedad. Resulta particularmente relevante a la hora de dar cuenta de la desigual asignación de mujeres y de hombres tanto en relación a cada ocupación como haciendo referencia a la carga global de trabajo: las mujeres realizan el 75% del trabajo no remunerado y los hombres el 66% del remunerado, ellas trabajan al día una hora más que ellos y, consiguientemente, el 55% del trabajo necesario para el mantenimiento de la sociedad lo realizan las mujeres (García Sainz, 2006). 3.3 Medición del trabajo doméstico y de los cuidados La medición del trabajo doméstico y los cuidados tiene como objetivo sacar a la luz el trabajo que ha quedado oculto por las estadísticas oficiales: a saber, aquel que no se ajusta a los parámetros del mercado y que hace referencia, principalmente, al trabajo doméstico y de cuidados. Desde este enfoque se señala la necesidad de alumbrar la parte del trabajo que ha permanecido en la sombra por los criterios de la economía tradicional, y se apuesta por la medición como medio para hacerla visible. La medición, en este caso, hace referencia a la cuantificación, a las cifras, y se lleva a cabo bien en unidades temporales (a través Encuestas de Empleo de tiempo), bien en unidades monetarias (mediante las Cuentas Satélite de Producción Doméstica)48. 47 El trabajo voluntario se desempeña a menudo una vez cumplidas las obligaciones del ámbito laboral y doméstico-familiar. No obstante, el trabajo doméstico y los cuidados, sobre todo cuando se realizan a tiempo completo, se caracterizan precisamente, por la dificultad de crear excedentes de tiempo para otras actividades (Murillo 1996). 48 Además de las Encuestas de Empleo del Tiempo y las Cuentas Satélite de Producción Doméstica, se han elaborado otras propuestas que, enmarcadas en un proyecto más amplio de construir herramientas cuantitativas para producir información sobre las situaciones específicas de mujeres y hombres, ofrecen indicadores no androcénticos que parten de una definición amplia del trabajo que engloba tanto el remunerado como el no remunerado, poniendo el acento en la especificidad del trabajo doméstico y los 79 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar No obstante, este proceso requiere, inexorablemente, un paso previo: determinar qué ocupaciones se consideran trabajo y cuáles no. Resulta necesario, por tanto, realizar una reflexión sobre el concepto de trabajo, de modo que la cuantificación se puede considerar, siguiendo a Mercedes Pedrero, “un proceso que se retroalimenta de manera cíclica entre el trabajo empírico de captación y medición y la revisión conceptual” (Pedrero, 2002). En este sentido, en relación a la medición del trabajo doméstico y de los cuidados cabe realizar una reflexión centrada principalmente en tres aspectos. Por un lado, en relación a la definición de trabajo que se utiliza. Por otro lado, en lo referente a las herramientas estadísticas empleadas para producir los datos que permitan realizar una estimación cuantitativa del volumen de trabajo doméstico y cuidados. Y, por último, en lo concerniente a la potencialidad y el alcance de la cuantificación como estrategia feminista para el análisis del trabajo doméstico, los cuidados y la domesticidad. En relación a la definición de trabajo empleada en las Encuestas de Usos de Tiempo y en las Cuentas Satélite de Producción Doméstica, a la hora de concretar qué es lo que se considera trabajo y qué no, se opera principalmente a partir de una definición basada en el conocido como “criterio de la tercera parte” definido por Margared Reid en 1934. Tal y como se recoge en otros trabajos, este criterio parte del supuesto de que “una actividad se considera productiva si se puede delegar en alguien más, si proporciona output que se pueda intercambiar” (Eustat, 2004:7). De este modo, se califican como productivas todas aquellas prácticas que, por su naturaleza, pueden ser delegadas en una trabajadora remunerada o un trabajador remunerado. Según este principio, por tanto, no se consideran trabajo las actividades que cubren las necesidades fisiológicas básicas (comer, dormir y asearse, entre otros), ni las actividades de ocio (como por ejemplo, hacer deporte, ver la televisión, leer o ir al teatro). No obstante, emplear este criterio para determinar qué actividades se consideran trabajo y cuáles no, puede plantear ciertos problemas. cuidados. Cabe señalar los trabajos de Idoie Zabala y Marta Luxán (Zabala y Luxán, 2009) y de Cristina Carrasco y su equipo (Carrasco, 2007). En la Comunidad de Madrid Mari Ángeles Durán y Jesús Rogero construyen un sistema de indicadores de uso de tiempo y políticas públicas (Durán y Rogero, 2009). Otros se centran en los indicadores creados para producir información sobre las capacidades en el marco de las revisiones de los Índice de Desarrollo Humano desde la perspectiva de género (Folbre, 2006/2011). No obstante, algunas autoras apuestan por la creación de indicadores cualitativos para abarcar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados considerando no tanto los hechos sino las atribuciones que se producen respecto a los mismos (Murillo, 2002). 80 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida En efecto, en las sociedades contemporáneas las demarcaciones que separan las prácticas vinculadas con el ocio de las relacionadas con el trabajo son cada vez más volubles: leer un libro o visitar una exposición de arte puede formar parte del trabajo de muchas personas y se puede llegar a desarrollar a cambio de una retribución. En estos casos, es la remuneración la que delimita la frontera entre las ocupaciones que pueden considerarse productivas y las que no. Asimismo, hay personas que no pueden cubrir sus necesidades fisiológicas sin la colaboración de otras. Dicha colaboración se define mayoritariamente como atención o cuidado. Cabe señalar, sin embargo, que el trabajo no siempre asume la especificidad de los cuidados, ni el trabajo doméstico y los cuidados se engloban inexorablemente bajo la categoría trabajo, como ocurre, por ejemplo, en la clasificación de la Encuesta de Empleo del Tiempo llevada a cabo por el INE (2004, 2009)49. Una vez más, se advierte que no resulta tarea fácil encontrar una solución que resuelva por completo el reto de definir el trabajo. En este caso, el “criterio de la tercera parte” resulta ser una forma operativa para avanzar hacia el cálculo del volumen de trabajo doméstico y de cuidados a través de su cuantificación. Respecto a las herramientas empleadas para la producción de datos sobre el trabajo doméstico y los cuidados, cabe apuntar que a la hora de realizar la estimación cuantitativa desde esta perspectiva se propone que el cálculo del volumen del trabajo doméstico y de cuidados sea realizado tomando como magnitud unidades temporales (horas y minutos) o unidades monetarias (euros o dólares). La valoración que se efectúa en términos de tiempo se lleva a cabo a través de Encuestas de Usos de Tiempo que cuantifican la duración de las diversas actividades realizadas por una determinada población en un día promedio. Desde una perspectiva monetaria, por su parte, la estimación se desarrolla mediante Cuentas Satélite de la Producción Doméstica. La premisa desde la que operan las Cuentas Satélite se desarrolla sobre una pregunta La Encuesta de Empleo del Tiempo llevada a cabo por el INE (2004, 2009) reúne las actividades relacionadas con el trabajo doméstico y los cuidados bajo de la categoría “Hogar y familia”, agrupando bajo el término “Trabajo” únicamente aquellas ocupaciones que se realizan a cambio de una remuneración. A la hora de realizar el diseño de la encuesta el INE sigue las indicaciones del Instituto Europeo de Estadística-Eurostat. No obstante, este último emplea la acepción “Employment” para hacer referencia al grupo de actividades relacionadas con el trabajo remunerado y la categoría “Household and Family Care” para englobar aquellas ocupaciones vinculadas al trabajo doméstico y de cuidados (Eurostat, 2004b:18-19). Se acerca pues en mayor medida que el INE a una definición amplia del trabajo que engloba tanto el remunerado como el doméstico-familiar. 49 81 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar clave: ¿cuánto costaría sustituir la dedicación de una persona que ejerce un trabajo doméstico o de cuidados en el hogar por otra persona que hace lo mismo en el mercado cobrando por ello? (Durán 2006:36). Este cálculo se efectúa a partir de los datos que ofrecen las Encuestas de Usos del Tiempo sobre el tiempo empleado por la población en dichas actividades. La cuantificación del tiempo es, por tanto, lo que proporciona la “materia prima” de las estimaciones que se realizan en términos monetarios. Las Encuestas de Usos del Tiempo surgen con la pretensión de conocer de forma pormenorizada la distribución del tiempo de una determinada población en un día promedio y se desarrollan, principalmente, con una doble orientación: social y económica. Desde una perspectiva social, ofrecen la posibilidad de abordar las diferencias en los comportamientos de los diversos grupos sociales en relación al uso y distribución del tiempo diario para, de esta forma, identificar las desigualdades sociales y las desigualdades de género. Paralelamente, desde una visión económica, las Encuestas de Usos de Tiempo posibilitan realizar estimaciones sobre el volumen de trabajo no remunerado, desempeñado principalmente por las mujeres en el ámbito doméstico-familiar, y calcular su peso relativo en relación a la riqueza nacional; así como determinar la relevancia de la economía sumergida en una determinada sociedad, puesto que dan cuenta también del tiempo de trabajo retribuido que no se rige por una relación formal con el mercado laboral. Por dichas razones, se considera que ésta puede resultar una herramienta útil para el análisis del trabajo desde una perspectiva feminista. Cabe señalar, sin embargo, que el objetivo de las primeras Encuestas de Usos del Tiempo no es ofrecer una estimación cuantitativa de las ocupaciones realizadas en el ámbito doméstico-familiar, sino más bien determinar el comportamiento de las sociedades en proceso de cambio, prestando especial atención a las pautas de ocio y tiempo libre (Raldúa, 1997: 40-46). No es de extrañar, por consiguiente, que la primera encuesta de este tipo realizada de forma rigurosa en el Estado español se lleve a cabo en el año 1976 por encargo de Radio Televisión Española (Raldúa, 1997: 212). De esta manera, se ha de tener en cuenta que ésta es una herramienta estadística que en un principio no surge en el marco de los análisis sobre el trabajo doméstico y los cuidados, lo que puede conllevar más de un inconveniente a la hora de llevar a cabo su medición50. 50 82 Durante la década de 1980 y de 1990 se percibe un interés incipiente sobre este tipo de estudios 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida No obstante, la orientación de las Encuestas de Usos del Tiempo hacia el análisis del trabajo no remunerado recibe un apoyo político importante con la Conferencia de Naciones Unidas para la Mujer celebrada en Pekín en el año 1995, en la que se insta a todos los estados miembros a realizar estimaciones monetarias del valor del trabajo doméstico y de cuidados en relación al Producto Interior Bruto. Pese a ello, como se ha apuntado en otros trabajos, hoy por hoy todavía no se han detectado cambios significativos en los sistemas de Contabilidad Nacional (Durán, 2006:24). En esta línea, Carrasco, Borderías y Torns (2011: 70-71) señalan que algunas Cuentas Satélite invitan al debate sobre las especificidades del trabajo doméstico y los cuidados puesto que no solo se limitan al cálculo de la producción doméstica, sino que extienden el análisis a la discusión sobre el uso del tiempo, las desigualdades que manifiesta, la invisibilidad del cuidado y los problemas derivados de la elección de un determinado salario para llevar a cabo la valoración51. No obstante, otros, como es el caso del INE, se limitan a realizar los cálculos sin reflexionar sobre la metodología ni los resultados52. Asimismo, cabe apuntar que las Encuestas de Usos de Tiempo se caracterizan por su elevado coste económico puesto que su elaboración es compleja (Garcia de la Red, 1998: 3). Por ello, son los institutos de estadística oficiales y los grandes centros de investigación los que mayoritariamente cuentan con los recursos suficientes para llevarlas a cabo. Se puede afirmar, por tanto, que la cuantificación del trabajo doméstico y de cuidados, así como su estimación en términos monetarios, supone por parte de diferentes países europeos, y se inicia un proceso de armonización de las metodologías de las Encuestas de Empleo de Tiempo que tiene como objetivo garantizar la comparación entre los resultados obtenidos en los diferentes países. Dicho proceso finaliza en el año 2000 con la publicación por parte del Instituto Europeo de Estadística-Eurostat de un documento que recoge las directrices para la elaboración de las Encuestas de Empelo del Tiempo (Eurostat, 2004). Cabe mencionar como pionera tanto a nivel estatal como a escala internacional la Encuesta de Presupuestos de Tiempo llevada a cabo por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat con una periodicidad quinquenal a partir de 1993. 51 En esta línea se encuentran las Cuentas Satélite elaboradas por los Institutos de Estadística de Australia (2000) y de Nueva Zelanda (2000) y, en particular, por el Instituto de Estadística de Holanda; así como la Cuenta Satélite elaborada para Cataluña (2008) (Carrasco, Borderías y Torns, 2011:80). Asimismo, merece especial mención la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid elaborada por el CSIC bajo la dirección de María Ángeles Durán (Durán, 2006), por el esfuerzo realizado por tomar en consideración la especificidad del ámbito doméstico-familiar, empleando una definición de actividad que permite medir las tareas que se realizan de forma simultánea, especialmente las de cuidado. 52 Además de la Cuenta Satélite elaborada por el INE, en esta línea se sitúan las llevadas a cabo por los Institutos de Estadística de Canada y de Estados Unidos (Carrasco, Borderías y Torns, 2011:80). 83 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar una línea de trabajo interesante para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados, que ha sido posible implementar de forma satisfactoria gracias a la labor de los institutos de estadística y de los grandes centros de investigación. Éstos, sin embargo, no siempre coinciden en su forma de proceder con la mirada y los objetivos desde los que se realizan las reflexiones en torno a la especificidad del trabajo en el ámbito doméstico-familiar. Es el caso, por ejemplo, de la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE que, como se ha señalado anteriormente, a la hora de clasificar las actividades define el trabajo mediante una concepción que lo vincula exclusivamente a la esfera mercantil, lo que no resulta muy acertado en el marco de las Encuestas de Usos del Tiempo, puesto que lo que se pretende observar es, justamente, la implicación de la población en las actividades económicas que se realizan al margen del mercado (García Sainz, 2005:39). Teniendo en cuenta estos aspectos, a la hora de emplear las Encuestas de Usos del Tiempo y las Cuentas Satélite de Producción Doméstica para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados es conveniente estudiar los objetivos y la metodología con los que han sido desarrollados y realizar las consideraciones previas pertinentes al respecto. En lo concerniente al potencial y alcance de la cuantificación para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados, cabe advertir también ciertas matizaciones. La lógica que subyace a la cuantificación es la lógica productivista-mercantil, lo cual resulta paradójico si el objetivo es, precisamente, revisar el concepto de trabajo que se crea a partir de dicha lógica y las desigualdades de género que conlleva. Las Encuestas de Usos del Tiempo se construyen sobre una concepción de tiempo cuantitativa, lineal y secuencial, es el tiempo cronométrico, o “tiempo de reloj” (Adam, 1995, 1999, 2004), que surge, se generaliza y se consolida en las sociedades occidentales junto con la concepción productivista-mercantil del trabajo a través de los procesos de industrialización y urbanización. El tiempo que se emplea como magnitud a la hora de realizar la cuantificación es una medida abstracta y homogénea, cada unidad de tiempo se puede dividir de forma indefinida en idénticos intervalos. Emplear una magnitud de dichas características para el análisis del trabajo doméstico y de los cuidados puede resultar una forma efectiva de superar la jerarquización social y económica de las distintas ocupaciones, equiparar dichas actividades con otras -el trabajo no remunerado con el remunerado, 84 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida por ejemplo-, y otorgarles el mismo valor analítico. No obstante, no permite abordar algunas especificidades temporales de este ámbito que resultan relevantes a la hora de producir un conocimiento más exhaustivo sobre este campo: la simultaneidad, la disponibilidad temporal, el tiempo de presencia, el poder de decisión sobre el tiempo propio, o una perspectiva de tiempo diacrónica, entre otros. Lo mismo ocurre en relación a las valoraciones monetarias del trabajo doméstico y los cuidados. A la hora realizar la estimación, se toma en cuenta la cantidad de horas empleadas en dichas ocupaciones por la población en su conjunto (método input o método de suma de costes) 53 y se calcula su coste en el mercado (a través del método de sustitución)54. Empleando el método de coste de sustitución se puede realizar el cálculo tomando en consideración bien el salario por hora de una persona que trabaja de forma polivalente realizando diferentes labores del hogar (tareas domésticas, de cuidado o de gestión, entre otros), bien el de personas especializadas en ocupaciones concretas (cocinera/o, jardinera/o, cuidador/a…). La primera opción, que supone un salario inferior, es la que se emplea habitualmente y se utiliza tanto por el Eustat (2004) como por el INE (Casero y Angulo, 2008) y el CSIC (Durán, 2006) a la hora de elaborar sus Cuentas Satélite de Producción Doméstica. En este sentido, resulta difícil pensar que se pueda aportar un valor monetario equitativo al trabajo doméstico y los cuidados a través de las Cuentas Satélite de Producción Doméstica dado que, tanto los fundamentos sobre los que descansan como su forma de proceder, parten de la lógica productivista-mercantil; lógica que supone una forma de entender la economía que 53 La estimación del valor monetario del trabajo doméstico y de cuidados se realiza bien a través del método input, bien mediante el método output. El método input supone realizar la estimación tomando en consideración el tiempo empleado en la realización de estas ocupaciones, mientras a partir del método output el cálculo se elabora en relación a los bienes y servicios procurados por los hogares, es decir, lo que se toma en consideración es el resultado del trabajo realizado. Si bien ambos métodos tienen su potencial y su limitaciones (Eurostat, 2003:13), el método input es el más estandarizado, y se emplea en las Cuentas Satélite de Producción Doméstica del Eustat (2004), del INE (Casero y Angulo, 2008) y del CSIC (Durán, 2006). 54 El cálculo monetario de las horas empleadas en el trabajo doméstico y de cuidados puede ser realizado a través del coste de oportunidades o mediante el coste de sustitución. El coste de oportunidades supone considerar como un coste el tiempo empleado en el trabajo no remunerado, porque se considera que reduce aquel que potencialmente se podría emplear en el trabajo remunerado. Desde esta perspectiva, una hora dedicada al trabajo doméstico y de cuidados por una persona que ocupa un puesto directivo en una empresa, tiene un valor superior a la hora dedicada por otra persona empleada en un rango inferior, puesto que su salario es también mayor. Desde la perspectiva del coste de sustitución, por su parte, lo que se estima es cuánto costaría proveer, a través del mercado, de los bienes y servicios procurados por los hogares. Éste último es el método mayoritariamente empleado en las Cuentas Satélite de Producción Doméstica. 85 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar legitima la infravaloración en el mercado de los trabajos realizados por las mujeres a cambio de una remuneración. Por todo ello, se puede afirmar que la cuantificación del trabajo doméstico y de cuidados resulta útil tanto para otorgar reconocimiento y valor social al trabajo doméstico y los cuidados (pues pone de manifiesto que éstos resultan imprescindibles a la hora de procurar los bienes y servicios necesarios para la pervivencia de la sociedad) como para sacar a la luz las desigualdades de género y la persistencia de la división sexual del trabajo, que supone un desigual reparto de privilegios, derechos y deberes entre mujeres y hombres55. Asimismo, el análisis de los datos producidos por las Encuestas de Usos del Tiempo y las Cuentas Satélites de Producción Doméstica interactúa de forma interesante con la perspectiva de la carga global de trabajo, para arrojar luz sobre la materialidad del trabajo doméstico y los cuidados –las ocupaciones, lo que se hace-, y poner de manifiesto, como se ha subrayado en otros trabajos, que lo doméstico supone ante todo trabajo (Torns, 2007; Molinier, 2011), un volumen importante de trabajo que es imprescindible para el mantenimiento de la sociedad y que está realizado principalmente por las mujeres. Asimismo, cabe señalar que se han desarrollado también otras propuestas interesantes y novedosas en relación a las revisiones de los fundamentos de Contabilidad Nacional. En este caso tal revisión se propone, no sólo porque la Contabilidad Nacional suponga una forma de cuantificar la riqueza de los Estados que deja fuera la mayor parte del trabajo realizado por las mujeres, sino también porque constituye un instrumento determinante para el diseño y desarrollo de políticas económicas y sociales. Desde esta perspectiva, Susana García Díez (2003) plantea la revisión de lo que denomina “ciudadanía laboral”, por considerar que constituye una “limitada 55 En este sentido, en nuestro contexto más cercano cabe mencionar los trabajos pioneros de María Ángeles Durán (1986, 1988) que han tenido continuidad en su dilatada labor científica posterior, asimismo, resultan de obligatoria mención sus esfuerzos por avanzar hacia una sistematización y mayor precisión de las estimaciones del valor monetario de los bienes y servicios ofrecidos por los hogares (Durán, 2000, 2002, 2006, entre otros). Resultan también relevantes los primeros análisis realizados por María Jesús Izquierdo (1988) y Ramón Ramos (1990) a través de la explotación de datos de usos del tiempo. Otras referencias imprescindibles en esta línea son los trabajos de Cristina García Sainz (2002, 2005, 2006a, 2006b, García Sainz y García Diez, 2000), Susana García Diez (2001, 2003) y Cristina Carrasco (2001c, 2003a; Carrasco y Domínguez, 2002 y Carrasco y Domínguez 2003). Asimismo, la demógrafa mexicana Mercedes Pedrero ha realizado interesantes aportaciones sobre el potencial y las limitaciones de este tipo de estudios explotando los datos producidos en el Estado español y México de forma comparativa (Pedrero, 2002, 2004; Pedrero y Rendón, 2008). 86 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida imagen de la ciudadanía” basada en una idealizada comprensión de la sociedad que toma como principal referente el mercado y la figura clásica del homo economicus. Según esta autora, el modelo contable actual construye esta limitada imagen de la ciudadanía a partir tres barreras considerables: visión del devenir económico centrada en el corto plazo, mercantilización tanto de las acciones económicas como de sus protagonistas, y supremacía del eje definido como crecimiento material en detrimento de la coordenada identificada con distribución de la riqueza y, más concretamente, del bienestar. Por todo ello, cabe afirmar que la medición resulta una estrategia factible a la hora de hacer visible y, de esta manera, dar valor y reconocimiento social al trabajo doméstico y los cuidados. No obstante, si lo que se pretende es analizar su especificidad, es preciso acompañar la cuantificación con una reflexión en torno a las magnitudes que se emplean para la producción de cifras y datos. 3.4 EPA Alternativa La EPA Alternativa o EPA no Androcéntrica, surge de la crítica de las estadísticas oficiales que producen información sobre el trabajo. Es una propuesta elaborada por el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona dirigido por Cristina Carrasco56 con un doble objetivo: por un lado, producir información cuantitativa sobre los trabajos realizados principalmente por las mujeres en los entornos doméstico-familiares y, por otro, reflexionar sobre los problemas que presenta tanto la consideración de dichas ocupaciones como trabajo así como su valoración. Para ello, se diseña y se lleva a cabo una encuesta que recoge información sobre las actividades realizadas en los hogares de la ciudad de Barcelona a través de varios cuestionarios y un diario de actividades, propio de las Encuestas de Usos del Tiempo. No obstante, en comparación con otros instrumentos ideados para la producción de datos cuantitativos sobre el trabajo, el diseño de la “EPA Alternativa” toma en consideración algunos aspectos que permiten abarcar el trabajo a partir de una acepción más amplia y realizar una aproximación Los fundamentos de la “EPA Alternativa se desarrollan en los siguientes trabajos: Carrasco (2001a), Carrasco, Alabart, Domínguez y Mayordomo (2001) y Carrasco, Mayordomo, Domínguez, y Alabart (2004). 56 87 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar más fehaciente a las lógicas propias de los entornos doméstico-familiares y a la especificidad del trabajo llevado a cabo en ellas. En este sentido, a diferencia de otras Encuestas de Usos del Tiempo (como por ejemplo la desarrollada por el Instituto Vasco de Estadística) la “EPA Alternativa” toma como marco de significación y, por tanto, como unidad de análisis, el hogar y no el individuo. Esta forma de proceder permite producir una información más exhaustiva de las dinámicas interpersonales propias de los entornos doméstico-familiares y sus especificidades, al analizar el trabajo doméstico y los cuidados en relación al marco de referencia en el que se desarrolla. Cabe advertir, sin embargo, que se ha de tener en cuenta que el núcleo familiar no siempre es una unidad armoniosa y con intereses comunes57. Asimismo, en relación con la Encuesta de Población Activa tradicional, la “EPA Alternativa” introduce un cambio de perspectiva fundamental en lo referente a quién se considera persona activa, puesto que parte de una acepción más amplia de la contribución que hace cada sujeto a la economía y a la sociedad, que no está determinada por su participación en el mercado laboral. Esta clasificación se establece a partir de una pregunta inicial sobre el número de horas dedicadas durante la semana anterior a la entrevista no sólo a las actividades referentes al trabajo remunerado -como es el caso de las estadísticas tradicionales-, sino también a la ayuda familiar, al trabajo doméstico, al estudio y al voluntariado. Por todo ello, es indudable la aportación de la “EPA Alternativa” tanto en relación a la cuantificación y medición del trabajo doméstico y los cuidados, como a la hora de revisar las clasificaciones y formas de entender el trabajo y la economía. No obstante, cabe apuntar también que uno de los inconvenientes respecto a esta propuesta hace referencia precisamente a un aspecto que ya ha sido mencionado en relación a las Encuestas de Empleo del Tiempo: la propuesta no va acompañada de una reflexión sobre la concepción de tiempo que se emplea como base para su desarrollo. En este sentido, una vez más, se pone de manifiesto la naturalización y la falta de cuestionamiento de una concepción de tiempo –tiempo cronométrico-, que surge y se 57 A este respecto Cristine Delphy advierte de los inconvenientes de tomar el núcleo doméstico como unidad de análisis y realiza una reflexión interesante sobre el hogar como unidad de consumo a partir de la crítica a la imagen de un patrón común, homogéneo e indiferenciando entre sus miembros y apelando a las desigualdades y jerarquías en el consumo como constitutivas de la estructura familiar (Delphy, 1985). 88 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida generaliza estrechamente ligada a noción de trabajo y de economía que se pretende poner en tela de juicio. Por tanto, se puede afirmar que uno de los puntos débiles de la EPA Alternativa es que carece de una reflexión sistematizada sobre el tiempo como dimensión de análisis para lo que resulta fundamental revisar el “sesgo androcéntrico” de la noción de tiempo que se crea y consolida junto con la concepción de la economía que se pretende cuestionar. 3.5 “Domesticación” del trabajo La propuesta englobada bajo la noción “domesticación” del trabajo surge a raíz de la reflexión que tiene lugar en el Grupo de Estudio Feminismo y Cambio Social (Grupo de Estudio Feminismo y Cambio Social, 2000; Miranda, Martín y Legarreta, 2008) y es desarrollada de forma más extensa posteriormente por María Teresa MartínPalomo (2008a, 2008b). Su objetivo es realizar una reconceputalización del trabajo que englobe las transformaciones que relacionan más estrechamente los entornos domésticos y el mercado laboral. Con ello se pretende redimensionar la propia noción de trabajo y, conjuntamente, dar valor a aquellos trabajos realizados principalmente por las mujeres y que habitualmente no han tenido apenas reconocimiento social. La “domesticación” del trabajo, se propone asimismo en relación al análisis de los cuidados, al constatar que el concepto moderno de trabajo “continúa siendo refractario” para dar cuenta de su especificidad (Martín-Palomo, 2008a:17). Desde esta perspectiva, se plantea desdibujar los límites entre lo que se ha considerado parte del mercado laboral y las características y atributos de aquello que se ha identificado con el ámbito doméstico-familiar. De esta forma, se hace referencia a tres procesos que evidencian el trasvase entre un ámbito y otro. Por un lado, se percibe que el trabajo remunerado reúne cada vez en mayor medida características habituales de los trabajos realizados en los entornos doméstico-familiares: es, entre otros, elástico, fragmentado y disperso, y a menudo se desarrolla en el ámbito doméstico (teletrabajo o servicio doméstico). Por otro lado, las condiciones laborales flexibles que son cada vez más habituales en el mercado, se asemejan a las de los trabajos domésticos: disponibilidad horaria, elasticidad, dedicación y polivalencia, por ejemplo. Por último, se incorporan los afectos, algo que había sido considerado como exclusivamente privado, y las emociones empiezan a ser consideradas importantes (en recursos humanos, por ejemplo, a través del coaching). 89 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar En este sentido, se utiliza el término “domesticación” frente a “feminización” porque, pese a que las mujeres se encuentran en el centro de estos procesos, se pretende descentralizar la dualidad masculino/femenino y pensar dichas transformaciones a partir de las cualidades, condiciones y ámbitos en los que operan. Asimismo, se plantea como una propuesta abierta, una “herramienta-concepto en construcción” (MartínPalomo, 2008b:61) que encierra cierto tono provocador. Desde esta perspectiva Martín-Palomo (2008:23-29), propone abordar los cuidados incidiendo simultáneamente en la dimensión material, los afectos y la moral. La materialidad se relaciona con las actividades concretas llevadas a cabo en relación al trabajo doméstico y los cuidados y hace referencia principalmente a su medición. Si bien esta forma de proceder ayuda a la visibilización, no deja de presentar problemas por la dificultad que implica desligar la materialidad de otros aspectos que constituyen la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados. En relación a los afectos, se pone el acento en su dimensión social lamentando su escaso desarrollo por parte de la sociología58. Así, se defiende que las emociones están condicionadas por las normas sociales y no se pueden reducir al ámbito de la psicología y la biología. Las reflexiones en torno al trabajo emocional ofrecen herramientas interesantes para el abordaje de los afectos implicados en el trabajo doméstico y los cuidados. Por último, la moral se corresponde con las ideas o construcciones que guían la acción según aquello que es considerado que está bien o mal, es bueno o malo, se define como valioso, correcto o apropiado. A diferencia de la dimensión afectiva, la moral ha estado presente en la sociología principalmente en sus orígenes y ha sido posteriormente cuando ha pasado a segundo plano a raíz del desarrollo del pensamiento marxista y la corriente estructuralista. Esta triple mirada al trabajo doméstico y los cuidados se presenta como prometedora para abordar, entre otros, los procesos de transmisión y negociación de los saberes y competencias sobre cuidados entre diferentes generaciones, así como la responsabilidad moral de los mismos, en el sentido que los sujetos dan a sus prácticas (Martín Palomo, 2008: 28; 2010) 58 Se realiza una aproximación interesante sobre el lugar de las emociones en sociología en el trabajo de Eduardo Bericat (2000). En él se defiende la presencia de las emociones en nuestra disciplina a través del trabajo de tres autores clave en este campo: la de Thomas J. Scheff, Arlie R. Hocschild y Theodore D. Kemper. 90 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida Por todo ello, se puede afirmar que “domesticar” el trabajo resulta una apuesta novedosa e interesante que parte de una acepción amplia del trabajo y no se ocupa únicamente de su materialidad, sino que subraya también la importancia de los aspectos subjetivos, morales y emocionales. Reflexiones de este tipo pueden llegar a enriquecer otros planteamientos, como el de la carga global de trabajo, que atienden en mayor medida a las ocupaciones en sentido estricto, y no tanto al significado que se les otorga. 3.6 Sostenibilidad de la vida en el centro La propuesta de poner la sostenibilidad de la vida en el centro nace en el marco de lo que se ha denominado economía feminista, una corriente de pensamiento nomonolítica, heterogénea e interdisciplinaria59, que se desarrolla principalmente a partir de los años sesenta a raíz de la crítica al pensamiento neoclásico y al pensamiento marxista, y debido a los cambios sociales producidos por un mayor acceso de las mujeres al mercado laboral y a la academia, así como por el impulso del pensamiento feminista en el mundo occidental. Desde esta perspectiva, se denuncia que históricamente las líneas de pensamiento tradicionalmente hegemónicas en la economía –la neoclásica y la marxista- han tratado históricamente la división del trabajo en la familia y en la sociedad como si estuviese biológicamente determinada por el sexo60. En este sentido, la propuesta global que acompaña a los planteamientos desarrollados hasta el momento es la apuesta de la economía feminista por poner a las personas y a la sostenibilidad de la vida humana en el centro de sus análisis. Dicha proposición desplaza el mercado de su posición privilegiada, para proponer un nuevo marco analítico que trastoca los fundamentos mismos de la economía. La definición de la economía feminista como corriente de pensamiento no-monolítica, heterogénea e interdisciplinaria es asumida por Carrasco (1999b, 2006) y ha sido reafirmada recientemente en las Jornadas de Economía Feminista celebradas en Madrid (Villota, Carrasco, Pérez Orozco, 2011). En este sentido, se afirma que lo que se denomina economía feminista, hoy por hoy, abarca una amplia temática no sólo relacionada con el trabajo, sino también con otras áreas, como por ejemplo, los presupuestos sensibles al género (Villota, Carrasco, Pérez Orozco, 2011), e integra distintos enfoques y distintos niveles de ruptura con los paradigmas establecidos. Es una corriente que se ha desarrollado como un proceso no lineal, de continua crítica, reconstrucción y reelaboración (Carrasco, 2006: 22). 59 El origen y desarrollo de la economía feminista ha sido tratado de forma muy clarificadora en los trabajos de Cristina Carrasco (1999b; 2006). Asimismo, se pueden encontrar algunos de los textos más relevantes producidos en torno a los diversos debates abordados por esta línea de trabajo en sus diferentes etapas de desarrollo en la obra editada por esta misma autora (Carrasco, 1999). 60 91 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar En este sentido, desde la economía feminista se cuestiona el “sesgo androcéntrico” de la economía, que se evidencia en la utilización de categorías basadas en representaciones abstractas del mundo que omiten y excluyen a las mujeres y a las actividades fundamentalmente realizadas por ellas, impidiendo el análisis de sus restricciones y de sus situaciones específicas (Carrasco, 1999b:13; Carrasco, 2006:2). Para superar dicho sesgo y denunciar el determinismo productivista-mercantil de la economía, esta corriente apuesta por dar un giro analítico y crear una forma de pensar el mundo y la economía a partir de la centralidad de las personas y de la satisfacción de sus necesidades61 desplazando de su situación privilegiada al mercado y al sistema financiero62. El objetivo es trasladar el núcleo analítico del mercado hacia las personas y de las necesidades que implica la producción de mercancías y la obtención de beneficios hacia la satisfacción de las necesidades humanas. De esta forma, se pretende no sólo subrayar la “dependencia de la producción capitalista a los procesos de reproducción y sostenibilidad de la vida humana”; sino también denunciar la falta de atención que ha obtenido ésta por parte de la “economía oficial” y de “los estudios de las sociedades” (Carrasco, 2001a:11-12). Desde esta perspectiva, por tanto, se critica que gran parte de las investigaciones que se realizan en relación al trabajo analizan el mercado y los procesos de reproducción y sostenibilidad de la vida humana por separado. Dicha forma de proceder impide observar las fuertes interrelaciones entre el empleo y el trabajo doméstico-familiar, al tiempo que oculta las desigualdades de género existentes en el mercado y expulsa al terreno de lo no-económico las restricciones familiares y la división por sexo del trabajo (Carrasco 2001b:4). En este sentido, se apunta también la inadecuación de los instrumentos analíticos oficiales (como por ejemplo, la Encuesta de Población Activa) para medir, al mismo tiempo que entender, dicha interrelación. Los fundamentos de la propuesta se desarrollan en los trabajos de Cristina Carrasco (2001a; 2001b; 2003; 2006; Carrasco, Mayordomo, 2000; Carrasco, Alabart, Domínguez y Mayordomo, 2001; 2004) y Amaia Pérez Orozco (2006a, 2006b, 2006c, 2010, 2011). 61 La alusión al sistema financiero se realiza en un contexto en el que mayoritariamente se asume que el sistema capitalista se encuentra en un momento de crisis provocado por el colapso del sistema financiero, que condiciona el desarrollo mismo del ámbito productivo (Pérez Orozco, 2010: 139-140). La economía feminista, sin embargo, va más allá en sus planteamientos y define la crisis como una “crisis civilizatoria” argumentando que atraviesa tanto el conjunto de estructuras (políticas, sociales, económicas, culturales, nacionales) como las construcciones éticas y epistemológicas más básicas (la propia comprensión de la vida) (Orozco, 2011:5): en definitiva, lo que se desvanece es “toda una manera de entender cómo estamos en el mundo” (Pérez Orozco, 2010:132). 62 92 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida Asimismo, partiendo de dichas premisas, esta corriente propone un nuevo marco analítico para la economía -y, por ende, para el estudio del trabajo- que parte de un posicionamiento claro: es el mercado el que depende de las personas, y no al revés. Se asume, por tanto, la dependencia del mercado con respecto a la reproducción y sostenibilidad de la vida, lo que supone un giro importante pues no solo se plantea que la parte oculta de la economía está estrechamente interrelacionada con la parte visible, sino que pone de manifiesto que la primera es condición sine qua non para la existencia misma de la segunda. La metáfora del iceberg, que supone en sí una ruptura con el discurso económico ortodoxo, ilustra este cambio de perspectiva: lo imprescindible es lo invisible. Para que el iceberg se mantenga a flote y una parte quede a la vista, es necesario que otra esté oculta bajo el agua y sea, a simple vista, invisible. La parte invisible es el fundamento mismo de la estructura económica en su conjunto. Asimismo, desde la economía feminista se pone de manifiesto que, para garantizar la pervivencia de la economía, ha sido necesario ocultar los trabajos encaminados a garantizar el bienestar humano y la sostenibilidad de la vida, hacerlos invisibles. La cita de Amaia PérezOrozco refleja esta idea: (…) la economía, distintas actividades y procesos que garantizan la satisfacción de las necesidades de las personas, puede ser representada mediante una imagen sumamente gráfica: un iceberg –se utilizará, por tanto, la metáfora como herramienta del discurso económico, ruptura ésta metodológica con los discursos ortodoxos. La metáfora del iceberg –usada, entre otras autoras, por Mª Ángeles Durán– permite recuperar algunas nociones claves hace tiempo señaladas por la crítica feminista a la división sexual del trabajo –lo imprescindible y lo invisible de los trabajos históricamente asignados a las mujeres–, así como plantear una nueva perspectiva que no sitúe a las esferas visible e invisible en el mismo plano de análisis y de relevancia social, sino que muestre cómo la segunda es la base de toda la estructura económica –más aún, es una base que, obligatoriamente, tiene que permanecer invisibilizada– y que, al mismo tiempo, muestre en primer lugar la imposibilidad teórica de escindir los procesos de sostenibilidad de la vida (Perez Orozco, 2006a:237 [la cursiva es mía]) Esta perspectiva, por tanto, va más allá de otros planteamientos -como por ejemplo, el de la carga global de trabajo- que no superan la centralidad del mercado a la hora de estudiar el trabajo y establecer nuevas categorizaciones. De esta forma, se denuncia la 93 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar tensión existente entre los objetivos contrapuestos de la lógica del mercado –obtención de beneficios- y de la lógica del cuidado de las personas –sostenibilidad de la vida-, sintetizada en la tensión entre capital y vida. Propuestas como la de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal se perciben como un horizonte insostenible, apelando a la inviabilidad de conciliar dos lógicas con objetivos contrapuestos: la lógica del mercado y la lógica de la sostenibilidad de la vida. No es factible llegar un consenso o a una complementariedad entre ambas: la conciliación resulta “imposible” y solo caben los “permanentes malos arreglos” (Torns, 2005). Por tanto, se deben establecer prioridades y dar prioridad a la sostenibilidad de la vida supone, inexorablemente, apostar por una nueva organización social (Carrasco, 2003b). A partir de estas premisas la propuesta se plantea con el fin de sacar a la luz y dotar de valor analítico y de reconocimiento social aquellas actividades realizadas mayoritariamente por las mujeres en los entornos doméstico-familiares y, al mismo tiempo, dar cuenta de su especificidad63. Para ello, se reflexiona sobre las características propias del trabajo doméstico y los cuidados y las lógicas sobre las que se desarrollan, para apostar por una definición amplia de las necesidades humanas que engloba tanto los aspectos vinculados con la materialidad del trabajo, como los que tienen que ver con la subjetividad, las emociones y las relaciones humanas. Se apunta en este sentido, que las necesidades de las personas tienen una dimensión objetiva que responde más a las necesidades biológicas, y otra más subjetiva que incluye, entre otros, los afectos, el cuidado, la seguridad psicológica y la creación de relaciones y lazos humanos. Estos últimos se consideran tan esenciales para la vida como el alimento más básico (Carrasco 2001a:14-15). De esta forma, se percibe cierta similitud entre las propuestas de la economía feminista y las de la sociología de la vida cotidiana desarrolladas por Jesús Arpal 63 Se puede evidenciar que la apuesta por poner la sostenibilidad de la vida en el centro es en cierta forma heredera de los debates sobre el trabajo doméstico desarrollados de forma intensa en la economía feminista en torno a la década de los sesenta y setenta, que suponen fundamentalmente un intento de análisis del mismo a partir de las categorías económicas del marxismo y que desembocan en un desacuerdo entre el feminismo radical y el feminismo socialista (Borderías y Carrasco, 1994: 18). Se ofrece una reedición de algunos de los trabajos más relevantes publicados en este contexto en la compilación elaborada por Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carmen Almany (1994). La vigencia de dichos debates y la pertinencia de no perder de vista las primeras reflexiones sobre el trabajo doméstico queda también patente en la reedición por parte de Susan Himmelweit (2000) de algunas de las contribuciones más relevantes de aquel momento, que va acompañada de textos sobre la misma temática expresamente producidos para acompañar tal reedición. 94 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida (1997), entre otros. Desde esta perspectiva, se atribuye también una doble dimensión a las necesidades básicas de la vida humana: subsistir y dar sentido a la existencia. Ambas se entienden de forma interrelacionada, puesto que se afirma que las acciones que de manera repetida tienden a resolver la pervivencia (vida material), necesitan invariablemente de un universo concreto de significados que dotan de sentido dicha existencia (mundo de vida). La confluencia entre las dos líneas de trabajo se percibe también en relación a otro aspecto que resulta relevante en relación al estudio del trabajo doméstico y los cuidados: el énfasis en los procesos y dinámicas del día a día, una mirada micro atentamente interrelacionada con los procesos y las relaciones propias del ámbito macro-estructural. Una forma de entender el mundo, la sociedad y la economía, que parte desde el plano más cercano y cotidiano de la vida humana, sin desatender por ello la existencia de estructuras que posibilitan, a la par que condicionan y, a menudo, coartan nuestros modos de pensar y actuar. Como apunta Amaia Pérez Orozco (2011), se trata de observar y entender la economía “desde las cocinas”. Asimismo, la propuesta de poner la sostenibilidad de la vida en el centro aporta herramientas interesantes para abordar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados a partir de una mirada que no se ciñe únicamente a la materialidad, sino que plantea la necesidad de explorar otras dimensiones que son igualmente importantes para la sostenibilidad de la vida. Dicha labor, no obstante, aunque sumamente necesaria e interesante, no deja de ser arriesgada, y plantea algunos retos para la economía feminista (Villota, Carrasco, Pérez Orozco, 2001). Aunque analíticamente sea factible, en la práctica no es tarea fácil diferenciar los aspectos subjetivos, afectivos y relacionales de la actividad misma, tanto en relación a los cuidados prestados en los entornos doméstico-familiares como a los servicios de atención ofrecidos por el mercado y por el Estado. De esta manera, las propuestas de la economía feminista se relacionan en cierta forma con las de “domesticación” del trabajo que proponen el análisis de los aspectos no materiales del trabajo tanto en relación al trabajo doméstico y los cuidados realizados de forma no remunerada en el ámbito doméstico-familiar (Martín-Palomo, 2008), como a los cuidados desempeñados a cambio de una retribución (Díaz Gorfinkel, 2008) u otros servicios de atención y cuidado como el trabajo de las teleoperadoras (Calderón, 2008) y el de las enfermeras y los enfermeros (Molinier, 2008). 95 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar En relación a este aspecto, se ha apuntado reiteradamente la potencialidad de los cuidados como herramienta analítica. No obstante, dada la amplitud del término y la heterogeneidad de las propuestas vinculadas al mismo se ha identificado una falta de consenso en relación a lo que se entiende por cuidados que, en algunas ocasiones, viene acompañada de cierta idealización de los mismos y de las dinámicas propias de los entornos doméstico-familiares (Villota, Carrasco, Pérez Orozco, 2011; Tonrs, 2007). El cuidado se define a menudo como aquello que se hace con amor y/o por amor y en relación a las personas del entorno más cercano. No obstante, no siempre cumple con los requisitos de amor (Torns, 2007: 35), a veces, es causa y objeto de relaciones perversas de dominación, está lejos de ser siempre gratificante (L. Gil, 2011:34), y puede derivar en una relación de sumisión, de abuso de poder o de abandono (MartinPalomo, 2010: 103). Las relaciones de cuidado son complejas y a menudo los afectos y las emociones se entremezclan con sentimientos de sacrificio, culpa, privación, obligatoriedad, abusos, chantajes emocionales… Asimismo, el poder se puede ejercer de forma desmedida tanto por parte de la persona que cuida hacia la persona que es cuidada, como a la inversa, pues las relaciones de dominación no siempre toman la misma dirección, en su configuración entran en juego diferentes aspectos (a menudo interrelacionados entre sí) que determinan la posición de cada persona implicada en la relación: género adscrito, posición social, etnia, lugar de procedencia, edad, estatus dentro de la familia… Del mismo modo, la proximidad tampoco es constitutiva de las relaciones y prácticas de cuidado: hay diferentes maneras de hacerse cercano/a o, al contrario, de alejarse de una situación cuyos «detalles» son importantes, de responder o no, de ver o de ignorar las exigencias (Papperman, 2011:35). Asimismo, las prácticas y representaciones del cuidado se definen en relación a un sistema fuertemente normativizado que determina la distinción entre el buen cuidado y el mal cuidado. En otros trabajos se pone de manifiesto que la frontera entre ambos es difícil de determinar sin tomar en consideración las situaciones específicas y contextualizadas propias del cuidado y se pone el acento en las relaciones de respeto y reconocimiento mutuo entre las personas involucradas en la relación y no sólo en las prácticas llevadas a cabo (Molinier, 2011: 52-54). Por todo ello, si bien en algunas reflexiones desarrolladas a nivel propositivo en torno a la sostenibilidad de la vida se enfrentan capital y vida como dos lógicas irreconciliables (Orozco, 2011; L. Gil, 2011), a nivel analítico resulta más adecuado 96 3: Trabajos, cuidados y sostenibilidad de la vida hacer referencia a dos lógicas distintas, y no opuestas, la del mercado y la domésticofamiliar, porque hay aspectos (como las asimetrías de poder, por ejemplo) que son característicos de ambas. De esta forma, se ofrece una mayor posibilidad de abarcar la complejidad del trabajo doméstico y los cuidados. Poner la sostenibilidad de la vida y las necesidades de las personas en el centro, permite además plantear una definición de los cuidados bidireccional y poner en tela de juicio otra dicotomía propia de la Modernidad: la relación entre autonomía y dependencia. Desde esta mirada se asume que los seres humanos somos interdependientes y se cuestiona la idea de autonomía plena, lo que supone también un replanteamiento del sistema de derechos y deberes constituido por la Modernidad cuyo sujeto preferente es el individuo adulto, varón, blanco, que participa de forma activa en el mercado laboral. A partir de este giro conceptual se cambia de perspectiva para poner el foco de atención en el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y en la diversidad de situaciones y grados de dependencia que nos acompañan a lo largo de todo el ciclo vital. De esta forma, se asume que cualquier persona puede realizar una contribución a la sociedad, independientemente de su situación vital, puesto que la participación activa en el mercado laboral no supone la única vía para realizar tal aportación. Se trastocan así las dicotomías que clasifican a la población en activa/ inactiva, productiva/improductiva, según su relación con el mercado laboral. Reconocer los límites de la condición humana, conlleva asimismo, asumir no sólo la fragilidad de las personas, sino también del entorno en el que vivimos. De esta forma, desde esta perspectiva se denuncia la sobreexplotación de los recursos naturales que responde a la lógica de la acumulación de beneficios y no está encaminada a cubrir las necesidades de las personas y garantizar su bienestar. Partiendo de estas premisas se puede plantear la interrelación tanto entre la economía feminista y la economía ecológica, como entre la economía feminista y el ecofeminismo64. En este sentido, el reconocimiento de los límites de la condición humana se vincula con la capacidad de las personas para contribuir al bienestar común. Desde este posicionamiento, se reivindica el potencial de los cuidados y de la perspectiva 64 Un ejemplo de la relación entre ecofeminismo y las propuestas de poner la sostenibilidad de la vida en el centro es la publicación de la obra colectiva Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos (Grup Dones i Treballs, 2003). 97 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de poner la sostenibilidad de la vida en el centro no sólo como herramienta analítica sino también como reivindicación política e instrumento para el cambio social. De esta forma, se propone un juego de palabras que, si bien surge por coincidencias del azar (Junco, Pérez Orozco y del Río, 2006:1): sirve para cuestionar, una vez más, los fundamentos mismos de la Modernidad. Se trata de reivindicar el “derecho a la cuidadanía”, un planteamiento abierto y en “proceso de construcción” (Junco, Pérez Orozco y del Río, 2004; Pérez Orozco, 2006b) que resume una apuesta política con un gran potencial: poner en el centro el cuidado de la vida como responsabilidad social y política y no como proceso que ha de ser resuelto en los hogares, principalmente bajo la responsabilidad de las mujeres. Paralelamente, el objetivo es superar la posición privilegiada del homo economicus y del mercado laboral como portador de derechos, para construir la “cuidadanía” y articular, a partir de esta nueva mirada, una manera también novedosa de reconocernos como sujetos sociales que construyen derechos sociales (Pérez Orozco, 2006b:28). Por todo ello, se puede afirmar que la propuesta de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y las necesidades de las personas y su bienestar engloba un gran potencial para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados y sus características particulares; y así, se presenta como un marco interesante en el que desarrollar dicho análisis ya que propone precisamente la centralidad del trabajo doméstico y los cuidados tanto a nivel analítico (ligado a la investigación) como político, económico y social (con un carácter más propositivo). 98 Lógicas 4 temporales del trabajo doméstico y los cuidados 4 LÓGICAS TEMPORALES DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS CUIDADOS Desde Durkheim han sido muchos y muy variados los pensadores que han encontrado en el tiempo una tema de investigación interesante y útil para reflexionar sobre la vida social. Un ejemplo de ello es la consolidación de una línea de investigación que bajo la rúbrica de sociología del tiempo centra su atención en dos direcciones: estudiar los aspectos temporales de la vida social y elaborar una reflexión sociológica del tiempo. Las numerosas publicaciones sobre el tema en los últimos años corroboran la solidez de dicha línea de investigación. Desde esta perspectiva, parece factible pensar que el tiempo puede ser un instrumento adecuado para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados y, en el epígrafe anterior, se ha constatado la pertinencia de las Encuestas de Empleo del Tiempo en este sentido. Este apartado presenta una reflexión sobre el tiempo como categoría analítica para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados. El objetivo es ofrecer una definición que permita abordar la especificidad dicho ámbito y permita arrojar luz sobre las lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados. 4.1 El tiempo en el estudio del trabajo doméstico y los cuidados El tiempo ha sido empleado para estudiar numerosos aspectos diferentes de la vida social. No obstante, algunos trabajos lamentan su escaso desarrollo como categoría 99 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar analítica para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados (Davies, 1994; Adam, 2002; Damamme y Papperman, 2009; Damamme, 2011). En este sentido, siguiendo la propuesta de Herminio Martins en relación al papel del tiempo en las ciencias sociales (Martins, 1974/1992: 188-189, acuñada también por Ramos, 1997:11-12), se puede afirmar que existe cierto temporalismo temático en este ámbito pero que, salvo excepciones65, no es posible por el momento hablar de una tendencia generalizada al temporalismo sustantivo. El temporalismo temático hace referencia al grado en que los aspectos del tiempo social son abordados como temas de reflexión en las ciencias sociales y viene dado por el elevado número de estudios sobre trabajo doméstico y de cuidados que incorporan el tiempo en sus análisis, considerándolo implícita o explícitamente como una cuestión relevante, de ahí, por ejemplo, el desarrollo de toda una línea de investigación relacionado con las Encuestas de Empleo del Tiempo. El temporalismo sustantivo por su parte, alude a la percepción del tiempo como base ontológica de la vida sociocultural o como metodológicamente prioritario y no ha sido aplicado en la misma medida que el temporalismo temático puesto que no se ha generalizado en el estudio del trabajo doméstico y los cuidados una aproximación que aborde de forma clara, sistematizada y en profundidad el potencial del tiempo como herramienta analítica. Tal como apunta Karen Davies, en la literatura sobre cuidados se ha tratado el tema del tiempo subrayando, por ejemplo, entre otros aspectos, que el trabajo de cuidado es “consumidor de tiempo” y que frecuentemente requiere una actitud flexible en relación a los arreglos y disposiciones temporales; no obstante, el tiempo en sí como concepto no ha sido explorado en profundidad, no ha habido una definición expresa que clarifique de qué se está hablando cuando se habla de tiempo, sino que se ha utilizado “como si todas nosotras supiéramos qué es el tiempo y compartiéramos un entendimiento común, universal, sobre él” (Davies, 1994: 278). Falta, por tanto, una problematización del tiempo en sí mismo. Un acercamiento tal, apunta Davis, acompañado de una mayor claridad conceptual puede “ayudarnos a entender mejor algunas de las actuales y posibles tensiones inherentes al trabajo de cuidados” (Davies, Las excepciones en este caso vienen de la mano del prolífico trabajo realizado en Italia en torno a las políticas de tiempo tanto desde una perspectiva académica, como social, política e institucional y, en nuestro entorno más cercano, principalmente a partir de las primeras reflexiones de Mari Ángeles Durán (1986, 1988) y del trabajo de Teresa Torns (2001, 2005 y Torns, Borrás, Moreno y Recio, 2008) y Ramón Ramos (2011). 65 100 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados 1994: 278). Pero no sólo eso, un posicionamiento de este tipo aporta también mayor claridad conceptual en relación al trabajo doméstico y los cuidados, al desgranar su complejidad a través de la identificación y el desarrollo de los diversos y diferentes elementos temporales que la componen. Por consiguiente, a la hora de abordar este ámbito desde una perspectiva del tiempo se plantean dos necesidades esenciales: problematización del tiempo y claridad conceptual. Se vuelve necesario, por un lado, no dar por supuesto el tiempo y, por otro y de forma paralela, abordarlo a partir de un posicionamiento explícito sobre qué se entiende por tiempo y cómo se va a utilizar. Como apunta Ramón Ramos, “sólo si sabemos qué significa el tiempo, y por tanto si lo aclaramos explícitamente, podemos hablar de los múltiples aspectos temporales de la vida social” (Ramos, 1997:12). El tiempo que se propone incorporar a los estudios sobre el trabajo doméstico y los cuidados es, por tanto, “un tiempo reflexionado”, “directa y expresamente, teorizado” (Ramos, 1997: 12). Asimismo, un posicionamiento de esta índole parte de una asunción previa: “la centralidad del tiempo en las distintas manifestaciones de la vida social” (Ramos, 1992: XV). Dicha centralidad, que supone aceptar el carácter ontológico del tiempo en las relaciones sociales, es el punto de partida de los trabajos de Ramón Ramos y Barbara Adam, así como de la sociología de la vida cotidiana de Jesús Arpal: “lo cotidiano se apoya en toda una manera de concebir el tiempo y el espacio” (Arpal, 1997: 235). Ahora bien, definir qué es el tiempo no es una tarea fácil, ya lo advierte Agustín de Hipona en sus Confesiones: “¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento, para hablar luego de él? Y, sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé” (Agustín de Hipona, 1986: 392 [la cursiva es mía]) ¿Cómo afrontar tal reto? ¿Cómo dar cuenta de algo que al mismo tiempo es tan cercano y familiar y tan complejo y difícil de identificar? Y especialmente en el caso que nos ocupa: ¿cómo ofrecer una definición del tiempo que sirva para abordar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados? 101 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar 4.2. Tiempo cronométrico: una construcción social. El tiempo como magnitud cuantitativa presenta dificultades para abarcar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados. Se basa en una concepción que hace referencia a “un valor abstracto, descontextualizado y asituacional” (Adam, 1999:9): horas y minutos. Es el “tiempo de reloj”. Pese a que en las sociedades occidentales contemporáneas esté muy arraigada, la cuantificación del tiempo no es a-histórica ni universal, sino que revela un desarrollo histórico concreto y contextualizado: se generaliza a lo largo del siglo XIX junto con los procesos de industrialización y urbanización, y responde a una concepción mercantilista del trabajo y de la economía. El tiempo de la sociedad industrial deja de ser un tiempo “orientado al quehacer” y su valor queda reducido a su identificación con el dinero: el tiempo ya no pasa, sino que se gasta (Thompson, 1979). Se reconoce, por tanto, por ser un tiempo (de trabajo) que se vende y se compra. De este modo, el tiempo se instituye como tiempo cronométrico a través de una identificación metonímica aparentemente sencilla: el trabajo se reduce a actividad, la actividad a tiempo y el tiempo a dinero y, puesto que el dinero es un medio cuantitativo, el tiempo que se intercambia por dinero ha de ser, inexorablemente, de tipo cuantitativo: “el tiempo invariable y abstracto del cronómetro, donde cada hora es igual, independientemente del contexto y la emoción”; es un tiempo que se constituye “en unidades uniformes, invariables, infinitamente divisibles a las que puede darse un valor numérico” (Adam, 1999:9-10). Dicho proceso conlleva una doble implicación: por un lado, la reducción del trabajo a dinero (trabajo igual a empleo) y, por otro, la identificación del tiempo con el dinero a través de su relación con el trabajo-empleo (“el tiempo es oro”). De esta forma, siguiendo esta lógica, las actividades que conforman el trabajo se desligan de quienes las realizan y del contexto en el que se realizan, pues se identifican con el tiempo que se emplea en llevarlas a cabo, un tiempo que ha sido previamente vaciado de contenido y, por consiguiente, es predecible, programable, homogéneo y estandarizado66. El tiempo En este sentido, resulta muy sugerente la reflexión de Mitxel Villacorta en relación a la idea de intervalo. Villacorta sostiene que la manera de concebir el tiempo en el modelo social moderno-industrial se tipifica en la idea de intervalo: la unidad que hace del tiempo un espacio vacío y medible entre un principio y su finalidad (telos) de modo que lo que sucede en él se hace programable. Esto es: al vaciarlo (desposibilitarlo) de otro contenido que no sea el previsto, el tiempo y la acción que subsume se hacen controlables y, por lo tanto, susceptibles a ser inscritos con arreglo a un programa. 66 102 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados se instaura como “un tiempo separado del contenido y del contexto, desincorporado de los sucesos” (Adam, 1999: 9). Desde esta perspectiva, se aprecia su materialidad, tan unida a la definición moderna del trabajo: solamente de forma descontextualizada puede el tiempo llegar a mercantilizarse y a ser componente integral de la producción. Tal transformación, sin embargo, no es fortuita ni circunstancial, sino que ha de ser entendida, tal como advierte Adam, en relación a un desarrollo muy específico: la creación de un tiempo no-temporal (Adam, 1999:10). El objetivo principal de la revisión de la concepción moderna de tiempo es doble. Por un lado, pretende aportar herramientas para desnaturalizar y hacer explícito el tiempo cronométrico como una forma de entender y experimentar el tiempo entre otras posibles. A saber, la finalidad es ofrecer indicios para no dar por supuesto que el tiempo es, únicamente y/o en todo momento, tiempo de reloj. Por otro lado, procura proponer claves explicativas para una mayor comprensión de su naturaleza y de sus características temporales puesto que, hoy por hoy, sigue siendo la noción de tiempo dominante en las sociedades occidentales contemporáneas y forma parte de nuestro sentido común. Asimismo, en relación al trabajo doméstico y los cuidados, la pertinencia de tal revisión viene motivada no sólo por las razones citadas, sino porque brinda elementos analíticos y explicativos relevantes para su análisis en relación a dos aspectos. Por un lado, revisar el concepto moderno de tiempo, arroja luz sobre uno de los aspectos fundamentales de la creación y consolidación del capitalismo industrial y de la configuración de la noción moderna de trabajo. Realizar la revisión de la concepción moderna de tiempo proporciona un mayor entendimiento de dichos procesos y de los aspectos implicados en ellos. Además, presenta una interesante línea de investigación ya que no abundan las reflexiones en torno al trabajo doméstico y los cuidados en las que confluyan a la par y con similar pertinencia analítica la revisión de ambas dimensiones: trabajo y tiempo. Por otro, revisar la lógica temporal cronométrica pone de manifiesto la existencia de otras formas de pensar, concebir y experimentar el tiempo, otras lógicas temporales, que pueden ofrecer indicios interesantes para abordar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados, fundamentadas sobre otras lógicas, otras racionalidades e, incluso, otra ética del trabajo, como apuntan varias autoras en relación a la ética del 103 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar cuidado al subrayar que el cuidado es ante todo un trabajo (Arango y Molinier, 2011; Paperman, 2011 y Molinier, 2011). Se han desarrollado numerosos trabajos que tratan la dimensión del tiempo como construcción social. Entre ellos, cabe señalar lo de Jacques Le Goff (1987) y Edward P. Thompson (1979). Ambos autores ponen de manifiesto que la creación y consolidación de la nueva concepción del tiempo converge con la emergencia y el devenir del capitalismo industrial, en un proceso que no siempre se desarrolla de forma armoniosa ni lineal. Le Goff subraya que los procesos de racionalización del tiempo y una mayor precisión en su medición se desarrollan junto con un proceso de “laicización”. Apunta, en este contexto, las disputas entre los mercaderes y la Iglesia en la Edad Media: los primeros son acusados de usura porque se considera que al prestar dinero están sacando provecho de aquellas personas que no disponen de él de manera inmediata, por lo que, en última instancia, venden tiempo, cuya propiedad solo pertenece a Dios. Thompson, por su parte, señala cómo en el proceso de industrialización la imposición y generalización de una nueva “disciplina horaria” (que establece como criterios, entre otros, la sincronización de las actividades, la puntualidad horaria y el control del comienzo y fin de las jornadas laborales) conlleva en un primer momento fuertes desacuerdos e incluso oposición. No obstante, si en la primera etapa de industrialización la oposición se traduce en resistencia, en la siguiente, conforme se va interiorizando la nueva concepción del tiempo, la población trabajadora comienza a pelear no contra las horas, sino sobre ellas y el tiempo es utilizado por la clase obrera como instrumento de lucha. Los cambios en la organización y división del trabajo junto con un mayor desarrollo técnico, convergen con el proceso de urbanización y tienen lugar en paralelo a los cambios de mentalidad y el surgimiento de una nueva forma de concebir las relaciones entre el ser humano y el mundo. No es posible, sin embargo, determinar una relación causal entre todos los aspectos implicados. En esta línea, resultan esclarecedoras las aportaciones de Lewis Mumford (1971) en relación al análisis del desarrollo técnico en el proceso de civilización y el extenso trabajo de David S. Landes (1983/2000) sobre los aspectos culturales, tecnológicos y de manufactura implicados en la medición del tiempo y la construcción de relojes. Mumford llega a afirmar que es el reloj, y no la máquina de vapor, la máquina-clave de la moderna edad industrial 104 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados (1971:31). En nuestro contexto más cercano, el artículo de José Castillo (1997) realiza también un interesante recorrido sobre las formas de medir el tiempo y la creación y el desarrollo de los relojes. Los trabajos citados hasta el momento subrayan la confluencia entre los aspectos representacionales y el desarrollo de procesos materiales (industrialización y urbanización, entre otros). Los análisis desarrollados desde la filosofía y la historia de las ideas ponen el acento en la influencia de los cambios en las creencias y los valores en relación a las transformaciones de la sociedad. En este sentido, cabe mencionar las reflexiones de Josetxo Beriain (1997) en relación a las representaciones culturales de las temporalidades sociales desarrolladas principalmente en el marco de la cultura occidental67. Asimismo, J. T. Fraser (1992) realiza un recorrido sobre el advenimiento de las concepciones temporales de la filosofía occidental partiendo del pensamiento prefilosófico de las obras de Homero y Hesíodo y finalizando con las concepciones del tiempo de dos pensadores clave para la Modernidad: Kant y Hegel. Además, resulta de obligada mención la compilación de Paul Ricoeur (1979) que aporta la visión de autores relevantes en relación a las experiencias del tiempo vivido en diversas culturas y en diferentes momentos. Todos estos estudios contribuyen a ofrecer un mayor entendimiento en torno a los cimientos sobre los que se asienta la noción moderna del tiempo, abstracta, lineal y secuencial. Si bien dichos trabajos elaboran una revisión explícita sobre la concepción Moderna del tiempo, su emergencia y desarrollo, en otros el protagonismo de tal noción viene dado no tanto por su relevancia como objeto de investigación y reflexión, sino por su ausencia. Cabe apuntar en este sentido algunos trabajos clásicos llevados a cabo desde la antropología en relación a las concepciones de tiempo en las denominadas “sociedades primitivas”. Dichos estudios tienen como objetivo arrojar luz sobre cómo se organizan los grupos sociales que no constan de un referente temporal como el de las sociedades occidentales industrializadas: a saber, cómo se percibe y define el tiempo cuando se carece de una noción numérica, abstracta y asituacional del mismo. Si bien las reflexiones de Josetxo Beriain (1997) se centran en el desarrollo de la cultura occidental en relación a las representaciones culturales de las temporalidades sociales, aportan algunos indicios interesantes sobre el tiempo en la cultura china y en la cultura india. 67 105 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar No obstante, como puntualizan otros trabajos (Adam, 1995: 29-42), en estas reflexiones se define el tiempo “de los otros” principalmente en contraposición a “nuestro tiempo”, el de las sociedades occidentales contemporáneas. La concepción moderna de tiempo se mantiene, por tanto, como “telón de fondo”, como “el tiempo implícito del ‘observador invisible’” (Adam, 1995:31). De esta forma, tales reflexiones carecen de un cuestionamiento de la noción de “tiempo de reloj” y de sus características temporales y, si bien éste sirve como modelo comparativo del marco interpretativo de las otras concepciones temporales analizadas, “nuestro tiempo” es dado por supuesto, no se somete a revisión. Los trabajos clásicos de Evans-Pritchard en relación al tiempo de los Nuer (1940/1977), de Clifford Geertz sobre “Persona, tiempo y conducta en Bali” (1965/2001), y de Hallpike en torno al tiempo en los fundamentos del pensamiento primitivo (1986) constituyen ejemplos representativos de esta corriente. Desde la sociología, por su parte, se han realizado interesantes esfuerzos para abordar la concepción moderna del tiempo como construcción social y su desarrollo. Babara Adam dedica gran parte de sus reflexiones a la emergencia, desarrollo y consolidación de lo que denomina “tiempo de reloj”, poniendo el foco de atención, entre otros, en las propuestas derivadas de la obra de Karl Marx. Las reflexiones de Marx en relación a la mercantilización y la consolidación del tiempo en cuanto recurso abstracto que es intercambiable por dinero son desarrolladas por Adam de forma ejemplar (Adam, 1995: 59-106, 1999, 2002, 2003, 2004: 102-148). De este modo, la autora identifica cinco procesos específicos de las sociedades industriales en relación al tiempo que además de incidir en las relaciones sociales, culturales y económicas de dichas sociedades, conllevan la generalización de estos procesos a escala mundial. Adam sintetiza estos procesos en lo que denomina las cinco C’s68: creación del tiempo a la medida del ser humano, mercantilización de ese tiempo (el tiempo del reloj), compresión del tiempo, colonización con el tiempo y del tiempo, y por último, control del tiempo (Adam, 2002, 2003, 2004). 68 En su idioma original, el inglés, las cinco C’s hacen referencia a: “Creation of time to human design”, “Commodification of time”, “Compression of time”, “Control of time” y “Colonization with and of time” (Adam, 2002, 2003, 2004). En Adam (2002) no se alude al proceso de “compresión” y en Adam (2004) “colonization” es la cuarta C y “control” la quinta. En otros trabajos la autora conceptualiza dichos procesos a través de una nueva propuesta, la de las cindo T’s que corresponden respectivamente a: trascendencia del tiempo, seguimiento del tiempo, transformación del tiempo, comercialización del tiempo y trasverzalización del tiempo (“time transcendente”, “time tracking”, “time transformation”, “time trading”, “time trasversal”) (2006) 106 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados Otro ejemplo interesante es el artículo de Ramón Ramos (1994) que identifica ocho ideas-clave en la estructura temporal de las sociedades contemporáneas, que están estrechamente relacionadas con la creación y consolidación de la concepción moderna de tiempo: abstracción del tiempo, simultaneización del tiempo, cronificación de la realidad, fetichización del tiempo, puntualización del presente, historización del pasado, apertura del futuro y crisis del tiempo. Asimismo, cabe señalar a este respecto las reflexiones realizadas por Amparo Lasén (1997) que ponen el foco de atención en un aspecto temporal quizá no suficientemente explorado hasta el momento: el ritmo. Desde el feminismo, por su parte, Carmen Leccardi realiza una revisión del concepto de tiempo cronométrico y de la estructuración social que conlleva; sobre todo en relación a la invisibilización de otros tiempos (1996), bien en el contexto de los cambios acaecidos en las sociedades occidentales a partir de la crisis del fordismo (1996, 2005) bien en el de las nuevas formas de concebir y experimentar el tiempo en la denominada “sociedad del riesgo” (2002). Karen Davies, por su parte, explora la pertinencia de esta noción temporal y sus características en relación al trabajo de cuidados (Davies, 1994). Otros análisis ponen el acento, por ejemplo, en el tiempo de ocio y tiempo propio (Deem, 1996; Jurczyk, 1998), en el tiempo biológico (tiempo del cuerpo en relación al ciclo vital) (Menziez, 2000), así como en la configuración de las nuevas demandas temporales del mercado laboral (el ‘just in time’ o la flexibilización y des-estandarización de las jornadas laborales, entre otros) (Odith, 2003) y su adecuación a los requerimientos del ámbito doméstico-familiar (Everingham, 2002; Tietze y Musson, 2002; Oechsle y Geissler, 2003; Brannen, 2005; Perrons, Fagan, McDowell, Ray, Ward, 2005;) señalando en todos los casos la naturaleza y características específicas del tiempo cronométrico en cuanto construcción social y su relación con los ámbitos estudiados. 4.3 Tiempo desde y para el feminismo Tomando en consideración las implicaciones derivadas de un acercamiento al trabajo doméstico y los cuidados desde una perspectiva de “tiempo de reloj” parece oportuno pensar que, para abarcar la especificidad temporal del trabajo doméstico y los cuidados, sea conveniente partir de una definición del tiempo y noción de lo temporal construida desde una mirada más amplia. En este sentido, la perspectiva feminista 107 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar ofrece interesantes elementos de reflexión que apuntan en dicha dirección. Estas reflexiones se han planteado en dos sentidos: por un lado, incorporando la perspectiva feminista a los análisis sobre el tiempo y, por otro, introduciendo el tiempo en los estudios feministas. Un ejemplo paradigmático del primer caso es el trabajo de Carmen Leccardi (1996) y del segundo la reflexión de Barbara Adam (1989). Se pueden hallar más trabajos que, en uno u otro sentido y de forma más o menos expresa, tratan la relación entre tiempo y feminismo o que parten de la asunción de la naturaleza (o el carácter) de género del tiempo (gendered time)69, la pertinencia de los citados viene dada principalmente por dos razones: plantean el tema de forma explícita y, a pesar del paso de los años, sus formulaciones siguen siendo de gran vigencia. La propuesta de Carmen Leccardi toma como punto de partida las aportaciones del movimiento feminista y, más concretamente, el concepto de “tiempo de mujeres” (women’s time) acuñado por éste a partir de los años sesenta. La autora asume un posicionamiento político explícito que aboga por una nueva forma de pensar, sentir y vivir el tiempo para avanzar hacia una relación diferente entre vida y tiempo para mujeres y hombres. Desde esta perspectiva, realiza una revisión de la concepción de tiempo del capitalismo industrial y de la organización temporal que conlleva en cuanto que temporalidad hegemónica, y propone el “tiempo de mujeres” bien como instrumento político bien como herramienta analítica, a partir de una definición de tiempo plural, no-jerárquica, multidimensional. El planteamiento se enmarca en la denominada “crisis del modelo de empleo de las sociedades capitalistas industriales”, que acontece a finales del siglo pasado a consecuencia de los cambios en los modelos de producción (preeminencia del conocimiento y de la comunicación frente a los procesos manuales) y en el mercado laboral (la desregulación como norma). Este contexto de cambio y de crisis se presenta como un escenario idóneo para plantear revisiones sobre lo existente y realizar propuestas novedosas de cara al futuro. El potencial analítico y propositivo del concepto “tiempo de mujeres” se sitúa en este contexto: pretende cuestionar la En una revisión de los artículos publicados en la revista Time and Society desde su comienzo en 1992 hasta 2006, se identifican los siguientes trabajos que plantean la naturaleza de género del tiempo: Davies, 1994; Deem, 1996; Jurczyk, 1998; Menzies, 2000; Odith, 1999 y 2003; Everingham, 2002; Tietze y Musson, 2002; Oechsle y Geissler, 2003; Brannen, 2005; Jarvis, 2005, Perrons, Fagan, McDowell, Ray, Ward, 2005; Carrasco y Mayordomo, 2005. Esta selección puede servir de ejemplo para vislumbrar el abanico de propuestas que se realizan sobre el tiempo desde una perspectiva de género. 69 108 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados representación misma del tiempo en las sociedades capitalistas industriales así como su centralidad. Para ello, parte de una visión personal, social y política, un tiempo dinámico y vinculado a la experiencia, que rompe con el carácter desencarnado y dualístico del tiempo de trabajo industrial. La propuesta de Leccardi resulta de especial interés en relación al estudio del trabajo doméstico y los cuidados porque aborda, desde la centralidad del tiempo algunos aspectos que arrojan luz sobre su especificidad. En primer lugar, parte de un compromiso conceptual de valorar los aspectos noeconómicos y no-cuantificables de la existencia humana: “estar en consonancia con los tiempos de vida más que con los propósitos objetivos de la producción” (Leccardi, 1996:178). En esta línea, se puede afirmar que coincide con las premisas de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. En segundo lugar, abarca aspectos temporales que van más allá de la materialidad y de la racionalidad abstracta del tiempo de reloj y que se acercan a una concepción relacional del tiempo que toma en cuenta el componente afectivo y la capacidad de crear significados y producir identidades. El “tiempo de mujeres” se presenta como una categoría temporal que no se agota en su medida ni en su “mero uso como recurso” (Leccardi, 1996:181) sino que subraya, siguiendo a otras autoras, la capacidad de las mujeres de “crear y generar tiempo” (Leccardi, 1996: 181), de “tejer tiempo” (Davies, 1990 cf. Leccardi, 1996:181). En este sentido, Leccardi enfatiza la capacidad de las mujeres adultas de construir mediaciones simbólicas (y creativas) entre los diferentes tiempos familiares y los tiempos de las instituciones, entre tiempos de trabajo remunerado, tiempos de cuidado y tiempos de una misma (Leccardi, 1996:181 [la cursiva es mía]). Desde esta manera, parte de una perspectiva que pone el acento en las mujeres en tanto que agentes y sujetos con capacidad de acción que de forma creativa procuran las condiciones idóneas para que pueda transcurrir el día a día, convirtiéndose así en “malabaristas de la vida”70 (Grup Dones y Treball, 2003), como se apunta desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. 70 Esta misma imagen ha sido utilizada por otras autoras: “a menudo [las mujeres] se convierten en ‘acróbatas de tiempo’, negociando en una cuerda floja, realizando ejercicios de equilibrio arriesgados sin red de seguridad” (Jurczyk, 1998:299). 109 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Asimismo, Leccardi pone el foco de atención en la experiencia de las mujeres en relación a las “dimensiones varias del trabajo” (1996:172): una participación intermitente en relación al mercado laboral y un reajuste permanente entre los tiempos de trabajo doméstico y de cuidados y otros tiempos. En este sentido, se hace eco de la propuesta de Laura Bimbi de conceptualizar lo doméstico-familiar a través de la “economía del don”, una forma de relación que se basa no tanto en el intercambio sino en la reciprocidad. De esta forma, pone de manifiesto la coexistencia de varias lógicas temporales, sobre todo en relación a las experiencias cotidianas de las mujeres adultas: “la experiencia de las mujeres es una experiencia en la que “la “economía del don” (Bimbi, 1991) existe junto a, y en iguales términos que, la economía de intercambio en la que el trabajo familiar, por ejemplo, está dominado no por la lógica del mercado sino por las expectativas de reciprocidad” (Leccardi, 1996: 172). Abordar el trabajo doméstico y los cuidados en relación a la teoría clásica del don ofrece interesantes aperturas analíticas y conceptuales tanto en relación a las definiciones del tiempo como en relación a las aproximaciones al trabajo doméstico y los cuidados. Por último, Leccardi subraya el potencial de la noción “tiempo de mujeres” a la hora de poner en tela de juicio el pensamiento dicotómico sobre el que se erige la división sexual de trabajo. Las reflexiones desarrolladas desde esta perspectiva asumen que los tiempos históricos, sociales y del cuerpo no están separados, sino que se encuentran en estrecha interrelación y se penetran mutuamente como fuente de significación tanto a nivel colectivo como individual. De esta forma, la categoría “tiempo de mujeres” se convierte en una crítica práctica a la dualística y divisiva forma de concebir el mundo y el conocimiento pues socava uno de los pilares fundamentales del orden social Moderno: la distinción entre las esferas pública y privada de la vida (Leccardi, 1996: 174). Esta perspectiva ha sido fundamental también en las revisiones de la noción moderna de trabajo que ponen el acento precisamente en la importancia de tal separación para la consolidación de la división sexual del trabajo, así como en los planteamientos que apuestan por la reconceptualización como, por ejemplo, la carga global de trabajo y la propuesta de “domesticación” del trabajo. La otra propuesta relevante a la hora definir una categoría de tiempo útil para analizar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados es la de Barbara Adam (1989). Se diferencia de la de Carmen Leccardi en que no se dirige tanto a mostrar las contribuciones del feminismo a los estudios y reflexiones sobre el tiempo (“tiempo desde el feminismo”), sino que toma la dirección opuesta: plantea qué aporta el 110 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados tiempo para el feminismo. Ambos procedimientos, tiempo desde y para el feminismo, resultan, sin embargo, claramente complementarios y los puntos de encuentro entre ellos son fácilmente identificables. La reflexión de Adam surge del intento de dar forma a una intuición: el vínculo entre el feminismo y una forma específica de abordar el tiempo. Con dicho objetivo esboza los aportes que ofrece a la teoría social feminista incorporar el tiempo como categoría analítica71. Su planteamiento se fundamenta principalmente en tres aspectos clave de la crítica feminista a la ciencia social tradicional72. Por un lado, a nivel epistemológico y metodológico: cuestionamiento, entre otros, de los postulados de objetividad, de la idea de la verdad y de la causalidad lineal. Por otro lado, en relación a las herramientas analíticas empleadas para aprehender la vida social: rechazo de las clasificaciones dicotómicas. Por último, respecto al objeto de estudio: denuncia de la invisibilidad de las mujeres y de sus experiencias concretas. Huelga decir que los tres aspectos están estrechamente relacionados entre sí y que las reflexiones sobre cualquiera de ellos implican una alusión a los demás73. Adam vislumbra “un lazo escurridizo” (1989:458) entre la teoría social feminista y la forma en la que ella aborda el tiempo y propone que para un desarrollo más fructífero de estos tres frentes por parte del feminismo puede resultar enriquecedor incorporar el tiempo en sus reflexiones y análisis. 71 Como insiste la propia Barbara Adam, más que una propuesta sistemática y ampliamente desarrollada, se trata de una primera aproximación al tema. Si bien en varios de sus trabajos posteriores hace alusión a las aportaciones realizadas desde la perspectiva feminista (Adam, 1995, 1999 y 2004, entre otros), resulta difícil hallar en su obra un desarrollo explícito y extenso en torno al vínculo entre feminismo y tiempo. Una salvedad reseñable es el artículo sobre las políticas de la globalización en el que utiliza la epistemología feminista para mostrar la naturaleza temporal de la globalización y, paralelamente, hace uso de una ontología basada en el tiempo para hacer visible su carácter de género (Adam, 2002), de modo que se pone de manifiesto la bidireccionalidad de la relación entre tiempo y feminismo, feminismo y tiempo. Al referirse a la ciencia social tradicional se puede afirmar que Adam alude al paradigma positivista. Se ofrece una definición clara y concisa sobre los postulados del positivismo, así como sobre sus diferencias con otros paradigmas (hermenéutica y dialéctica, en este caso), en Martínez (sin fecha). 72 Para un mayor entendimiento de las reflexiones realizadas en torno a la epistemología y metodología feminista cabe mencionar los trabajos de Castañeda (2008), Biglia (2005) y el clásico de Harding (1987/1999). Todos ellos insisten en que, si bien se puede hallar un núcleo duro de lo que se ha acordado en llamar epistemología y metodología feminista, existe cierta diversidad y pluralidad en cuanto a las formas de entender este posicionamiento y trabajar en relación a él, convirtiendo este ámbito en un campo de reflexión, debate y análisis prolífico y con un gran potencial. 73 111 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar El eje del primer vínculo hace referencia a los cuestionamientos metodológicos y epistemológicos del feminismo y se centra tanto en la relación entre observador/a y observado/a como en las formas en las que se crea, obtiene, mantiene y fomenta el conocimiento. El feminismo aboga por la idea de que cualquier persona es inseparable de su biografía, de su contexto, de sus creencias, de sus valores, de sus necesidades y motivaciones, de sus condiciones materiales e incluso de su propia biología. Estas características son comunes también a las personas que se dedican a la investigación e influyen en la elección del tópico, en el modo de abordarlo, en la posición de la persona que investiga en relación a aquello que investiga e incluso en los resultados. Para el pensamiento feminista el objeto y el sujeto de investigación son inseparables y tienen que ser entendidos en términos de una relación de interacción. Paralelamente, se entienden los valores como inextricablemente ligados a los hechos y a la actividad misma de la investigación: “experimentar, hacer, juzgar y ver tienen implicaciones mutuas” y, de esta forma, la idea de la verdad toma otro valor (Adam, 1989:460461). En estos postulados Adam reconoce su propia forma de proceder, tomando como ejemplo el relato de un instante concreto de su vida a través del análisis de los aspectos temporales implicados en él74. Un fragmento de su reflexión sirve para apreciar algunos de los aspectos más relevantes de dicho vínculo: “El tiempo entra en los aspectos más pequeños de ese momento. Está implícito en esperar, planificar, contemplar, en la culpabilidad, tal y como es central para las memorias, la estructura del lenguaje, y en el intercambio de discursos mientras estaba pasando. Es fundamental para los contratos en el empleo, horarios de autobuses, hábitos del conductor de autobús, para sincronizar acciones, los ritmos –los del cuerpo, o los del tráfico urbanopara las estaciones y nuestra relación con ellas, para el sentimiento de pánico, la repugnancia de perder tiempo, y para el conocimiento de que hay buenos, malos y adecuados tiempos para hacer las cosas. También forma parte de un inextirpable aspecto de mi identidad que se extiende más allá de los límites físicos de mi propio ser.” (Adam, 1989:468) Para dar cuenta de la complejidad temporal del instante narrado, Adam expone la necesidad de un entendimiento multifacético y “holístico” (Adam, 1989:469) del La antropóloga Mari Luz Esteban (2004) desarrolla una reflexión interesante en relación la experiencia propia como fuente para la reflexión científica en la propuesta que realiza en torno a lo que denomina antropología encarnada. Su planteamiento parte del concepto embodiment una noción que pretende superar la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo para tratar lo corporal como “auténtico campo de la cultura” (2004:3) e integrar de esta forma la tensión entre el cuerpo individual, social y político. 74 112 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados tiempo en el que las partes no pueden ser entendidas fuera del contexto ni al margen de la totalidad que implica el momento, y en el que la relación causal no siempre tiene sentido. Asimismo, al escoger un fragmento de su propia experiencia vital hace gala de una identificación plena entre objeto y sujeto de estudio puesto que ella misma se coloca simultáneamente en una y otra posición. Desde esta mirada se pone de manifiesto la inadecuación de las clasificaciones dicotómicas de la realidad social empleadas por la ciencia social tradicional. He aquí la segunda unión entre feminismo y tiempo. Las dicotomías no son útiles para dar cuenta de la diversidad de los elementos temporales de la vida social; además, imponen un orden divisorio jerárquico en el que una de las partes se define como superior a la otra: hombre/mujer, mente/cuerpo, cultura/naturaleza, razón/ emociones. Tales clasificaciones hacen referencia a las dicotomías propias de la Modernidad, que crean un imaginario social que reproduce y legitima la división sexual del trabajo, las desigualdades de género y la posición subalterna de las mujeres en relación a los hombres. Asimismo, esta forma de entender el mundo y aprehenderlo deja de ser pertinente ante la multiplicidad de los elementos temporales propios de las dinámicas concretas y contextualizadas de la vida social en general y del ámbito doméstico-familiar en particular ya que, como se muestra en el fragmento escogido, elegir un aspecto temporal a favor de su opuesto o establecer uno por encima de otro carecen de sentido. Como apunta Adam, las conceptualizaciones dualísticas falsean la realidad pues no conllevan más que una pérdida de contacto con la complejidad de la experiencia cotidiana. Cuando la realidad social se entiende como “un proceso en curso, interactivo y constitutivo, las dicotomías atemporales dejan de tener sentido” (Adam, 1989:461). Un enfoque sensible al tiempo aporta, por tanto, elementos útiles y relevantes para avanzar hacia la superación del pensamiento dicotómico puesto que bien puede ser utilizado como evidencia contra el dualismo, o bien puede ofrecer una herramienta analítica alternativa para estudiar la vida social, que no ha sido construida en base a binarismos jerarquizantes75. Las propuestas de Adam y Leccardi convergen de forma 75 Adam advierte que hay que obrar con cautela desde el feminismo para que, en un intento de superar el pensamiento dicotómico, no se caiga en nuevas dicotomías: “La experiencia de tiempo no ni es más ni menos importante que su constitución y su carácter de recurso abstracto: ¡no recurramos a nuevos dualismos para poner en cuestión los ya existentes!” (Adam, 1989: 468-469) Por esta misma razón cabe definir el ámbito doméstico-familiar como distinto, y no opuesto, al productivo-mercantil. 113 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar interesante para ofrecer claves útiles en una y otra dirección y ofrecen herramientas analíticas útiles para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados desde una perspectiva que permite abarcar su especificidad. Esta forma de proceder conlleva también un giro en relación al posicionamiento metodológico pues supone dejar de lado una aproximación basada en el aislamiento para apostar por otra que promueve el enfoque. Enfocar implica que el resto del campo visual no desaparezca en la forma en la que desaparece a la hora de aislar y abstraer alguna parte o acontecimiento para estudiarlo76 (Adam, 1989:462). De este modo, por ejemplo, se puede abordar el estudio del trabajo doméstico y los cuidados a partir del concepto carga global de trabajo. Centrar la atención en un aspecto u otro no significa desatender el resto, el trabajo y la satisfacción de las necesidades de la vida humana se entienden como una totalidad que engloba diferentes dimensiones: materiales, éticas, morales, emocionales y relacionales entre otros. Una perspectiva “holística” que aprehende el mundo en términos dinámicos, históricos, no deterministas y como relaciones de interdependencia (Adam, 1989:469), resulta además interesante porque puede dar cabida a los aspectos temporales del poder y el control, que están estrechamente relacionados y son inseparables de la identidad, la temporalización, los registros y los ritmos (Adam, 1987 cf Adam, 1989:469). De esta forma, se ofrece una vía para el estudio de las relaciones de poder en el ámbito doméstico-familiar y de los conflictos que pueden surgir en torno a ello. El tercer y último lazo entre tiempo y feminismo alude a la invisibilidad del tiempo y de las mujeres y sus experiencias como objetos de estudio de las ciencias sociales tradicionales. De la misma manera que las mujeres han sido invisibilizadas por el propio marco que las estaba analizando, en el caso del tiempo, la invisibilización viene dada por una disciplina que concede credibilidad a su ciencia en base a su nivel de atemporalidad. En ambos casos, se estudian únicamente aspectos parciales de una realidad heterogénea y plural: se define a las mujeres como madres y esposas, y al tiempo como tiempo calculado por calendarios y relojes. Desde esta perspectiva, 76 Al plantear una mirada integral en la que las partes son inseparables de la totalidad y, por consiguiente, apostar como estrategia metodológica por el enfoque en contra del aislamiento, Adam alude a la perspectiva ecológica: “podemos sólo enfocar pero no aislarnos ecológicamente (Adam, 1989: 462). La perspectiva ecológica está presente a lo largo de toda la obra de Adam pero es desarrollada con mayor precisión en Adam (1995: 125-148; 1998) y Adam y Groves (2007). 114 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados además de simplificar de manera interesada la realidad, se están forzando elecciones que no hacen más que reforzar clasificaciones dicotómicas para establecer prioridades y jerarquías: “tiempo de reloj o tiempo de experiencia, tiempo social o tiempo natural; mujeres como trabajadoras o como madres, como objetos sexuales o como personas” (Adam, 1989:470). Por ello, en relación tanto a las experiencias de las mujeres como a la temporalidad de la vida social Adam propone aprender a “ver y aprehender el mundo familiar como extraño y paradójico” (Adam, 1989:465). Estudiar la vida social implica cuestionar en ambos sentidos lo que es “dado por supuesto” (Adam, 1989:470): aclarar de qué estamos hablando, bien cuando hablamos de las mujeres bien cuando hacemos referencia al tiempo. Tal es, asimismo, la inquietud con la que se propone poner la sostenibilidad de la vida en el centro, ilustrada a través de la metáfora del iceberg: sacar a la luz aquello que se toma como obvio y que ha sido invisibilizado, partiendo de una visión de conjunto que supone la imposibilidad de separar las partes del todo: “…si afirmamos que los procesos de sostenibilidad de la vida se estructuran en forma de iceberg, ¿a qué nos referimos? Siguiendo con la metáfora, podemos señalar cuatro aspectos: primeramente, la escisión de la estructura en dos partes diferenciadas; en segundo lugar, la (in)visibilidad como la principal delimitación entre ambas esferas; en tercer lugar, la necesaria ocultación de la base para que la estructura perviva; finalmente, que la estructura es una unidad en sí, es decir, no pueden entenderse por separado las dos facciones, sino como un conjunto.” (Perez Orozco, 2006a: 238) Desde esta perspectiva, es posible, asimismo, retomar la primera cuestión planteada por Adam en relación al vínculo entre tiempo y feminismo: la necesidad de alterar el método y la visión -la epistemología y la ontología- de la teoría social tradicional y el potencial del tiempo para afrontar tal reto: “Escapar de esta visión penetrante requiere, por lo tanto, no más de lo mismo sino un salto imaginativo. El tiempo, en mi opinión, está esperando a ser usado como trampolín” (Adam, 1989:470). En resumen, se puede afirmar que es posible identificar más de un punto de encuentro entre las dos propuestas esbozadas. Tanto Adam como Leccardi tienen como objetivo hacer visible y dar valor a la complejidad de la experiencia temporal 115 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar y con tal finalidad plantean redefinir la categoría de tiempo social. Ambas cuestionan las representaciones del tiempo en tanto que tiempo cronométrico y rompen con el pensamiento dicotómico para apostar por una definición del tiempo plural, no-jeráquica y multidimensional, en la que las partes están implicadas entre ellas así como con la totalidad, y en la que tenga cabida la experiencia cotidiana de todas las personas, independientemente de su situación vital. De esta forma, para hacer referencia a la pluralidad e interdependencia de los tiempos Carmen Leccardi propone la imagen de una “tela de araña” en la que cada filamento contribuye igualmente a la composición del diseño global: “tiempos públicos, tiempos biológicos, tiempos internos y tiempos cósmicos no sólo coexisten en la experiencia, prácticamente sin un orden preestablecido, sino que combinan por medio de sus recíprocas interconexiones para producir significado y construir el mundo simbólico de las mujeres” (Leccardi, 1996: 776; 2005:5). Barbara Adam, por su parte, desarrolla la metáfora del “holograma” porque la considera más adecuada que las metáforas mecánicas para dar cuenta de la multiplicidad de los tiempos: se presenta como una “metáfora excelente” para hacer referencia a un conjunto codificado e implicado en sus partes, puesto que la información que almacena no se encuentra en las partes individuales sino en sus modos de interacción. Cualquier pieza particular contiene, implica y se hace eco de la información del conjunto de modo que la metáfora del holograma engloba tres aspectos que Adam considera claves para las ciencias sociales: su no-secuencialidad, su relación individuo-conjunto y su mirada multiperspectiva (1990:158-160). No obstante, para que sea operativa, una concepción de tiempo de estas características tiene que ser definida con mayor precisión. Siguiendo dicho objetivo, Adam propone bajo la noción timescape77 un sistema de clasificación que recoge las múltiples categorías o dimensiones del tiempo -sus atributos- que, paralelamente, sirven como herramienta a la hora de analizar y entender la realidad social desde una perspectiva de tiempo. Timescape78 hace referencia concretamente a “un grupo 77 No se ha encontrado en castellano una palabra que haga referencia a esta noción por lo que se ha optado por mantener el idioma original. 78 116 En un primer momento Adam presenta las características temporales que agrupa este concepto 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados de características o rasgos temporales cada uno de ellos relacionado con todos los demás pero que no necesariamente tienen una importancia similar en cada momento. La noción ‘scape’ es importante porque indica, primero, que el tiempo es inseparable del espacio y la materia, y segundo, que el contexto importa [matters]” (Adam, 2004:143). No obstante, proponer una noción de tiempo plural, no-jeráquica, multidimensional y unida a la experiencia plantea, por lo menos, un inconveniente o dificultad que habría que solventar. Si se parte de la idea de que el tiempo atraviesa la vida social y, por consiguiente, cabe pensar que bien todo es tiempo o bien el tiempo está en todas partes, y si se afirma, además, que dicho tiempo omnipresente no es solamente uno sino que es múltiple y plural, y que esa multiplicidad y pluralidad suponen, asimismo, complejidad y no-jerarquía, ¿no se está proponiendo una categoría que pierde capacidad analítica precisamente como consecuencia de aquellas características que se supone la dotan de dicha potencialidad? 4.4 Metáforas del tiempo en la vida cotidiana Aportar mayor precisión en la definición y operacionalizazión del tiempo supone inevitablemente ofrecer alguna clasificación al respecto porque, de otro modo, cabe la posibilidad de proponer una noción demasiado amplia, confusa, y sin capacidad explicativa. No obstante, y siguiendo a Barbara Adam, se ha de tener en cuenta como cautela metodológica que cualquier forma de clasificación tiene un efecto doble. Por un lado, visibiliza la naturaleza construida y provisional de las dimensiones propuestas porque, precisamente partiendo de ofrecer la posibilidad de abarcar la multiplicidad, reconoce explícitamente el carácter construido del conocimiento. Pero por otro lado, supone una pre-concepción y una limitación: construye compartimentos de orden, invariabilidad y estabilidad en un mar de cambios complejos y, de este modo, “congela los procesos” (2004:144-145). Son las dos caras del proceso de investigación: para abarcar la complejidad de la realidad social se hace necesario proceder a su simplificación a través de clasificiaciones y categorías analíticas que, al mismo tiempo, en su libro Timewatch. The social análisis of time (1995:19-24), pero el concepto en sí aparece y es desarrollado con mayor extensión en trabajos posteriores (1998, 2004: 134, 143-145). Timescape engloba los siguientes atributos: time frames, temporality, tempo, timing, time point, time patterns, time sequence, time extensions, time past, present, future. 117 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar no hacen más que poner de manifiesto el carácter artificial y circunstancial del proceso mismo de investigación que irremediablemente está determinado, entre otros, por las condiciones de quien lo protagoniza79. Teniendo en cuenta esta advertencia, se puede hallar una herramienta analítica interesante para abordar las características específicas del trabajo y los cuidados y su complejidad en la propuesta que realiza Ramón Ramos en torno a la metáforas de tiempo en la vida cotidiana (Ramos, 2005, 2007a, 2009, 2011). Ramos plantea abordar el tiempo en relación a sus metáforas principalmente apoyándose en los trabajos de Lakoff y Johnson (1995 cf. Ramos, 2007a, 2009, 2011) y Blumenberg (2003 cf. Ramos, 2005, 2007a, 2011), y en el marco de una investigación empírica sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal desarrollada a través de grupos de discusión. En este contexto, la propuesta viene motivada por varias razones. Por un lado, se señala la centralidad de las metáforas en la vida cotidiana: en el día a día pensamos y actuamos según un sistema conceptual de carácter metafórico. Éstas, por tanto, constituyen un vehículo para pensar, vivir y hacer en sociedad y, por consiguiente, son también una forma de pensar, vivir y hacer la sociedad. Por otro lado, se apunta la pertinencia de las metáforas en relación al tiempo: conceptualizar el tiempo de esta forma no supone únicamente crear una herramienta para poder manejar lo temporal a nivel práctico en el día a día, ni significa quedarnos en los albores o en la periferia de la semántica del tiempo, sino que implica adentrarse precisamente en su núcleo duro. El empleo de metáforas no viene dado en este caso por las carencias en la capacidad explicativa de quien las utiliza, sino que constituyen una de las claves para comprender las filosofías más abstractas del tiempo, no hay más que adentrarse, por ejemplo, en las obras de Aristóteles o Agustín de Hipona80. 79 Tomar en consideración que el proceso de investigación está condicionado por la situación concreta de la persona que lo lleva a cabo es una de las premisas del “conocimiento situado” propuesto por Donna Haraway (1995, cf. Biglia, 2005). Como apunta Barbara Biglia a este respecto, apostar por una “objetividad feminista” supone reconocer la parcialidad de las miradas de cada sujeto y reivindicar la propia mirada situada como una de las posibles y con valor equipolente a las otras. Partir de esta afirmación nos lleva en la práctica investigadora “a reconocer que nuestra historia, el telón sobre el cual nos movemos así como nuestras (im)posibilidades y estado actual, son parte imprescindible en el proceso de creación del conocimiento” (Biglia, 2005: 20). 80 Tanto Carmen Leccardi como Barbara Adam emplean también metáforas a la hora de abarcar la complejidad del tiempo: la primera hace referencia a una tela de araña y la segunda, a un holograma. 118 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados La propuesta resulta interesante porque responde de forma satisfactoria y con creatividad a las dos necesidades planteadas a la hora de abordar el tiempo como categoría analítica: problematización del tiempo, que supone no darlo por supuesto sino hacerlo explícito, y claridad conceptual, es decir, especificar qué se entiende por tiempo. En relación a la problematización del tiempo, se puede constatar que a través de las metáforas éste deja de ser algo obvio, para mostrarse y expresarse mediante imágenes que evocan semejanza o similitud. Tal como señala Ramos, las metáforas “familiarizan” el tiempo, “lo hacen asible, lo convierten en algo a lo que podemos referirnos, algo con lo que y sobre lo que podemos actuar” (2009:56). Y no sólo eso, la metáfora conecta el tiempo con algún otro término en un proceso que, paralelamente, saca a la luz tanto las sinergias y puntos de encuentro entre uno y otro aspecto, como los límites y diferencias entre ellos. De esta forma, a través de ellas el tiempo se hace explícito de una forma concreta: a partir de su conexión con la experiencia. La propuesta de Ramos confluye de esta manera con los planteamientos de Carmen Leccardi y Barbara Adam por la ineludible conexión que plantea entre tiempo y experiencia: el tiempo que se verbaliza y se muestra a través de metáforas “no es el tiempo abstracto y descarnado de Newton (que fluye por si mismo sin referencia a nada)” sino que “se trata de un tiempo pegado a las cosas, adherido a la experiencia” (Ramos, 2005). Asimismo, la propuesta destaca que las metáforas son empleadas para decir qué es el tiempo, pero también qué podemos o debemos hacer con él o frente a él, cómo debemos orientarnos en el mundo temporal, a qué debemos temer y en qué debemos confiar: “las formas de decir acaban siendo formas de hacer” (Ramos, 2007a:177). Su pertinencia sale a la luz, por tanto, no sólo por su carácter cognitivo a la hora de aprehender el universo temporal, sino también por su naturaleza pragmática, puesto que, definiendo actitudes y expectativas, las metáforas hacen posible que nos orientemos en el mundo. Siguiendo esta argumentación, el planteamiento de Ramos abre líneas de trabajo interesantes en referencia al estudio de las dinámicas del entorno doméstico-familiar, principalmente de dos maneras diferentes. En primer lugar, cabe plantear que las metáforas de tiempo tienen carácter descriptivo (sirven para dar cuenta de la realidad), pero también constan de una dimensión normativa, ya que se emplean como guía y criterio de orientación. En este 119 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar sentido, la propuesta abre posibilidades para explorar algunos elementos que se han definido como relevantes en relación al trabajo doméstico y los cuidados: su naturaleza relacional y los aspectos morales, por ejemplo. En segundo lugar, partiendo de esta perspectiva se puede vislumbrar también el carácter preformativo de las metáforas del tiempo, puesto que éstas no sólo tienen capacidad de definir la realidad (de forma descriptiva o normativa) sino también de transformarla. En este sentido, se abre una vía de conexión entre esta propuesta y otros análisis que proponen una relación bidireccional entre las formas de pensar y representar el tiempo y los procesos sociales. Thompson y LeGoff, por ejemplo, describen la creación y el desarrollo del tiempo cronométrico como fruto de un determinado contexto político, económico y social, pero a la par, ambos subrayan la incidencia crucial que ha tenido para el desarrollo del capitalismo industrial dicha forma específica de entender y definir el tiempo. En la misma línea, se puede entrever también el potencial de la propuesta de Ramos para abordar la dimensión política del tiempo como instrumento para el cambio social, para avanzar hacia una distribución del trabajo doméstico y los cuidados más justa, igualitaria y equitativa. En relación a la claridad conceptual, por su parte, a la hora de concretar cómo se define el tiempo, Ramos propone cuatro metáforas “constituyentes o matriciales” que “están en los fundamentos, las bases del edificio de sentido que se genera en el lenguaje social sobre el tiempo” (Ramos, 2007a: 177). Son las siguientes: tiempo como recurso, tiempo como entorno, tiempo como horizonte, y tiempo incorporado. En la primera metáfora el tiempo se presenta como un recurso: es tomado como algo de lo que se dispone para actuar. Esta afirmación implica tres ideas: que la acción precisa tiempo, que ese tiempo que se precisa se ha de tener, y que para tenerlo es necesario que previamente esté disponible. Siguiendo a Hanna Arendt (1993 cf. Ramos, 2007a), Ramos apunta que esta concepción presupone un actor-agente que tiene algo, dispone de ello y hace según deliberación y decisión. El tiempo como recurso para la acción es concebido, asimismo, de tres maneras: bien se mercantiliza y su metáfora es el dinero, bien es moralizado y su experiencia y estrategias adoptan el lenguaje del deber, la culpa o el cargo de conciencia, bien se presenta sometido a la lógica del poder, “donde se juega la autonomía, se está sometido al yugo de la coacción y opera el miedo” (Ramos, 2007a:180). 120 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados Se pueden vislumbrar estas tres acepciones, por ejemplo, en los análisis de Le Goff y Thompson en relación al desarrollo del tiempo cronométrico y el capitalismo industrial. Ambos autores plantean la imagen de un tiempo que puede ser intercambiado por dinero (“el tiempo es oro”), que se valora según los criterios morales del protestantismo (pulcritud y austeridad, entre otros), y que es objeto de disputa (primero, entre mercaderes e Iglesia y, más adelante, entre el empresariado y la clase trabajadora). Asimismo, no resulta difícil encontrar alusiones a esta imagen temporal también en las reflexiones de Adam y el propio Ramos en relación a los trabajos citados anteriormente, en los que se desarrolla una revisión de la concepción de tiempo cronométrico. La segunda metáfora es la del tiempo como escenario o entorno en el que se desarrolla la acción. En este caso, se remite a las relaciones entre un algo circunscrito y el entorno externo en el que se sitúa. Siguiendo una vez más las propuestas de Arent, pese a que el tiempo sigue siendo concebido en función de la acción, ésta ya no se presenta como agencia, sino como paciencia: no son agentes, sino pacientes los que se relacionan con el entorno-tiempo. No obstante, no todo es determinismo y coacción, el tiempo como entorno está dotado de una doble acepción, por un lado, “limita, condiciona, determina, arrastra la acción” pero por otro, paralelamente, “la posibilita, permite interrumpir o hace probable” (Ramos, 2007a:189). Adam hace alusión a esta dimensión cuando habla de “marcos temporales” (time-frames) y señala que podemos organizar, planear y regular nuestra vida diaria en él (Adam, 1995: 20-23). Ésta es, asimismo, la concepción de la que parte, entre otros, el análisis clásico de Lewis y Weigert (1981/1992) que plantea tres marcos conceptuales para el estudio del tiempo en las sociedades contemporáneas: encaje, sincronización y estratificación de tiempos. Ramos sugiere que los problemas temporales de las actividades de cuidados pueden ser analizados en base a lo propuesto por Lewis y Weigert (Ramos, 2011). La tercera metáfora hace referencia al tiempo como horizonte y comparte las tres propiedades del horizonte espacial: es algo inalcanzable (pues se desplaza según se pretende aproximar), cuya definición es dependiente de la ubicación del observador y que, por ello, resulta inestable, cambiante. Es la imagen que subyace a la distinción entre pasado, presente y futuro. En este caso desaparecen tanto la agencia como la paciencia de la acción para ser sustituidas por la contemplación. El propio Ramos aborda esta concepción en relación a las ocho tesis planteadas para dar cuenta de la estructura temporal de las sociedades contemporáneas, cuando hace referencia a 121 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar la puntualización del presente, la historización del pasado y la apertura del futuro (Ramos, 1994). Asimismo, en otro trabajo (Ramos, 2007b) centra su atención en una de las dimensiones, el presente, para desarrollar un análisis exhaustivo en torno al mismo a partir de los discursos producidos a través la investigación sobre conciliación citada anteriormente. De este modo, propone abordar lo que ha denominado “presentes terminales” como un rasgo propio de la contemporaneidad. Otro ejemplo interesante en el que se explora el tiempo a partir de la imagen de horizonte es la propuesta de Helga Nowotny (1994) sobre los “presentes extendidos”: la categoría de futuro tiende a desaparecer en las sociedades occidentales contemporáneas y está siendo reemplazada por una dilatación del presente 81. Barbara Adam, por el contrario, en los últimos años ha puesto el foco de atención precisamente en la noción de futuro y su desarrollo como herramienta analítica para una mayor comprensión de la configuración de nuestras sociedades en el contexto actual y ahondar en las implicaciones teóricas, prácticas y éticas de esta categoría, llegando a proponer una “sociología del futuro”82. La cuarta y última metáfora hace referencia al tiempo incorporado. Es la que ha sido explorada en menor medida por Ramos. Hace referencia a un tiempo que ya no es algo de lo que se disponga o sobre lo que eventualmente se decida, ni aquello que es externo y está fuera, sino que se trata de algo que está incorporado a la persona misma y es definitorio de ella: es el tiempo del cuerpo, de la edad, del ciclo vital. En este caso, no se trata de que nos adaptemos a los horarios y calendarios, ni de que dispongamos (o no) de tiempo; la finalidad es “hacer socialmente posible lo que Nowotny (1994: 45-74) realiza un análisis exhaustivo en relación a diferentes trabajos que desarrollan las concepciones de presente, pasado y futuro en el pensamiento occidental y presenta el “presente extendido” como una reconceptualización del futuro demandada en las sociedades contemporáneas principalmente a partir del papel que juega el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. 81 82 Fruto de la inquietud de Adam por el futuro y de su apuesta por desarrollar una “sociología del futuro” es el Congreso Internacional Future matters: futures know, created and minded que organiza en la Universidad de Cardiff del 4 al 6 de Septiembre de 2006 así como la investigación que ha dirigido bajo el título In pursuit for de future (financiado por el Consejo Social y Económico del Reino Unido). Gran parte de las reflexiones y contribuciones que realiza al respecto han sido publicadas en el portal de Internet de dicha investigación (http://www.cardiff.ac.uk/socsi/futures/index.html) y en un libro que escribe junto a Chris Groves (Adam y Groves, 2007). Asimismo, en un trabajo anterior, ofrece una reflexión interesante sobre la concepción del tiempo que hace referencia al pasado/presente/futuro tanto en relación a la filosofía occidental en general como en las ciencias sociales en particular (Adam, 2004: 51-70). 122 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados está inscrito en la estructura temporalizada del organismo” partiendo de una premisa que no resulta tribial: “el cuerpo temporalizado es también una construcción social” (Ramos, 2011:83). Esta acepción del tiempo está presente asimismo, en toda la obra de Adam aunque la autora le presta una atención especial en uno de sus trabajos (Adam, 1995: 43-58) y ha sido desarrollado, entre otras, por Carmen Leccardi (1996, 2002, 2005) y Heather Menzies (2000)83. Abordar el tiempo incorporado desde una perspectiva sociológica y en relación a los procesos sociales supone asimismo una apertura a un campo de estudio que se puede considerar que no ha sido suficientemente explorado hasta el momento y que incluso había sido rechazado en las primeras propuestas en torno al tiempo social84. Definir el tiempo a partir de sus metáforas supone, por tanto, plantear una noción plural, no-jerárquica y multidimensional, encarnada y unida a la experiencia, que además, supera el pensamiento dicotómico, pues no tiene sentido ordenar jerárquicamente las cuatro imágenes planteadas. Es más, no resulta difícil apreciar las interrelaciones entre las diferentes metáforas, ni la conexión de cada una de ellas con la totalidad. Asimismo, como puntualiza en un trabajo anterior, se ha partido en todo momento de la certeza de que “la pluralidad de tiempos (…) es una hipótesis irrenunciable” (Ramos, 1992:XI). Desde esta perspectiva, además, se abre la posibilidad de plantear un Leccardi, por ejemplo, desarrolla una interesante propuesta en relación a las narrativas biográficas de las mujeres jóvenes y propone una categoría de “tiempo interior” –“que expresa la dimensión de la subjetividad y es inseparable del carácter corporeo de la existencia humana” (2002:43)- que está en interrelación con el “tiempo biográfico” y el “tiempo histórico-social” (Leccardi, 2002). Menzies (2000), a su vez, parte de su experiencia personal en relación a la infertilidad y a la reproducción asistida para subrayar precisamente la importancia del tiempo biológico y tiempo del cuerpo en un momento caracterizado por el gran desarrollo tecnológico y en el marco de una sociedad que está cada vez en mayor nivel de des-sincronización con los ritmos del cuerpo y de la naturaleza. 83 84 En relación al rechazo por analizar el tiempo biológico o tiempo del cuerpo desde una perspectiva sociológica Barbara Adam hace referencia a los trabajos de Durkheim sobre la naturaleza social del tiempo, así como al planteamiento posterior que desarrollan Sorokin y Merton (1937/1992) a este respecto. En ambos casos Adam señala que el carácter social del tiempo se ha defendido en contraste con el tiempo de la naturaleza a partir de un análisis dualístico que excluye por su irrelevancia los tiempos del cuerpo y del medio ambiente, de la misma forma que se ha evitado cualquier relación con las cuestiones ontológicas. Así, en las primeras reflexiones sobre el tiempo social las cuestiones existenciales pertenecen al ámbito de la filosofía y la metafísica, y el tiempo natural y el relacionado con los artefactos (artifactual time) a la biología y a la física (Adam, 1995: 43). Se realiza una revisión exhaustiva en torno a las reflexiones durkheimianas sobre el tiempo en Ramos (1989a, 1989b y 1990). 123 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar abordaje del tiempo a partir de una “temporalización de lo social” (Ramos, 1990b:77) en la que tienen cabida las aportaciones de otras disciplinas y otras formas de entender y conceptualizar lo temporal, pues no se considera que se haya que definir para nuestro campo de estudio un tiempo exclusivo ni excluyente: “no consideramos en la actualidad que para que la ciencia social aborde legítimamente el problema del tiempo haya de contar con un tiempo propio que difiera claramente del resto de los tiempos (físico, biológico, psicológico, etc.) que estudian otras ciencias. Estos tiempos pueden ser sustancialmente idénticos, sin que esto impida que los interrogantes que sobre ellos se construyen difieran y difieran también los resultados alcanzados por las distintas disciplinas científicas” (Ramos, 1992: XI) De este modo, es posible tomar cierta distancia con las propuestas de las primeras reflexiones sociológicas sobre el tiempo que, apoyándose en la paradigmática obra de Emile Durkheim, intentan “reducir[lo] sociológicamente”, para “mostrar cómo las representaciones y prácticas asociadas a él son, total o parcialmente, representaciones y prácticas sociales que sólo la sociología puede aclarar” (Ramos, 1990b:78, 77 [la cursiva es mía]). La temporalización de lo social se desarrolla de esta forma, no tanto con la pretensión de poner de manifiesto la dimensión social de lo temporal -o, dicho de otro modo, “desvelar los aspectos sociales del tiempo” (Ramos, 1992:XV)- sino con el fin de sacar a la luz la temporalidad de la realidad social: “destacar (…) la compleja arquitectura temporal de la vida social en su rica diversidad” (Ramos, 1992:XV). Tal como apunta Ramos, no obstante, esta forma de proceder viene a complementar la maniobra anterior (la de la socialización del tiempo) 85 en un vaivén que caracteriza la apuesta de integración de un programa ambicioso de la sociología del tiempo que tiene mucho de sociología temporalizada: “socialización del tiempo y temporalización de lo social son, pues, las dos caras de un mismo programa que engañosamente ha recibido una denominación restrictiva” (Ramos, 1992: XV). Esta mirada doble que propone estudiar el tiempo desde la sociología y lo social desde el tiempo puede aportar indicios interesantes para abordar el estudio de los aspectos temporales del trabajo doméstico y los cuidados. 85 Ramos apunta que ambos itinerarios (socialización del tiempo y temporalización de lo social) constituyen momentos sucesivos en el desarrollo histórico de la sociología puesto que lo que comenzó por ser una tentativa de reducir socialmente el tiempo termina por convertirse en un esfuerzo por sacar a la luz la temporalidad inscrita en lo social (1990b:78). 124 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados 4.5 Relaciones de poder y dimensión política del tiempo Las relaciones de poder constituyen un aspecto intrínseco de la vida social y, por tanto, resulta necesario dar cuenta de ellas en relación al estudio del trabajo doméstico y los cuidados. El tiempo como categoría analítica ofrece la oportunidad de llevar a cabo tal acercamiento a través de las reflexiones en torno a su dimensión política. Concretamente, explorar la dimensión política del tiempo resulta interesante en relación principalmente a tres aspectos: análisis y denuncia de las desigualdades en la distribución del trabajo doméstico y los cuidados, cuestionamiento de la dicotomía autonomía/dependencia, y elaboración de propuestas para la transformación y el cambio social. El tiempo como herramienta analítica se puede emplear como instrumento de denuncia de las desigualdades sociales estructurales, así como para identificar situaciones específicas de subordinación y abuso. Si bien éste no es en sí un área de trabajo novedoso, realizar un acercamiento a partir de los aspectos temporales puede llegar a ofrecer indicios interesantes tanto para tener un mayor entendimiento de sus dinámicas como para aprehender ciertos matices que no han sido suficientemente explorados hasta el momento desde otras miradas. Así, se puede poner el foco de atención en los procesos de negociación y el poder de decisión sobre el propio tiempo apelando a la metáfora del tiempo como recurso político y entendiendo que el poder no es estático ni unidireccional: desde una mirada diacrónica, una misma persona puede tener mayor o menor margen de decisión según su momento vital y, a partir de un enfoque sincrónico, según el contexto en el que se mueva. La distribución del trabajo doméstico y los cuidados, así como la responsabilidad en torno a ellos, cambian según el momento vital y la posición y el estatus dentro de la familia (Martín Palomo, 2010). Asimismo, desde esta perspectiva sale a la luz bien el desarrollo de los procesos de individuación y el aumento de la capacidad de decisión por parte de las mujeres como característica de las sociedades occidentales contemporáneas, bien la persistencia de las desigualdades estructurales que instan a poner el acento en las asimetrías de poder y la desigual posición de mujeres y hombres en la sociedad. En relación a la primera perspectiva, resultan relevantes los trabajos de Elisabeth Beck-Gersteim (Beck y Beck-Gersteim, 2001a y 2001b) que reflexionan sobre los procesos de individuación y el aumento del poder de decisión por parte de las mujeres 125 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar fundamentalmente a partir de las transformaciones que han tenido lugar en relación a su participación en el mercado laboral, respecto al acceso a la educación y en referencia a la sexualidad y a las relaciones con la pareja. Desde esta perspectiva se defiende que el comportamiento de las mujeres está condicionado cada vez en menor medida por la tradición y los modelos de feminidad heredados. Respecto a la segunda, cabe señalar la reflexión de Soledad Murillo (1995 y 1996) que pone el acento en la persistencia de las desigualdades y el peso de los ideales en torno a la feminidad y al lugar que corresponde a las mujeres en la sociedad. Para ello, parte de la experiencia de las mujeres en torno a la construcción social de las dimensiones espacio-temporales y propone una noción de lo privado con una doble acepción: por un lado, privado como propio, que hace referencia a lo privado como elemento constitutivo de la individualidad y, por otro, privado como privacidad o como obstáculo vivencial de la misma (Murillo, 1996). Pese a que puedan parecer contradictorias, ambas perspectivas son complementarias y reflejan las tensiones y los desajustes que se producen en la actualidad con el desarrollo de dinámicas que toman una y otra dirección: por ejemplo, una mayor presencia y participación por parte de las mujeres en el mercado laboral va paralela a la persistencia de la segregación horizontal y vertical (suelo pegajoso y techo de cristal) (Torns, 1999), así como a la permanencia de un desigual reparto de tareas y responsabilidades en el hogar. Asimismo, abordar la dimensión política del tiempo puede abrir una vía a la hora de cuestionar algunos de los fundamentos de la Modernidad que subyacen en la configuración de las desigualdades de género. Concretamente se alude a la reflexión en torno a la dicotomía autonomía/dependencia y el cuestionamiento del mito de la autonomía plena criticada, entre otras, por las economistas feministas en torno a la imagen del homo economicus. Desde esta perspectiva, y tomando como eje la noción de tiempo encarnado, se puede plantear la revisión de tales cuestiones partiendo de una noción extensa e inclusiva de vulnerabilidad. Así, la vulnerabilidad se entiende como característica intrínseca del ser humano (Papperman, 2004, 2011) y la autonomía tiene razón de ser únicamente en estrecha relación con la interdependencia (L. Gil, 2012). De este modo, se puede asimismo sacar a la luz la agencia de las identidades quebradas, desgarradas (Garro, 2012) para dotarlas de valor y reconocimiento social. Las mujeres dejan de ser sujetos dependientes y se pone de manifiesto su agencia a la hora de 126 4: Lógicas temporales del trabajo doméstico y los cuidados procurar la subsistencia y el bienestar de los demás miembros del hogar, por ejemplo, como “generadoras de tiempo” (Leccardi, 1996 y Davies, 1990 cf. Leccardi, 1996). Explorar la dimensión política del tiempo puede ofrecer también herramientas útiles para el cambio social de cara a elaborar propuestas para avanzar hacia relaciones más justas e igualitarias respecto al reparto y la distribución del trabajo doméstico y los cuidados y su relación con otros ámbitos. Desde esta perspectiva, sale a la luz la dimensión preformativa del tiempo que se ha puesto de manifiesto en torno a sus metáforas. Nuevas formas de definir el tiempo y la organización temporal pueden ofrecer nuevas formas de entender la sociedad y vivir en ella. 127 Políticas 5 de tiempo y organización social del cuidado 5 POLÍTICAS DE TIEMPO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO Las políticas de tiempo nacen de la interlocución e interacción entre la academia y el movimiento feminista y desarrollan la dimensión política del tiempo con tres objetivos concretos. Por un lado, aportar una revisión crítica de la concepción de tiempo hegemónico y la organización temporal vigente. Por otro lado, proponer herramientas para el cambio social. Por último, dar voz, y así empoderar, a las personas que cuentan con menor capacidad de decisión en la actual estructuración social. Todo ello implica una reflexión sobre la organización social del cuidado que se amplia en este epígrafe hasta el punto de abarcar las relaciones establecidas en torno a ella a escala global a través de las denominadas cadenas globales de cuidado. 5.1 El tiempo como problema político El tiempo se define como problema político a finales de 1980 en Italia a partir de la propuesta de ley de iniciativa popular de las mujeres del entonces Partido Comunista Italiano. La propuesta lleva por título Le donne cambiano il tempo (Las mujeres cambian los tiempos) y tiene como objetivo último incentivar un proceso de debate sobre los fundamentos en los que se basa la estructura social para, de esta forma, convertirse en una “hipótesis de cambio” de la manera de entender el tiempo, el 129 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar trabajo y las funciones de hombres y mujeres en la sociedad86 (Cordoni, 1993:223). El proyecto logra un eco importante en la sociedad italiana y sirve como base de toda una línea de investigación e intervención relacionada con las políticas de tiempo87. Concretamente, surge con la finalidad de avanzar hacia una distribución más equitativa del tiempo que supere el esquema tradicional de jerarquización establecido por la división sexual del trabajo en torno a las dicotomías producción/reproducción, público/privado, masculino/femenino, y que tome en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres a lo largo de todo el ciclo vital. Con dicha pretensión, promueve una intervención trasversal, que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana, cuestionando la centralidad del tiempo del mercado como eje estructurador. De este modo, se reconoce el tiempo como problema político: su definición y la configuración social de la ordenación temporal vigente se problematizan, poniendo de manifiesto las relaciones de poder sobre las que descansan, así como su carácter social, histórico y contextual. Dicha problematización se desarrolla principalmente desde la centralidad y visibilización del trabajo doméstico y los cuidados y en relación a tres aspectos: el ciclo vital, el tiempo de trabajo y el tiempo de la ciudad. En relación al ciclo vital, se cuestiona la linealidad del modelo de desarrollo vital que se articula desde la centralidad del tiempo dedicado al mercado. Éste es el que estructura la trayectoria de vida masculina, de modo que el ciclo vital se configura según una ordenación temporal lineal que, desde la centralidad de la lógica mercantil, define una secuencia (previsible) compuesta de tres etapas: niñez y juventud como periodo para la formación (preparación para el mercado laboral), edad adulta como momento para la participación en el mercado laboral y vejez como etapa para la jubilación (retirada del mercado laboral). La propuesta de ley apunta que desde esta perspectiva no se contempla el tiempo dedicado al ámbito doméstico-familiar, ni la 86 Se pueden encontrar algunos textos traducidos al castellano sobre los fundamentos de la propuesta de ley, el marco en el que surge y las iniciativas concretas que plantea en el número 42 de la Revista Mientras Tanto (1990) (Grau, 1990; Sección femenina nacional del PCI, 1989/1990; Balbo, 1990; Pennacchi, 1990). Asimismo, el artículo de Elena Cordoni (1993) ofrece también un desarrollo pormenorizado de dichos aspectos. La propuesta se termina de redactar el 4 de Abril de 1990 y cinco días después, da comienzo la recogida de firmas para llevarlas ante el Congreso. La iniciativa logra un eco importante en la sociedad italiana y en octubre del mismo año se presentan 300.000 rubricas. Pese a que no llega a constituirse como ley en su totalidad, sirve para impulsar normativas y experiencias interesantes tanto en Italia como en el conjunto de Europa. 87 130 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado importancia de los ritmos biológicos, como por ejemplo, la edad reproductiva de las mujeres. Una concepción lineal del desarrollo del ciclo vital omite asimismo que las experiencias de las mujeres en relación al mercado no se definen por la continuidad y sucesión, sino por la intermitencia, por las entradas y salidas, así como por la necesidad de compatibilizar (simultanear, sincronizar) constantemente los tiempos laborales y los tiempos de cuidados. Respecto al tiempo de trabajo, se pone en tela de juicio la ordenación temporal vigente fundamentada en la centralidad del trabajo retribuido que, reemplazando los ritmos circadianos, estructura el día de forma lineal y predecible, en una secuencia dividida en tres momentos: ocho horas de trabajo, ocho horas de tiempo libre y ocho horas de descanso. Esta organización temporal invisibiliza la existencia de otros tiempos -no tan fácilmente programables ni previsibles- dedicados a la reproducción de la vida: a cubrir las demandas y necesidades del ámbito doméstico-familiar. Se reivindica así la existencia de un tiempo de cuidado que, en el caso de las mujeres, no debe ser identificado como tiempo libre, pues se apela a que el cuidado es ante todo trabajo. En cuanto a los tiempos de la ciudad se parte de la constatación de una desincronización entre los ritmos colectivos e individuales que afecta principalmente a las mujeres. Dicha desincronización tiene su correlato en la falta de adecuación de los horarios de los diversos servicios, la ausencia de correspondencia entre éstos y los horarios laborales y la carencia de coordinación entre los diversos agentes que participan en la toma de decisiones en torno a los horarios de los servicios públicos y privados. Tal desencaje afecta de forma más acusada a las mujeres pues son ellas las que, al asumir tradicionalmente las responsabilidades doméstico-familiares, se hacen cargo de la mediación entre las demandas y necesidades de los miembros de la familia y los servicios públicos y privados que las cubren. La vigente forma de entender la organización temporal de la ciudad asume el modelo masculino de hombre-ganapán y naturaliza tanto el papel de las mujeres como mediadoras entre la familia y los servicios, como la asunción por parte de ellas de las ocupaciones, deberes y responsabilidades del entorno doméstico-familiar, al tiempo que no se toma en consideración que, cada vez en mayor medida, ellas participan también en el mercado laboral. La propuesta de ley realiza de esta forma una crítica integral tanto a la concepción del tiempo vigente como a la organización temporal de la sociedad con el fin de promover 131 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar un reparto igualitario de derechos y deberes entre mujeres y hombres a lo largo de todo el ciclo vital. Para ello saca a la luz la relevancia del tiempo dedicado a las actividades desarrolladas tradicionalmente de forma no remunerada por las mujeres en el entorno doméstico-familiar para poner el foco de atención en el tiempo que es preciso emplear en dichas ocupaciones y otorgarles así la centralidad, el valor y el reconocimiento que se merecen en la vida social, económica y política. Con tal finalidad reivindican una nueva organización social y económica basada en un renovado pacto social que promueva el equilibrio entre los tiempos de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. La propuesta reclama, asimismo, tiempo de vida, como una reivindicación política que conlleva un cambio radical de la organización social y de su cosmovisión temporal hegemónica, que en la actualidad se fundamenta sobre una estricta división de los roles de género: el hombre participa en el mercado laboral, mientras la mujer se hace cargo del trabajo doméstico y de cuidados en el hogar y, si desempeña también un trabajo remunerado, éste es considerado subsidiario. El planteamiento apuesta por “afirmar la dignidad de todos los tiempos y revalorar la vida cotidiana, modificando actitudes, comportamientos y relaciones de poder entre hombres y mujeres” (Cordoni, 1993:225). Lo que se pretende con dicha reivindicación es trastocar la división de roles, de tareas, de responsabilidades y, sobre todo, de tiempos, así como su jerarquización. Como estrategia la propuesta subraya el valor social de los cuidados, para proponer una relación bidireccional en torno a ellos: garantizar que todas las personas en todos los momentos del ciclo vital tengan la posibilidad tanto de recibir como de prestar cuidados. Ésta constituye una demanda que atañe a toda la población y se erige como un aspecto medular de la ciudadanía, desestabilizando así la centralidad y los privilegios de la población con empleo. Desde esta perspectiva, se proclama el derecho y la capacidad de todas las personas de dar y recibir cuidados, en todas las etapas del ciclo vital y se dota de voz propia a la población más frágil (niños y niñas, población anciana, y otras personas que precisan especial atención) que, hasta el momento, “han sido representadas por medio de las mujeres” (Cordoni, 1993:225). Asimismo, se proclama el derecho de todas las personas a hacer uso de la capacidad para decidir y negociar sobre su propio tiempo. De modo que se pretende superar la actual organización social que conlleva una vida a “tiempo único” regida por 132 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado las demandas y necesidades del mercado en el caso de los hombres y por las exigencias del entorno doméstico-familiar en el caso de las mujeres. La autogestión del tiempo propio se convierte en un postulado político con un gran potencial, puesto que lo que está en juego es la capacidad de acción y empoderamiento de todas las personas, sea cual sea su situación vital. Los fundamentos en los que se concreta la propuesta de ley se dividen en tres apartados que engloban un total de 32 artículos que se corresponden con las tres perspectivas temporales desde las que se desarrolla la crítica tanto a la concepción de tiempo hegemónica como a la organización temporal vigente. Cada apartado, o Título, hace referencia, asimismo, a un ámbito de intervención concreto: el tiempo en el arco de la vida, el tiempo en el trabajo y el tiempo en la ciudad. Se puede constatar, por tanto, que cada uno se constituye sobre una concepción de tiempo diferente, pero complementaria con el resto, de modo que la propuesta apela a una definición del tiempo amplia, plural, multidimensional, no-jerárquica y muy unida a la experiencia. De este modo, se abordan desde los aspectos temporales más íntimos y personales (tiempo incorporado, encarnado), hasta los externos y estructurales (tiempo como escenario o entorno), pasando por un nivel intermedio en el que el tiempo se concibe como un recurso del que eventualmente se dispone para poder obrar. Resulta factible, por tanto, abordar las políticas de tiempo desde la perspectiva de las metáforas de tiempo de la vida cotidiana propuesta por Ramón Ramos. 5.2 Ciclo vital, tiempo de trabajo y tiempo de la ciudad La iniciativa se concreta en una serie de propuestas concretas de intervención en relación a los tres ámbitos temporales citados: el ciclo vital, el tiempo en el trabajo y el tiempo en la ciudad. En el primer título, denominado“El tiempo en el arco de la vida”, la propuesta de ley contempla la necesidad de poner el foco de atención en las edades y el ciclo vital, subrayando la importancia de todas las etapas de la vida: desde el momento del nacimiento hasta la vejez y muerte. Coincide, de esta forma con los trabajos de Barbara Adam y Carmen Leccardi que subrayan que los ritmos del cuerpo son inseparables del ser humano, del bienestar y de los ritmos sociales de la vida cotidiana (Adam, 1999:45), así como de la biografía concreta de cada persona y del momento histórico-social 133 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar en el que vive (Leccardi, 2002:43). Este apartado de la propuesta de ley toma como eje vertebrador el tiempo del cuerpo, un tiempo encarnado, incorporado, que es parte esencial del ser humano. Es el nivel temporal más micro al que se hace referencia. El Título se configura, asimismo, a partir del derecho universal de dar y recibir cuidados, de forma que se reconoce el derecho a prestar cuidados también a las personas que no tienen una relación formal con el mercado laboral; para ello, se propone una renta básica garantizada por el Estado. Teniendo en cuenta todo ello, la propuesta defiende un modelo de trayectoria vital en el que sea posible compaginar la etapa escolar y el trabajo retribuido, y en el que se puedan tener momentos para la formación y el estudio, excedencias parentales y familiares y por asuntos propios en el transcurso de la vida laboral. Con tal finalidad se proclama el derecho de mujeres y hombres a separase temporalmente del mercado, para estudiar, para ocuparse de las hijas y los hijos, para cuidar de una persona enferma, para el trabajo comunitario o, simplemente, para tener más tiempo para sí. No obstante, con el fin de que estas medidas no reproduzcan ni refuercen los roles de género, ni el papel de la mujer como responsable del ámbito doméstico-familiar, la propuesta de ley plantea, paralelamente, la necesidad de idear iniciativas y actuaciones que favorezcan el desarrollo de una revolución cultural que posibilite un reparto equitativo de los cuidados entre hombres y mujeres. El segundo Título es el llamado “El tiempo en el trabajo”. Aborda la gestión de los horarios y de las jornadas laborales, subrayando que el remunerado es tan sólo uno de los trabajos sobre los que se sostiene la sociedad. Las reformas propuestas en relación al tiempo dedicado al mercado laboral vienen aquí de la mano de una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, basada en la corresponsabilidad. Se puede afirmar que, desde esta perspectiva, el tiempo es considerado un recurso que se vende y se compra en el mercado laboral, pero que interactúa inevitablemente en el día a día con un tiempo de trabajo doméstico y de cuidados que opera en una lógica distinta a la del mercado. Partiendo de este enfoque, se propone la reducción de las horas de trabajo remunerado, así como la flexibilización y articulación de las jornadas laborales tanto para mujeres como para hombres, de modo que ambos puedan disponer de más tiempo para los cuidados, y no sólo con el fin de lograr más tiempo de ocio o tiempo libre. En este sentido, una vez más, se insiste en que la flexibilización y articulación de las 134 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado jornadas laborales deben ser solicitadas por las trabajadoras y por los trabajadores para responder a dichos fines, y no desde una lógica productista-mercantil de acumulación del capital. Asimismo, se descartan como solución otras estrategias que proliferan principalmente en los países del norte de Europa, como el part-time o el job-sharing88 , por considerar que este tipo de empleo, fundamentalmente femenino, no es más que una vía para que las mujeres puedan conciliar el trabajo remunerado y sus responsabilidades doméstico-familiares. Se apunta que las medidas propuestas en este sentido deben ir acompañadas de otras encaminadas hacia un reparto equitativo del trabajo doméstico y de cuidados, que promueva la corresponsabilidad en el hogar, para evitar que se reproduzcan y refuercen los roles tradicionales de género. Además, se toma en consideración la proliferación, en las sociedades de servicios, de trabajos remunerados con jornadas no estandarizadas (horarios nocturnos y jornadas laborales de fin de semana, por ejemplo) y sus demandas específicas; sin descuidar el papel de los sindicatos como mediadores entre los empleados y empleadas y la patronal, a la hora de impulsar un mayor equilibrio entre los derechos individuales y colectivos de los hombres y las mujeres con empleo. Con todo ello, se propone un mayor reparto de todos los trabajos, tanto los remunerados como los no remunerados. El tercer y último Título es “El tiempo en la ciudad” y trata los aspectos temporales desde una perspectiva que va más allá del empleo que las personas hacen del tiempo. En la ciudad los ritmos colectivos cobran vida propia y se desligan de las individualidades que las componen. Por ello, se puede representar el tiempo de la ciudad siguiendo la imagen de un escenario o un entorno en el que se desenvuelve la vida cotidiana. Es un tiempo externo, impuesto, que organiza y ordena, y que permite a las personas, con mayor o menor éxito, planear y regular su vida diaria en él. Parte de una concepción del bienestar cotidiano fundamentado en un modelo urbano caracterizado por la proximidad y la accesibilidad, y tiene como objetivo avanzar hacia la consecución de una mayor armonía y sincronización entre los ritmos colectivos de la ciudad y los ritmos individuales de sus habitantes. De este modo, se 88 El part-time hace referencia al empleo a tiempo parcial. El job-sharing, por su parte, es una modalidad de empleo en la que dos personas que trabajan a tiempo parcial comparten el mismo puesto de trabajo y realizan el trabajo que desempeñaría una persona con una jornada completa, en este caso, la remuneración es también compartida. A menudo, en este tipo de empleos la reducción de tiempo de trabajo viene acompañada de una reducción del salario y de los derechos y beneficios laborales. 135 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar ocupa de la planificación y organización de los tiempos de las ciudades y otorga el poder de regularlos a los Ayuntamientos a través de la creación de una comisión para la consulta permanente sobre tiempo, que garantice que los derechos de la población involucrada no sean vulnerados. La propuesta de ley plantea también otra serie de medidas que contempla, entre otros, la agilización de los trámites administrativos, la apertura de servicios en horario no laboral y el desarrollo de los bancos de tiempo. La propuesta italiana no llega a constituirse como ley en su totalidad, pero sirve para impulsar experiencias y normativas interesantes, tanto en Italia89 como en el conjunto de Europa, en relación, sobre todo, a las políticas de tiempo de la ciudad. Uno de sus desarrollos más emblemáticos es la aprobación el 8 de Marzo de 2000 de la Ley 53/00, conocida como Ley Turco, pues es Livia Turco, una de las personas determinantes a la hora de elaborar e impulsar la propuesta de ley, quien promueve su aprobación en calidad de ministra de lo social. La ley regula tres aspectos básicos de la vida cotidiana, que se incluyen por primera vez en una misma normativa: las bajas por maternidad y paternidad, las bajas por derechos al cuidado y a la formación, y la coordinación de los horarios dentro de las ciudades. A partir de este momento, se instituyen las oficinas del tiempo en todas las ciudades italianas mayores de 30.000 habitantes, y se promueven los bancos de tiempo90. Las políticas de tiempo se desarrollan también en el resto de Europa si bien, hoy por hoy, no se puedan encontrar iniciativas que abarquen en su totalidad la riqueza Una de las primeras es la iniciativa llevada a cabo en 1987 en la ciudad de Módena por su alcaldesa, que cuenta con medidas destinadas a la mejora de algunos horarios de la ciudad, como por ejemplo, de las guarderías (Recio, 2009:40-41). Tres años después, se aprueba en Italia, la ley 142/90 que conlleva una reforma de las autonomías locales y que, en el artículo 36, reconoce a los alcaldes y alcaldesas la posibilidad de administrar de forma autónoma los horarios públicos y privados de su ciudad, según las exigencias de la ciudadanía. Ciudades como Florencia, Milán, Roma o Turín activan este tipo de planes (Bonfiglioli, 2008:94; Boccia, 2003:5) 89 La Ley Turco fija las bases del desarrollo de las políticas de tiempo en Italia. A partir de ella, se le suman a la legislación de ámbito nacional las leyes regionales, principalmente, en zonas del centronorte del país, la mayor parte de ellas inciden en el tercer Título de la propuesta de ley (el tiempo en la ciudad) y no actúan de forma transversal. Se ofrece una relación de las leyes aprobadas en Italia en Bonfiglioli (2008:94-95). Asimismo, Emamuela Lombardo y Maria Sangiuliano realizan una reflexión sobre la implementación y desarrollo de la Ley Turco en Italia. Si bien dichas autoras aplauden los cambios producidos a partir de la misma, advierten también de sus límites. Por un lado, y siguiendo a la economista Fiorella Kostoris, califican la ley de ‘proteccionista’ argumentando a que no se promueven de la misma manera los permisos maternidad y paternidad y, por otro, consideran que debido a que los permisos parentales optativos están retribuidos al 30% del salario, se desincentiva a los padres a pedirlos (Lombardo y Sangiuliano, 2008:113). 90 136 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado y potencialidad de la propuesta. Siguiendo otros trabajos, se puede afirmar que, las políticas de tiempo en Europa se caracterizan por un desarrollo parcial y desigual91. No todas las experiencias que se han llevado a cabo en este terreno cumplen de forma integral con los objetivos con los que nacen dichas políticas, ni contemplan la perspectiva de género. Asimismo, a menudo a partir de una identificación metonímica, al mencionar las políticas de tiempo se hace referencia únicamente a las políticas de tiempo de la ciudad, olvidando la amplitud y diversidad de la propuesta inicial. Torns, Borrás, Moreno, y Recio (2008) analizan el desarrollo de las políticas de tiempo desde una perspectiva global que abarca los tres ámbitos. En su trabajo, apuntan que el enfoque relacionado con el ciclo vital es el que ha tenido un arranque más tardío concretándose principalmente en el ámbito de la investigación92. No siempre se identifican como políticas de tiempo, pero su relevancia reside en que incorporan al análisis una dimensión temporal relacionada con el ciclo vital con el fin de procurar una mejora en la calidad de vida y el bienestar a la población empleada. Las políticas de tiempo de trabajo constan de una trayectoria más dilatada93 pero, según estás autoras, no han tenido el éxito esperado porque tropiezan con esquemas y representaciones mentales que priman una cultura del trabajo presencial y una reducción de la jornada laboral diacrónica y acumulativa, frente a la disminución sincrónica y cotidiana de horas. Mayoritariamente no ponen en tela de juicio la centralidad del tiempo dedicado al mercado y están dirigidas a la regulación de las 91 Se realiza un análisis más exhaustiva del desarrollo y alcance de las políticas de tiempo en Europa en: Boccia (2003), Bonfiglioli (2008 y 2009), Boulin y Mückenberger (1999), Boulin (2006), Mückenberger (2007 y 2008), Recio (2009) y Torns, Borrás, Moreno y Recío (2008), entre otros. 92 Los estudios en relación a las políticas de tiempo y ciclo vital se fundamentan en una perspectiva diacrónica del tiempo de trabajo remunerado y de las trayectorias laborales, tomando como punto de referencia la mención que se hace en el acuerdo de Lisboa del año 2000 a la necesidad de repensar la distribución de los periodos de trabajo, ocio, formación y cuidado de las personas durante el ciclo de vida laboral. El ejemplo paradigmático en este sentido lo constituye la línea de investigación que se crea bajo el auspicio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (EUROFOUND) que, hasta el momento, se ha recogido en el trabajo de Klammer, Muffels y Wilthagen (2008). Se concreta en normativas y medidas implementadas tanto a escala nacional (la semana de 35 horas en Francia, el modelo Finlandés 6+6 y las medidas Work & Life Balance en el Reino Unido, por ejemplo) como a nivel europeo (las políticas de conciliación). Se desarrolla una reflexión interesante en torno a la implementación y desarrollo de dichas políticas en el trabajo de Torns, Borrás, Moreno y Recío (2008) 93 137 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar jornadas laborales de la población con empleo de modo que repercuten principalmente en aquellas personas que gozan de mayor estabilidad y mejores condiciones laborales. Las políticas de tiempo de la ciudad se desarrollan con cierto éxito y logran mayor impacto94. Están estrechamente vinculadas con la planificación del espacio y se afirma que en cierta medida superan el determinismo mercantil de las políticas de tiempo de trabajo aunque no consiguen romper con la división sexual del trabajo ni con las desigualdades de género, sobre todo, en relación al reparto de la carga global de trabajo (Torns, Borrás, Moreno, y Recio 2008). Pese a su desarrollo variable y parcial, la reflexión en torno a las políticas de tiempo, en general, y a la propuesta de ley, en particular, plantea un vínculo interesante con algunos de los debates más relevantes que se desarrollan en la literatura especializada sobre trabajo doméstico y cuidados en relación a las nociones care95 y social care96 , principalmente en torno a dos aspectos: las reflexiones sobre las nociones de autonomía, dependencia y vulnerabilidad, por un lado; y la organización social del trabajo doméstico y los cuidados y la participación social, por otro. 94 Las propuestas y proyectos son diversos y no en todos los casos se crean en condiciones similares, ni se desenvuelven en la misma dirección y a menudo no tienen perspectiva de género. En Alemania, por ejemplo, ciudades como Bremen o Hamburgo cuentan con iniciativas de este tipo; en Francia, se despliegan más de cien programas en el marco del proyecto Eurexter; también en Holanda y, en cierta medida, en el Estado español se han comenzado a desarrollar políticas en esta dirección (Boulin, 2006: 193-206, Mückenberger, 2007). En Alemania han sido promovidos principalmente desde la sociedad civil, mientras que en Francia se han apoyado en mayor medida en las decisiones políticas, y en Holanda, si bien siguen una línea fundamentalmente vertical en su comienzo, han sido acompañadas paulatinamente de iniciativas impulsadas por la sociedad civil (Mückenberger, 2007: 15-17). 95 El concepto care es una noción que hace referencia a los cuidados pero que, por los matices que contiene, es de difícil traducción a otros idiomas. Concierne a una línea de investigación que nace en el ámbito anglosajón pero que está teniendo un amplio calado también en otros países, de modo que se ha llegado a afirmar que el care “pertenece ahora al lenguaje comunitario europeo” (Letablier, 2007: 65). Se ofrece una reflexión interesante sobre la conceptualización del care y su evolución en Europa en Letablier, 2007. Social care ha sido traducido como “cuidado social” (Martín Palomo, 2008; Tobío et. al., 2010) y como “organización social del cuidado” (Carrasco, Borderías y Tonrs, 2011). Es un concepto acuñado por Jane Lewis (1998) y desarrollado por Mary Daly y Jane Lewis (2000) para proponer la ampliación del Estado de Bienestar al cuidado cotidiana de las personas (Carrasco, Borderías y Torns, 2011:11). 96 138 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado 5.3 Autonomía, dependencia y vulnerabilidad La propuesta de ley italiana parte de una noción bidireccional de los cuidados: proclama que todas las personas tienen el derecho y la capacidad de prestar y recibir cuidados en todas las etapas de la vida. Desde esta perspectiva, se rompe con la diferenciación entre una parte de la población que precisa cuidados y otra que los presta, al tiempo que se desvanece la idea de la autonomía plena. De esta forma, se visibiliza el carácter imprescindible del trabajo doméstico y los cuidados para la subsistencia humana. Tal como apuntan las economistas feministas, para sobrevivir es preciso que estén cubiertas las necesidades biológicas (sueño, comida, aseo…), así como las afectivas, la seguridad psicológica, y la creación de relaciones y lazos humanos, entre otros (Carrasco 2001a:14-15). Se cuestiona así la imagen del “homo economicus y en su lugar toma sentido y fuerza la del homo vulnerabilis como único modelo de lo humano” (Molinier, 2011:59), que se erige como agente de los derechos de cuidadanía (Junco, Pérez Orozco y del Río, 2004 y Pérez Orozco, 2006b) a los que se hace alusión en un epígrafe anterior. Asimismo, desde esta perspectiva se prima una visión diacrónica de los cuidados pues se pone de manifiesto que todas las personas los precisamos a lo largo de toda la vida y no solamente en momentos determinados (aunque se intensifiquen en situaciones de enfermedad y al inicio y final de la vida). La perspectiva que se propone en las políticas de tiempo relacionadas con el ciclo vital permite enfatizar este aspecto de la vulnerabilidad como característica que atraviesa todas las etapas de la vida y, paralelamente, ofrece la posibilidad de aprehender algunas dimensiones relevantes del care que resulta complicado percibir con una mirada sincrónica, puesto que, tal como subrayan otros trabajos, “las relaciones sociales establecidas en torno a la dependencia y la vulnerabilidad se despliegan a través de un tiempo prolongado, a menudo el tiempo de toda una vida” (Dammame, 2011). Partir de una noción del cuidado diacrónica, universal e imposible de desligar de la existencia humana lleva implícita una definición de los derechos sociales desde una perspectiva individual e inclusiva basada en un “nuevo pacto social” (Lewis, 2007/2011) que cuestiona la centralidad de los derechos ligados a la norma social de empleo (García Diez, 2003 y Prieto, 2000, 2007), así como de aquellos que devienen de la posición de cada individuo en la familia (Pateman, 1988/1995). Personas y colectivos que se encuentran en los márgenes de la estructura social, porque no 139 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar se consideran productivas o no tienen capacidad de consumo (por ser mayores o demasiado jóvenes, tener diversidad funcional o, simplemente, contar con otras prioridades en su vida) o que dependen económicamente de algún familiar, se definen de esta forma por su capacitación a la hora de procurar la subsistencia y el bienestar de otras personas, promoviendo así su empoderamiento. En esta línea se sitúan, por ejemplo, las reivindicaciones del Foro de la Vida Independiente y Divertad que tienen como objetivo la plena consecución de la dignidad y libertad (que de forma sintética forman la palabra “divertad”) por parte de las personas discriminadas por su diversidad funcional97. Desde este acercamiento, se pone de manifiesto el sesgo del modelo biomédico a la hora de tratar la diversidad, el cuerpo y las alteraciones de la salud así como la existencia de una modelo rígidamente normativizado en nuestra sociedad que establece una idea de “perfección” y “normalidad” difícilmente alcanzables. Por ello, proponen el término diversidad funcional para hacer referencia al colectivo de personas que es discriminado bien por poseer “cuerpos que tienen órganos, partes del cuerpo o su totalidad que funcionan de otra manera porque son internamente diferentes”, bien por ser “mujeres y hombres que por motivos de la diferencia de funcionamiento en su cuerpo realizan tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, vestirse, ir al baño, comunicarse, entre otros) de manera diferente” (Romañach y Lobato, 2007). Se dejan de lado, de esta forma, las connotaciones negativas de las nociones habitualmente empleadas para designar a estas personas y sus situaciones concretas, se revalorizan sus capacidades y su potencial como individuos y como colectivo, al tiempo que se denuncia la discriminación que tradicionalmente han padecido. Subrayar la capacidad de todas las mujeres y los hombres, independientemente de sus circunstancias y características concretas, conlleva paralelamente aceptar y asumir la propia vulnerabilidad en tanto que característica intrínseca de los seres humanos. Se puede afirmar, por tanto, que las políticas de tiempo, entendidas en relación a la propuesta de ley italiana, asumen una noción universal, inclusiva y extensa de la El Foro de Vida Independiente y Divertad tiene su origen a mediados del año 2001 con el objetivo de impulsar en el Estado español el movimiento de Vida Independiente surgido en Estados Unidos en 1972 y muy arraigado en Europa en la actualidad. Se define a sí misma como una comunidad virtual de “reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional” con participación directa y en igualdad de condiciones de todos los miembros. Más información disponible en su página web: http://www.forovidaindependiente.org/ (Consultado el 30/05/2012). 97 140 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado vulnerabilidad de modo que se puede vislumbrar un vínculo interesante entre ellas y algunas de las propuestas más relevantes en torno a las éticas del care98 que “reconocen de manera más realista de lo que lo hacen las teorías sociales y morales «mayoritarias» que la dependencia y la vulnerabilidad no son accidentes del camino, que solo les pasan a los demás (a los «otros»)”, sino que son rasgos inherentes a la condición humana (Paperman, 2004:427 [la cursiva es mía]). Así la vulnerabilidad se vuelve una característica que iguala a todas las personas: cada uno podemos reconocernos en el otro a través de nuestra propia condición inestable, precaria en parte, contingente, circunscrita al entorno que nos rodea, e interdependiente. La vulnerabilidad pasa a formar parte del patrimonio de lo común (L. Gil, 2011:304, Papperman, 2011:41). La autonomía no se define ya como autosuficiencia y la dependencia se constituye como “una noción compleja y multiforme, susceptible de ser concebida en distintos planos” (Urteaga, 2011:20), convirtiéndose en una categoría que ofrece interesantes posibilidades para abordar la complejidad de las relaciones de cuidado. La propuesta de Eguzki Urteaga (2011:20) resulta especialmente sugerente en este sentido pues abarca algunas de las nociones sobre las que se viene reflexionando en los anteriores epígrafes: “la dependencia toma sentido en relación a la precariedad de la vida corporal y biológica que se manifiesta sobre todo durante la primera infancia, la vejez y la enfermedad” (tiempo encarnado); “se vincula con el carácter fundamental de las necesidades que es preciso satisfacer para que la vida se mantenga” (la sostenibilidad 98 La ética del cuidado, o ética del care, se desarrolla a partir de la obra de Carol Gilligan In a diferente voice (1982, cf. Moliner, 2011) en relación a la psicología del desarrollo moral a partir de la crítica de la obra de Lawrence Kohlberg. Gilligan contrapone la ética del cuidado a la ética de la justicia al plantear que, a diferencia de los razonamientos de los hombres –formales y abstractos-, las experiencias morales de las mujeres, desarrolladas a través del cuidado, se basan en razonamientos contextuales y narrativos. La ética del cuidado se basa en el desarrollo de disposiciones morales más que en el aprendizaje de principios y privilegia unas respuestas contextuales y específicas así como el punto de vista del “otro concreto”. Esta perspectiva es desarrollada por Joan Tronto sosteniendo que el cuidado no es una disposición moral específica de las mujeres sino un efecto de su posición social subalterna (Molinier, 2011:45). Desde esta posición Tronto reivindica el potencial de la ética del cuidado como herramienta política. La ética del cuidado ha sido criticada por su esencialismo, advirtiendo que tanto desde una perspectiva histórica (a lo largo del tiempo), antropológica (en relación a otras culturas) como sociológica (desde una mirada de clase) se puede apreciar que los atributos que se asocian con el cuidado se definen en relación a una forma específica de entender la maternidad (Torns, 2007:36) que toma como referencia a la mujer desde una perspectiva biológica, considerándola, en tanto que sujeto político, como grupo homogéneo (Artiaga, 2009:7). Dichas críticas son asumidas también por autoras que se posicionan en la perspectiva de la ética del cuidado pero que se desvinculan de dicha forma específica de entenderla, pues la asocian principalmente a una corriente “maternalista”, ejemplificada en el trabajo de Nel Noddings, que define la ética del cuidado como “ética femenina” y no como “ética feminista” (Papperman, 2011:39). 141 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de la vida en el centro); “hace referencia también a la fragilidad de las identidades que se constituyen a través de relaciones creadas entre los individuos” (carácter relacional) y “a la influencia y el poder que tiene sobre las personas el entorno natural, social y relacional del que no pueden extraernos jamás y que no pueden controlar del todo” (perspectiva ecológica). La dependencia se caracteriza por sus múltiples formas, intensidades variables y están marcadas por una ambivalencia fundamental: necesidad y obligación, mutualidad y asimetría99 (Urteaga, 2011:20). A partir de esta definición de dependencia la autonomía puede ser redefinida como “capacidad para definir los objetivos y proyectos de vida sin padecer la dominación de terceras personas” (Urteaga, 2011: 26). O dicho de otro modo: “capacidad de los individuos de sustraerse del poder, ser de un modo más propio, decidir sobre la vida” (L. Gil, 2012). Entendida de esta forma puede vincularse con la dimensión política del tiempo en la que pone el acento la propuesta de ley italiana: el autogobierno del tiempo como capacidad de todas las personas para decidir sobre el tiempo propio. La noción de autosuficiencia deja de tener sentido y se desvanece el modelo hombre ganapán/ mujer ama de casa que, a través del salario familiar, otorga un estatus privilegiado al hombre en la familia y en la sociedad como sustentador de todos los miembros del hogar. Sale a la luz la necesidad de cuidados que ha sido invisibilizada precisamente para sostener el mito de autonomía plena del hombre trabajador, caricaturizado en la figura del “trabajador champiñón” (Peréz Orozco y del Río, 2002, Pérez Orozco, 2010:137): aquel que brota todos los días plenamente disponible para el mercado, sin necesidades de cuidado propias ni responsabilidades de cuidados ajenos, y desaparece una vez fuera de la empresa. Asimismo, se pone de manifiesto la precariedad de la propia existencia pues como apunta Pascale Molinier “no resulta posible reconocer la vulnerabilidad del otro sin movilizar la propia sensibilidad” (Molinier, 2011:58). Molinier desarrolla una reflexión interesante en torno al trabajo de las enfermeras, basándose en la narración de sus experiencias (Molinier, 2011, 2008). Señala que en el trabajo de cuidados hay que lidiar con la angustia generada por el sufrimiento del otro que no siempre se 99 Desde esta mirada, Eguzki Urteaga amplia el debate en torno a la noción de dependencia más allá de la perspectiva de los cuidados para considerar también otros aspectos y otras situaciones, como por ejemplo, las relacionadas con las personas menores de 60 años en situación de precariedad socioeconómica que se benefician de la asistencia social. En este caso, el autor aborda la reflexión desde la perspectiva de “la dependencia como síntoma del fracaso” (Urteaga, 2011: 23-25). 142 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado traduce en compasión: “las cuidadoras se sorprenden a veces de no soportar al otro, odiar su dependencia hacia ellas, desear su aniquilación, se descubren indiferentes o experimentan su propia crueldad”. La “identificación compasiva” conoce, por tanto, “numerosos fracasos” y, a menudo, para hacer soportable la evocación de la experiencia de cuidado, es necesario distanciarse, liberarse de la carga emocional y en el caso de las enfermeras, por ejemplo, este desprendimiento se realiza a través del humor100 (2011:59-60). De esta forma, el miedo y la vulnerabilidad no se niegan, sino que “se domestican y recrean” (2011:60). La reflexión de Molinier resulta especialmente interesante puesto que abre una vía a la des-naturalización de los cuidados en un sentido doble: da relevancia a la presencia de sentimientos de rechazo (que se podrían identificar como “contrarias” a lo que se supone que es el cuidado) y muestra el cuidado como un aprendizaje, como “un saber adquirido por la experiencia” (Molinier, 2011:55). De esta forma, se logra desligar el cuidado de la feminidad, al tiempo que se disipa toda tentativa de idealización. Cabe señalar también que, si se asume la vulnerabilidad en los términos descritos hasta ahora, además de desdibujar la dicotomía autonomía/dependencia y de sacar a la luz la necesidad de cuidados durante todas las etapas de la vida, se vuelve pertinente abordar una de sus dimensiones a menudo olvidada: el autocuidado. Frente a la fragilidad de la existencia, tan importante como ser cuidados es cuidar de sí misma/o. La posibilidad de procurar el bienestar propio, sin embargo, no coincide con los ideales de feminidad constituidos en la Modernidad a partir de la figura de la mujer abnegada, esposa y madre. Soledad Murillo recupera el sentido del modelo heredado para redefinir la domesticidad como un aprendizaje de género (Murillo, 1995 y 1996). Señala la autora que ésta hace referencia a una actitud encaminada al mantenimiento y cuidado del otro; es un rasgo específico sustentado por el aprendizaje de género que supone que el sujeto no se percibe autorreflexivamente y, en cambio, está atento a cubrir las necesidades afectivas y materiales de los demás. Se define en función del criterio de responsabilidad, de modo que trasciende las delimitaciones del hogar-familiar: no es 100 El recurso del humor se desarrolla a través de la burla a sí mismas mediante de relatos e historias narradas numerosamente, parodiando situaciones que a menudo resultan extremadamente trágicas y, por ello, difícilmente manejables (Molinier, 2011:60). 143 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar preciso estar casada y tener hijos/as o carecer de trabajo remunerado para incluirse en las virtudes de lo doméstico; forma parte del proceso de constituirse como mujer. Para cuidarse a sí misma es preciso apropiarse de un tiempo para sí, un tiempo propio, y la domesticidad difícilmente contempla dicha posibilidad: apenas ofrece oportunidades para el autocuidado. La otra cara de la moneda la constituye la figura del hombre-ganapán, al que tampoco se le presupone un tiempo de trabajo doméstico y de cuidados para satisfacer sus necesidades básicas (comer, vivir en un entorno limpio, vestirse con ropa limpia…). En este sentido, el autocuidado no se vincula tanto con rescatar un tiempo propio del volumen de tiempo ofrecido a los demás, sino que hace referencia al desempeño por parte de uno mismo de las tareas domésticas básicas e imprescindibles para la subsistencia y el bienestar de todas las personas (comida, limpieza, aseo…). La reflexión en torno a la autonomía, la dependecia y la vulnerabilidad se relaciona de forma interesante con la propuesta de ley italiana en torno a las políticas de tiempo, y procura elementos útiles y relevantes para abordar la complejidad del trabajo doméstico y los cuidados. 5.4 Más allá de la conciliación: social care y políticas de participación A partir de la propuesta de ley italiana, la políticas de tiempo emergen con la pretensión de abordar el tiempo desde una perspectiva multidimensional (ciclo vital, tiempo de trabajo, y tiempo de la ciudad), para avanzar hacia una nueva organización temporal más equitativa e igualitaria entre géneros y generaciones, tanto en el entorno laboral y de participación social, como en el ámbito privado y en el doméstico-familiar. Por ello, se puede afirmar que van más allá de las políticas de conciliación y no sería correcto reducirla a ellas ni identificarlas plenamente con ellas, pues la propuesta de ley italiana rechaza explícitamente la hipótesis de la conciliación: tiene como objetivo “la superación de la hipótesis de la conciliación de los papeles y, por tanto, de la concepción de la familia como lugar elegido para satisfacer, a través del trabajo invisible y gratuito de las mujeres, las necesidades y los derechos no reconocidos” (Cordoni, 1993:225; [la cursiva es mía]). 144 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado Las políticas de conciliación surgen a partir del año 2000 en el marco general de las Estrategias Europeas de ocupación, dentro del denominado cuarto pilar, cuyo objetivo es la promoción del empleo femenino. En el Estado español han contado con un desarrollo importante y con un gran eco mediático y social, siendo numerosas las voces que se han pronunciado sobre ellas, tanto desde una perspectiva positiva como de forma crítica. Parten de una perspectiva que prioriza el mercado y dirigen la intervención a la regulación de la jornada laboral. Se fundamentan, por tanto, en una definición de trabajo y de tiempo marcadamente mercantilista: el trabajo se reduce a empleo y el tiempo a su dimensión cronométrica. Como se ha argumentado en otros análisis, se constituyen principalmente con el objetivo de fomentar el empleo femenino (en un contexto de flexibilización y desregularización laboral) y de incentivar la natalidad entre la población ocupada, para paliar la baja fecundidad que afecta a los países de la Unión Europea (Torns, 2005:1533 y Torns, Borrás, Moreno y Recio, 2008:77-84). Están dirigidas principalmente a las mujeres con empleo (y no a la población en su conjunto), puesto que son ellas las que, desde este enfoque, tienen problemas para compatibilizar el tiempo dedicado al mercado laboral y el empleado en el ámbito doméstico-familiar. En este sentido, no ponen en tela de juicio la división sexual del trabajo ni los roles tradicionales de género: son las mujeres las que deben asumir la responsabilidad de procurar y garantizar el bienestar familiar. En el contexto español, además, se ha señalado que básicamente la ley de “conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras” (Ley 39/1999) no hace más que recoger, integrar y ampliar, las normas previamente existentes, pero hasta el momento dispersas101 (Campillo, 2010:202). Se puede afirmar, por tanto, que fundamentalmente la conciliación no promueve un reparto de tiempos y de trabajos equitativo en el ámbito doméstico-familiar ni fomentan la corresponsabilidad. Las políticas de tiempo, sin embargo, nacen precisamente con esa pretensión: lograr una mayor igualdad y equidad de género en todos los ámbitos y en todos los momentos de la vida. Con tal finalidad, parten de una definición amplia del trabajo y una perspectiva plural y multidimensional de tiempo que no se ciñe a la gestión de horarios: En este sentido, resulta interesante y clarificadora la descripción y evaluación que desarrolla Inés Campillo (2010) desde el punto de vista de su potencial desfamiliarizador de las políticas de conciliación en Italia y España, en cuanto que regímenes de bienestar mediterráneos. 101 145 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar “Hablar de tiempo en vez de horario, como lo hacemos en la propuesta de ley de iniciativa popular “Las mujeres cambian los tiempos”, no es una sutil distinción filosófica. Los dos términos encierran una diferencia profunda y concreta: el horario es una magnitud cuantitativa, medida y establecida de la jornada, que regula una parte de la vida, el tiempo conlleva, por le contrario, una dimensión subjetiva personal. Hablar de tiempo en vez de horario significa reconocer que, además del trabajo y las formas de su organización, hay otros ámbitos de la vida humana a los que dar valor y fuerza” (Cordoni, 1993: 221 [la cursiva es mía]) De esta forma, se parte de la revalorización del trabajo doméstico y de cuidados para poner el foco de atención en las necesidades de todas las personas (independientemente de su relación con el mercado laboral) y, especialmente, en las demandas de mujeres, criaturas, población mayor y otras personas que precisan atención especial. Procuran así alejar al mercado de su posición privilegiada. En esta línea, las políticas de tiempo se desarrollan en una doble dirección para avanzar hacía una redistribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados tanto en los hogares (nivel micro) como en relación a la sociedad, el mercado y el Estado (nivel macro). Por ello, plantean la necesidad de diseñar actuaciones y medidas que fomenten la corresponsabilidad entre géneros y generaciones en el ámbito doméstico-familiar y, paralelamente, proponen el aumento y universalización de los servicios y recursos dirigidos a cubrir la demanda de cuidados, así como una organización más flexible de la jornada laboral que permita a la población con empleo disponer de más tiempo para el ámbito doméstico-familiar pues se parte de la afirmación de que “cuidarse de los otros, ocuparse de ellos, no es un tipo de trabajo enteramente socializable mediante servicios asistenciales sino una función cada vez más importante y que requiere tiempo” (Sección femenina nacional del PCI, 1989/1990). Se constituyen, de esta forma, como una intervención que reivindica la centralidad de los cuidados y su relevancia social, económica y política y, en este sentido, se puede observar cierta similitud con las propuestas en torno al concepto social care: “la conclusión se impone: hay que volver a barajar y establecer una nueva jerarquía de valores que comprenda criterios sobre qué es importante, qué es público (…), qué es lo que requiere tiempo. (…) Lo que se propone [en la propuesta de ley] no es imposible. Obliga, eso sí a reconocer que el tiempo dedicado a las ocupaciones domésticas es «tiempo social»” (Sección femenina nacional del PCI, 1989/1990 [la cursiva es mía]) 146 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado El social care, hace referencia las actividades implicadas en satisfacer las demandas físicas y emocionales de adultos/as y niños/as, así como la normatividad, los costes y los contextos sociales dentro de los cuales este trabajo es asignado y llevado a cabo (Lewis, 1998:6). De esta forma, rompe con la identificación del cuidado como actividad adscrita al ámbito privado y saca a la luz su dimensión normativa para reivindicar su carácter analítico, social y político. Propone una aproximación que contempla también una doble vertiente. El nivel macro, por un lado, que pone el acento en la división del trabajo, de la responsabilidad y de los costes del cuidado entre la familia, el mercado, el Estado y la comunidad (sociedad civil). Y el nivel micro, por otro, que arroja luz sobre el contenido y el contexto del trabajo realizado en los hogares principalmente por las mujeres, así como sobre la distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres y las condiciones en las que se lleva a cabo (Lewis, 1998:7). Tal como afirman las propias autoras de la propuesta, “se centra la atención en el modo en el que los cuidados se sitúan en la intersección entre lo público y lo privado (tanto en el sentido de Estado/familia como en el de Estado/prestaciones de mercado); lo formal y lo informal; lo remunerado y lo no remunerado; y las prestaciones en forma monetaria y en forma de servicios” (Daly y Lewis, 2000/2011: 226). En esta línea, tanto desde una perspectiva de social care como de las políticas de tiempo, se apela al derecho y a la capacidad de todas las personas de prestar y recibir cuidados102. Asimismo, las políticas de tiempo se constituyen, como políticas de participación, porque activan procesos de debate, de negociación y de acuerdo entre las necesidades personales y las exigencias colectivas, y actúan transversalmente en todos los aspectos de la vida cotidiana, entremezclando distintos ámbitos y diferentes formas de declinar las vivencias de los diversos grupos sociales (Boccia, 2003:4). En este sentido, se dirigen hacia la creación y consolidación de tiempos colectivos y de sociabilidad, para superar la desincronización que caracteriza las sociedades contemporáneas. Se ha llegado a afirmar, además, que por su carácter trasversal, así como por la relevancia 102 Algunas autoras subrayan el potencial de la propuesta social care en tanto que amplia el campo social de los cuidados de la familia y el espacio definido como privado-doméstico al entorno social más amplio, pero también apuntan que ha sido criticado desde ciertas corrientes feministas que se preguntan si tras dicho modelo no se esconde una estrategia política de corte privatizador o refamiliarizador que desplaza el coste del cuidado de las personas que precisan especial atención hacia las familias (MartínPalomo, 2009: 15-16). 147 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar que otorgan al diálogo social, se convierten en elementos clave para avanzar hacia una “nueva forma de gobernabilidad” (Boulin, 2006:201). Son políticas que buscan el consenso social, e impulsan la sensibilización a través de procesos de debate y negociación, para crear formas más democráticas de pensar y vivir el tiempo, así como de temporalizar las relaciones sociales. En este sentido, algunos trabajos apuntan también el potencial que encierran las políticas de tiempo de la ciudad para el desarrollo de nuevas redes europeas de intercambio de buenas prácticas y de cooperación. Las trasformaciones del Estado de Bienestar pueden llegar a originar nuevas formas de cohesión social y de gobierno, basadas particularmente en una nueva relación entre el espacio y el tiempo. En este contexto, las políticas urbanas de tiempo pueden constituir un componente muy significativo de la “Europa de las regiones” o de la “Europa como proceso de aprendizaje” y, en gran medida, representan una alternativa a la Unión Europea concebida meramente como entidad burocrática, como mercado, o como moneda única (Boulin y Mückenberger, 1999:6-7). En este sentido, resulta representativa la creación de la Red Europea de Ciudades103 y la constitución de una red de universidades que trabajan aspectos relacionados con las políticas de tiempo de forma interdisciplinar (Boccia, 2003:7, Bonfiglioli, 2008:94). Por todo lo expuesto hasta el momento, se puede asegurar, por tanto, siguiendo a Teresa Torns, que las políticas de tiempo se presentan en la actualidad, como “un nuevo reto para el Estado de Bienestar” (Torns, 2004). 5.5 Un ejemplo: los bancos de tiempo Los bancos de tiempo son un ejemplo práctico de algunos de los aspectos desarrollados en los dos epígrafes anteriores. Se constituyen probablemente como las iniciativas que mayor eco han tenido en el marco de las políticas de tiempo, tanto en Red de Ciudades Europeas se consolida en Barcelona en febrero de 2009 con el fin de avanzar hacia una definición conjunta de políticas de tiempo y su implementación. En la reunión fundacional participan más de cincuenta representantes provenientes principalmente de ciudades y regiones de Italia y Francia, pero también de Holanda, así como de numerosos ayuntamientos del estado español (sobre todo catalanes). Se ofrece más información sobre este encuentro en la siguiente página web: http:// www.jornadausosdeltemps.net/es/red_ciudades. (Consultada el 31/05/2012) 103 148 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado nuestro contexto más cercano, como a nivel internacional. Son sistemas locales de intercambio que toman como unidad de valor y de cambio el tiempo y se instituyen como experiencias desarrolladas por un conjunto de personas, que participan en los mismos con el fin de intercambiar prestaciones y servicios. El valor del trueque se establece en relación al tiempo empleado para desempeñar la actividad. Los primeros bancos de tiempo comienzan a funcionar en Estados Unidos en la década de los 80 tomando como referente la idea de dólar de tiempo (time dollar) de Edgar Cahn. En Europa, Italia ha sido pionera en este sentido104 y, hoy por hoy, se han extendido también por el Reino Unido y Portugal (Gisbert, 2010). En el contexto español, los primeros se crean en Barcelona y, en los últimos años, se pueden encontrar cada vez más experiencias de este tipo a lo largo de todo el estado (Recio, Méndez y Altés, 2009; Gisbert, 2010). El banco de tiempo es un recurso que está al alcance de toda la población y se caracteriza por una forma de funcionar que no presenta grandes dificultades105, pues se basan en la idea de que cualquier persona, sean cuales sean sus capacidades y cualidades, puede ofrecer alguna prestación o servicio. A diferencia de los bancos del ámbito mercantil, en éstos todos los «clientes» son iguales: son portadores de recursos y tienen a su vez necesidades que cubrir (Torns, 2001:118). La edad, el lugar de procedencia o el nivel de estudios son características que no inciden a la hora de participar en estas redes de intercambio; se disuelven, por tanto, las diferencias y desigualdades entre personas y grupos sociales. Este tipo de experiencias pretende fomentar una relación basada en la paridad y, al mismo tiempo, promover la reciprocidad y la solidaridad social. Personas que han quedado fuera de la economía de mercado, por no generar recursos monetarios, ni contar con una capacidad de consumo relevante, pueden ser acogidas en estas redes de reconocimiento mutuo (Gisbert, 2009). La población mayor o la adolescente, personas con diversidad funcional, población desempleada o población inmigrante, entre otras, pueden redefinirse a sí mismas como productoras y contribuyentes, y no simplemente como receptoras de ayuda. 104 Los bancos de tiempo se han consolidado en Italia de tal forma que hoy en día cuentan con un observatorio nacional: Observatorio Nazionalle sulla Banche del Tempo. Su página web es la siguiente: www.tempomat.it. (Consultada el 30/05/2012). 105 El intercambio de tiempo se lleva a cabo generalmente a través de un talonario personal de cheques con el que cada persona obtiene los servicios y prestaciones de otras. Para ello, las personas que participan en los bancos de tiempo tienen a su disposición un listado informativo con las ofertas y demandas de los y las demás participantes para poder seleccionar los servicios a su disposición, identificar a quienes los ofrecen, ponerse en contacto con ellos, y concretar un intercambio (Méndez y Altés, 2009:64-65). 149 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar A través de ellos se promueve, por tanto, la capacitación y el empoderamiento de todas las personas, pues se fomenta la idea de que todos y todas realizamos una contribución a la comunidad. Partiendo de este mismo principio, se promueve también otro aspecto importante: el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, que sale a luz a la hora de demandar una prestación o servicio, pues no siempre resulta fácil pedir ayuda. Mediante estas experiencias se desdibujan las líneas de demarcación y las jerarquías entre la autonomía y la dependencia. Estas iniciativas sirven, asimismo, para reforzar los vínculos comunitarios, generando una actividad situada y contextualizada, que se desarrolla en estrecha relación con el entorno en el que se establece. Se fomenta un proyecto comunitario de participación común, abierto a todas las personas que a menudo se crea a través de mecanismos de investigación-acción-participativa con la colaboración entre instituciones locales y redes sociales del entorno concreto en el que se desarrolla106. En este sentido, cabe subrayar el potencial de los bancos de tiempo como herramienta para impulsar la integración de la población en situaciones difíciles como, por ejemplo, la población inmigrante107, sobre todo en relación a las mujeres, así como para promover las relaciones intergeneracionales y la participación de personas con diversidad funcional108. Las edades y el ciclo vital tienen todavía especial relevancia en nuestras sociedades a la hora de clasificar y estructurar la población; por ello, con este tipo de iniciativas se pretende incentivar también la diversidad y las relaciones de intercambio de prestaciones, servicios, conocimientos y saberes entre géneros y generaciones. 106 Es el caso, por ejemplo, del banco de tiempo del barrio Pozokoetxe de Basauri (Bizkaia) inaugurado el 15 de Marzo de 2012. Si bien la iniciativa es impulsada en un primer momento por el Área de Igualdad del Ayuntamiento cuenta con un extenso trabajo de reflexión participativa en el barrio gracias al protagonismo e implicación de vecinas y vecinos y de los diversos agentes sociales (la asociación de vecinos, entre otros), a través del cual concretan los objetivos, el modo de funcionamiento y el diseño específico del proyecto. La página web del banco del tiempo es la siguiente: http://www.equitruke.net/ bdt_eusk/index.php. (Consultada el 30/05/2012) 107 Puede servir de ejemplo la experiencia del banco del tiempo de la Fundación Altauri en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala de Bilbao, emblemáticos por la elevada presencia de población inmigrante. Ha sido pionero en traducir y adecuar un programa informático para la gestión de los bancos de tiempo que cede de forma gratuita a asociaciones sin ánimo de lucro. La página web del banco del tiempo es la siguiente: http://www.bdtbilbao.org/index.php. (Consultada el 30/05/2012) 108 El banco de tiempo de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, cuenta con un voluntariado de “abuelos/ as adoptivos/as”. Asimismo, Para facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional, su página web, ofrece un video realizado en lenguaje de signos. La página web es la siguiente: http://www.sacu. us.es/es/06_03.asp. (Consultada el 30/05 /2012) 150 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado A través de los bancos de tiempo se logra también una mejora de la calidad de vida, de la autoestima y la autorrealización, porque mediante este sistema no se intercambian únicamente actividades necesarias para la vida cotidiana, sino también aquellas que proporcionan bienestar y satisfacción (Méndez y Altés, 2009:63), como por ejemplo, hacer la manicura o dar un masaje. Con estas experiencias, además, se disuelven las desigualdades y jerarquías entre los tiempos, las actividades y las ocupaciones. Al emplear una magnitud estandarizada de tiempo como unidad de intercambio (las horas) se dota a todas las prestaciones y servicios del mismo valor. Todas las actividades y ocupaciones se intercambian por el tiempo (como magnitud cuantificable) que se tarda en llevarlas a cabo. Mediante los bancos de tiempo, el trabajo doméstico y los cuidados cobran el mismo valor que las actividades que tienen mayor reconocimiento desde una perspectiva productivistamercantil (relacionadas, por ejemplo, con la formación, asesoría y gestión). Recoger a una criatura del colegio, o cocinar un guiso, tienen el mismo valor que hacer la declaración de la renta o dar una clase de informática. Se logra, de esta forma, hacer visible el trabajo desempeñado tradicionalmente por las mujeres de forma gratuita en el ámbito doméstico-familiar y dotarlo de valor y reconocimiento social. Cabe señalar, no obstante, que es importante que los intercambios que se desarrollen tengan carácter eventual, pues con estas iniciativas no se pretende reemplazar la labor de los servicios sociales. Se trata de una relación de trueque que no requiere profesionalización por parte de las personas que prestan los servicios, ya que el objetivo final es reforzar los lazos sociales y revalorizar las actividades de la vida cotidiana. Por ello, los intercambios tienen carácter multilateral y multirecíproco, lo que significa que las personas participantes en el banco de tiempo ofrecen uno o varios servicios a la totalidad de participantes y solicitan el servicio que necesitan a la persona que lo ofrece, sin ser necesariamente la misma de la que ha recibido un servicio anteriormente (Méndez y Altés, 2009:64). En este sentido, se ha de subrayar que los bancos de tiempo no se crean como un objetivo en sí mismo, sino que se definen por su carácter instrumental. Esto es, se han de entender como una herramienta cuyo funcionamiento ayuda a lograr otros objetivos como: crear y reforzar lazos sociales (interculturales e intergeneracionales, entre otros) promoviendo la reciprocidad y la paridad; fomentar la capacitación y el empoderamiento de la población a través del reconocimiento de la propia vulnerabilidad; 151 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar y dotar del mismo valor y reconocimiento a todas las actividades y ocupaciones de la vida cotidiana, poniendo de manifiesto la relevancia del trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad. A pesar de todo ello, cabe advertir que los bancos de tiempo descansan sobre una paradoja: se crean como un modo alternativo de intercambio que funciona al margen del mercado, pero la concepción de tiempo sobre la que descansan está ineludiblemente ligada a la lógica productivista-mercantil. El intercambio se realiza tomando como unidad de valor y de cambio la duración de las actividades, y ésta se concreta en un tiempo cronométrico (magnitud cuantificable). El tiempo que se toma como referencia para el intercambio es, por lo tanto, una unidad abstracta y estandariza, muy arraigada en las sociedades occidentales contemporáneas y, por tanto, familiar y fácilmente reconocible por cualquier persona: horas y minutos. De esta forma, se facilita y promueve la participación de todas las personas en los bancos de tiempo, sea cual sea su situación vital, pues se toma como referencia para el intercambio algo que es por todas y todos conocido, y habitualmente utilizado. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en un epígrafe anterior, esta concepción de tiempo, no es universal ni a-histórica, sino que surge y se consolida a través de un desarrollo histórico concreto y contextualizado (esencial en la trayectoria de las sociedades occidentales contemporáneas) como parte constituyente de los procesos de industrialización y urbanización del siglo XIX, y del avance y afianzamiento del capitalismo industrial. Supone una forma de pensar y utilizar el tiempo que responde a una concepción mercantilista del trabajo, de la economía y, por extensión, de las relaciones sociales. No obstante, a pesar del ineludible sesgo que la cuantificación conlleva, la utilización del tiempo cronométrico como unidad de valor y de cambio, resulta la forma más factible de poder establecer relaciones de intercambio no jerarquizadas y en términos de equidad, pues al emplear una unidad de tiempo abstracta, homogénea y estandarizada para cuantificar el valor de todas las actividades, se neutralizan los matices con los que nacen y se desarrollan, así como sus particularidades, y se disuelven las jerarquías entre tiempos y actividades. Recurrir a una concepción de tiempo cuantitativa y cronométrica plantea, por tanto, un dilema de difícil solución: por un lado, surge el peligro de naturalizar este modo de concebir el tiempo, limitando así la posibilidad de pensar otras temporalidades y otras formas de temporalizar las 152 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado relaciones sociales, más allá de la lógica productivista-mercantil; pero, por otro lado, sólo recurriendo a la cuantificación se hace viable equiparar los tiempos de trabajo doméstico y de cuidado con otros tiempos de mayor prestigio social para poder avanzar hacia su revalorización y reconocimiento social, económico, y político. Esta misma disyuntiva emerge al analizar el empleo que se hace de las Encuestas de Usos de Tiempo para cuantificar el volumen de trabajo doméstico y cuidados que se realiza en un determinado contexto, y su desigual distribución. 5.6 Cadenas globales de cuidado Al hacer referencia a la distribución social del trabajo doméstico y de los cuidados en la sociedad actual, numerosas autoras hablan de una “crisis de cuidados” (Bimbi, 1991; Hochschild, 1995; V.V.A.A., 2004; Precarias a la Deriva, 2004; Orozco, 2011) o “déficit de cuidados” (Ehrenreich y Hochschild, 2002:8)109 en los países del Norte. El envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares, el aumento de las tasas de empleo entre las mujeres y unos modelos de Estado de Bienestar que, hoy por hoy, no contemplan el modelo de ciudadanos trabajadores/ciudadanas trabajadoras y cuidadores/cuidadoras universales (Lewis, 2007:353) conlleva, entre otras consecuencias, que aumente la demanda de cuidados en los hogares, siendo cada vez menor la parte de la población que puede (y/o está dispuesta a) asumirlos de forma intensa y, a menudo, prolongada. Paralelamente, en el contexto actual crecen los flujos migratorios transfronterizos que se caracterizan principalmente por su globalización, aceleración, diversificación y creciente feminización110. La situación en los países del Sur es definida en términos de “feminización de la supervivencia” (Sassen, 2003). Según Saskia Sassen, el impulso de Se puede afirmar que la asunción de que el contexto actual puede ser definido en términos de “crisis de cuidados” es generalizada y son diversos y variados los trabajos que se enuncian en este sentido. Los citados no representan más que un ejemplo de reflexiones desarrolladas en diferentes momentos. 109 Algunos trabajos (Vicente, 2005) matizan que la feminización de los flujos migratorios transfronterizos no deriva únicamente del aumento real de la participación de las mujeres en los movimientos migratorios, sino que es fruto también de una apertura conceptual a la migración femenina, aunque siga ensombrecida en el orden de representaciones por la referencia específica a un colectivo homogéneo, conformado por la “mujer inmigrante” reagrupada y dependiente. En este sentido, Trinidad Vicente recuerda que hasta el año 1997 las Memorias de Extranjería elaboradas por el Ministerio de Interior no recogen ninguna variable de la población extranjera con permiso de trabajo y/o residencia en el Estado español desagregada por sexo (Vicente, 2005:3). 110 153 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar las políticas neoliberales y la aplicación Planes de Ajuste Estructural desde principios de los años ochenta, minan paulatinamente las posibilidades de subsistencia de la población tanto a través del mercado como fuera de él y muchas mujeres emigran para buscar un medio de subsistencia para ellas mismas y para sus familias. Las remesas de dinero enviadas constituyen una fuente importante de ingresos tanto para sus familias como para los gobiernos de los países de procedencia. En este marco, como solución a la crisis de cuidados en los países del Norte se contempla una tendencia creciente a la externalización de parte del trabajo doméstico y de los cuidados111, que pasa a ser realizado en gran medida por las mujeres migrantes112 dando lugar a una “división internacional del trabajo reproductivo” que produce una “transferencia internacional de cuidados”: una relación estructural de desigualdad basada en la clase, etnia, género y ciudadanía que engloba las dinámicas sociales, políticas y económicas que emergen en este contexto entre las mujeres que participan en el mercado laboral global (Salazar Parreñas, 2001:72-73). Esta situación ha sido definida bajo la noción “cadenas globales de cuidados” para hacer referencia a “una serie de vínculos personales entre gentes de todo el mundo, basadas en una labor remunerada o no remunerada de asistencia”113 (Hochschild 2001). En este contexto, algunas autoras subrayan la existencia de una dependencia de los países del Norte con respecto a los del Sur no sólo a la hora de conseguir la materia prima y los minerales necesarios para abastecer sus necesidades de consumo y extraer el trabajo agrícola e industrial más arduo, sino que “los países ricos también parece que extraen algo más difícil de medir y cuantificar, algo que se puede parecer mucho al amor” (Ehrenreich y Hochschild, 2002:4). La distribución del trabajo doméstico y de los cuidados se globaliza, lo que tiene más de una implicación en relación a su configuración y a la naturaleza de las relaciones que se crean en torno a ellos. 111 En otros trabajos se apunta que hasta los años noventa el trabajo doméstico asalariado ha ido desapareciendo progresivamente en el estado español, así como en otros países europeos, (Díaz Gorfinkiel y Tobío, 2005:1) 112 Si bien es cierto que también hay hombres migrantes que desempeñan trabajo doméstico y de cuidados de forma remunerada, la mayor parte de las trabajadoras domésticas son mujeres. 113 Habitualmente las cadenas globales comienzan en un país pobre y terminan en otro rico, pero también puede ocurrir que empiecen en las áreas rurales de los países pobres y se extiendan hacia áreas más urbanas del mismo país, o surgen en un país pobre y pasan a otro ligeramente menos pobre. Un ejemplo corriente de cadena puede ser el siguiente: (1) La hija mayor de una familia pobre cuida de sus hermanos y hermanas mientras, (2) su madre trabaja de niñera y cuida de los hijos e hijas de una niñera emigrante que, a su vez, (3) cuida del hijo/a de una familia en un país rico (Hochschild, 2001:188). 154 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado Si bien se externaliza parte del trabajo doméstico y de cuidados, en los hogares siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente contratan a las trabajadoras domésticas y las que mantienen la relación laboral con ellas y, aunque deleguen algunas tareas, siguen asumiendo las responsabilidades domésticas y de cuidados más importantes. Asimismo, a menudo se vincula el salario de la mujer empleadora con el pago de la trabajadora doméstica, lo que reafirma el carácter complementario o subsidiario del salario de la primera, que se destina a cubrir los “extras”, entre los que se incluye el servicio doméstico. De esta forma, se puede afirmar que en lo fundamental la división sexual del trabajo en el ámbito doméstico-familiar no se trastoca pero a menudo crea nuevas formas de discriminación y desigualdades entre unas mujeres (empleadoras) y otras (empleadas), en base, entre otros, al país de procedencia, la etnia o la situación de regularización en el país de acogida, dando lugar a situaciones de “triple discriminación”: mujer, migrante y asalariada (Parella, 2003). El servicio doméstico se caracteriza, asimismo, por ser un trabajo que se realiza en condiciones precarias y con bajos salarios114. Algunas autoras se muestran críticas en este sentido: “mientras muchas mujeres occidentales tienden hacia el modelo de independencia y autorrealización masculino -no sin trabas (…)- la imagen de la mujer como cuidadora y como objeto sexual se realza, encarnada en los cuerpos de las mujeres del Sur” (Precarias a la deriva, 2004:232). La situación se vuelve si cabe más compleja si ponemos el foco de atención en la naturaleza del trabajo que se externaliza en los hogares: ¿qué se compra y qué se vende cuando se remuneran el trabajo doméstico y los cuidados? Dadas las características específicas de este trabajo no resulta tarea fácil dar respuesta a la pregunta planteada. La cuestión se puede resolver en cierta medida a partir de la distinción entre atención y cuidado. Desde esta perspectiva, es posible delimitar que la atención atañe a la realización de tareas; mientras que el cuidado, implica afectos, socialización, respeto por la otra persona… y un sinnúmero de “saberes discretos” (Molinier, 2011). No obstante, aunque la distinción queda clara en el plano analítico, en la práctica resulta 114 En el Estado español tradicionalmente el servicio doméstico ha estado adscrito a un Régimen Especial en la Seguridad Social (como el Régimen Especial son el Régimen Especial de trabajadores y trabajadoras de la Mar y Régimen Especial de la Minería de Carbón). Sin embargo, en la actualidad a través del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, que ha entrado en vigor desde el 1 de enero de 2012, se engloba el trabajo doméstico y de cuidados remunerado en el Régimen General de la Seguridad Social. Se prevé que este cambio conlleve la mejora de las condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas, no obstante, dada su reciente aprobación, es pronto para poder realizar una evaluación precisa al respecto. 155 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar difícil separar atención de cuidado, del mismo modo que no resulta siempre fácil desvincular el trabajo doméstico de los cuidados115: “se contrata atención, pero ésta no puede disociarse del cuidado y esto difícilmente se mide en el plano laboral” (VV. AA. 2004: 38)116. Por ello, en referencia a las cadenas globales de cuidados se habla de una “transferencia de sentimientos” y de “globalización del afecto” (Hochschild, 2001) incidiendo precisamente en los aspectos inmateriales del intercambio. A la dificultad de definir la naturaleza de este trabajo se le suma la imposibilidad de delimitar los tiempos de realización pues, como se ha argumentado anteriormente, difícilmente se ajustan a la cronometrización. Asimismo, otros trabajos apuntan que el cuidado implica a la persona en su totalidad: “es la condición humana (personhood) de la trabajadora la que está siendo mercantilizada” (Anderson, 2000: 121) Cuando se contrata a una trabajadora doméstica, el empleador o la empleadora está comprando, “no solamente su tiempo, sino a la persona en sí misma” (Anderson, 2000:43). En este sentido, se añade que, en última instancia, cuando se externalizan, el trabajo doméstico y los cuidados se configuran a través de un rol que sitúa a la trabajadora en una posición de la escala de jerarquías sociales. Aún cuando sus tareas son similares a las realizadas por la ‘madre’ o la ‘esposa’ (se advierte que pese a que muchas veces no lo sean, son proyectadas como tales) su rol es diferente; la trabajadora doméstica afirma un estatus doméstico, y particularmente afirma el estatus de la mujer en el hogar (Anderson, 2000:21). Cualquier definición formal de este sector encuentra, por tanto, puntos de roce y contradicción con las categorías ideológicas socialmente vigentes (Colectivo Ioé, 2001:160). Asimismo, cabe mencionar un número creciente de hogares que se constituye de forma transnacional, a través de varias generaciones. La relación con la familia y A partir de la clasificación propuesta, dar de comer a alguien o vestirlo con ropa limpia se podrían definir como “atención”, hacerlo con cariño y enseñándole a utilizar los cubiertos por sí misma/o así como transmitiéndole la importancia de masticar adecuadamente la comida o de abrigarse en un día frío, formarían parte de los “cuidados”, y hacer la compra y preparar la comida o lavar, tender y planchar la ropa se englobarían dentro de lo que se denomina “trabajo doméstico”. En este sentido, algunas autoras denuncian el “sesgo primermundista” de la diferenciación estricta entre el trabajo doméstico y el de cuidados, similar a la diferenciación entre el trabajo doméstico y la producción de subsistencia en contextos rurales (Wood, 1997 cf. Esquivel, 2009) 115 Cabe señalar, además, que la definición de cuidado y asistencia puede ser amplia: algunas autoras incorporan los servicios sexuales, la prostitución, el matrimonio por correspondencia o las trabajadoras del espectáculo en esta definición, volviéndola más compleja. 116 156 5: Políticas de tiempo y organización social del cuidado la comunidad no se rompe con el proyecto migratorio117, frecuentemente se refuerza, asentando nuevas formas de convivencia: se habla de “familias, hogares o unidades domésticas transnacionales”. Las mujeres que emigran mantienen los lazos afectivos con la familia y la comunidad de su país de origen; al tiempo que, muy a menudo, se convierten en su soporte económico. En otros trabajos se apunta que son cada vez más numerosas las “familias transnacionales encabezadas por mujeres” (Salazar Parreñas, 2002:39), con la responsabilidad que ello implica, pero también con un cambio de estatus y mayor capacidad de decisión con respecto a las cuestiones monetarias. Estas mujeres, no obstante, siguen gestionando el hogar y mantienen su rol de esposas y madres gracias en gran medida al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, aunque no sin costes emocionales y afectivos118. Todas estas nuevas configuraciones de la distribución del trabajo doméstico y los cuidados conllevan un cuestionamiento del modelo de “maternidad intensiva” propio del discurso de la domesticidad bien por parte de las mujeres del Sur que ejercen de madres “a distancia”, una “maternidad transnacional” (Solé y Parella, 2005; Solé, 2007), bien por parte de las mujeres del Norte, que externalizan parte del cuidado de su prole. Aportan, de esta forma, elementos interesantes a la reflexión en torno a la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados y su configuración social. 117 A menudo la decisión misma de migrar se toda de forma colectiva: se decide entre los miembros de la familia quién parte de su país de origen y hacia dónde (Colectivo Ioé, 2001). 118 Algunas autoras hablan del desarrollo de un “yo hipotético” por parte de las mujeres migrantes para hacer referencia a la proyección que hacen de las personas que serían si estuvieran en su país de origen (Hochschild, 2001:192). 157 El 6 don en el trabajo doméstico y los cuidados 6 EL DON EN EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS CUIDADOS A lo largo de los apartados anteriores se ha advertido repetidamente que el trabajo doméstico y los cuidados se constituyen sobre una lógica distinta, no necesariamente opuesta, a la productiva-mercantil. La lógica productivista es la lógica de la acumulación del capital y no la de procurar la supervivencia y el bienestar de las personas. No obstante, hay algunos aspectos que son inherentes a ambas: las relaciones de poder, por ejemplo. Cabe preguntarse, por tanto, sobre qué forma de relación se fundamentan el trabajo doméstico y los cuidados. Este epígrafe pretende responder a dicho interrogante. Para ello, se desarrolla una reflexión a partir de la teoría clásica del don de Marcel Mauss. La finalidad no es tanto corroborar que el trabajo doméstico y los cuidados constituyen una forma de relación idéntica a la planteada por el antropólogo francés, sino identificar vínculos y puntos de encuentro entre la propuesta de Mauss y las consideraciones elaboradas en torno a la especificidad de dichas ocupaciones. 6.1 La teoría clásica del don La teoría del don ha sido desarrollada por Marcel Mauss en su obra Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas (1923-24). Ha tenido 159 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar una notable repercusión en las teorías posteriores sobre el intercambio y ha sido objeto de diferentes aplicaciones119. El trabajo de Mauss describe una forma de intercambio que es ajena a los principios utilitaristas del mercado y que se rige por la reciprocidad. Implica, por tanto, no sólo dar, sino recibir y devolver. La contraprestación forma parte de la lógica de la relación, por lo que el don, aparentemente altruista, se define por un interés: la persona que ofrece algo sabe que será compensada por ello. Interés y generosidad no son, sin embargo, contradictorios (Bestard, 1998:225): “el carácter voluntario, por así decirlo, aparentemente libre y gratuito y, sin embargo, obligatorio e interesado de esas prestaciones; prestaciones que han revestido casi siempre la forma de presente, de regalo ofrecido generosamente incluso cuando, en ese gesto que acompaña la transacción, no hay más que ficción, formalismo y mentira social, y cuando en el fondo lo que hay es obligación y el interés económico” (Mauss, 1923-24/1971:157) El don posee también un carácter obligatorio, pues la contraparte debe aceptar lo que se le haya ofrecido así como devolver algo a cambio. No existen, por tanto, donaciones libres porque cuando alguien da, quien recibe contrae una deuda con el donante, de forma que el don comporta aceptación y retorno, al tiempo que implica reciprocidad y la formación de alianzas. De esta forma, se establece una forma de intercambio que tiene paralelamente como fundamento y resultado la creación de lazos. El don funciona bajo la confianza de que lo que se ofrece será restituido, a la par que, habiendo una contraprestación pendiente, se genera un lazo entre ambas partes que difícilmente se agota cuando se cierra el círculo. De esta forma, el vínculo que se crea entre ambas partes es perenne y “el don que no intensifica la solidaridad social es una contradicción” (Bestard, 1998: 224). Se presenta, por tanto, como el fundamento mismo de la sociedad. La relación, asimismo, implica a la persona en su totalidad. No se puede desligar aquello que se ofrece de quien lo ofrece: “uno se da dando, y si uno se da es que uno «se debe» –persona y bienes- a los demás” (Mauss, 1923-24/1971:222). El don implica la noción de persona, pues ésta no está separada de sus objetos (Bestard, 1998:225). Al ofrecer algo que inexorablemente forma parte de una/o misma/o, se garantiza la propia Cabe señalar como ejemplos, la reflexión de Laura Bimbi (1991) sobre la economía del don en el ámbito doméstico-familiar, el abordaje de Joan Berstard (1998) a las tecnologías de procreación, los trabajos de David Casado Neira (2003, 2006a, 2006b) en torno la donación de sangre y la aproximación de Elixabete Imáz (2009) a la maternidad desde la perspectiva del don. 119 160 6: El don en el trabajo doméstico y los cuidados trascendencia en el intercambio, de forma que la huella de aquel o aquella que ofrece algo no desaparece en el intercambio. A partir de estas premisas, la lógica del don ofrece “un circuito que se cierra sobre sí mismo” y requiere unas reglas sobre cómo dar, recibir y devolver; unas reglas que permanecen implícitas y, de la misma manera, son aceptadas” (Casado Neira 2003:114). 6.2 Reciprocidad, trascendencia y tiempo Es posible identificar algunos puntos de unión entre las características del trabajo doméstico y los cuidados y aquellas descritas en la de obra Marcel Mauss (y sus posteriores aplicaciones) en relación al don. Señalar las sinergias entre ambos, no supone, sin embargo, constatar que el trabajo doméstico y los cuidados constituyan una relación en el sentido escrito que otorga al don el antropólogo francés. El objetivo es más bien arrojar luz sobre la especificidad de este ámbito, desarrollando una reflexión en torno a sus características particulares para desgranar algunas de las diversas dimensiones que constituyen su complejidad. Uno de los vínculos es la alusión a la multitud de aspectos que engloba tanto el don como el trabajo doméstico y los cuidados. Como apunta Mauss, el don “es un “fenómeno social «total»” en el que se expresan “a la vez y de golpe” todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas, morales (tanto políticas como familiares) y económicas (Mauss, 1923-24/1971:157). En relación al trabajo doméstico y los cuidados se ha señalado también la diversidad de aspectos que lo componen. Carol Thomas (1993/2011), por ejemplo, define siete dimensiones en las que se pueden entrever las mencionadas por Mauss. 1) La identidad social de la persona cuidadora: esposa, madre, hija, trabajadora doméstica, enfermera, trabajadora voluntaria… 2) La identidad social de la persona receptora de cuidados: criaturas, mayores, personas con diversidad funcional, personas adultas sanas… 3) Las relaciones interpersonales entre la persona cuidadora y la receptora de cuidados: familia, amistad, vecindad, profesional, institucional… 4) La naturaleza de los cuidados: el estado de actividad (trabajo, tareas, labor) y el estado afectivo (apreciar a alguien, interesarse/preocuparse por alguien). 5) El dominio social en el cual se localiza la relación de cuidado: público, privado/doméstico. 6) El carácter económico de la relación de cuidados: obligación 161 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar normativa (familia) o vínculo monetario. 7) El marco institucional en el cual se prestan los cuidados: localización física (hogar, hospital, centro de salud, residencia…). En este sentido, una de las dimensiones a las que se le ha prestado especial atención tanto en relación al don como al trabajo doméstico y los cuidados es el relacionado con la moral. David Casado Neira la ha desarrollado identificando cuatro plusvalías morales: plusvalía de la alianza (al dar algo de sí se intensifica la solidaridad social), plusvalía de la confianza (compromiso que nace de que la devolución no es inmediata), plusvalía del prestigio (renombre obtenido por aquel que muestra generosidad, multiplicando y reforzando su alianza), plusvalía del placer (satisfacción propia del dar, que contrasta de frente con la lógica utilitarista); y un interés (gratitud como componente inseparable de la contraprestación) (Casado Neira, 2003: 116-121; Casado Neira, 2003 cf. Imaz, 2009:199-200). En un trabajo posterior, Elixabete Imaz (2009: 199-205) reflexiona sobre la teoría del don de Mauss y la propuesta de Casado Neira respecto la maternidad y a la tensión entre el deber y el deseo de tener descendencia y, con ello, de contribuir a la perdurabilidad de la cadena que otorga trascendencia a una/o misma/o y a sus antecesores. La pertinencia de abordar la dimensión moral es subrayada también en los trabajos de María Teresa Martín Palomo en relación a lo análisis de los cuidados y a la propuesta de “domesticar” el trabajo (2008a, 2008b, 2008c, 2010). Otra de los puntos de encuentro entre el don y el trabajo doméstico y los cuidados, es su carácter relacional. Como apunta Mauss, el don supone reciprocidad y la formación de alianzas y, en este sentido, lleva implícita la idea misma de sociedad (Bestard, 1998:224). Además, tiene carácter obligatorio: ofrecer algo a alguien supone comprometerlo para que acepte lo que se le es ofrecido y, a cambio, ofrezca una contraprestación. De aquí deriva una paradoja a la que alude Bestard pues “pese a ser voluntario [el don] implica obligación, y siendo altruista supone interés” (Bestard, 1998:224). De este modo, el carácter obligatorio del compromiso adquirido conlleva que el don se sitúe como esencia del vínculo social. Su naturaleza es, por tanto, eminentemente relacional, al igual que la del trabajo doméstico y los cuidados. Es posible vislumbrar los aspectos señalados hasta el momento en la definición que aporta Marie-Thérèsa Letablier sobre los cuidados. La autora alude a su carácter relacional, un sentido de la obligatoriedad que contrasta con su condición aparentemente desinteresada, y a la coexistencia de múltiples dimensiones: moral, emocional, jurídica y económica. 162 6: El don en el trabajo doméstico y los cuidados “La especificidad del trabajo de care consiste en el hecho de que se trata de una labor dependiente de lo relacional, sea dentro o fuera de la familia. Dentro de la familia, su característica –obligatoria a la par que desinteresada- le confiere una dimensión moral (abnegación, deber, etc.) y emocional (amor, compasión, gratitud, etc.). No es tan solo un hecho jurídico (la obligación de ayuda y asistencia) o económico, porque entran en juego las emociones que reflejan el vínculo familiar al tiempo que contribuyen a constituirlo y mantenerlo” (Letablier, 2007: 66 [la cursiva es mía]) Asimismo, el don implica a quien lo ofrece en su totalidad pues conlleva la “entrega absoluta de la persona” (Casado Neira, 2003:112). Como afirma Mauss, “ofrecer una cosa a alguien es ofrecer algo propio (…) hay que dar a otro lo que en realidad es parte de su naturaleza y sustancia” (Mauss, 1923-24/1971:168). Varias autoras han apuntado en la misma dirección al poner el foco de atención en la dificultad de desligar el trabajo doméstico y los cuidados de las personas que los desempeñan y señalan que “el cuidado implica a toda la persona en todas sus capacidades” (Anderson, 2000:121). Soledad Murillo aborda la especificidad del ámbito doméstico en relación a la adscripción de género de las mujeres haciendo hincapié en este mismo aspecto: “lo doméstico se extiende más allá de las paredes y resulta imposible definirlo sin incluir al sujeto responsable de su mantenimiento: la mujer” (Murillo, 1995: 134). En ambos casos, “es de verdad la persona lo que se pone en juego” (Mauss, 1923-24/1971:205). Lo que se implica en el intercambio va más allá de la “cosa o servicio” concreto (Mauss, 1923-24/1971:228) y su cualidad trasciende la materialidad. En este sentido, Casado Neira desarrolla una reflexión interesante en torno a la donación de sangre que puede ser empleada para subrayar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados haciendo referencia a los aspectos que escapan a la materialidad de aquello que es objeto de intercambio. En relación a la sangre, la cosificación o delimitación resulta confusa, aunque esté despersonalizada (en una transfusión lo que se manipula son las bolsas de hemoderivados), no es un objeto, ni tampoco una cantidad y, si bien es susceptible de ser cuantificada en unidades de sangre extraídas o en valor monetario, no es un bien, en gran medida por la carga emocional y simbólica que contiene (Casado Neira, 2003:110). El trabajo doméstico y los cuidados tampoco se prestan con facilidad a la cosificación, pueden ser despersonalizadas (al menos en el plano analítico), pero en sentido estricto no son un objeto ni una cantidad. Pese a que se puedan cuantificar bien en unidades de tiempo (a través de las Encuestas de Empleo del Tiempo) que hacen alusión a la duración (horas y minutos), 163 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar bien en unidades monetarias (mediante Cuentas Satélite de Producción Doméstica), la cuantificación no abarca su especificidad, en parte, por la dimensión emocional y simbólica que los caracterizan. Tanto en el caso de la sangre como en el del trabajo doméstico y los cuidados, se puede afirmar siguiendo a Mauss que “la noción de valor (…) no tiene nada de mercantil” (Mauss, 1923-24/1971: 252). Subrayar la dimensión no-material no supone, sin embargo, negar la materialidad. Respecto al trabajo doméstico y los cuidados, algunas autoras toman con precaución la distinción entre unos aspectos y otros por considerar que poner el foco de atención en su contenido relacional puede llevar a excluir las actividades más instrumentales (cocinar o limpiar, por ejemplo) (Esquivel, 2009: 2-3). En el marco del desplazamiento conceptual de la noción de trabajo hacia la de cuidado que ha tenido lugar en los últimos años en los análisis en torno al trabajo doméstico y los cuidados120 Valeria Esquivel (2009:3) identifica dos problemas. Por un lado, no dar cuenta del trabajo doméstico en sentido estricto, puede conducir a descuidar la desigual carga de trabajo que asumen mujeres y hombres en este ámbito, que no tiene porqué ser similar a la que se produce en relación al cuidado. Por otro lado, puede acarrear no considerar el contexto específico en el que se desarrollan dichas ocupaciones y la influencia de los desiguales niveles de ingresos monetarios en relación a ellos. En este sentido, siguiendo a otras autoras, apunta que el trabajo doméstico puede considerarse como un “cuidado indirecto” o “precondición” para que se pueda desempeñar el cuidado directo (Folbre, 2006 y Razavi, 2007 cf. Esquivel, 2009:3) y recuerda el “sesgo primermundista” de tal distinción (Wood, 1997 cf. Esquivel, 2009:3), al que se ha hecho referencia en otro epígrafe. La pertinencia de atender a ambos aspectos, a los aspectos materiales como a los no materiales ha sido subrayada también en otros trabajos citados anteriormente, que insisten en afirmar que el cuidado es ante todo trabajo (Torns, 2007; Papperman, 2011; Molinier, 2011, entre otros). La reciprocidad que implica el don (dar, recibir y devolver) evoca también en cierta forma la bidireccionalidad de la relación de cuidados. En este sentido, resulta sugerente la definición que proponen Patricia Papperman y Aurélie Damamme en 120 Un ejemplo que muestra dicho desplazamiento es la compilación realizada por Susan Himmelwet bajo el título Inside the household. From labour to care (2000). 164 6: El don en el trabajo doméstico y los cuidados torno al care. Las autoras lo definen como un “proceso” caracterizado por diversas dimensiones y momentos que no siempre se ajustan a una lógica secuencial y lineal, sino que acontecen a menudo de forma simultánea (implica coordinación) o en sentido pendular (conlleva encaje) (Damamme y Papperman, 2009; Papperman, 2011; Damamme, 2011). Como apunta Papperman, “notar la existencia de una necesidad (to care about), tomar medidas para que pueda encontrar una respuesta (care for), dar directamente la respuesta o el cuidado (care giving), y recibirlo (care receiving) constituyen los elementos del proceso” (Papperman, 2011:34-35). La relación de cuidado se rige por un sistema normativo de pautas tanto en relación a su provisión (quién los presta, cómo, cuándo, con cuánta frecuencia, con qué intensidad…) como a la hora de recibirlos, pues también hay obligación moral y legal de recibir cuidados, de dejarse cuidar121: “nadie es libre de no aceptar el regalo que se le ofrece” (Mauss, 1923-24/1971: 177). Desde una perspectiva sincrónica puede resultar factible determinar qué dimensiones entran en juego en cada momento específico, pero desde una perspectiva diacrónica no resulta fácil desgranar los diferentes aspectos implicados en el proceso global, en el que se entremezclan, y frecuentemente se confunden, tareas específicas de diversa índole, responsabilidades, disposiciones, preocupaciones, afectos, sentimientos a menudo encontrados… En cierta forma, la perspectiva sincrónica desdibuja la naturaleza misma del trabajo doméstico y los cuidados, puesto que no permite entenderlos en su complejidad. Todo ello, tiene implicaciones directas en los procesos de visibilización a través de su medición, puesto que las Encuestas de Empleo del Tiempo producen información a partir de una mirada sincrónica que computa las actividades llevadas a cabo en un día concreto y su duración. Asimismo, en el don la contraprestación no siempre se efectúa de manera inmediata, sino que conlleva tiempo. En palabras de Mauss, “el tiempo es el elemento necesario para poder llevar a cabo la contraprestación. Por tanto, la noción de plazo se sobreentiende siempre” (Mauss, 1923-24/1971: 198-199). En este sentido, el don se configura como una relación que únicamente puede ser entendida desde una perspectiva diacrónica pues ha de transcurrir un tiempo para que, a través de la restitución de Por un lado, la obligación moral y legal de prestar cuidados se pone de manifiesto en los casos en los que se retira la patria potestad de los padres que no atienden su prole como se considera que es debido. Por otro lado, llevada al extremo, la obligación moral y legal de recibir cuidados se vislumbra en nuestro contexto en la prohibición de la eutanasia. 121 165 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar la contraprestación, se reestablezca el vínculo: “una vez ya devuelto pasa a ser don porque es contraprestado” (Casado Neira, 2003:121). Asimismo, frente a la linealidad de la perspectiva mercantilista de la acumulación, la reciprocidad que constituye el don evoca una dimensión circular del tiempo. Laura Bimbi (1991) apunta que en la economía del don el tiempo asume características particulares ya que a través del intercambio a lo que se le da valor es al vínculo entre las personas (o grupos) y no tanto a aquello que se dona, por lo que ni el don ni la obligación de restitución constan de un tiempo final. Desde esta perspectiva, la autora vincula la temporalidad particular del don con aquella propia de los cuidados y señala que la definición de las obligaciones recíprocas no pueden ser medidas con la duración temporal concreta de las prestaciones ofrecidas o restituidas pues el tiempo asume una connotación más cualitativa. En relación a los cuidados surgen interrogantes que no es posible responder desde una perspectiva de tiempo meramente cuantitativa como, por ejemplo, cuál es el umbral de atención necesaria (Bimbi, 1991: 62-63). Por medio de los dones, además, se establece una jerarquía entre las partes implicadas en la relación (Mauss, 19923-24/1971:255), pues la lógica del don no está exenta de relaciones de poder. En tanto que la contraprestación se realiza a plazo, como apunta Casado Neira, el don se constituye en una relación asimétrica tanto en lo referente al tiempo como a lo restituido: “La asimetría (en el tiempo y en lo restituido) que caracteriza a la contraprestación es precisamente lo que le confiere poder”. La simetría radica, de esta forma, en el “vacío provisional y recurrente” que se crea entre quien da y quien sucesivamente recibe, porque “lo que se constituye es el vínculo de reciprocidad, imposible en una simple devolución” (Casado Neira, 2003:121). Desde esta mirada, se abre una vía para abordar las relaciones de poder del trabajo doméstico y los cuidados, con el fin de revisar las definiciones en torno a relaciones armoniosas, desinteresadas y envueltas de amor y afecto, que mistifican, idealizan y esencializan el cuidado. 166 7 Metodología y trabajo de campo 7 METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO El material empírico empleado en la tesis ha sido producido en el curso de una investigación que llevé a cabo entre los meses de Octubre de 2007 y Mayo de 2008 bajo el título Lógicas temporales y desigualdades de género. Un análisis cualitativo sobre la distribución del tiempo de hombres y mujeres en la C. A. de Euskadi en el marco de la Subvención a Proyectos de Investigación 2007 concedida por EmakundeInstituto Vasco de la Mujer (referencia: 24/2007PRO). El estudio se lleva a cabo desde una perspectiva que favorece el pluralismo metodológico así como la combinación de diferentes técnicas: cualitativas y cuantitativas. Concretamente, los datos cualitativos se han producido a través de la técnica del grupo de discusión, mientras que los cuantitativos son datos secundarios, producidos a través de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) de Eustat-Instituto Vasco de Estadística (1993-2008) y cedidos por dicho organismo. Este apartado recoge las consideraciones metodologías y técnicas más relevantes en relación a ellos. 7.1 Consideraciones metodológicas La investigación tiene como objetivo analizar las lógicas temporales de la vida cotidiana de la población vasca. Se entiende por lógicas temporales tanto la distribución 167 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar y los usos, como las representaciones y significados del tiempo de hombres y mujeres y los acuerdos, conflictos y desajustes que pueden surgir en torno a ellos, de modo que la expresión engloba dos niveles de la realidad social. Por un lado, aquel que tiene que ver con los usos y la distribución del tiempo diario que puede ser analizado a través de una perspectiva distributiva. Por otro, el que corresponde a las representaciones y significados del tiempo que se estudia a partir de una perspectiva estructural. Esta mirada doble favorece una visión integral de la vida social que apuesta por analizar tanto los aspectos materiales y estructurales, como los culturales, ideológicos y discursivos. De este modo, siguiendo a Luis Enrique Alonso, se concibe lo social como compuesto, paralelamente, por una realidad fáctica, estructurada por hechos externos cuyo tratamiento estadístico-cuantitativo genera datos, y por una realidad simbólica, estructurada por significaciones y símbolos que conforma el campo de la discursividad y cuyo tratamiento es fundamentalmente comunicativo, lingüístico y semiológico (Alonso, 1998:38). Los datos producidos por la EPT sirven para estudiar el comportamiento de la población en relación al empleo y la distribución del tiempo diario, así como las diferencias entre los grupos sociales respecto a ellos. Producen información significativa sobre la regularidad de los comportamientos y la formación de pautas estables de conducta, pues la investigación cuantitativa “reproduce los estados de opinión dominantes (…) lo que sirve para conocerlos en su nivel estático explicativo, pero nos impide observar las estructuras latentes y profundas que soportan esos estados” (Alonso, 1998:42). Los datos de la EPT del 2003 muestran, por ejemplo, que la distribución del tiempo diario refleja dinámicas que no siempre coinciden con los cambios ocurridos en la estructura sociodemográfica vasca: el aumento del número de personas dependientes en los hogares debido al envejecimiento de la población y el incremento de las tasas de fecundidad, coincide con un ligero descenso en el porcentaje de personas que dedican algún tiempo al cuidado de los miembros del hogar (García Sainz, 2006:90). Por ello, la imagen global que se puede construir a través de los datos cuantitativos en torno a los comportamientos de la población en relación a la distribución del tiempo diario ofrece una información clave para el diseño de una investigación cualitativa que profundice en aquellos otros aspectos relevantes sobre los que la encuesta no ofrece respuestas. Los datos cualitativos se emplean para explorar los significados, las actitudes y las representaciones sociales. Si la cuantificación responde a prácticas sociológicas 168 7: Metodología y trabajo de campo explicativas, el enfoque cualitativo permite una aproximación comprehensiva e interpretativa. Si bien a través de los datos producidos mediante la EPT se puede estudiar la desigual distribución del tiempo de los diferentes grupos sociales, la investigación cualitativa ofrece la posibilidad de analizar las “estructuras latentes y profundas” (Alonso, 1998:42) que soportan y legitiman dichas desigualdades. Asimismo, una mirada cualitativa permite estudiar la especificidad, las situaciones que “no siguen la norma” y aquellos aspectos particulares de cada grupo social que se disuelven en los datos generales producidos a través de la EPT. Lo cualitativo hace referencia al ámbito de los sistemas de valores, significados y las representaciones sociales, a las ideas y prácticas concretas y contextualizadas de los agentes sociales. Concretamente, en la investigación se pretende dar cuenta de la subjetividad colectiva y de los discursos grupales. Con tal finalidad, se ha optado por la técnica del grupo de discusión (GD). A través de ella, se pretende lograr que las personas que asisten a las reuniones, construyan un discurso consensuado y homogeneizante, que pueda ser tomado como significativo del sector social representado en cada grupo. De esta forma, se pretenden estudiar las significaciones colectivas del tiempo, las representaciones temporales grupales, las experiencias del tiempo vivido de los diferentes grupos sociales, las percepciones y experiencias en torno a la adecuación y encaje de diferentes tiempos y la capacidad de decisión y acción en torno al tiempo propio, así como las dimensiones temporales que no se corresponden de manera concreta con las unidades de medida empleadas por la encuesta. En este sentido, la EPT sirve también de modelo para desarrollar una reflexión en torno a la concepción de tiempo sobre la que se construyen las encuestas de empleo del tiempo. El uso que se hace de la encuesta no se limita, por tanto, al análisis de los datos producidos, del diario de actividades empleado para el trabajo de campo y de la lista de actividades utilizada para clasificar las actividades en las que la población invierte su tiempo, sino que permite además reflexionar sobre la definición, percepción y los significados de las actividades y del tiempo. La investigación combina por tanto la perspectiva cuantitativa y la cualitativa pues los datos cuantitativos resultan de gran ayuda a la hora de analizar el material producido por los grupos y viceversa, el material producido a través de los grupos ofrece la posibilidad de realizar un estudio más preciso de los datos cuantitativos producidos por la encuesta. De este modo, y siguiendo a Miguel Beltrán, en la 169 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar presente investigación se apuesta por un “pluralismo cognitivo y metodológico” que responde a una “exigencia epistemológica derivada de la peculiaridad de su objeto, la realidad social, extremadamente complejo y heterogéneo” (Beltrán, 1991:91-92). No obstante, se puede afirmar que la combinación de perspectivas metodológicas cobra, si cabe, un sentido más amplio en este estudio pues se desarrolla también una reflexión cualitativa de la encuesta y, en este sentido, se opta por una aproximación metodológica que desestabiliza la oposición entre la perspectiva cuantitativa y cualitativa. 7.2 Encuesta de Presupuestos de Tiempo En el Estado español, una proposición no de ley del Parlamento de 1994, insta a estudiar la contribución del trabajo no remunerado en la Contabilidad Nacional, pero hasta ahora, el Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha sido el único que ha asumido la realización periódica de una Encuesta de Presupuestos de Tiempo a través de un compromiso institucional que adquiere en 1992122. Dicha encuesta permite conocer de forma detallada en qué actividades emplea su tiempo la población vasca. La del año 2008 es la cuarta EPT realizada hasta el momento, las anteriores son las de 1993, 1998 y 2003123. De este modo, contar con una serie que abarca quince años ofrece la posibilidad de llevar a cabo un análisis sobre la evolución de la distribución del tiempo diario desde una perspectiva diacrónica. Los dos instrumentos clave de la EPT son el diario de actividades y la lista de actividades. El diario de actividades124 se emplea para anotar la información acerca de 122 Cabe señalar que el INE ha desarrollado su Encuesta de Empleo de Tiempo que se integra en el Plan Estadístico Nacional 2001-2004 aprobado por el Real Decreto 1126/2000, de 16 de junio (BOE 5-07-2000). Es la primera encuesta de ámbito estatal que se lleva a cabo de manera armonizada con las de otros países europeos siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Estadística de la Unión Europea-Eurostat. Hoy por hoy, la encuesta cuenta con dos ediciones, la de 2002-2003 y la de 20092010 respectivamente, no obstante, el INE no ha mostrado un compromiso de periodicidad en relación a su desarrollo: “se considera que esta encuesta no tiene una periodicidad fija por el momento, salvo que en el próximo Plan Estadístico Nacional se le asigne una periodicidad concreta” (INE, 2011a:14). La ficha técnica de la encuesta está disponible en la página web del Instituto Vasco de EstadísticaEustat: http://www.eustat.es/document/presupuestos_c.html#axzz1xHiCkhXk. (Consultado el 10/06/2012) 123 124 El diario de actividades empleado por el Eustat está disponible en su página web: http://www.eustat. es/document/datos/eptb1_2008.pdf. (Consultado el 10/06/2012) 170 7: Metodología y trabajo de campo las ocupaciones que desarrolla la población y sus respectivas duraciones y la lista de actividades125 sirve para ordenar y agrupar dichas ocupaciones. 7.3 Diseño cualitativo y desarrollo del trabajo de campo El empleo de técnicas cualitativas ofrece la posibilidad de generar datos respecto a los discursos sociales en torno a la distribución cotidiana del tiempo y permite profundizar en los significados y las actitudes de la población a este respecto. Las situaciones de comunicación interpersonal y de discusión sobre el terreno que se producen a través de estas técnicas reproducen los dispositivos conversacionales en los que se genera y expresa la opinión pública. No obstante, aunque desde esta perspectiva se ponga el acento en los aspectos discursivos, no por ello se dejan de lado los factores materiales, ya que condicionan la forma en la que los diferentes grupos sociales construyen su percepción y valoración de los fenómenos. Las condiciones de vida, por ejemplo, que a menudo vienen determinadas por la posición social, han sido tomadas en consideración en este estudio a la hora de realizar el diseño del trabajo de campo. Partiendo de la pertinencia de ambos aspectos, los estructurales y los discursivos, se han definido nueve grupos de discusión de diferentes perfiles, teniendo en cuenta las siguientes variables: género, edad y posición social. El universo de estudio es la población mayor de 16 años de la C. A. de Euskadi. A la hora de seleccionar los criterios que definen el número de grupos de discusión de una investigación y el perfil de los y las asistentes a los mismo, cabe advertir que las técnicas cualitativas buscan una representatividad estructural (cada persona habla desde el lugar social que ocupa) y no estadística. Por ello, el diseño de los perfiles de los grupos de discusión se ha llevado a cabo en base a tres variables principales que, por su fuerte carácter discriminante, se utilizan frecuentemente en la investigación social para el estudio de fenómenos de diversa naturaleza: el sexo, la edad y la posición social. Se ha procurado que el diseño de los grupos de discusión cumpla Se ofrecen las definiciones de los grandes grupos de actividades que constituyen la lista de actividades en la página web del Eustat: http://www.eustat.es/estadisticas/tema_173/opt_0/tipo_5/ti_Uso_del_ tiempo/temas.html#axzz1xHiCkhXk. (Consultado el 10/06/2012) 125 171 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar con el criterio de “homogeneidad básica”, considerando que “de la heterogeneidad y dispersión absolutas no surgiría ningún sentido compartido y prototípico que pudiese ser aceptado como representativo por los miembros del grupo” (Alonso, 1998: 103). No obstante, con el objetivo de buscar también internamente en cada grupo de discusión “diferencias discursivas”, se ha incorpora una “heterogeneidad parcial y controlada” que no obstaculice el intercambio conversacional ni el principio de cooperación necesarios para el desarrollo adecuado del grupo de discusión (Alonso, 1998:103) Por ello, además de los criterios básicos de segmentación mencionados, en algunos casos se ha atendido también a la composición del hogar de las y los participantes, con el objetivo de lograr una mayor heterogeneidad en relación a algunos segmentos sociales. En estos casos se ha tomado en consideración la presencia en el hogar de personas con autonomía reducida, por ser muy pequeños/as o por ser muy mayores, estar enfermos o tener diversidad funcional. Como variable secundaria también se ha considerado la relación con el mercado laboral de los y las participantes. Asimismo, cabe señalar que para favorecer una mayor heterogeneidad entre grupos, los grupos de discusión han tenido lugar en localizaciones geográficas diversas de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma, pudiendo participar en ellos las personas que habitan en la comarca donde se realiza la reunión y no necesariamente en el mismo municipio. En relación a las tres variables básicas de segmentación, cabe señalar que con respecto al sexo, se ha incluido cierta heterogeneidad entre los grupos de discusión compuestos por participantes de menor edad. De este modo, entre los jóvenes se han realizado grupos mixtos (con participantes de ambos sexos) con el fin de estudiar cómo se verbalizan y construyen las adscripciones de género en estos casos en los que, debido al momento del ciclo vital en que se encuentran y a la composición del hogar en el que viven, los roles de género no estén tan definidos como entre la población adulta y mayor. Cabe esperar que la mayor parte de los jóvenes vivan en casa de sus padres, en pisos compartidos, o se encuentren en sus primeros años de convivencia en pareja. Por ello, el grupo mixto puede invitar a explicitar actitudes, discursos y conflictos que quizá con una composición más homogénea hubiesen quedado ocultos. En estos grupos se ha aplicado una ponderación a favor de las mujeres para equilibrar la situación de desigualdad en la que se encuentran en la sociedad como, por ejemplo, que haya mayor número de mujeres que de hombres o que las mujeres tengan mayor nivel de formación o más edad. 172 7: Metodología y trabajo de campo Con respecto al segundo criterio de segmentación, la edad, se han considerado tres grupos principales: jóvenes (de 16 a 35 años, divididos en dos grupos de 16 a 25 años y de 26 a 35 años respectivamente); adultos (de 36 a 55 años) y mayores (de más de 55 años). Se ha optado por realizar un mayor número de grupos compuestos por población adulta que por joven y mayor, por considerar que, por su momento vital, es en esta franja de edad donde se puede hallar mayor diversidad de situaciones en relación a la composición del hogar, dando lugar a una pluralidad de posiciones (y, por lo tanto, de vivencias, experiencias y percepciones) respecto a la estructuración temporal de la vida cotidiana, a los mecanismos de decisión y negociación en relación a la distribución del tiempo diario y a la adecuación y el encaje de espacios, tiempos, tareas, ámbitos y responsabilidades. La tercera variable que se ha tomado en consideración es la posición social que viene determinada por la posición en el empleo. Se ha realizado la siguiente clasificación en relación a la posición social: Posición social alta: Incluye directivos, gerentes o similares de la Administración Pública, la empresa pública o de empresas privadas de tamaño grande o medio, para cuyo desempeño es preciso un nivel de cualificación profesional igual o equivalente a la titulación universitaria superior, y profesionales que trabajan por cuenta propia en una ocupación de nivel equivalente al universitario superior (arquitectos/as, abogados/ as, etc.). Quedan excluidas de esta categoría las personas que estén en posesión de una diplomatura universitaria o una titulación equivalente. Posición social media: Incluye ocupaciones con nivel de cualificación equivalente a estudios medios universitarios (o superiores en puestos no directivos) de la Administración Pública y de las empresas públicas o privadas, así como los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o pequeños propietarios que ejercen una ocupación de nivel medio de cualificación (por ejemplo, maestros y maestras, enfermeros/as, funcionarios/as de niveles especificados, propietarios/as de comercios o empresas de servicios, etc.). Posición social baja: Incluye asalariados/as que trabajan en ocupaciones que no exigen ningún nivel de estudios concreto (por ejemplo, limpiadores/as, obreros/as, dependientes/as de comercio, teleoperadoras/es cuidadores/as de niños/as, ancianos/as o personas con autonomía reducida, etc.) 173 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Se ha dado mayor relevancia a las posiciones media-baja y a la baja, no sólo por su mayor presencia social, sino porque previsiblemente sea éste el grupo que presente mayores dificultades a la hora de adecuar y encajar espacios, tiempos, tareas, ámbitos y responsabilidades, por no poseer ingresos suficientes como para contar con ayuda doméstica asalariada y, por lo tanto, tener que recurrir a otro tipo de estrategias y negociaciones en el entorno familiar, como, por ejemplo, la solidaridad intergeneracional. No obstante, en el caso de los grupos compuestos por jóvenes o por mayores, se ha considerado que se amortigua en cierta medida el efecto de la posición social, igualando sus prácticas y discursos principalmente por su situación en el mercado laboral; en el caso de los jóvenes, por estar fuera de él o por su reciente incorporación, y en el caso de los mayores, por haber salido de él. A partir de la combinación de las variables mencionadas y buscando la forma más idónea de representar las distintas posiciones sociales, finalmente se han llevado a cabo los siguientes grupos de discusión: GD 1. Jóvenes ambos sexos I: Compuesto por jóvenes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 16 y 25 años, con o sin pareja, sin hjos/as y en diversidad de situaciones en relación al empleo: estudiando, trabajando de forma remunerada o combinando ambas actividades. Se lleva a cabo en la Casa de Cultura de Gernika (Bizkaia), el 14 de Diciembre de 2007 a las 19:00h, con una participación de seis personas. Se aplica una ponderación a favor de las mujeres y la reunión se realiza en euskera. GD 2. Jóvenes ambos sexos II: compuesto por jóvenes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 26 y 35 años, con pareja pero no necesariamente conviviendo con ella, sin hijo/as, y en diversidad de situaciones en relación al empleo: estudiando, trabajando de forma remunerada o combinando ambas actividades. Se lleva a cabo en la casa de cultura de Tolosa (Gipuzkoa), el 14 de Noviembre de 2007 a las 18:30h, con una participación de seis personas. Se aplica una ponderación a favor de las mujeres y la reunión se realiza en euskera. GD 3. Mujeres amas de casa a tiempo completo: compuesto por mujeres de entre 36 y 55 años, amas de casa a tiempo completo, con hijos/as. Se lleva a cabo en la Casa de Cultura de Arrigorriaga (Bizkaia), el 28 de Noviembre de 2007 a las 16:30, con una participación de nueve personas. Si bien se propone deliberadamente intentar reunir tanto a mujeres que nunca habían trabajado de forma remunerada como 174 7: Metodología y trabajo de campo a mujeres que sí, todas las participantes habían trabajado de forma remunerada en algún momento de su vida. En relación a las incidencias cabe señalar que una de ellas estaba prejubilada por enfermedad y llevaba muchos años divorciada, su perfil no se correspondía con el del resto de participantes y al finalizar expresa no haberse sentido cómoda en la reunión. GD 4. Mujeres con empleos no cualificados: compuesto por mujeres de entre 36 y 55 años, de posición social media-baja y baja, con trabajo remunerado, la mitad o más con hijos/as y viviendo en pareja o en situación de monomarentalidad. Tiene lugar en la Casa de Cultura de Laudio (Araba) el 22 de Noviembre de 2007 a las 18:00h con una participación de ocho personas. Participa una mujer con hijos/as que no convive con su pareja. La mayor parte de las participantes tienen hijos/as que ya no se consideran niños/as. GD 5. Mujeres profesionales: compuesto por mujeres de entre 36 a 55 años, de posición social media y media-alta, con trabajo remunerado, la mitad o más con hijos/ as, viviendo en pareja o en situación de monomarentalidad. Se realiza en el Edificio “La Bolsa” de Bilbao (Bizkaia), el 16 de Noviembre de 2007 a las 19:30h, con una participación de nueve personas. Participan dos mujeres con hijos/as que no conviven en pareja y, con respecto a la situación laboral, todas tienen estudios universitarios y cuentan con empleos que corresponden a su nivel de estudios. La mayor parte con niños/as pequeños/as. GD 6. Hombres con empleos no cualificados: compuesto por hombres de 36 a 55 años, de posición social media-baja y baja, con trabajo remunerado, la mitad o más con hijos/as y viviendo en pareja o en situación de monoparentalidad. Se lleva a cabo en Bilbao (Bizkaia), en una sala cedida por Behatoki, S. L. Estudios Sociológicos y de Mercado, el 17 de Enero de 2007, a las 19:00h, con una participación de cinco personas. En un primer momento se realiza en Irun (Guipuzkoa), y se contrata para ello a una empresa que trabaja en diferentes zonas de esta provincia, pero la captación no se realiza de forma adecuada y se opta por repetir el grupo de discusión para que se adapte a los criterios previstos en el diseño metodológico. En este caso, no se puede volver a realizar la captación en Irun y se opta por convocar la reunión en Bilbao. GD 7. Hombres adultos con empleos cualificados o puestos de responsabilidad: compuesto por hombres de entre 36 y 55 años, de posición social media y media-alta, 175 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar con trabajo remunerado, la mitad o más con hijos/as y viviendo en pareja o en situación de monoparentalidad. Se lleva a cabo en el Hotel Tryp Orly de Donostia (Guipuzkoa), el 12 de Noviembre de 2007 a las 19:00h, con una participación de nueve personas. Debido a un malentendido en el proceso de captación, tres de los participantes no viven en pareja y no tienen hijos/as. Tienen perfiles diferentes según el nivel de estudios (algunos con universitarios y otros con secundarios) y según el empleo (algunos son profesionales, otros tienen puestos de responsabilidad en empleos no cualificados o poseen un negocio de su propiedad y tienen empleados a su cargo) GD 8. Mujeres pensionistas, jubiladas o prejubiladas: compuesto por mujeres, mayores de 56 años, fuera del mercado laboral, la mitad o más con nietos/as. Tiene lugar en Durango (Bizkaia), en el Hogar del Jubilado, el 13 de Diciembre de 2007 a las 11:00h, con siete participantes. Respecto a las incidencias, cabe señalar que una de las participantes narra la situación de maltrato que sufre por parte de su marido. Este hecho condiciona el desarrollo de parte de la reunión. GD 9. Hombres pensionistas, jubilados o prejubilados: hombres, mayores de 56, fuera del mercado laboral, la mitad o más con nietos/as. Se lleva a cabo en el Hotel General Álava de Gasteiz (Araba), el 8 de Noviembre de 2007 a las 19:00h, con una participación de nueve personas. La mayor parte de los participantes tiene nietos/as. Los grupos de discusión se han realizado entre el 14 de Noviembre y 17 de Enero, y han sido moderados por mí misma, como investigadora responsable del estudio. En las reuniones, se ha dado como válida una participación mínima de cinco personas y máxima de nueve. Han tenido lugar en espacios cercanos a las y los participantes, tanto física como simbólicamente y la duración ha oscilado entre los 90 y 120 minutos. En relación a la captación, se ha optado por encargarla a dos tipos de profesionales diferentes. Por un lado, a la socióloga Itziar Regueras Cuadrado, que posee una amplia experiencia en estudios de género y que ha contado con la colaboración técnica de María José Regueras Cuadrado. Y, por otro lado, la empresa Bildarte-Publicidad y Servicios Cualitativos, S.L. que trabaja bajo la dirección de María Urruela que cuenta con una dilatada trayectoria en el campo de la captación de personas para su participación en estudios cualitativos. Con ello se ha intentado diversificar las fuentes de selección de participantes, lo que permite neutralizar los posibles sesgos que pueden surgir al utilizar una única fuente. El proceso de captación se inició el 15 de Octubre de 2007. 176 7: Metodología y trabajo de campo Se ha tenido especial atención en que la captación se realice según los criterios establecidos tanto por la investigadora responsable como por la naturaleza misma de la investigación, pues de ello depende, en gran medida, la calidad de los datos producidos a través de ella, y dichos datos constituyen la “materia prima” del estudio. Asimismo, a lo largo de este proceso se ha tratado de favorecer una actitud de colaboración que, posteriormente, se ha reflejado en el buen desarrollo de los grupos. Con dicho objetivo se ha mantenido el criterio de que las personas que vayan a participar en las reuniones lo hagan con una actitud abierta y atenta y no de forma cohibida o desconfiada. En este sentido, a la hora de realizar la captación, a los y las futuras participantes se les ha comunicado que la investigación tiene como objetivo estudiar la calidad de vida en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para que el grupo de discusión se desarrolle de forma adecuada y se puedan lograr los fines previstos en el estudio, es de especial relevancia que el tema de la investigación sea presentado como amplio y con cierta ambigüedad, no dando indicios de sus objetivos concretos. Éstos deben ser desconocidos hasta el momento de plantearlos en el grupo, para que se trabaje sobre ellos de forma espontánea y para que las y los participantes no acudan a la reunión con los temas “preparados” (Callejo, 2001:97), porque lo que se pretende es conocer cómo se gestan y construyen los discursos sociales sobre el tópico planteado. A los y las participantes en los grupos de discusión, a la hora de realizar la captación se les ha comunicado que recibirán un obsequio para agradecer su colaboración en la investigación. No obstante, se ha insistido en que su participación es inestimable y fundamental para la investigación, ya que este tipo de trabajos revierten de forma favorable a la sociedad en su conjunto: cuanto mejor se conoce un fenómeno, se pueden elaborar herramientas más precisas para la intervención social. El obsequio con el que se ha agradecido la participación en los grupos de discusión ha sido diferente dependiendo de la forma de proceder de las personas encargadas de la captación. En relación a la dinámica de desarrollo de los grupos de discusión, como “provocación” inicial (Callejo, 2001:115) se propone una pregunta abierta y general sobre las actividades que desarrollan en el día a día, el tiempo que les dedican, así como su nivel de conformidad con el empleo que hacen de su tiempo diario. Siguiendo las indicaciones de Jesús Ibáñez, se ha optado deliberadamente por proceder a través de una moderación poco directiva: “se reúne a una colección de seis a ocho personas, se les propone un tema y el preceptor no interviene en la discusión” (Universidad Complutense de Madrid, 2000). Asimismo, a lo largo de las dinámicas de grupo no 177 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar se ha incidido especialmente en los aspectos temporales sino que se ha compartido la postura de Ramón Ramos de asir el tiempo del discurso social, atendiendo no al tiempo en sí sino “a aquello en lo que el tiempo se nota, se hace notar” (Ramos, 2007:171). En este sentido, partiendo de la premisa epistemológica que acepta la naturaleza ontológica del tiempo en la vida social, a nivel metodológico se ha optado por aprehender los aspectos temporales del discurso social que los participantes en el estudio producen en torno a sus vivencias diarias. En general, las reuniones se han desarrollado en un ambiente distendido en el que las y los participantes han expresado sus opiniones de forma abierta. En los dos grupos de discusión formados por las personas de menor edad han sido más numerosas las intervenciones a la hora de moderar la dinámica con el fin de que no decayese el ritmo y las conversaciones se desarrollasen de forma fluida puesto que, en algunas ocasiones, el propio grupo ha agotado el tema a tratar sin enlazarlo con uno nuevo. El resto de grupos la dinámica apenas ha necesitado de intervenciones por parte de la moderadora puesto que el grupo ha propuesto diferentes tópicos de forma espontánea manteniendo en todo momento un ritmo ágil. En todos los casos al finalizar las reuniones las y los participantes han agradecido haber contado con ellas/os para la investigación y han mostrado su satisfacción por haber tenido la oportunidad de compartir sus experiencias con personas con las que han sentido afinidad por encontrarse en situaciones y momentos vitales parecidos. Todas las reuniones han sido grabadas y trascritas126. En este sentido, con el fin de preservar el anonimato de las y los participantes en los grupos de discusión, en los casos en los que se han empleado sus nombres, se han cambiado por nombres ficticios y se ha omitido cualquier información relevante que pueda ofrecer alguna indicación que rompa con su confidencialidad. 126 Todas las reuniones de grupo han sido grabadas con una grabadora digital (Sony IC Recorder ICD-70) y otra analógica (Sony TCM 150), para posteriormente poder proceder a su trascripción. Las trascripciones han sido realizadas entre Noviembre de 2007 y Febrero de 2008 por las siguientes personas: Claudia Alejandra Córdoba Claquin, Miriam Amubieta Bengoetxea, Camino Calle Alberdi, Itziar Regueras Cuadrado, Marian Villa Orfila, Lourdes Calle Alberdi, Caroline Betemps Bozzano, Mikel Gomez Marzana e Idoia Legarreta Solatxi. Todas las trascripciones han sido revisadas por mí misma como investigadora responsable del estudio. 178 8 Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución 8 TIEMPO DE TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS: USOS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN En este epígrafe se ofrece un análisis sobre el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados en la C. A. del País Vasco para dar cuenta de su distribución social y de sus características específicas, así como de su peso relativo en relación a otras actividades y respecto a la carga global de trabajo. La reflexión se desarrolla principalmente a partir de los datos sobre empleo del tiempo de 2008, aunque se contextualiza en algunas ocasiones en el marco de una mirada diacrónica que abarca los resultados producidos entre 1993 y 2008. Asimismo, las observaciones propuestas a partir de los datos cuantitativos se acompañan en ciertos casos con los datos cualitativos producidos a través de los grupos de discusión para complementar o matizar las consideraciones derivadas de ellos. 8.1 Trabajo doméstico y cuidados en la distribución del tiempo diario A la hora de abordar la distribución del trabajo doméstico y los cuidados, resulta pertinente partir de una perspectiva más amplia que sitúe el tiempo dedicado a estas ocupaciones en relación a otros tiempos cotidianos. En este sentido, cabe señalar que el día a día de la población vasca se desarrolla en un marco temporal similar al de 179 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar otras sociedades de su entorno: otras Comunidades Autónomas u otros países europeos (Eurostat, 2004c; INE, 2011b). Si se clasifican las actividades en cuatro grandes grupos, se aprecia que la distribución social del tiempo presenta los siguientes rasgos: casi la mitad de la jornada se dedica a cubrir las necesidades fisiológicas básicas (descanso, aseo y comidas, principalmente); una cuarta parte a las ocupaciones relacionadas con el trabajo (tanto remunerado como no remunerado) y los estudios; algo menos que otra cuarta parte es tiempo de ocio y vida social, mientras que el resto (algo más de una hora) está dedicado a los trayectos. De esta forma, la población vasca emplea 11 horas y 41 minutos en cubrir las necesidades fisiológicas, 6 horas y 15 minutos en trabajar y formarse, 4 horas y 57 minutos en el ocio y la vida social, y 1 hora y 6 minutos en los trayectos (Tabla 1). Es evidente que en el día a día existen ciertos aspectos que exigen una dedicación universal, como es el caso de las necesidades fisiológicas. Para sobrevivir se han de cubrir las necesidades materiales básicas (Arpal, 1997) y el conjunto de la población (100%) les dedica casi la mitad de su tiempo. Los bienes y servicios generados en el ámbito doméstico resultan también necesarios a la hora de procurar el sustento, el bienestar y la supervivencia de la sociedad y la mayor parte de la población se implica, en mayor o menor medida, en este ámbito. Nueve de cada diez personas afirma emplear al menos cinco minutos al día en el trabajo doméstico (el 92,5%). La dedicación al trabajo retribuido y a la formación no es tan universal como la implicación en el ámbito doméstico-familiar y no llega a ocupar a la mitad de la población (el 46,1%). Sin embargo, su relevancia reside en que las personas que lo desempeñan emplean en ello una media de tiempo muy significativa: 7 horas y 21 minutos, casi una tercera parte del día. La centralidad del trabajo retribuido como eje que estructura la vida cotidiana está extendida entre la población con empleo y se puede vislumbrar en el discurso social, principalmente entre los hombres que participan en el mercado laboral. En el caso de las mujeres, sin embargo, dicha centralidad no es tan manifiesta y, a menudo, el día a día trascurre en un intento de encaje permanente entre los horarios laborales y las ocupaciones y preocupaciones del ámbito doméstico-familiar: “- (…) yo, cuando entro por la puerta de la oficina, no sólo pienso en las cosas que tengo que hacer, sino que estoy pensando que tengo que llamar al dentista porque mi hijo tiene que ir, estoy pensando que la nevera está vacía, estoy pensando en la radiografía de mi padre… y estoy pensando cantidad de cosas que tengo en la cabeza” (GD5 Mujeres profesionales) 180 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución Junto con el trabajo doméstico y las necesidades fisiológicas, el ocio pasivo (que hace referencia principalmente al consumo de medios de comunicación) y los trayectos, son también actividades generalizadas, pues nueve de cada diez personas emplea algún tiempo en ellas (93,6% y 92%, respectivamente). Seis de cada diez dedica tiempo al ocio activo y deportes y cuatro de cada diez a la vida social (60,7% y 44,2%, respectivamente). La implicación en los cuidados tan sólo ocupa al 22,8% de la población. A partir de esta primera aproximación, cabe señalar al menos dos cuestiones en relación al tiempo de trabajo doméstico y los cuidados. Por un lado, la pertinencia del trabajo doméstico en la vida cotidiana, que deriva de la elevada proporción de personas que le dedican algún tiempo, y que contrasta con la preeminencia que cobra el trabajo asalariado en el discurso social, político y económico hegemónico. Por otro, la escasa presencia del tiempo de cuidados en relación tanto a la proporción de personas que le dedica algún tiempo, como al cómputo del tiempo dedicado127, a causa probablemente de la definición empleada por el Instituto Vasco de Estadística a la hora de clasificar las actividades relacionadas con este ámbito, centrada principalmente en la atención a las infancia128. Esta tendencia a reducir el cuidado únicamente al prestado a niñas y niños es común a otros trabajos y ha sido criticada anteriormente (Torns, 2007:35). Los datos sobre el tiempo de cuidado reproducen, de esta forma, una definición unidireccional que se erige sobre el modelo autonomía/dependencia: hay una parte de la población que cuida y otra que precisa cuidados. La siguiente tabla (Tabla 1) ofrece un resumen de los datos a los que se ha hecho alusión: La población vasca en su conjunto dedica 28 minutos a los cuidados y las personas que efectivamente desempeñan tales ocupaciones emplean al día 2 horas y 3 minutos en ellas. 127 El Instituto Vasco de Estadística engloba bajo la nomenclatura “4. Cuidados” tres categorías: “41. Cuidados a los niños”, “42. Juegos e instrucción” y “43. Cuidados a adultos”. 128 181 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Tabla 1. Distribución del tiempo diario. Tasas de participación (porcentaje) y tiempos medios de las principales actividades (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008129. Tiempo medio social Tiempo Tasa de medio por participación participante Necesidades fisiológicas Trabajo remunerado y formación Trabajo doméstico Cuidados a personas del hogar Vida social Ocio activo y deportes Ocio pasivo Trayectos 11:41 3:23 2:24 0:28 0:38 1:21 2:58 1:06 100,00 46,10 92,50 22,80 44,20 60,70 93,60 92,00 11:41 7:21 2:36 2:03 1:26 2:14 3:11 1:12 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. Si se analizan los resultados desde una perspectiva diacrónica, se aprecia que la estructuración temporal del día se mantiene prácticamente estable entre 1993 y 2008 aunque se puede contemplar que refleja un descenso del tiempo de ocio y vida social, que coincide con cierto aumento del tiempo empleado en el resto de actividades, por lo que se puede afirmar que “la sociedad del ocio está lejos de convertirse en realidad, al menos para algunos grupos sociales” (Setién, 2006: 134). Si 1993 la población vasca emplea 5 horas y 26 minutos a las actividades de libre disposición, en 2008 apenas llega a cinco horas. Asimismo, atendiendo al porcentaje de personas que desempeña cada actividad se aprecia un aumento considerable respecto a la participación de la población vasca en el trabajo doméstico: si en 1993 ocupa a algo más de tres cuartas partes 129 Los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo se presentan a través de tres unidades principales: tasa de participación, tiempo medio por participantes y tiempo medio social. La tasa de participación es el porcentaje de población que realiza cada actividad. El tiempo medio por participante (o media de horas por participante) es el tiempo que emplea en una actividad concreta la población que realiza dicha actividad. El tiempo medio social (o media de horas para la población) es el tiempo medio que dedica el total de la población a una actividad concreta. Este último sintetiza en una sola unidad la información acerca del porcentaje de personas que desempeña cada actividad y del tiempo que le dedican, de forma que muestra el peso de cada actividad en el conjunto de la población estudiada y en relación al resto de actividades. 182 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución de la población (77%), quince años más tarde abarca a nueve de cada diez personas (92,50%). Dicho incremento se presenta paralelo a un descenso de casi una hora en el tiempo medio dedicado: si en 1993 es de 3 horas y 28minutos, en 2008 es de 2 horas y 36 minutos. Asimismo, el porcentaje de población que desempeña labores de cuidados sube dos puntos (de 20,38% a 22,80%), aunque en este caso incrementa en media hora el tiempo empleado a esta labor: de 1 hora y 34 minutos en 1993 a 2 horas y 3 minutos en 2008. Se puede afirmar, por tanto, que en 2008 el tiempo de trabajo doméstico se reparte de forma más equitativa entre la población vasca que en 2003, puesto que aumenta el porcentaje de personas que lo realiza y disminuye el tiempo que se le dedica. En este sentido, si bien la información que proporcionan los datos sobre el empleo del tiempo no permite conocer la motivación de la población, su participación y su dedicación en unas actividades u otras denotan cierta intencionalidad (Arpal y Domínguez, 1996: XXXII), por lo que es posible entrever cierta disposición a un reparto del trabajo doméstico en la sociedad vasca. En relación a los cuidados, sin embargo, la tendencia no es tan clara, puesto que aumenta tanto la proporción de personas como el tiempo dedicado, por lo que cabe suponer que la demanda de cuidados a la que tiene que hacer frente la población ha aumentado en los últimos años. Ahora bien, poniendo el foco de atención en la distribución del tiempo de mujeres y hombres, se perciben diferencias más significativas que derivan principalmente del tiempo dedicado por unas y por otros al trabajo. Ellas emplean casi dos hora y media más que ellos en el doméstico-familiar (4 horas ellas y 1 hora y 38 minutos ellos) y ellos algo más que una hora que ellas en al retribuido (4 horas ellos y 2 horas y 49 minutos ellas). Las mujeres dedican al trabajo doméstico y a los cuidados una cantidad de tiempo idéntica que la que ocupan los hombres en el trabajo remunerado, sin embargo, ellos emplean en el ámbito doméstico-familiar casi una hora menos de lo que invierten las mujeres en el ámbito productivo-mercantil. De esta forma, considerando el trabajo desde la perspectiva de la carga global, las mujeres trabajan algo menos de siete horas al día, mientras que los hombres no llegan a las seis horas: 6 horas y 50 minutos frente a 5 horas y 38 minutos. Ellas trabajan, por tanto, 1 hora y 12 minutos más al día que ellos, es decir, prácticamente ocho horas y cuarto más a la semana, algo más de tiempo del que corresponde a una jornada laboral. En consecuencia, disponen de una hora menos para las actividades 183 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar relacionadas con el tiempo libre (ocio y vida social) y dedican menos tiempo a las necesidades fisiológicas y a los trayectos. El acceso desigual de mujeres y hombres al tiempo de libre disposición incide en un desigual reparto de oportunidades personales (Murillo, 1996) y merma el bienestar de las mujeres. El siguiente gráfico (Gráfico 1) recoge los datos sobre la distribución del tiempo diario de mujeres y hombres: Gráfico 1. Distribución del tiempo diario de mujeres y hombres (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008. 14:24 12:00 Hombres 11:43 11:38 Mujeres 9:36 7:12 4:48 5:29 4:00 2:24 4:29 4:01 2:49 1:09 1:03 1:38 0:00 Necesidades fisiológicas Trabajo remunerado y formación Trabajo doméstico y cuidados Ocio y vida social Trayectos Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. 8.2 Distribución de la carga global de trabajo La carga global de trabajo parte de una definición amplia del trabajo que incluye tanto el remunerado como el no remunerado, así como la relación entre ambos. Desde esta perspectiva, se estudia el trabajo como un todo en el que ambas partes están interrelacionadas. El tiempo de trabajo remunerado hace referencia a aquel que es empleado en ocupaciones retribuidas, estén formalizadas a través de un vínculo contractual o no. El tiempo de trabajo no remunerado es el dedicado al trabajo 184 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución doméstico y los cuidados130. La población invierte 2 horas y 56 minutos de su tiempo diario en el trabajo remunerado131 y 2 horas y 53 minutos en el no remunerado, lo que supone que la carga global se divide prácticamente a partes iguales. En este caso, la sociedad vasca se aleja en cierta forma de la tendencia que muestra el contexto español en su conjunto, donde la carga global se inclina hacia el trabajo no remunerado. La carga global de trabajo de la sociedad española engloba 3 horas y 2 minutos de trabajo no remunerado y 2 horas y 28 minutos de remunerado: el trabajo no remunerado constituye, por tanto, el 55% de la carga global132. Los niveles de bienestar y riqueza de la sociedad española provienen en mayor medida del trabajo no retribuido que del asalariado, la Comunidad Autónoma, sin embargo, se acerca en mayor medida a la pauta de los países del Norte de Europa (Finlandia, Suecia y Noruega) y Reino Unido donde la carga global se inclina hacia el trabajo remunerado (García Sainz, 2006:117). Asimismo, la estimación monetaria del trabajo doméstico-familiar en la C. A. del País Vasco llevada a cabo a través de la Cuenta Satélite de Producción Doméstica (Eustat, 2008) asciende en 2008 a algo menos de veinte mil millones de euros (19.313.430 miles de euros), lo que supone el 28,7% del Producto Interior Bruto de dicho año, un porcentaje algo menor que el de 2003 que constituye el 32,8% (Eustat, 2004). Casi tres cuartas partes de la producción doméstica (el 72%) corresponde al trabajo doméstico-familiar desempeñado por las mujeres, que asciende a algo menos de catorce mil millones de euros (13.879.358 miles de euros) (Eustat, 2008). Cabe 130 El Instituto Vasco de Estadística engloba el trabajo voluntario bajo la categoría “vida social” haciendo referencia a la “participación civil, desinteresada y ayudas” y al “trabajo a través de organizaciones”, actividades que no llegan a ocupar al 1% de la población (0,5% y 0,2% respectivamente) por lo que si bien el tiempo medio que les dedica la población que efectivamente las lleva a cabo es significativo (1hora y 42 minutos y 2 horas y 5 minutos, respectivamente), dada la baja tasa de participación, el tiempo medio para el conjunto de la población es de cero. Por tanto, incluir además del trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo voluntario dentro de la categoría trabajo no remunerado, no conlleva diferencia alguna en relación al cálculo del tiempo medio dedicado por la población vasca a dicho trabajo. 131 El tiempo dedicado al trabajo remunerado se ha calculado restando el tiempo correspondiente a las categorías 2.4. y 2.5. que hacen referencia a la formación al tiempo que corresponde a la categoría “2. Trabajo y formación”. Los estudios ocupan al 10% de la población vasca, el tiempo medio para la población es de 27 minutos y el tiempo medio de las personas que efectivamente dedican algún tiempo a dicha ocupación es de 6 horas y 7 minutos. Los datos corresponden a la última Encuesta de Empleo del Tiempo elaborada por el INE (20092010), que están disponibles en su página web: http://www.ine.es/daco/daco42/empleo/dacoempleo. htm (Consultado el 08/06/2012). 132 185 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar matizar, no obstante, que el objetivo de estas estimaciones no es tanto ofrecer un cálculo preciso del valor monetario de los bienes y servicios producidos en los hogares sino, como se apunta en otros trabajos, “éste tipo de valoraciones deben ser entendidas dentro de sus limitaciones, es decir, no aspiran a representar su valor exacto, se trata de realizar estimaciones fiables de cara a nombrar con magnitudes un viejo problema” (García Diez, 2003:45 [la cursiva es mía]). Es decir, el objetivo es hacer visible el trabajo doméstico y los cuidados. Asimismo, centrando la mirada en la distribución del trabajo entre mujeres y hombres sale a la luz que la carga global recae principalmente sobre ellas, puesto que desempeñan el 55% del trabajo necesario para mantener los niveles de bienestar y riqueza de la sociedad133. Como se ha apuntado anteriormente, ellas dedican más tiempo que ellos a las ocupaciones no remuneradas y la implicación de los hombres es mayor que la de las mujeres en relación a las retribuidas: ellas desempeñan el 71% del trabajo no remunerado y ellos el 59% del remunerado. El siguiente gráfico (Gráfico 2) muestra la distribución de la carga global del trabajo entre mujeres y hombres: 133 En este caso los cálculos se han llevado a cabo con los datos correspondientes a las actividades clasificadas a un dígito, por lo que el trabajo remunerado hace referencia también a la formación. En relación a la formación los datos correspondientes a mujeres y hombres no difieren considerablemente el 11,8% de las mujeres dedica tiempo a la formación, y las que efectivamente desarrollan esta actividad invierten en ella 6 horas y 9 minutos, entre los hombres, por su parte, el porcentaje es de 9,6% y el tiempo dedicado, 6 horas y 2 minutos. 186 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución Gráfico2. Distribución de la carga global de trabajo entre mujeres y hombres (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008. 7:12 6:00 4:48 1:38 4:01 3:36 2:24 4:00 2:49 1:12 0:00 Hombres Trabajo remunerado Mujeres Trabajo no remunerado Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. Analizando los datos desde una perspectiva diacrónica, se percibe que la desigual distribución de la carga global entre mujeres y hombres no ha variado considerablemente con el paso del tiempo: en 1998 y 2003 disminuye sensiblemente la carga de las mujeres y aumenta la de los hombres, pero la tendencia se invierte en el año 2008 mostrando una distribución similar a la de 1993. Desde esta perspectiva, se observan mayores cambios en relación al tiempo de trabajo de las mujeres que de los hombres. Entre ellas aumenta el empleado al retribuido, pero tal incremento no corresponde con una mayor dedicación al trabajo doméstico-familiar por parte de ellos. Dicha tendencia está acompaña por la disminución del tiempo invertido por las mujeres en las actividades doméstico-familiares, principalmente en relación al trabajo doméstico pues le dedican casi una hora menos en 2008 que en 1993 (4 horas y 16 minutos en 1993 y 3 horas y 25 minutos en 2008). Como se pone de manifiesto en el estudio cualitativo, el discurso de las mujeres apunta a que tal reducción puede corresponder bien a un menor nivel de exigencia por parte de ellas en relación al trabajo doméstico, bien a la externalización de parte del trabajo. 187 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar De este modo, es posible afirmar que la imagen de ganador de pan y ama de casa no corresponde con la experiencia vasca que, con el paso del tiempo, muestra una tendencia que se va transformando desde el modelo de “un trabajador y medio y una sola cuidadora” descrito por Jane Lewis (2007/2011) hacia la figura de “dos trabajadores y una sola cuidadora”. El siguiente gráfico (Gráfico 3) muestra la evolución de la carga global de trabajo de mujeres y hombres entre 1993 y 2008: Gráfico 3. Evolución de la carga global de trabajo (hh:mm). C. A. del País Vasco, 1993-2008. 7:12 6:00 4:48 1:15 1:24 1:22 1:38 4:15 4:16 4:14 4:00 4:01 4:43 4:03 4:00 2:04 2:26 2:35 2:49 1993 1998 2003 2008 3:36 2:24 1:12 0:00 1993 1998 2003 2008 Hombres Trabajo remunerado Mujeres Trabajo no remunerado Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. 8.3 Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados Centrando la atención más concretamente en la distribución del trabajo doméstico y los cuidados se puede afirmar que el tiempo dedicado al ámbito doméstico-familiar está condicionado tanto por la edad como por la participación de la población en el mercado laboral. El empleo del tiempo en el trabajo doméstico y los cuidados se incrementa según aumenta la edad, principalmente una vez entrada la población en la edad adulta. El tiempo dedicado por los mayores de 35 años dobla el empleado por los más jóvenes: la población menor de 34 años dedica 1 hora y 37 minutos, la de 35 a 59 años 3 horas y 12 minutos y la de 60 y más años 3 horas y 33 minutos. La menor implicación de 188 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución la población más joven puede ser debida al retraso tanto en la edad de emancipación (gran parte vive todavía con sus padres) como de la maternidad y paternidad (no tienen criaturas a su cargo). La desigual dedicación entre mujeres y hombres se mantiene, sin embargo, en todos los tramos de edad, pues el tiempo empleado por ellas es siempre significativamente mayor que el dedicado por ellos, incluso entre la población más joven que ha sido socializada en un contexto de mayor igualdad formal. Los hombres más jóvenes dedican la mitad de tiempo que las mujeres de su misma edad: alrededor de una hora ellos y algo más de dos horas ellas (1 hora y 2 minutos frente a 2 horas y 12 minutos). No obstante, la distancia entre el tiempo empleado por unas y por otros crece conforme va aumentando la edad: se puede observar una diferencia de casi tres horas en el tiempo empleado por mujeres y hombres tanto de edad adulta como mayor. Las mujeres adultas dedican 2 horas y tres cuartos más tiempo que los hombres adultos al trabajo doméstico y los cuidados (4 horas y 35 minutos ellas y 1 hora y 50 minutos ellos), y entre las población mayor 2 horas y 50 minutos más ellas que ellos (4 horas y 48 minutos ellas frente a 1 hora y 58 minutos ellos). El siguiente gráfico (Grafico 4) da cuenta de la distribución del tiempo de trabajo doméstico y cuidados entre mujeres y hombres por grupos de edad: Gráfico 4. Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres por grupos de edad (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2008. 6:00 4:48 Hombres Mujeres 4:48 4:35 3:36 2:24 2:11 1:50 1:12 1:58 1:02 0:00 ≤ 3 4 35-­‐59 ≥ 6 0 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. 189 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Analizando los resultados en relación a la participación en el mercado laboral de la población vasca, es posible aportar mayor número de matices en relación a la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados de mujeres y hombres. Estar fuera del mercado laboral sin ser estudiante conlleva una mayor dedicación al ámbito doméstico-familiar pues el tiempo empleado en el trabajo doméstico y los cuidados es mayor entre la población desempleada, jubilada y las amas de casa a tiempo completo que entre la empleada. La población estudiantil es la que menor cantidad de tiempo emplea en el ámbito doméstico-familiar, su dedicación no llega a los tres cuartos de hora (42 minutos) cuando la del resto de grupos es de más de dos horas (desde las 2 horas y 22 minutos la población empleada hasta las 5 horas y 26 minutos las amas de casa a tiempo completo). La desigualdad entre mujeres y hombres se mantiene en todos los casos y el tiempo dedicado por los hombres al trabajo doméstico y los cuidados es mayor que el dedicado por las mujeres, excepto entre las mujeres que son estudiantes y los hombres que no lo son. No obstante, las mujeres estudiantes dedican el doble de tiempo que sus compañeros varones a este ámbito: algo menos que una hora ellas y prácticamente media hora ellos (55 y 29 minutos respectivamente). Después de la población estudiante, la empleada es la que menos tiempo dedica a este ámbito. En este caso cabe señalar que, al trabajar también en el mercado laboral, la carga global de trabajo que asume es de casi ocho horas al día (7 horas y 42 minutos). La mayor carga recae sobre las mujeres empleadas que dedican más de tres horas al trabajo doméstico y los cuidados y casi cinco al remunerado (3 horas y 35 minutos y 4 horas y 53 minutos respectivamente). De este modo, tienen una carga de trabajo de más de 8 horas y media al día (8 horas y 38 minutos). Se puede afirmar, por tanto, que la doble jornada caracteriza el día a día de las mujeres vascas con empleo. La carga global de los hombres asalariados es menor que la de las mujeres, pese a ello, asciende a 7 horas y 12 minutos. La diferencia entre mujeres y hombres se acentúa al comparar las pautas de comportamiento de la población desempleada y jubilada, puesto que el tiempo que dedican las mujeres en estos casos aumenta de forma significativa, hasta llegar a igualar, en el caso de las mujeres en situación de desempleo, el tiempo que dedican las amas de casa a tiempo completo: en ambos casos es de casi cinco horas y media (5 horas y 23 minutos y 5 horas y 26 minutos, respectivamente). Las mujeres jubiladas dedican a este ámbito una hora menos que las desempleadas 190 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución y las amas de casa a tiempo completo, 4 horas y 18 minutos, una cantidad, sin embargo, nada desdeñable. De este modo, las mujeres en situación de desempleo y las amas de casa a tiempo completo implican en el trabajo doméstico y los cuidados la misma cantidad de tiempo que la población empleada en el mercado laboral, sin embargo, son consideradas inactivas por parte de las estadísticas oficiales sobre trabajo (la Encuesta de Población Activa). En este sentido, se puede afirmar que si la participación en el mercado laboral conlleva dobles jornadas, el estar fuera de él implica, sobre todo en el caso de las mujeres, “su conversión efectiva en amas de casa” (Ramos, 2006:33). Así lo confirma el INE en relación a los datos sobre empleo del tiempo en el contexto español (2002-2003) al señalar que dos de cada diez mujeres en situación de desempleo se autoclasifica como amas de casa: “Mientras que el 32,9% de las mujeres no se autoclasifican paradas cuando lo son según la clasificación objetiva, sólo el 14,5% de los varones tienen tal conciencia. Y, dado que se consideran estudiantes en porcentajes similares (11,3% ellos y 19,4% ellas) la diferencia entre sexos viene marcada por el 21,1% de mujeres que consideran su situación las labores del hogar cuando por los criterios objetivos se clasificarían como paradas.” (Casero y Angulo, sin fecha: 26) Cabe señalar asimismo, que la presencia de aquellas que desempeñan también un trabajo de cuidados es significativa, pues cuatro de cada diez mujeres desempleadas dedican algún tiempo a esta ocupación (el 41,9% de las mujeres desempleadas frente al 26,1% del total de mujeres), lo que nos hace pensar en una posible relación entre la maternidad y cierto alejamiento del mercado laboral134. Entre los hombres, los desempleados son los que mayor cantidad de tiempo dedican al ámbito domésticofamiliar, aunque en este caso su participación en los cuidados no llega al 20% (es de 18,7%). Así, se aprecia un aumento considerable del tiempo dedicado por los hombres desempleados en relación a los datos de 2003, ya que su implicación ha incrementado casi en una hora (en 2003 dedican 1 hora y 39 minutos y en 2008, 2 horas y 29). El desempleo no significa, por tanto, desocupación total y los “lunes al sol”135 lo son en menor medida en los últimos años. Los hombres jubilados emplean 2 horas y 6 minutos Se ha de recordar en este sentido que según las clasificaciones del Instituto Vasco de Estadística los cuidados hacen referencia principalmente a los prestados a las criaturas. 134 135 La expresión “los lunes al sol”se populariza gracias a la película homónima dirigida por Fernando León Aranoa (2002) que narra el desasosiego y hastío del día a día de un grupo de hombres desempleados. 191 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar al ámbito doméstico-familiar, su dedicación se mantiene desde 2003; no obstante, en dicho año son, entre los hombres, los que más tiempo dedican al trabajo doméstico y los cuidados. En general, en los últimos años se aprecia una mayor implicación en el trabajo doméstico y los cuidados por parte de los hombres, independientemente de su relación con el mercado laboral. En el caso de las mujeres los datos no muestran grandes cambios, si bien cabe señalar una aumento de más de media hora del tiempo dedicado por las mujeres con empleo (2 horas y 56 en 2003 y 3 horas y 35 en 2008). El siguiente gráfico (Gráfico 5) muestra los datos sobre la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados de mujeres y hombres en relación a la participación en el mercado laboral: Grafico 5. Distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados de mujeres y hombres según la participación en el mercado laboral (hh:mm). C. A. del País Vasco, 2003. Hombres 6:00 Mujeres 5:23 4:48 5:26 4:18 3:36 3:35 2:24 1:12 2:29 0:29 2:06 1:30 0:55 0:00 Estudiantes Población empleada Población Población Amas de casa desempleada jubilada a tiempo completo Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. Asimismo, los datos sobre el empleo del tiempo muestran que las tareas que más tiempo ocupan en el ámbito doméstico-familiar son las más rutinarias y menos 192 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución satisfactorias, y están desempeñadas principalmente por las mujeres. Ellas se hacen cargo del “trabajo sucio” (Aderson, 2000): dedican cuatro veces más tiempo que los hombres a la preparación de comidas y la limpieza y siete veces más al cuidado de la ropa. La mujeres invierten 1 hora y 25 minutos al día en la preparación de comidas, algo menos de una hora a la limpieza (51 minutos) y casi media hora al cuidado de la ropa (23 minutos), mientras que los hombres dedican media hora a la preparación de comidas (29 minutos), algo más de diez minutos a la limpieza (12 minutos), y su implicación en el cuidado de la ropa no llega a los 5 minutos de media al día (3 minutos). El tiempo dedicado por unas y por otros se equipara en cierta media en relación a las compras (ocupación que precisa salir al espacio público) y a las tareas de cuidado (que, como se ha señalado anteriormente, corresponden principalmente al cuidado de la infancia). No obstante, también en estos casos ellas dedican significativamente más tiempo que ellos: casi el doble. Las mujeres emplean casi media hora al día a las compras (24 minutos) y los hombres algo más de diez minutos (13 minutos). En relación a los cuidados dedican al día 37 y 19 minutos respectivamente. El siguiente gráfico (Gráfico 6) da cuenta de los datos mencionados: Gráfico 6. Tiempo medio social dedicado a actividades específicas de trabajo doméstico y cuidados por hombres y mujeres (hh:mm). C. A. de Euskadi, 2008 1:40 Hombres 1:26 Mujeres 1:25 1:12 0:57 0:51 0:43 0:28 0:37 0:29 0:14 0:12 0:00 Preparación de comidas 0:24 0:23 Limpieza 0:03 Cuidado de la ropa 0:13 Compras 0:19 Cuidados a personas del hogar Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. 193 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Es preciso señalar, sin embargo, que el tiempo empleado en los cuidados por parte de las mujeres queda a menudo ensombrecido por el que ocupan en los quehaceres domésticos en sentido estricto a causa de la simultaneidad136. Este aspecto se pone también de manifiesto en el discurso social: “muchas veces les pones una película [a las criaturas] para que la vean y estás poniendo la lavadora, recogiéndola, preparando no sé qué, tal, tal” (GD5 Mujeres profesionales). La simultaneidad implica, asimismo, mayor intensidad del tiempo de las mujeres en el ámbito doméstico-familiar (Everingham, 2002:342). Entre los hombres, sin embargo, no es tan generalizada pues tampoco lo es el desempeño de ocupaciones domésticas. A menudo cuando se desempeñan simultáneamente el trabajo doméstico y los cuidados, estos últimos no se computan como tarea puesto que ciertas necesidades implican simplemente tiempo de presencia que no tiene que ver con la realización de una labor concreta sino con estar presente y disponible para cualquier imprevisto que pueda surgir en un determinado momento o periodo de tiempo (por ejemplo, cuando un bebé está durmiendo). En este sentido, en otros trabajos se concluye que, cuando se toma en consideración la simultaneidad, el volumen anual dedicado al trabajo no remunerado es casi tres veces mayor que el estimado a partir de los datos que no la contemplan; en relación con el trabajo remunerado, sin embargo, los resultados apenas varían (Durán, 2006). 8.4 Ritmo diario y ritmo semanal: la jornada interminable. En las sociedades occidentales la vida cotidiana se organiza en base a regularidades temporales que distinguen claramente los diferentes momentos del día (ritmo diario) y de la semana (ritmo semanal). Las ocupaciones del ámbito doméstico familiar, sin embargo, no conciben irrupción alguna: los datos sobre el empleo de tiempo muestran que los bienes y servicios producidos en los hogares se generan gracias a la labor constante y continuada de las mujeres a lo largo del día y durante todos lo días de la semana. 136 Los datos sobre el empleo del tiempo dan cuenta principalmente de una sola actividad y, en los casos en los que se registra la simultaneidad, de dos. Cuando se desempeñan más de dos tareas simultáneamente, inevitablemente se queda alguna sin anotar y, por tanto, sin computar, de modo que se vuelve invisible. Asimismo, la persona que desarrolla la actividad es quien decide cuál es la principal y cuál la secundaria, aunque dicha elección puede responder en mayor medida al valor social y económico de las diferentes actividades, así como a la percepción subjetiva que se tenga de ellas, y no tanto al tiempo efectivamente que se les dedica. 194 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución Si se observa el ritmo diario de las actividades desarrolladas por la población vasca en un día promedio, se perciben ciertas regularidades temporales que estructuran el día en relación a los diferentes quehaceres. Las ocupaciones relacionadas con las necesidades fisiológicas (entre las que se encuentran la alimentación y el descanso), se concentran desde las doce de la noche hasta las diez de la mañana y al mediodía, de dos a cinco. Éstos son los momentos en los que una mayor proporción de personas emplea algún tiempo en dichas actividades. Asimismo, los datos sobre el empleo del tiempo muestran que las prácticas relacionadas con el trabajo remunerado se agrupan por la mañana y las relacionadas con el ocio por la tarde: antes y después del pico del mediodía. No obstante, en relación al trabajo remunerado y al doméstico-familiar, se perciben diferencias significativas en las pautas de comportamiento de mujeres y hombres. Por un lado, el porcentaje de hombres que realiza una labor retribuida es mayor que el de mujeres en todos los momentos del día. Por otro, hay un porcentaje de mujeres muy significativo que se ocupa del ámbito doméstico-familiar a lo largo de toda la jornada, desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche (oscila entre el 17% y el 38%)137. Si la jornada laboral retribuida muestra unos ritmos temporales claros (se concentra sobre todo por la mañana, prácticamente desaparece al mediodía y es más leve por la tarde), la doméstica-familiar no muestra semejantes oscilaciones y se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo el día. Así, por ejemplo, se observa que al mediodía el tiempo dedicado a las necesidades fisiológicas (almuerzo y, en algunos casos, siesta) es más dilatado para los hombres que para las mujeres que asumen las tareas necesarias en torno al almuerzo: preparar la comida, poner la mesa y fregar, entre otros. Los siguientes gráficos (Gráfico 7 y Gráfico 8) muestran el ritmo de actividad diario de mujeres y hombres: 137 Cabe señalar que, junto al empleado en el trabajo doméstico y los cuidados, el tiempo dedicado a los trayectos se extienden a lo largo del día entre las mujeres de forma más constante y lineal que entre los hombres: entre ellos los desplazamientos se concentran al mediodía y por la tarde. 195 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Gráfico 7. Ritmos de actividad diaria. Porcentaje de mujeres que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día al inicio de cada hora. Estado español, 2009-2010. 100% 80% 60% 40% 20% Necesidades fisiológicas Trab. Volunt. y reuniones Medios de comunicación Trab. Remunerado Vida social y divers. Trayectos y otros Estudios Deportes y activ. aire libre 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 24:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 0% Trab. domést. y cuidad. Aficiones e informát. Fuente: Elaboración propia a partir de los de Encuesta de Empleo del Tiempo de INE, 2009-10 (INE, 2011). Gráfico 8. Ritmos de actividad diaria. Porcentaje de hombres que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día al inicio de cada hora. Estado español, 2009-2010. 100% 80% 60% 40% 20% Necesidades fisiológicas Trab. Volunt. y reuniones Medios de comunicación Trab. Remunerado Vida social y divers. Trayectos y otros Estudios Deportes y activ. aire libre 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00 24:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 0% Trab. domést. y cuidad. Aficiones e informát. Fuente: Elaboración propia a partir de los de Encuesta de Empleo del Tiempo de INE, 2009-10 (INE, 2011). 196 8: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: usos sociales y distribución Al estudiar el tiempo dedicado al entorno doméstico-familiar sale a la luz una paradoja: éste es un tiempo que se define, paralelamente, tanto por su rigidez e inflexibilidad como por su elasticidad y flexibilidad. El tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se caracteriza por su rigidez e inflexibilidad, en cuanto que conlleva toda una serie de rutinas diarias que difícilmente pueden postergarse (en relación con el aseo y comidas, principalmente). Pero, al mismo tiempo, el ámbito doméstico-familiar exige una disposición total y, en este sentido, el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se torna elástico y flexible, y se extiende durante todo el día, llegando a ser una “jornada interminable” (Durán, 1986). No atiende a calendarios ni a predisposiciones temporales y, pese a caracterizarse por la previsión y la anticipación, es difícil que se rija plenamente por un cálculo racional predecible, porque la demanda puede surgir en cualquier instante. Dicho aspecto sale a la luz en el discurso social principalmente por parte de la población adulta que no participa en el mercado laboral y, en ocasiones, esconde cierto tono de queja: “dan por hecho que tú tienes que estar ahí, ¿no?”; “la que está en casa lo dan por hecho que lo tiene que hacer” (G.D. 3. Amas de casa a tiempo completo). El tiempo de trabajo doméstico y los cuidados se identifica, en este sentido, con la noción griega kairos, “el tiempo de sazón, del instante oportuno” y de la actividad humana: es “el tiempo considerado en relación con la acción personal, por referencia a fines que se han de realizar en él” (Jaques, 1984: 38). Asimismo, los datos muestran que las necesidades del ámbito doméstico-familiar son atendidas ininterrumpidamente no sólo a lo largo del día, sino también a lo largo de la semana. La irrupción entre los días laborales y el fin de semana no trastoca de forma significativa el tiempo diario invertido en dichas ocupaciones, si bien afecta de forma diferente a mujeres y hombres. El tiempo que dedican ellas al trabajo doméstico y los cuidados se mantiene prácticamente constante durante la semana hasta el domingo, el día en que muestra una disminución: los días laborales, el viernes y el sábado se mantiene alrededor de las cuatro horas, y el domingo desciende 20 minutos situándose en 3 horas y 38 minutos. Los hombres muestran una pauta de comportamiento diferente a lo largo de la semana: el tiempo dedicado al ámbito doméstico-familiar se mantiene en su caso prácticamente constante alrededor de una hora y media excepto el sábado que incrementa hasta llegar a algo menos de dos horas (1 hora y 56 minutos). El sábado es el día de la semana en el que los hombres dedican más tiempo al trabajo doméstico y los cuidados. 197 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar El siguiente gráfico (Gráfico 9) da cuenta del tiempo medio dedicado al trabajo doméstico y los cuidados por mujeres y hombres tanto los días laborales como viernes, sábado y domingo: Gráfico 9. Ritmo semanal. Tiempo medio social dedicado al trabajo doméstico y los cuidados los días laborales, viernes, sábado y domingo (hh:mm). C. A. de Euskadi, 2008 4:19 4:06 3:50 4:04 3:59 3:38 3:21 2:52 2:24 Hombres 1:55 1:26 Mujeres 1:56 1:37 1:33 1:33 0:57 0:28 0:00 Días laborales Viernes Sábado Domingo Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Eustat, 2008. En definitiva, el análisis de los datos sobre empleo del tiempo ha puesto de manifiesto que prácticamente la totalidad de la población vasca se implica en el ámbito doméstico-familiar. El tiempo dedicado al trabajo doméstico y los cuidados equipara el empleado en el trabajo retribuido, por lo que la sociedad se sostiene tanto por el trabajo remunerado como por el no remunerado. De este modo, se puede afirmar que los bienes y servicios producidos en este ámbito resultan imprescindibles para garantizar la pervivencia de la población. Asimismo, son las mujeres las que desempeñan la mayor parte del trabajo doméstico y los cuidados, se hacen cargo de las tareas más rutinarias y menos satisfactorias y lo hacen, además, a lo largo de todo el día y durante todos los días de la semana. 198 9 Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias 9 TIEMPO DE TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS: DISCURSOS Y EXPERIENCIAS En el epígrafe anterior se ha estudiado el tiempo de trabajo doméstico y los cuidados en relación a los datos de empleo del tiempo. La aproximación cuantitativa pone de manifiesto que el trabajo doméstico y los cuidados suponen un volumen importante de tiempo de trabajo, desempeñado principalmente por las mujeres. Es un tiempo que se extiende a lo largo del día y durante toda la semana: elástico y flexible y, paralelamente, rígido e inflexible. Desde una mirada cualitativa, en éste apartado se pretende dar cuenta de las características del tiempo de trabajo doméstico y los cuidados, de los discursos y experiencias en torno a su distribución y asignación, así como de otras dimensiones temporales que las determinan, como por ejemplo, el ciclo vital. 9.1 Función doméstica y adscripción de género Los datos sobre empleo del tiempo dan cuenta de las ocupaciones del ámbito doméstico-familiar, de su distribución y del tiempo empleado en ellas. No obstante, el trabajo doméstico y los cuidados no se ciñen únicamente a las labores, ocupaciones y tareas, éstas son parte esencial de los mismos, pero “la parte no define al todo” (Murillo, 1995: 134). Se ha señalado anteriormente que el trabajo domestico es 199 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar elástico y flexible; en efecto, la flexibilidad y elasticidad son, asimismo, el resultado de requerimientos ineluctables en tanto que implican toda una serie de quehaceres diarios que difícilmente pueden aplazarse. Pero además, la demanda en el ámbito doméstico-familiar exige disposición. Soledad Murillo apela a la disponibilidad permanente y a la dedicación total de la persona cuando habla de “función doméstica” para referirse a las implicaciones que conlleva este ámbito: “el orden doméstico no es únicamente un territorio, ni un calendario de tareas” el cuidado y la atención “transcienden los escenarios espaciales, para transformarse en función” (Murillo, 1995: 134-135). Que lo doméstico se constituya como función implica que se pongan en juego las cualidades y la naturaleza misma de las personas vinculadas a él. La especificidad del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados y su asignación están estrechamente relacionadas con la construcción social de género: qué es ser mujer y qué es ser hombre. El modelo heredado de domesticidad regula las relaciones en el ámbito doméstico-familiar, configurando un orden social construido sobre el rol simbólico de la mujer y su función como esposa y madre. Los datos sobre empleo del tiempo han puesto de manifiesto que dicho modelo no se refleja en las prácticas y el comportamiento de la población vasca, a causa principalmente de la notable participación de las mujeres en el mercado laboral, sin embargo, sigue formando parte del imaginario social y, de forma más o menos expresa, sale a la luz en el discurso tanto de mujeres como de hombres. Ellas se identifican con el modelo, lo problematizan o intentan reinventarlo para apropiárselo de forma renovada, y lo hacen de manera explícita. La posición de los hombres es más sutil, en un grupo la función doméstica se problematiza y sale a la luz el carácter construido de su adscripción de género; en otro, se refuerza y se reafirma en cierta forma desde el intento de desmarcarse y desvincularse de una identificación plena con el ámbito doméstico-familiar. Entre las mujeres se pueden encontrar ejemplos en los que la feminización del trabajo doméstico y de los cuidados se naturaliza, de forma que parece responder a la identificación a la que apunta Murillo en la que “doméstico es igual a mujer” (Murillo, 1995: 134). La identificación con la función es así la primera estrategia que se define en relación a la adscripción de género del ámbito doméstico-familiar. El tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se proclama como seña de identidad, más fuerte incluso que la relación con el mercado laboral: aún desarrollando un trabajo de forma retribuida, 200 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias algunas participantes del grupo de discusión formado por mujeres con empleo no cualificado (GD 4) se autodefinen como “amas de casa”. “- Pues yo me llamo Carmen, estoy casada, tengo una niña de tres años y medio, y soy ama de casa y por las mañanas trabajo en una casa. (…) - Soy María, soy ama de casa, también trabajo en una casa por las mañanas. Y tengo dos hijas de 26 y 18. Y estoy muy contenta. Tengo salud, pues no...” (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado) Cabe señalar que ambas están empleadas como trabajadoras domésticas. En este caso, se puede percibir que, frente a la desvalorización de dicho sector, es la adscripción a la función doméstica la que se apropia como seña de identidad. En el mismo grupo, se enuncian expresiones que subrayan la identificación con el ámbito doméstico-familiar que, frente a la “rutina y sin sentido” (Arpal, 1997) del trabajo retribuido, se proclama como fuente de sentido y significación, aunque admiten que lo doméstico es también trabajo: “- Yo para sentirme realizada no tengo que irme a trabajar, ¿eh? (- ¿Eh?) yo para sentirme realizada no tengo que ir a trabajar - Claro, y yo tampoco, yo tampoco - De hecho yo en mi casa me siento superautorrealizada, yo me autorrealizo con mi vida familiar, con mi marido y… Yo si… Si yo dependería de mi trabajo… (se ríe)” (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado) El discurso de las mujeres mayores (GD 8) también se fundamenta en la identificación. Su posición fuera del mercado y su socialización en los roles de género más tradicionales, conllevan que asuman las funciones domésticas como parte importante de su vida diaria y como constitutivas de su propia identidad. Su día a día se desarrolla en gran medida en base a las ocupaciones domésticas y de cuidados. Éstas últimas, además, se extienden más allá de las paredes del hogar y de los familiares más allegados, pues son habituales las visitas a parientes de diversos grados de proximidad que se encuentran en residencias de mayores. No obstante, la adscripción de género del ámbito doméstico-familiar no siempre se percibe a través de la identificación, a menudo se problematiza, dando 201 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar lugar a discursos que ponen de manifiesto su historicidad y su naturaleza contingente en tanto que construcción social. De esta forma, sale a la luz la tercera estrategia, que hace referencia a la problematización. El aprendizaje de género se problematiza principalmente en el discurso de las mujeres profesionales y, en menor medida, en el de los hombres jubilados y prejubilados. Las primeras porque se muestran especialmente críticas respecto al reparto de tareas y roles que supone la asunción por parte de las mujeres del trabajo doméstico y los cuidados. Desarrollan un relato elaborado a este respecto, que acapara prácticamente la totalidad de la dinámica de la reunión de grupo. La problematización en este caso se lleva a cabo en un sentido doble. Por un lado, se construye un diagnóstico crítico en torno a una situación que se define de forma global, como característica del orden social vigente: “- (…) que la mujer, por su propia naturaleza siempre se está preocupando, o siempre intenta estar en todo… -Yo discrepo contigo “por propia naturaleza”, yo no creo que sea por propia naturaleza en absoluto. - Pues, ¿por qué? - Creo que es cien por cien educacional… - Pues puede ser. - Es una forma que tienes interiorizada… - Sí. - Pero también, por, por… pues por, quería decir, por lo que te han educado. -Eso sí, pero por naturaleza no. - Pero también hay gente que por naturaleza puede sentir eso, o no puede sentirlo (-No, no, no), por sí misma… -No, yo creo que es una forma que nos socializan, lo aprendemos.” (GD 5. Mujeres profesionales) Pero, por otro, se saca a la luz la falta de adecuación entre el modelo heredado y su propia experiencia, sus inquietudes y sus motivaciones, y la problematización de la adscripción de género del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se expresa de forma encarnada, pues lo que está en juego es la propia persona, su identidad y sus capacidades: “- (…) Entonces cuando al final es algo que dices, es que me han educado para eso, para que me tenga que preocupar y ocuparme de todo lo que me rodea, y no de mí misma (…) 202 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias Entonces yo me cuestiono, ¿verdaderamente esto es lo que me gusta a mi? o sea, cuando yo veo la casa, toda brillante, porque justo me la han dejado de limpieza, y disfruto un montón, soy más feliz, se me hincha el pecho, ¿es realmente la satisfacción que yo quiero?, ¿o qué es lo que yo quiero realmente? Porque al final no estoy pensando en mí, o sea estoy pensando en la casa y en todo lo que me rodea, no en mí, yo me lo cuestiono, ¿eh? siempre…” (GD 5. Mujeres profesionales) Entre los hombres jubilados y prejubilados la problematización no se manifiesta de forma tan explícita como en el caso de las mujeres profesionales, pero se percibe implícitamente en sus relatos. En su caso, se están implicando en un ámbito que sienten que no es su lugar natural, lo que se traduce en algo novedoso, puesto que anteriormente han sido sus cónyuges las que se han hecho cargo del trabajo doméstico y los cuidados. La problematización, no obstante, no se hace patente de forma reflexiva como entre las mujeres profesionales, no se construye un discurso elaborado, sino que surge desde las preocupaciones, inquietudes, quejas y contradicciones experimentadas y vivenciadas en el día a día, que ahora se desarrolla fuera de las ocupaciones y preocupaciones del mercado laboral. En este sentido, se abordan en la reunión aspectos relacionados con el cuidado específico de criaturas (nietos y nietas) y de personas mayores (padres o tíos/ as…) así como con los quehaceres domésticos en sentido estricto (pasar la aspiradora, fregar…). Todos ellos toman una pertinencia y centralidad que no se percibe en las demás reuniones llevadas a cabo con hombres. Lejos de la identificación plena y de la problematización, entre las amas de casa a tiempo completo la adscripción de género del trabajo doméstico y los cuidados es asumida a través de la reinvención, que hace alusión a la tercera estrategia. Su discurso gira en gran medida en relación a su condición. Asumen que su situación no es la generalizada entre las mujeres y desarrollan un posicionamiento en torno a su “elección” que no se construye de forma monolítica ni con plena convicción, sino que presenta fisuras y desajustes tanto en su propia argumentación como grupo como en relación a las diferentes fracciones en las que se divide respecto a dicho aspecto. En este caso, su discurso y su autoidentificación como grupo de iguales se desarrolla guardando distancia de otros dos grupos: “madres que trabajan” y “marujas”. Por un lado, la desaprobación del comportamiento de las madres con empleo reafirma su propia decisión de ser amas de casa: ellas, frente a las otras, ejercen una 203 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar maternidad intensiva, de forma responsable y con plena disposición. La siguiente locución resulta muy expresiva a este respecto, una de las participantes del grupo de amas de casa a tiempo completo (GD 3) compara su situación y la de su entorno doméstico-familiar con la de su cuñada, que tiene un empleo, y su entorno. En su relato ella se muestra como salvaguarda de los valores y del orden doméstico-familiar, tal como rige el modelo heredado: “- (…) …cuando tú te juntas con ellos (…) y yo, yo por ejemplo con mi cuñada, que mi cuñada es profesora, (…) Entonces claro, tu ves los valores, en igual económico y en igual situación, vamos a ponernos ¿eh?, los valores que yo, estando en casa, estamos hablando de amas de casa ¿no? le puedo enseñar, el día a día, y lo que ha dicho ella, y lo que puedo valorar, el yo estar ahí a la hora de la merienda y en el examen, que pregunto todos los días qué hay que hacer, a la que trabaja, [la cuñada] llega más tarde y ese valor no... ¿y qué has hecho? “ah no, es que Inés [nombre de la persona que cuida a sus sobrinos] me viene, me ha venido a buscar Inés y tal”, no se entera de nada (…) yo de mis sobrinos, no hay valores ni de comer juntos, ni de cenar juntos, ni de hablar el día a día de ese problema” (GD3. Amas de casa a tiempo completo) Por otro lado, las amas de casa a tiempo completo asumen que a nivel social en el contexto actual su posición no se sostiene, resulta anacrónica, e intentan desligarse de cualquier proyección de una imagen trasnochada mediante la construcción de una identidad renovada en torno a su rol de esposas y madres. La siguiente intervención muestra el desarrollo de su argumentación: cómo intentan desvincularse de las connotaciones negativas de su posición (englobadas bajo la categoría maruja) y de qué forma construyen un discurso y una autodefinición que las sitúe en un lugar más relevante en el imaginario social, que revalorice su trabajo y su propia identidad: “- La gente cuando te dice maruja, lo dicen en tono un poco despectivo - Claro, es que a mí me dicen… - Yo estoy encantada de ser maruja - Se ríen cuando yo les digo… - Yo es que no me considero maruja - A mí ese adjetivo de marujas… ¿porqué marujas?… no es que suene ni mal ni bien - Marujas con clase, con glamour - No, no, a mí con clase, ni glamour ni nada, es que la palabra maruja me parece que 204 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias está fuera de lugar (-Ofensiva) No, ni ofensiva ni nada, es que no me afecta, pero vamos, (- Por eso, pues ya está) no, no, es que porque estés en casa trabajando. - Yo considero que es maruja la que se sienta después que ha limpiado los azulejos y dice “¡que bonito me ha quedado!” (- Ah si, eso) A ver, eso considero una persona maruja, entonces yo siempre digo que yo no soy maruja, yo estoy en mi casa, estoy muy contenta de criar a mis hijos pero... (- Eres ama de casa) a ver que yo limpio porque hay que limpiar, pero no, no me siento en la cocina diciendo “¡qué bien me ha quedado!, ¡cómo brilla!”, es que no, no me pone (Risas). Yo no me considero maruja, ahora… -No es un trabajo valorado porque tú cuando no han llegado, nadie dice “¡cómo has dejado la cocina!” - Hombre, yo conozco personas que se sientan después de que han acabado y dicen “qué bien, qué bonito”, o sea (…) pues yo te digo, que yo conozco - Es lo que yo considero marujas - O sea, para mi eso sí es una maruja - Estar esclavas todo el día del trapo y de la limpieza - No sé... yo no creo que hoy en día… lo justo - Lo justo y necesario - A ver, yo soy muy pendón (Risas)” (GD 5. Amas de casa a tiempo completo) Las amas de casa a tiempo completo definen su situación actual como consecuencia de una elección tomada en un momento concreto de su ciclo vital; elección que, con el paso del tiempo, ha resultado irreversible: prácticamente todas dejan de trabajar de forma retribuida para cuidar de sus hijas e hijos, pero asumen que, aunque quisieran volver al mercado laboral, no se podrían adecuar a él, pues carecen de la cualificación y las prestaciones que demanda138. En este contexto, la única opción factible es el servicio doméstico por horas, que resulta unánimemente rechazado. 138 Cabe señalar como excepción dos casos. Por un lado, una de las participantes con estudios universitarios que ejerce una profesión con prestigio social hasta que, por motivos de salud, debe dejar de trabajar de forma remunerado. Su discurso se elabora precisamente en torno a la estrategia de la reinvención siendo una de las más activas en su construcción. Por otro, una participante que se divorcia cuando sus hijos/as son todavía pequeños/as y no recibe ninguna compensación monetaria por parte de su pareja, ha trabajado de forma remunerada a lo largo de toda su vida adulta y ahora que sus hijos/as son mayores ha tenido que dejar su empleo por motivos de salud y es pensionista. Sus intervenciones no coinciden con las de sus compañeras, su vivencia personal es otra, y al finalizar la reunión expresa su malestar por haber estado en discordancia con el resto de compañeras y por considerar que su situación no ha quedado reflejada en el discurso del grupo. Se ha advertido de ello en el apartado metodológico. 205 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar Junto a la autoafirmación frente a las “madres que trabajan” y la reinvención frente a las “marujas”, se desarrolla un discurso que presenta fisuras, dudas y desajustes cuando se hace referencia a sus propias hijas: ¿les animarían a tomar su camino?, ¿y si ellas deciden hacerlo? No hay acuerdo sobre este aspecto, el recelo y las contradicciones dejan entrever su vulnerabilidad, la precariedad de su propia situación: su única fuente de identidad es el ámbito doméstico-familiar y su pervivencia material depende de sus parejas, pues ellas no tienen ingresos monetarios. El siguiente fragmento da cuenta de ello: “- Yo tengo una contradicción como mujer, de que yo estoy muy bien, ¿no? pero claro, yo no cobro sueldo, yo soy ama de casa, yo dependo total de mi marido, en todos los aspectos. ¿Bien? Te va bien, te va bien, pero claro, ¿yo para mi hija qué quiero?, yo no quiero lo mío y estoy muy bien (- Yo tampoco), pero al mismo tiempo, claro, luego como mujer, me planteo, tengo una contradicción, ¿yo qué quiero? que, que mi hija, ella, ella tenga su carrera, ella dependa y ella diga (…) - Que elija ella su vida, que elija su vida ella - Igual ella elige quedarse en casa como tú. - No, no, no, yo jamás le aconsejaría a mi hija que se quedase en casa -Claro - ¡No, no, no! - Jamás, jamás - Pero ella puede elegir. - Sí, sí, puede elegir pero yo… - Yo si alguna vez tiene un hijo, si alguna vez tiene un hijo mi hija, a mi sí me gustaría que hiciese lo mismo que hecho yo, porque desde luego, como la madre y como el padre nadie le... nadie le va a atender, ninguna persona, sea la persona que sea” (GD 3. Amas de casa a tiempo completo) Por su parte, entre los hombres adultos con empleo se percibe un distanciamiento de las funciones domésticas139 que se corresponde con la cuarta estrategia, la reafirmación.. El distanciamiento no es tan manifiesto en los grupos formados por los más jóvenes (GD 1 Jóvenes mixto I y GD 2 Jóvenes mixto II) debido probablemente bien a la dinámica producida por las propias características del grupo que reúne tanto a mujeres como a hombres, bien porque, por su momento vital (parte de las y los participantes convive con sus padres), no se desarrolla un posicionamiento explícito sobre este ámbito: se alude a él sobre todo haciendo referencia a su materialidad, al volumen de tiempo que demanda el trabajo doméstico y los cuidados, pero no se entra en aspectos que pueden resultar más centrales en relación a su experiencia encarnada y su identidad. 139 206 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias Parten de una posición de colaboración y de reparto de tareas en el ámbito domésticofamiliar pero no se percibe una asunción plena de las responsabilidades que conllevan, no resulta un tema central en el desarrollo de su narración. Sale a la luz como parte de las rutinas diarias y, en el caso de aquellos que tienen criaturas pequeñas, se ponen de manifiesto los problemas de encaje temporal y la dificultad de disponer de tiempo libre, tiempo de ocio o tiempo para sí. No obstante, el relato no toma la intensidad que presenta en el caso de las mujeres profesionales ni en el de los hombres jubilados, es un discurso des-encarnado, no se construye como parte esencial de su ser. Un ejemplo de ello es la escasa resonancia que tiene en el grupo de hombres con empleo no cualificado (GD 6) que uno de ellos lleve un tiempo con reducción de jornada por permiso de paternidad. En la ronda de presentación da cuenta de su situación, pero ningún participante muestra interés por ello. A lo largo de la reunión el grupo manifiesta sus quejas reiteradamente porque sus horarios laborales no les permiten disponer del tiempo del que les gustaría disponer para emplearlo fundamentalmente en aquellas actividades que les producen mayor satisfacción (fotografía, entrenar un equipo de fútbol infantil, pesca, poteo…), sin embargo, no se hace alusión a la situación del participante con la reducción de jornada, que únicamente sale a la luz a través de una intervención de la moderadora. El grupo, en cambio, no produce interlocución, se desmarca, no elabora discurso alguno sobre este tema. Las diferentes estrategias en torno a la adscripción de género del ámbito doméstico-familiar ponen de manifiesto que la distribución del trabajo doméstico y los cuidados así como la asunción de tareas, responsabilidades y preocupaciones, están regidas por un sistema normativo que define cuáles son las reglas que rigen la satisfacción de las demandas de este ámbito y cuál es la naturaleza misma de la relación que se crea en torno a ellas. 9.2 Moralización del tiempo Tanto a través de los datos sobre el empleo del tiempo, como en el discurso producido mediante los grupos de discusión, se pone de manifiesto que la demanda en el ámbito doméstico-familiar exige un volumen importante de tiempo. Un tiempo que es empleado en el desempeño de trabajo doméstico y cuidados pero, para ello, es preciso tenerlo disponible. El tiempo del que se dispone (o no), que se emplea 207 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar (o no), en el ámbito doméstico-familiar es un tiempo cuya significación no depende únicamente de la magnitud que representa ni se valora en términos exclusivamente cuantitativos, sino que está sometido a juicios morales que determinan la idea de lo bueno (el bien) y del deber (lo normativo): lo apropiado, lo adecuado, lo que toca hacer. La moralización del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se vislumbra principalmente en los grupos de mujeres y en el de hombres jubilados y se expresa a través de enunciados que entremezclan referencias tanto a vivencias satisfactorias como a sentimientos de sacrificio, abnegación y culpa. Asimismo, la moralización va unida a las estrategias en torno a la adscripción de género a las que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, no obstante, su adecuación no es plena y, a menudo, presenta fisuras y desajustes. La estrategia de la identificación, conlleva un sentimiento de satisfacción por el deber cumplido, de orgullo por haber actuado según lo que se espera de una, que se expresa principalmente a través del discurso de las mujeres mayores, que llevan toda su vida adulta haciéndose cargo del hogar y de sus miembros. En el momento actual la demanda en el ámbito doméstico-familiar ha disminuido puesto que sus hijo/as ya no conviven en el hogar familiar, han constituido sus propios hogares. Ellas, sin embargo, siguen ejerciendo su rol: por un lado, mantienen la responsabilidad hacia sus hijas/os que en algunos casos incluso siguen yendo a casa de los padres a almorzar periódicamente y, por otro, hacen extensible su disponibilidad prestando atención y cuidados a familiares tanto próximos como lejanos a través de las visitas a residencias de mayores. La estrategia de la identificación conlleva satisfacción por el deber cumplido pero también por la gratitud que se recibe como contraprestación. Como apunta David Casado Neira, el agradecimiento es el reconocimiento explícito del compromiso que se genera en la aceptación del don y un equilibrador inmediato de la deuda adquirida (Casado Neira, 2003: 120). Tal como se percibe en el siguiente fragmento, el tiempo dedicado a las visitas es compensado de inmediato por el reconocimiento de aquellos que reciben atención, la contraprestación en este caso no necesariamente presupone un plazo, es inmediata: “-Yo aprovecho pues eso, para hacer, un día voy a la residencia, o sea…Pero ya se me han muerto las que estaban cuando la tía también algunas (- Claro; - Ya) y ya me da un poquito de apuro - Te da corte, igual; -Sí… - Pero me… 208 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias - Pero te lo agradecen ¿eh? Pero vaya… - Pero, oye, enseguida te dicen: “¡cuánto tiempo que no has venido!” (…) -Pero esas cosas hay que hacer, ¿eh? Porque agradecen. -¡Hombre, no! -Fíjate tú, lo que haces. - Y, y luego también tienes satisfacción personal (- También, sí, sí) porque si tu ves además que se quedan contentos y que oye, pues que has estado un ratito con ellos, y aunque a poco que hayas ido, pues ellos siempre son agradecidos, sobre todo la gente que está bien de la cabeza, relativamente bien, pues lo agradecen. -Y la que no está bien también está, la que anda ahora en la residencia se dará cuenta -Te agradecen todos - Sí, sí. ” (GD 8. Mujeres mayores) Si bien se puede apreciar la compensación por la dedicación, en el relato se define la entrega con altruismo, no esperando ninguna contraprestación: aparentemente ofrecen su tiempo, su disponibilidad, se ocupan y preocupan de las personas que las rodean, “comparten y reparten”… sin esperar nada a cambio. Una entrega que no conlleva restitución. En ciertos momentos, además, el discurso de las mujeres mayores deja entrever una definición esencialista de la ética del cuidado como constitutiva de la feminidad. Se refuerza la identificación con la adscripción de género al identificar a todas las mujeres con las virtudes que se proclaman para sí mismas, a saber, la generosidad como característica que define a las mujeres y, especialmente, a las madres. “- (…) Porque las personas, yo creo, que todas somos generosas, las madres, sobre todo, que me da igual que seamos de hijas, de hijos… -No todas, no todas. Hay que reconocer… -Sí. -No, pero de todo hay… - En general, sí. - Y si no siembras, como has dicho tú antes, no puedes recoger. Siempre esperando que hagas no puede ser. - (…) Pero es que no se hace nada a cambio de nada. Si yo, por ejemplo, estoy aquí estoy porque me ha dado la gana, no estoy a cambio de que, oye, de que me van a invitar 209 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar mañana a no sé donde o pasado me van a llamar a no sé qué. No, no. Yo he venido aquí, simplemente, a colaborar. Y como esto puede ser ir a una residencia, cuidar tu nieto, contarle un cuento a no sé quién o decir “oye, he hecho unas buenas croquetas y porqué no venís a comer mañana”. Ese tipo de cosas que son auténticas tonterías (- Sí), pero que es generosidad por tu parte. Porque lo más fácil es decir ¡pfff! Nosotros, mi marido y yo, ahora mismo vivimos solos y lo más cómodo es tener la casa divina de la muerte y que no venga nadie a casa, pero vaya aburrimiento y vaya tostón. Pues, no, tampoco. Entonces, te gusta compartir y repartir. Pero la mayoría, yo creo que las mujeres somos generosas y lo que deberíamos de hacer es…no ser… -Egoístas.” (GD 8. Mujeres mayores) No obstante, como señala Soledad Murillo no es necesario estar casada o carecer de empleo para adscribirse a las virtudes de lo doméstico (Murillo, 1996). Se percibe una identificación con la adscripción de género también entre las mujeres con empleo no cualificado (GD 4). En este sentido, la identificación se traduce en una satisfacción que no siempre se produce por idénticos motivos. En algunas ocasiones, viene de la mano de la perpetuación del rol, bien asumiendo lo doméstico-familiar como fuente de sentido y significación (aún advirtiendo, como lo hacen las amas de casa a tiempo completo, que su posicionamiento puede resultar anacrónico), bien cumpliendo con el deber aún cuando asumen que ya no les corresponde hacerlo. En las siguientes intervenciones se pueden vislumbrar ambas actitudes: “- (…) Yo tengo 36 años, y yo creo que… o yo no soy de… yo soy como muy… me encanta la casa, que… llegar el marido, la… bueno, desde que tengo la cría, yo es que soy feliz con la cría. Me encanta llevarla al colegio, hoy que tiene que haber llevado la flor a la virgen, no sé qué… el comprarle… o sea, todo para… y digo, yo es que soy una mujer de antes, con la edad… con la edad de ahora de esto… no, disfruto con las cosas... a mí eso de estar en casa y… la casa… y el marido (...). Yo la verdad es que disfruto muchísimo, me siento afortunada y…” “- (…) A mi hija que suele venir con el novio y le digo, “toma cariño, por lo menos hambre que no pases”. Me diréis que soy una madraza, pues me da igual - Pero que no, que eso somos todas, somos todas. - Y voy a la carnicería y siempre cojo un poco más de carne y le pongo un par de filetes y 210 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias le digo “toma cariño, para que tengas” - Somos nosotras las que… (no se entiende) - Digáis lo que digáis, oye, pues mira, pues yo soy así, soy feliz (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado) En otros momentos del discurso, sin embargo, la sensación del deber cumplido no se traduce tanto en el goce y la satisfacción que conlleva perpetuar el rol, sino que se percibe como una forma de contraprestación, de haber devuelto lo que se debía, de haber cerrado el ciclo. Es la tranquilidad de no tener deudas pendientes y de haber completado el círculo. Esta postura se ve reflejada, por ejemplo, en el relato de una de las participantes del grupo de mujeres con empleo no cualificado (GD 4) que después de haberse quedado viuda muy joven y haber criado a sus hijas/os sin su pareja, ahora que los hijos/as son mayores se ha ido a vivir con su actual pareja dejándoles el piso donde vivían a ellos/as. Asimismo, se puede entrever cuando se hace alusión a sus futuras nietas y nietos pues se subraya que no tienen intención de asumir la responsabilidad de sus cuidados, sino de manera puntual: “Yo he tenido mis hijos, no le he molestado a nadie, he cargado con ellos toda mi vida (…) yo ejerceré de amama, no voy a ejercer de cuidadora, eso lo tengo muy claro” (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado). Otra de las estrategias a las que se ha hecho alusión es la de la reinvención. Se expresa en el discurso de las amas de casa a tiempo completo. Su situación es el resultado de una decisión tomada en otro momento vital y, en la actualidad, se autoperciben en un contexto en el que su presencia resuena en mayor medida como una tradición que ha dejado de tener vigencia que como una tendencia generalizada, lo que produce sensaciones contradictorias. El tiempo que dedican al ámbito domésticofamiliar en el día a día constituye un volumen importante (según los datos de empleo del tiempo 5 horas y media) y su valor no siempre se expresa en los mismos términos. Por un lado, se valora positivamente haber tenido la oportunidad de disfrutar de vivencias, experiencias y momentos muy satisfactorios, sobre todo en relación al cuidado de la prole. Esta valoración se realiza principalmente en contraposición a cómo han vivido la paternidad sus parejas, pues se tiene la sensación de que ellos no han podido ver crecer a sus hijos/as. Por otro, muestran satisfacción y orgullo por el deber cumplido, principalmente frente a “las madres trabajadoras”, que son criticadas por no ejercer la maternidad de forma intensiva. Por último, se deja entrever que las cosas podían 211 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar haber sido de otra forma, que su elección conlleva renuncia y sacrificio y la valoración se expresa en términos de compensación, de un reajuste del equilibrio entre aquello a lo que se ha renunciado y lo que se ha obtenido a cambio. En este sentido, resulta significativa la siguiente cita en la que, si bien no se expresa de forma explícita, se puede percibir el tono de sacrificio. “- (…) yo lo que más valoro es eso, que cuando mis hijos llegaban a casa yo estaba en casa, entonces era lo que más valoraba, el hablar con ellos, el contar, el estar en todo ahí... (énfasis) (…) pero yo creo que eso lo valoras mucho, que mis hijos, cuando he llegado a casa han estado, yo he estado allí yo creo que ha sido el gran premio a… todos estos años.” (GD3. Amas de casa a tiempo completo) En relación a la problematización de las adscripciones de género, entre las mujeres profesionales es el posicionamiento contra el modelo heredado y el sentimiento de culpa por no estar cumpliendo con lo que rige su socialización lo que da significado al tiempo que se emplea (o no) en el trabajo doméstico y los cuidados. Se expresa principalmente en la lucha contra el sentimiento de culpa. Un sentimiento que, a menudo, nace de ellas mismas y se pone de manifiesto como parte esencial de su propia identidad. Otras veces, sin embargo, se expresa como un recurso que emplean los miembros de la familia para hacerles recordar cuáles son las reglas que regulan la relación: quién, cómo, cuándo, con qué frecuencia y con qué intensidad debe cubrir las necesidades del ámbito doméstico-familiar. En estos casos, el sentimiento de culpa se percibe como moneda de cambio del chantaje emocional. Frente a ello, sin embargo, las mujeres refuerzan su agencia y construyen estrategias que les permiten reafirmarse en sus convicciones y no doblegarse ante la norma social, ni sucumbir al chantaje. Se apropian de su tiempo, marcan límites y hacen uso de sus capacidades. En este sentido, resulta ilustrativo el relato de una de las participantes del grupo de discusión de mujeres profesionales (GD 5) que narra que siendo ella la mayor entre sus hermanos es la que habitualmente se hace cargo de los preparativos de la cena de Navidad, pero en una ocasión decide irse a un balneario con una amiga dejando, de esta forma, a un lado sus obligaciones familiares. Lo define como “una experiencia piloto”140 y cuenta que mientras está fuera sus hermanos la 140 212 Es interesante comprobar que, como en el ejemplo señalado, en el grupo de mujeres profesionales 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias llaman para preguntarle cómo está, preocupados por su bienestar pues está lejos de su familia en unas fechas especialmente emotivas y hogareñas pero, además, advierte que lo hacen para producirle “sentimiento de culpa”. Ella narra que la experiencia le ha resultado grata y que, al volver, ha reafirmado el acierto de su decisión por lo que pretende repetirla e irse más lejos y durante más días, con la satisfacción y el orgullo de quien ha ganado una batalla: “uno de mis grandes… orgullos que tengo de habérmelo hecho mirar y haberlo conseguido” (GD 5 Mujeres profesionales). Las normas que rigen las relaciones que se crean en torno al trabajo doméstico y los cuidados están implícitas como parte del proceso de socialización, si bien en algunas ocasiones, como en el relato del que se acaba de dar cuenta, se manifiestan de forma explícita, se negocian, y se redefinen. En el caso de los hombres jubilados y prejubilados la problematización no se desarrolla en el marco de un discurso elaborado en torno a los roles tradicionales de género, sino más bien desde un desajuste encarnado entre su socialización de género, el ejercicio de su rol durante su vida adulta y la situación en la que se encuentran en la jubilación. Su experiencia vital del presente rompe con el modelo de ciclo vital lineal del discurso hegemónico: juventud-estudio, edad adulta-empleo, vejezjubilación. Sus vivencias no coinciden con las expectativas que tenían en torno a su jubilación, se encuentran inmersos en un ámbito que les es ajeno, que experimentan como un deber y una obligación, la moralización tiene tono de queja, de resignación, pero sobre todo de desconcierto, de no atisbar una solución clara ni vislumbrar ninguna posibilidad de cambio. La locución que sigue resulta significativamente expresiva a este respecto: “- Perdón, perdón una cosa. Es que yo viendo lo que ha sucedido conmigo (-Sí, sí, si no…) yo no quiero para mis hijos lo mismo. Si yo he estado a veces hasta enfadado porque… (-Eso le puede pasar a cualquiera) Con todo el mundo estás enfadado, porque dices, yo no disfruto la vida, joder, porque me he jubilado, estoy con cincuenta, con sesenta y tantos años y estoy aquí cuidando, estoy haciendo de, de… de guardería, estoy haciendo de, de, de, de enfermero, de no sé qué, sin tener ni idea (-Claro), y claro, y unos cuantos años, y dices, bueno, yo ahora me estoy haciendo mayor… ¿y qué? Y si yo he estado enfadado y a veces me he cabreado, y a veces pues estás a gusto y otras veces… (GD 5) es habitual el empleo de vocabulario especializado y de tecnicismos propios de sus profesiones para hablar de su experiencia cotidiana. 213 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar pero quiero decir, que si estás en esa posición, yo no quiero para mis hijos que ocurra lo mismo… En principio no van a poder porque van a estar trabajando. En segundo lugar, si yo he estado fastidiado no quiero fastidiarles a ellos. Entonces el camino, ¿qué es? pues la guardería141 o…” (GD. 9 Hombres jubilados y prejubilados) El desasosiego vital de los hombres jubilados y prejubilados sale a la luz cuando contemplan su situación en relación al horizonte temporal. Intuyen un futuro incierto porque asumen que ellos mismos llegarán a la situación de aquellas personas que hoy en día demandan sus cuidados. Envejecerán y precisarán cuidados pero ¿quién se los va a prestar? Surge la duda y el desconcierto, porque no se atisba ninguna respuesta clara. En este contexto, desean que sea el entorno doméstico-familiar quien satisfaga sus demandas pero intuyen que sus descendientes no podrán (o no querrán) hacerse cargo de ellos. Apelan a que los roles de género han cambiado, tanto las mujeres como los hombres participan ininterrumpidamente en el mercado laboral y apenas disponen de tiempo para el cuidado, ni siquiera para atender a sus propias criaturas. Asimismo, hacen alusión al cambio de valores de la sociedad, más individualista y consumista ahora que antaño, por lo que intuyen que sus descendientes no van a sentir el deber moral que sienten ellos hacia sus antecesores. De esta forma, hacen referencia a la sociedad en su conjunto y de forma abstracta, así como al Estado (por ejemplo, respecto a la necesidad de “guarderías” para mayores, en referencia a las residencias), que es el que se debería hacer cargo del bien común. Ellos han cumplido con su parte, han contribuido a la comunidad (han tenido un empleo, han ejercido de hijos, de maridos y de padres), y ahora consideran que merecen una contraprestación. A través de su narración se deja entrever la ruptura de la lógica de reciprocidad: ellos han cumplido con su deber tanto hacia la sociedad en general, como hacia el ámbito doméstico-familiar en particular, pero no perciben que vaya a haber una contraprestación. En este contexto, la ruptura de las normas pone de manifiesto la 141 El grupo de hombres jubilados y prejubilados plantea una equivalencia interesante entre la necesidad de guarderías y residencias: “hemos empezado a hablar de guarderías y resulta que las guarderías las tienen que hacer para nosotros (…) la vida del niño empieza en la guardería y la vejez nuestra terminamos en una especie de guardería” (GD 9, Hombres jubilados y prejubilados). Otra vez se hace alusión al ciclo vital con cierta carga emocional. 214 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias existencia de las mismas, de una lógica que rige la relación: dar, recibir y devolver. La lógica del don que describe Marcel Mauss sale a la luz en relación a las reglas que rigen la provisión de bienestar y cuidados, reglas que permanecen implícitas y, de la misma forma, son aceptadas (Casado Neira, 2003) El ciclo vital marca el tempo de la reciprocidad en el ámbito doméstico-familiar, define cuál es el tiempo oportuno, el kairos de cada momento que marca la relación. Del mismo modo que “hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir; un tiempo para llorar y un tiempo para reír; un tiempo para el luto y un tiempo para la alegría” (Marramao, 1992/2008), hay un tiempo para dar, recibir y devolver tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. Una vez que se aprecia que se han roto las reglas del juego, la dramatización de la incertidumbre que se crea ante un porvenir indeterminado se verbaliza de forma enfática y, en algunas ocasiones, incluso agónica. Se percibe, asimismo, como un proceso irreversible y, como se puede percibir en la siguiente intervención, el malestar se expresa con contradicciones, preocupación, cierto tono de enfado, y resignación. “- Esta generación que estamos aquí somos la que peor, la que peor va a vivir seguramente… Nos ha tocado cuidar de nuestros hijos, nos ha tocado obedecer (énfasis) a nuestros padres (-Y cuidarlos), y cuidarlos, (-Sí) y nuestros hijos (-Nada), en plan suave van a decir… Te van a dar la patada. - Exacto. - Sí, sí, te van dando largas, sí. - Pero si no es en plan suave, si es que esto es así. - Es que esto es así. - O que la vida ha evolucionado así, pero que esta generación…” (GD 9. Hombres jubilados y prejubilados) La preocupación por la provisión de cuidados en el futuro se expresa en todos los grupos de discusión incluso entre aquellos llevados a cabo con la población más joven (GD 1 y GD 2), pero cobra un tono especialmente emotivo en el caso de los hombres mayores. El desconcierto por el presente y el temor hacia el futuro, hacen que la moralización atraviese buena parte de su discurso. En relación a la moralización del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados se perciben, por tanto, diferentes actitudes en relación a las estrategias definidas en torno 215 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar a la adscripción de género del ámbito doméstico-familiar. Éstas, sin embargo, no se constituyen de forma monolítica sino que se van construyendo de diversas maneras, de modo que es posible encontrar en un mismo grupo y en una misma intervención posturas encontradas que no se perciben ni vivencian de forma discordante, sino que son asumidas dentro del mismo discurso sin entrar en conflicto ni caer aparentemente en la contradicción. De este modo, la estrategia de la identificación conlleva en algunas ocasiones, una actitud altruista que se contrapone a la espera del agradecimiento como contraprestación; en otras, alude a la satisfacción de la perpetuación del rol, de seguir cumpliendo la norma, que contrarresta con la sensación de la tranquilidad del deber cumplido y del cierre del ciclo. La estrategia de la reinvención por su parte, se identifica también con la satisfacción por el deber cumplido aunque se percibe cierto tono de sacrificio por la renuncia de lo que podría haber sido. La problematización se vive desde el sentimiento de culpa en el caso de las mujeres profesionales, sentimiento contra el que se lucha llegando incluso a un posicionamiento que redefine las reglas de la relación. Por parte de los hombres jubilados o prejubilados, sin embargo, la problematización se traduce en desconcierto, angustia y resignación. La estrategia de la reafirmación a través del distanciamiento, a la que no se ha aludido hasta el momento, produce por parte de los hombres con empleo discursos que no están especialmente cargados de emotividad ni de moralización, se percibe un tono aséptico en sus relatos, acompañado en ocasiones por la queja surgida de la dificultad del encaje de horarios y la escasa disponibilidad de tiempo propio que contrasta significativamente con la densidad moral y emocional del relato de los hombres jubilados y prejubilados. De esta forma, la moralización penetra en la temporalidad del trabajo doméstico y los cuidados de forma trasversal. Se moraliza el tiempo como recurso, puesto que se valora de forma normativa el tiempo que se dedica (o no) al ámbito domésticofamiliar. Se moraliza el tiempo como marco o entorno, en tanto que se hace referencia a la lógica circular de la reciprocidad como forma de definir la relación: dar, recibir y devolver. Se moraliza el tiempo como horizonte, ya que se expresa con angustia y temor la incertidumbre en torno al futuro y a la provisión de cuidados en relación a él. Y se moraliza el tiempo incorporado, encarnado, que es parte de la esencia misma de las personas, al hacer alusión a la falta de correspondencia entre las expectativas y la experiencia vivida en relación al momento vital. 216 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias 9.3 Tiempo encarnado La moralización del tiempo se dilata hasta llegar a tocar aspectos inherentes de la condición humana. Las aserciones sobre el ciclo vital se caracterizan, a menudo, por un fuerte contenido moral y emotivo como, por ejemplo, cuando se hace referencia a la vejez y a la edad reproductiva de las mujeres. En este último caso se apela al egoísmo de las generaciones más jóvenes (principalmente haciendo alusión solamente a las mujeres) por su retraso en la edad de tener la primera criatura. En el grupo compuesto de mujeres con empleo no cualificado (GD 4), se percibe una ruptura generacional a este respecto. Las más jóvenes no tienen hijos/as y apelan al sentimiento de culpa que les produciría tenerlos y no poder atenderlos. Unas jornadas laborales dilatadas y la inestabilidad de su situación monetaria (dependen de sus parejas para pagar la hipoteca del piso) les impiden pensar en la posibilidad de poder ejercer la maternidad de forma intensiva. En su narración se percibe que el no tener descendencia es consecuencia del malestar que les crea no poder cumplir con sus obligaciones maternales y se vivencia con sentimiento de culpa, como se puede entrever en la siguiente intervención: “- Otra cosa es que ya no solamente yo creo que es a nivel económico, no creo, sí que influye, pero no creo que solamente sea por eso. (…) muchas veces me planteo: tengo un hijo, vale, tengo un hijo, luego lo voy a tener que meter a una guardería. Y muchas veces digo, “es que ¿para qué voy a tener un hijo?, ¿pero yo cuánto…?” Vale que no es el tiempo que pases, sino la calidad del tiempo que vayas a pasar, pero es que con lo que soy yo, me veo, me veo, cogiendo a mi niño a no sé que hora envuelto en no sé qué, llevándolo a una guardería, y me conozco, con unas lágrimas hasta aquí metida en el coche, y diciendo, “bueno, hasta las ocho de la noche hoy no le veo” (-Sí) Entonces dices, “jo, o sea, ¿para qué?” O sea, esa es una de las cosas que te cortan un montón, porque habrá personas que puedan disponer por sus puestos de trabajo de una reducción de jornada, un no sé qué… pero hay otras muchas personas que no podemos disponer de eso” (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado) Frente al discurso de las más jóvenes, las de mayor edad, posicionándose desde la perspectiva de quien efectivamente ha cumplido con su deber, califican de egoísta el razonamiento de sus compañeras por querer eludir las normas de reciprocidad que rigen la relación: les toca asumir su responsabilidad adulta y ofrecer algo a la sociedad, 217 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de quien hasta ahora solamente han recibido. Les toca empezar a prestar cuidados pues romper la lógica supone quedarse con algo que no les corresponde, no devolver lo que han recibido. Como se pone de manifiesto en el grupo de las amas de casa a tiempo completo (GD 3): “los niños no se tienen gratis”. El egoísmo se relaciona con el individualismo que finalmente es también admitido por las más jóvenes: “Que es egoísmo, es egoísmo, yo creo, es egoísmo y es individualismo porque yo antes de tener un hijo me planteo muy mucho, ostras, es que yo…” (GD 4. Mujeres con empleo no cualificado). La pertinencia de prestar atención a la dimensión temporal inherente de la existencia misma y de la propia identidad sale a la luz, asimismo, en relación a otros dos aspectos: la conexión entre los ritmos biológicos, el cuerpo y las dinámicas de la vida social, por un lado, y la alusión al ciclo vital, a la decadencia del paso del tiempo, a la vejez y a la vulnerabilidad, por otro. Como se puede percibir en el relato de una de las participantes del grupo de discusión compuesto por mujeres profesionales (GD 5), las dinámicas cotidianas que se desarrollan en base a las condiciones estructurales pueden llegar a incidir en las dimensiones temporales más esenciales (el tiempo dedicado a las necesidades fisiológicas, por ejemplo), en los ritmos biológicos del cuerpo (la menstruación) y en la propia subjetividad (procurar sobrellevar el sentimiento de culpa): querer ejercer la maternidad de forma intensiva y, paralelamente, tener un empleo de acuerdo a su formación, lleva a una de las participantes a optar por el teletrabajo, lo que conlleva unas jornadas laborales que no respetan los ritmos circadianos y que derivan en falta de sueño y en un trastorno hormonal que produce menopausia precoz. La siguiente cita es un fragmento de su narración: “- (…) Entonces tengo a mi hijo, entonces entra el problema de que ¿cómo concilio?, en ese momento no trabajo, entonces llega un momento en que me empiezo a cansar, llevo un año con mi hijo en casa, estoy encantada de la vida, disfruto de mi hijo muchísimo, pero siento la tremenda necesidad de empezar a trabajar otra vez, porque ya la casa se me cae encima, y encima decía, “coño, es que he estudiado cinco años para algo…”, bueno, y ahí empiezan las jeriglengas (…) os cuento mi plan de trabajo diario, era: me levantaba, llevaba a mi hijo al colegio, entones por la mañana metía dos o tres horas en el ordenador, iba a recoger a mi hijo, mi hijo estaba dos o tres horas por la tarde, cuando salía seguía con mi hijo porque no tenía nadie más, me ponía a trabajar a las diez de la noche, de diez a 218 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias las dos de la madrugada. Ése era mi plan de trabajo, era la única manera que yo veía para, desde la culpa que me creaba el no querer dejar a mi hijo solo (énfasis), que estuviera con alguien, el poder compaginar las dos cosas. ¿Qué me pasa? Bueno, pues con 39 años empecé a dejar de tener la regla, y con 43 estoy menopausica. (…) yo misma caí en esa dinámica en que no cuidaba mi sueño, no cuidaba mi cuerpo (…)” (GD5. Mujeres profesionales) La opción del teletrabajo hace referencia a un contexto socio-histórico concreto, el de la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación, y se presenta como una oportunidad para “conciliar” no sólo dos esferas con dos lógicas diferentes (la doméstica-familiar y la laboral) sino también dos roles, dos proyectos de vida que, en un principio, parecen ser irreconciliables: por un lado, el modelo heredado de domesticidad y de maternidad intensiva y, por otro, la proyección y expectativas fundamentadas en el desarrollo de una carrera profesional. Los ritmos del cuerpo, sin embargo, son inherentes al ser humano e inseparables del bienestar y de los ritmos sociales de la vida cotidiana (Adam, 1995) y, en este sentido, es posible observar cómo estos últimos determinan los primeros, hasta el punto de poder llegar a trastocarlos de forma irreversible. El tiempo interior (como tiempo del cuerpo y de la subjetividad) y el tiempo sociohistórico (que hace referencia el contexto global y a la estructura social) se interrelacionan en el relato biográfico para dar coherencia al tiempo vivido y definir la situación vital del momento (Leccardi, 2002). La narración que se construye mediante de los grupos de discusión es colectiva y se desarrolla a través de las sinergias surgidas de compartir experiencias comunes. Tanto la edad como el momento vital determinan en gran medida nuestra forma de estar en el mundo y de actuar en relación a él. De este modo, la imagen de tiempo encarnado sale a la luz también en el discurso de los y las participantes de mayor edad principalmente en relación a las secuelas que deja el paso del tiempo, no sólo en la forma de ser y de actuar, sino también en el propio cuerpo. Dicha apelación, sin embargo, no se desarrolla de manera similar entre hombres y entre mujeres. Los hombres jubilados y prejubilados (GD 9) se expresan con el temor y la angustia que les produce no tener asegurada la satisfacción de los cuidados que precisarán en un futuro próximo. Hacerse mayor se identifica con ser más vulnerable y poseer un menor grado de autonomía, lo que conlleva una mayor necesidad de recibir cuidados y una percepción de uno mismo en términos de dependencia. En el discurso 219 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de las mujeres mayores (GD 8), sin embargo, la relación con la enfermedad, con la vejez y la muerte no se expresan con angustia, sino que son asumidas como parte inherente de la propia vida y de la cotidianidad de su experiencia. La actitud de entrega con la que asumen las frecuentes visitas a las residencias de mayores conlleva una relación diferente a la de los hombres ante las situaciones de extrema fragilidad con las que se encuentran a menudo. Se percibe que ellos principalmente sienten rechazo, mientras que ellas compensan la crudeza de la experiencia con la gratitud que les muestran las personas a las que visitan y con la satisfacción que sienten por el deber cumplido. Las siguientes citas resultan representativas de una y otra actitud: “- Si mira, a mí no me importaría ir a una residencia, pero es que no las hay. Y si las hay es carísimas. - A mí si me importaría -Yo no voy ahí, de ninguna manera, vamos, mientras me tenga de pie… - Pues no, a mí no me importa ir a una residencia, ¿eh? - Yo a mí sí, a mí muchísimo, yo no querría ir nunca - A mí no me importaría - He ido de paso a ver a alguno y no quisiera ¡vamos! - Hombre, mientras pueda, mientras pueda estar en casa, estoy en casa, eso es lógico, ¿no? - Entonces es que no quieres ir. (-No, no) Entonces es que no quieres - No, no, es que al final… (- No, no que eso es así -¡Que no!), al final casi te obligas a ir… - Entonces eso es otra historia, pero no que quieras ir - Si estás viendo que un hijo te da de lado, y tú necesitas mucho cuidado… - ¡No queremos ir ninguno, lo que pasa es que no nos queda más remedio! (énfasis) -Si este hijo te da de lado, el otro te da de lado... - Cómo voy a ir yo a aguantar a viejos, ahí al lado. Aunque sean más jóvenes que nosotros, pero es así. Hace poco he estado yendo a una residencia y muy bien y encima de pago y con mucha pasta y entras por sitios y casi tenía que ir con mascarilla (desprecio, énfasis) - Se te cae el alma, se te cae el alma… - Eso es lo peor, eso es lo peor, es lo peor. ” (GD9. Hombres jubilados o prejubilados) “- Yo lo que veo mal que hay gente así de nuestra edad y eso, “chica, yo no puedo ir, yo, a mí me deprime mucho ir a la residencia” o a una casa que hay gente enferma. (- No, no, no) Si eso nos va a pasar a todas. (- No, no) Va a ser el futuro nuestro ¿eh, chicas? - Puro egoísmo. 220 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias - No, no, pero también hay personas que se deprimen. - Chica, joe, Clara, no me digas, se deprime si ves a uno de ochenta años con una enfermedad de cáncer o un paralítico o un niño de seis años. Eso sí que dices tú, “¡qué triste!” Pero con noventa años o así, que están ya igual ya así, pues dices es la vida, como cojas esa edad vas a llegar a eso. (GD9. Mujeres mayores) Las visitas periódicas a las residencias por parte de las mujeres mayores implican que el trato con personas en situaciones de enfermedad y decadencia (a menudo avanzada) se vuelva parte de su cotidianidad. Por ello, integran la vulnerabilidad en su discurso como parte constitutiva del ser humano, la despojan de la carga moral que caracteriza el discurso de los hombres jubilados y prejubilados e intentan tratarla con naturalidad. Su relato se tiñe de tintes más emotivos cuando se hace referencia a situaciones difíciles en la vida adulta o en la infancia. De esta forma, a través de su discurso sale a la luz que, como apunta Pasacale Molinier (2011:59-60), la actitud compasiva se aprende, es una construcción social. Así, subrayan la necesidad de familiarizarse con la vulnerabilidad, la enfermedad y la muerte, no tratarlas como temas tabú y, en este sentido, mencionan episodios concretos en los que han compartido tales experiencias con sus nietas y nietos. Una de las participantes relata también que ha pedido a sus hijos e hijas que cada vez que tenga que ir a la residencia la lleve una persona diferente, para que así todos ellos se habitúen a las situaciones de vulnerabilidad frecuentes en este entorno. No obstante, la línea de demarcación la dibujan al hacer mención a su propia fragilidad e identificar con claridad los espacios en los que se puede mostrar y las personas que pueden acceder a ella, y las que no. De este modo, si bien se entiende y se asume como constitutiva de todo ser humano, cuando se trata de la propia se maneja de forma diferente según el contexto: de puertas adentro, se vive, se siente y a menudo se sufre, en solitario o con la alianza de los más allegados; de puertas afuera, sin embargo, se esconde, no se da cuenta de ella, se disimula, para ofrecer una imagen de fortaleza y de bienestar: - ¿Ahora vamos a dar pena? -No. Yo nunca la he dado, nunca he sido de dar pena y ahora desde luego, menos todavía. -Si tienes un dolor te aguantas (- Pues sí) te pintas los labios más y a la calle (risas) (GD9. Mujeres mayores) 221 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar En ambos casos, el discurso está atravesado por una aparente convicción de tratar el tema con naturalidad, sin tabúes ni restricciones. 9.4 Tiempo propio, tiempo para sí En los grupos de discusión el tiempo se percibe como un recurso escaso. Prácticamente en todas las reuniones se manifiesta cierto todo de queja por la falta de tiempo de libre disposición, aunque se acentúa entre las y los participantes con empleo: “a todo el mundo le falta tiempo para hacer lo que realmente quiere hacer” (GD 7 Hombres con empleo cualificado o en puestos de responsabilidad). La sensación de prisa, de “ir corriendo de un lado para otro”, es frecuente. La reflexión sobre la disponibilidad de tiempo para sí o de tiempo que está fuera de las obligaciones tiene lugar principalmente en el grupo compuesto por las mujeres profesionales (GD 5); son las que desarrollan un discurso más elaborado en torno a la apropiación. En los demás grupos, el tiempo de libre disposición no se define en relación a un posicionamiento expreso, sino que se percibe como tiempo para el ocio o tiempo relacional. Desde la problematización de las adscripciones de género, las mujeres profesionales elaboran un diagnóstico de su situación: tienen una sensación de prisa constante que les produce malestar y perciben que no es compartida por sus compañeros, puesto que hombres y mujeres experimentan su cotidianeidad de forma diferente. El desasosiego con el que la viven ellas es definido como un atributo propio, particular, que se generaliza a todas las mujeres, pese a que implícitamente se haga referencia a aquellas con empleo. Tal como se afirma en la propuesta de ley italiana sobre las políticas de tiempo, el tiempo se percibe en este caso “como un perro que muerde sobre todo a las mujeres” (Grau, 1990). Su argumentación se desarrolla en relación tanto a las características estructurales de las sociedades contemporáneas, como a la socialización de los roles de género. Ambas dimensiones se presentan, asimismo, estrechamente iterrelacionadas. Por un lado, el relato que parte de la propia experiencia se desarrolla en el marco de un análisis más amplio que muestra cómo las características estructurales de segregación del mercado laboral y de la organización de los tiempos de trabajo remunerado condicionan de forma desigual la estructuración del día a día de mujeres y hombres, así como su percepción y vivencias subjetivas. Desde esta perspectiva, 222 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias se señala que el acceso de unas y otros al mercado laboral y su participación en él son desiguales: las mujeres se concentran en empleos caracterizados por peores condiciones de trabajo. Por ello, se critica la igualdad formal aparente de las sociedades occidentales contemporáneas tanto en relación a las características estructurales como respecto a la falta de corresponsabilidad en el ámbito doméstico-familiar. El siguiente fragmento ofrece una muestra de cómo se entrelaza en el relato la crítica a la configuración social con la experiencia propia del día a día. El nivel macro y la mirada micro convergen de esta forma para situar la experiencia concreta en un marco interpretativo más amplio: “- O sea, mi vida es un trabajo, bueno, pues un trabajo técnico, yo he hecho empresariales, o sea es un trabajo de cierto nivel, pero es un trabajo tipo mujer ¿eh? es un trabajo en una oficina, en la cual socialmente no te relacionas con nadie, que tienes unos horarios amplísimos, y de tal manera que es: tú vas a trabajar, voy a trabajar, llevo a mi hija al colegio, a todo correr a trabajar, cuando salgo de trabajar, eh… si puedo, voy una hora para comer que coincido un par de días a la semana con mi hija comiendo porque la van a buscar mis padres, y luego la llevan, y yo vuelvo a trabajar, a todo correr, para poder salir a una hora, que son las seis y cuarto. (…) Entonces, salgo de trabajar, ¿y qué hago? a todo correr voy a buscar a mi hija, que la cojo, que la ha ido a buscar su padre al colegio, que tiene un trabajo de hombre, de esos más de… tipo… pues eso un director de oficinas, de banco tal, al mediodía te vas al gimnasio, luego a la tarde ya no trabajo porque he cerrado el año, y entonces voy a buscar a mi hija al colegio, la tengo hasta que… de cinco y a seis y media, y el resto de tiempo es para mí, y luego vas tú a las seis y media, bueno vámonos ya porque es de noche, a casita a hacer las cosas de casa, jugar un ratito, cenar, dormir y a la cama. Entonces eso es la igualdad, o sea ésa es la igualdad real que existe, y yo soy una privilegiada, soy una privilegiada ¿eh?” (GD 5. Mujeres profesionales) Por otro lado, se alude a la socialización desigual de mujeres y hombres en relación a los roles de género y a la adscripción del ámbito doméstico-familiar. Se afirma que la socialización exime a los hombres de las preocupaciones del trabajo doméstico y los cuidados, lo que les reporta una mayor cantidad de tiempo de libre disposición, así como una sensación de mayor desahogo en su día a día. En algunos casos se señala que, si bien el reparto de las tareas puede llegar a ser equitativo, la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad. En este sentido, una vez más, se deja entrever en su relato el malestar que produce el conflicto entre los roles tradicionales 223 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de género y sus expectativas profesionales, y el nivel de exigencia que implica tener que mediar entre ambos. Como se vislumbra en la siguiente cita, todo ello tiene implicaciones directas en la percepción subjetiva del desarrollo de su vida cotidiana y de su propio bienestar: -Yo, en ese sentido, creo que tenemos mucho que aprender de los hombres (asienten). Yo creo que hemos asumido las… a ver, las obligaciones como las entendían nuestras madres, eh, de abarcarlo todo, todo lo que tiene la casa ¿no?, y nosotras hemos repetido eso, pero además también hemos querido tener una vida profesional pues como la que han podido tener nuestros padres, o sea queremos ser a la vez hombre y mujer, y yo creo que eso es ponerse el listón muy alto. Entonces yo reconozco (…) que soy una privilegiada porque mi pareja comparte conmigo las tareas de la casa al cincuenta por ciento, o sea yo no sabría determinar quién de los dos…quien realmente de los dos hace más. Pero sí que creo que tiene una filosofía de vida, o una manera de plantearse las obligaciones que le conlleva tener una calidad de vida mejor que la mía, teniendo en cuenta que él trabaja a jornada completa, y yo estoy con dos tercios de jornada, por lo tanto, yo paso más tiempo (énfasis)… o sea, laboralmente, o sea, trabajo remunerado, trabajo menos horas ¿no?, luego en casa, pues sí, pues sí que es cierto que al final trabajo más horas, pero yo reconozco que para mí… o sea, como que quiero tener mi casa como la tenía mi madre, ¡pero es que mi madre no trabajaba fura de casa! (asienten) (GD 5. Mujeres profesionales) Frente a tales situaciones las mujeres profesionales dan cuenta de los recursos concretos que han elaborado para poder disponer de tiempo propio y de libre disposición. Concretamente, se han identificado tres: reducción de jornada, externalización de parte del trabajo doméstico y determinación a la hora de decidir a qué se quiere dedicar el tiempo de libre disposición. El primer recurso es la reducción de jornada. Una de las participantes narra que ha pedido una reducción que le permite disponer de más tiempo fuera de su jornada laboral. Afirma explícitamente que el objetivo no es disponer de más tiempo para atender a su hija, sino lograr tiempo para sí. En el trasvase de tiempo de trabajo remunerado a tiempo de libre disposición se puede percibir una actitud crítica hacia las adscripciones de género que, en cierta forma, cuestiona el modelo heredado de domesticidad que se constituye en base a la disposición y entrega hacia los requerimientos del hogar. Un posicionamiento explícito en torno la apropiación de tiempo saca a la luz la capacidad 224 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias de acción de las mujeres que se desligan de los requerimientos de su adscripción de género y se apoderan de tiempo de libre disposición. La siguiente cita es un ejemplo de ello: “- En mi caso, por ejemplo, llega un momento, o sea es un momento que dices ¿Por qué quiero reducir la jornada? Digo, pues porque, lo que dejo de ganar, no me compensa el gran incremento de calidad de vida, porque no tengo yo…yo cuando reduzco jornada no tengo más tiempo para mi, para mi hija, tengo más tiempo para mí (…) yo el año pasado con una reducción de jornada, las tardes que estaba con su padre, yo no estaba mientras trabajando, estaba en el gimnasio, estaba haciendo compras, estaba haciendo lo que me daba la gana, ¿eh? ahora cuando está con su padre, yo mientras estoy trabajando, ¿entiendes?, entonces ése, ese tiempo de la reducción de jornada, claro, decía, es que… vamos, me lo saco de donde sea, por… (…) Pero por eso, o sea… no por culpabilidad de mi hija, ni para… ¡para nada! Sobre todo… la reducción de jornada la pido por mí, no por ella, ella ya…” (GD 5. Mujeres profesionales) El segundo recurso que han desarrollado para disponer de tiempo propio es la externalización de parte del trabajo doméstico. A través de contratar servicio doméstico, se externalizan las tareas menos satisfactorias y más rutinarias para, en cierta forma, “comprar” tiempo para sí, un tiempo que es altamente valorado no tanto por la cantidad que representa, sino por su cualidad. El recurso de la externalización, no obstante, supone hacer frente una vez más al conflicto que les plantea no seguir las adscripciones de género y delegar en otra persona parte de las obligaciones domésticofamiliares. En este sentido, reconocen tener dificultades para llevar a cabo el trasvase de obligaciones y admiten que no les resulta siempre fácil quedarse satisfechas con el resultado. Las siguientes citas muestran dos momentos de su argumentación: “- (…) yo también tengo una persona en casa y me pasa lo mismo, yo cada vez que me siento en la taza del váter, miro la rendijita ésta por donde nunca limpia, ya me da apuro, pero luego pienso: es que es mi casa, y uno en su casa sabe donde están sus recovecos, o sea, lo de uno, mejor que uno no lo va a hacer, aunque lo haga mejor, pero mejor que uno no lo va a hacer, o sea yo creo que también el pasar a tener una calidad de vida mejor, pasa también por un replanteamiento” (GD 5. Mujeres profesionales) 225 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar “- (…) el día que llego, y ese día, un día a la semana, llego y mi casa está perfecta y hecha de arriba abajo, es que eso no me lo… vamos, … eso es que es calidad de vida (-Es calidad de vida) (-Sí) Ése es un dinero súper bien invertido, y además cuando una mira ha estado cuatro horas, ha estado cuatro horas ¿eh?, de esas cuatro ¿Cuántas serán?¿Tres? de trabajo… es igual, tres horas que yo no voy a tener que meter, porque esas las tendría que meter obligatoriamente (-Sí, -Sí) Luego tres horas del día que estoy libre, que voy a poder ir al gimnasio o hacer lo que sea, entonces, en eso sí que tenemos que aprender, en que… en perder un poco, pues eso, de calidad de…de (barullo) dinero… para ganar esa calidad, y quiero decirlo así, bueno, pago cuatro horas, si en realidad son tres, son tres reales para como yo lo haría…, es igual, pues tres que no tengo que hacer yo, maravilloso”. (GD 5. Mujeres profesionales) El tercer recurso que desarrollan hace alusión a la determinación en la capacidad de decisión sobre cómo emplear el tiempo de libre disposición. La apropiación de tiempo cobra en este caso un sentido si cabe más significativo pues se apela directamente al poder de decisión: en qué se emplea el tiempo propio y en qué no. Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto la tensión con las adscripciones de género y el nivel de autoexigencia por abarcar todas las esferas que se supone que engloban una vida plena en el imaginario social de las sociedades occidentales contemporáneas: familiar, laboral y personal. Todo ello sale a la luz en la intervención de una de las participantes que expone de forma expresa su decisión de no emplear su tiempo de libre disposición para ir al gimnasio: “- (…) Ha llegado un momento en que he dicho, a ver, cuando tienes tiempo, y te sobra tiempo dices bueno, pues mira, voy a invertirlo en algo que es saludable, pero cuando encima no tienes tiempo…que le den dos duros, no voy a la gimnasio, ¿por qué? Porque no me apetece (- No te gusta) ir a la piscina a nadar me resulta un coñazo (Risas), y iba, iba, porque es que… “Tengo que hacer deporte”. Como tengo que cubrir todas las dimensiones de mi vida, y tengo que ser perfecta en todas las dimensiones de mi vida, pues tengo que… ahora, no… (…) No pienso ir (rotundo) no pienso ir (…). Fuera, ¡no, no quiero! (GD 5. Mujeres profesionales) Los recursos desarrollados por parte de las mujeres profesionales en torno a la apropiación de tiempo ponen de manifiesto las reglas que marcan la relación en el ámbito doméstico-familiar así como su cuestionamiento y redefinición. 226 9: Tiempo de trabajo doméstico y de cuidados: discursos y experiencias En definitiva, cabe afirmar que la aproximación cualitativa permite profundizar en los desajustes que la distribución del tiempo crea en la sociedad actual, partiendo de las experiencias encarnadas en el tiempo que producen discursos no siempre homogéneos entre los integrantes de los grupos de discusión según el posicionamiento respecto al trabajo doméstico y los cuidados y su situación laboral. Tales desajustes hacen que las personas, que son las que el tiempo encarna, así como los grupos sociales que éstas conforman entren a veces en crisis y encuentren, cada una o cada uno desde su experiencia, la forma más adecuada de convivir con ella o de hacerle frente. 227 El Conclusiones: tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar CONCLUSIONES: EL TIEMPO DONADO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO-FAMILIAR La tesis ha tenido como objetivo estudiar las dinámicas del entorno domésticofamiliar en relación al trabajo doméstico y los cuidados. Con tal finalidad se ha desarrollado un recorrido que ha abarcado diferentes disciplinas y líneas de investigación. La motivación que ha guiado todo el trayecto ha sido dar cuenta de la especificidad de dicho ámbito. Para finalizar, y a modo de recapitulación, se propone una reflexión sobre el estudio del trabajo doméstico y los cuidados que describe tres vías de acceso y una propuesta integral. Las tres vías son la domesticidad, el trabajo y el tiempo y la propuesta integral la de tiempo donado. Tres vías de acceso al trabajo doméstico y los cuidados La primera vía de acceso al estudio del trabajo doméstico y los cuidados es la domesticidad. Tiene como objetivo dar cuenta de la constitución del ámbito domésticofamiliar tal como se entiende a partir de la Modernidad, como una esfera propia y con una marcada adscripción de género: es el lugar de las mujeres, marco idóneo para el desarrollo de las “virtudes” de la feminidad. En este sentido, la domesticidad es constitutiva de la estructuración social moderna y hace referencia a un conjunto 229 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de ideas, representaciones y prácticas que legitiman la división de espacios, tiempos, roles y funciones fundamentadas sobre las dicotomías público/privado, masculino/ femenino, productivo/reproductivo, razón/emociones. La estrategia que se ha seguido en relación a la domesticidad es la elaboración de una revisión historiográfica a partir de la relectura de las reflexiones desarrolladas en diferentes trabajos especializados. De esta forma, se pretende mostrar las bases sobre las que emerge y los procesos sociales, políticos y económicos implicados en ella. Se parte desde una perspectiva sincrónica que toma en consideración la interrelación de los factores estructurales y discursivos. La pertinencia de esta vía de aproximación al trabajo doméstico y los cuidados se fundamenta en tres aspectos. En primer lugar, desarrolla una reflexión sobre la Modernidad partiendo de la centralidad del ámbito doméstico-familiar y de la domesticidad y sus adscripciones de género, una perspectiva poco explorada en sociología. Nuestra disciplina nace precisamente a la par que los acontecimientos estudiados, que son explicados desde una perspectiva de la que habitualmente no se da cuenta a lo largo de la licenciatura. En segundo lugar, elabora un análisis sobre la domesticidad que engloba una amplia variedad de dimensiones, temas y puntos de vista. La mayor parte de los trabajos especializados ponen el foco de atención en uno u otro aspecto (constitución del Estado-Nación, ascenso de las clases medias, religión, familia, trabajo…) y son pocos los estudios que tratan la domesticidad desde una mirada integral. En tercer lugar, aborda la constitución de la esfera doméstica-familiar y de la domesticidad tanto atendiendo a un macroproceso que sirve de herramienta heurística para ofrecer un mayor entendimiento de sus implicaciones y su relevancia en la constitución de las sociedades occidentales contemporáneas, como aplicándose una óptica micro, que se sitúa sobre el escenario local en el que se desarrolla la investigación, en este caso, el contexto vasco y español. La segunda vía de acceso al trabajo doméstico y los cuidados es la del trabajo. La finalidad es dar valor al trabajo doméstico y los cuidados tanto a nivel analítico como político, económico y social. Desde esta perspectiva se da cuenta de la especificidad de dicho ámbito procurando un distanciamiento de las definiciones que mistifican el cuidado y manteniendo la tensión entre las dimensiones materiales y de otro tipo (morales, afectivas, relacionales…). Así, se propone un desarrollo teóricometodológico que implica tres estrategias y un giro analítico. Las tres estrategias hacen referencia a la revisión de trabajo, su reconceptulización y su medición, y están 230 Conclusiones: El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar interrelacionadas entre ellas. El giro analítico, a la propuesta de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y se fundamenta en gran medida en las tres estrategias. La primera estrategia en relación al trabajo es la revisión del concepto moderno de trabajo y se desarrolla principalmente desde una perspectiva historiográfica. A través de ella, se pone de manifiesto la historicidad del término y las desigualdades que conlleva implícitas así como sus limitaciones a la hora de estudiar lo que queda fuera del ámbito productivo-mercantil, precisamente porque el doméstico y el de cuidados no se consideran trabajo, sino parte fundamental de la identidad femenina: es el deber de las mujeres en cuanto que esposas y madres hacerse cargo de lo doméstico-familiar. A partir de la revisión, se pone de manifiesto que la noción moderna de trabajo va de la mano de una definición ideologizada de la función social de las mujeres: se valora de forma positiva en la medida en que es funcional para el discurso dominante que sostiene su subalteridad. La estrategia de la revisión se alimenta, de este modo, de la primera vía de acceso al trabajo doméstico y los cuidados: las reflexiones en torno a la domesticidad. La segunda estrategia en relación al trabajo es la de la reconceptualización. Parte de la necesidad de revisar la noción moderna de trabajo y propone ampliar el término, planteando nuevas definiciones e incluso nuevos conceptos como, por ejemplo, la carga global de trabajo o la “domesticación” del trabajo. La perspectiva de la carga global desarrollada por Cristina García Sainz resulta interesante principalmente porque plantea una visión que relaciona el ámbito productivo-mercantil y el doméstico-familiar. De este modo, es posible conocer por un lado, la distribución del trabajo entre mujeres y hombres en relación a cada ámbito, (¿cuál es el cómputo de tiempo que dedican unas y otros al trabajo remunerado?, ¿y al no remunerado?); por otro, cómo se reparte la carga global entre mujeres y hombres, (¿quién dedica más tiempo al trabajo teniendo en cuenta el remunerado y el no remunerado?); y finalmente, cómo afecta esta distribución al conjunto de la sociedad, (¿los bienes y servicios necesarios para la pervivencia de la sociedad provienen principalmente del trabajo remunerado o del no remunerado?). Desde esta perspectiva, se abre la posibilidad de estudiar sobre todo las ocupaciones en sentido estricto, su dimensión material. La propuesta de “domesticación” del trabajo, por su parte, apuesta por extender el campo de observación y abordar, además de los materiales, los aspectos morales y afectivos aportando una visión más amplia del trabajo doméstico y los cuidados y su especificidad. 231 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar La tercera estrategia en relación al trabajo es la de la medición. Propone realizar una estimación del volumen de trabajo que ha quedado fuera de las estadísticas oficiales y de la Contabilidad Nacional, principalmente para hacerlo visible y dotarlo de valor y reconocimiento social, económico y político. La estrategia de la medición hace referencia a la cuantificación, a las cifras y magnitudes cuantitativas. En este sentido, la medición se plantea bien desde una perspectiva histórica, rastreando los datos y estadísticas existentes (a partir de la revisión de censos y padrones, entre otros), bien desde una aproximación contemporánea, proponiendo nuevas herramientas analíticas y nuevas formas de producir datos sobre este ámbito. Muestra de ello son las Encuestas de Empleo del Tiempo y las Cuentas Satélite de Producción Doméstica que se enmarcan en un contexto institucional formal, así como la EPA Alternativa que parte de una perspectiva crítica dirigida al cambio social. El giro analítico en relación al trabajo hace referencia a la propuesta de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. A través de estas tres estrategias se propone abordar el trabajo doméstico y los cuidados a partir de un planteamiento global que no se ciñe al estudio del trabajo, sino que se desarrolla en un marco de estudio más amplio que ofrece un nuevo esquema conceptual y analítico desde el que emprender dicha labor. Se trata de la apuesta de la economía feminista de dar un giro de ciento ochenta grados a los fundamentos de la economía, para entenderla no desde la centralidad del mercado ni de los flujos financieros, sino de las personas y de sus necesidades concretas. De esta forma, se apuesta por poner la sostenibilidad de la vida en el centro y entender el trabajo, en todas sus acepciones, como parte de los procesos necesarios para el mantenimiento y la pervivencia de la sociedad tanto desde una dimensión objetiva, que tiene que ver con la cobertura de las necesidades biológicas básicas (sueño, comida y aseo, principalmente), relacionadas con la dimensión material del trabajo; como desde la subjetiva, vinculada con la satisfacción de las necesidades afectivas y emocionales, de vivir en un entorno seguro, de proporcionar bienestar... y que es propia de una dimensión inmaterial. Dicha perspectiva recuerda las primeras reflexiones elaboradas en la gestación de esta tesis a partir de la sociología de la vida cotidiana de Jesús Arpal, tanto por poner el acento en ambas dimensiones, material e inmaterial, como por la concurrencia de la visión micro y macro social: como apunta Amaia Orozco, se trata de mirar la economía 232 Conclusiones: El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar desde las cocinas. Asimismo, desde esta óptica, se aborda el trabajo en relación a los cuidados planteando un contimuum entre unos y otros aspectos y su aportación engarza con la metáfora del iceberg propuesta por Mª Ángeles Durán: lo invisible, el trabajo doméstico y los cuidados, es lo imprescindible. La tercera vía de acceso es la del tiempo. Propone una herramienta analítica para abordar la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados, así como para explorar sus implicaciones políticas y sociales, que aporta mayor número de matices que la noción de trabajo a la hora de discernir la especificidad del trabajo doméstico y los cuidados. Si la perspectiva que abarca el trabajo, los cuidados y la sostenibilidad de la vida ofrece un marco útil en el que situar la reflexión sobre el trabajo doméstico y los cuidados, no aporta una herramienta analítica que sea lo suficientemente maleable como para abordar la variedad de aspectos y especificidades que implica, así como su centralidad y trasversalidad en la vida social. Por ello, se apuesta por emplear el tiempo como categoría analítica para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados. Tal apuesta parte de un giro analítico (centralidad del tiempo) y tres estrategias que están interrelacionadas (revisión, reconceptualización y acción). De este modo, se desarrolla una línea argumental similar a la elaborada en relación al trabajo, los cuidados y la sostenibilidad de la vida. El giro analítico hace referencia a la asunción del carácter ontológico del tiempo en la vida social. Partir, a nivel epistemológico, de la preeminencia del tiempo en lo social conlleva, a nivel analítico y metodológico, atender a dos implicaciones: la problematización del tiempo y la claridad conceptual. Esto supone, por un lado, no dar por supuesto el tiempo sino hacerlo explícito y, por otro, aclarar a qué se hace referencia cuando se habla de tiempo, qué tiempo es aquel al que se hace alusión. Para hacer frente al giro analítico se apuesta por partir de una mirada feminista a la hora de hacer explícito el tiempo y aclarar qué es a nivel analítico, conceptual y metodológico. El giro toma así una doble dirección, se aboga, por un lado, por introducir la perspectiva feminista en los análisis sobre el tiempo (tiempo desde el feminismo) y, por otro, por incorporar la dimensión temporal a los estudios feministas (tiempo para el feminismo). Las tres estrategias se sitúan en el marco de este giro analítico. La primera estrategia en relación al tiempo es la revisión. Se propone revisar el concepto de tiempo cronológico y la ordenación temporal que conlleva para, de esta forma, hacer explícita su relación con la concepción moderna de trabajo, productivista- 233 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar mercantil, que no contempla ni el trabajo doméstico-familiar ni, por consiguiente, gran parte de las ocupaciones desempeñadas por las mujeres. Se trata de poner el foco de atención principalmente en los procesos sociales y representacionales que acompañan una determinada concepción del tiempo, que ha sido, y sigue siendo, hegemónica en las sociedades industrializadas occidentales y que ha generado la consolidación de las desigualdades entre mujeres y hombres que se refuerzan y legitiman en la Modernidad a través de la división sexual del trabajo. Las Encuestas de Empleo del Tiempo, técnica utilizada para abordar el trabajo doméstico y los cuidados desde la perspectiva del trabajo, descansan sobre esta noción de tiempo, por lo que su revisión puede aportar una mayor comprensión de su potencialidad y alcance. La segunda estrategia en relación al tiempo es la de la reconceptualización. Propone el desarrollo de una concepción plural del tiempo que tenga como característica principal la multidimensionalidad. El objetivo es superar el pensamiento dicotómico propio de la Modernidad, sin caer en nuevos binarismos que enfrenten las características del tiempo cronológico con aquellas de otras formas de entender el tiempo. Se apuesta, por tanto, por una concepción del tiempo que pueda dar cuenta de la complejidad de la experiencia cotidiana sin que por ello resulte demasiado amplia, confusa, ni deje de ser operativa: es un tiempo plural, multidimensional, no jerárquico y unido a la experiencia, y la propuesta de las metáforas del tiempo de Ramón Ramos ha resultado ser un instrumento adecuado para lograr dicho objetivo. La tercera estrategia en relación al tiempo hace referencia a la acción. Surge de la interlocución e interacción entre la academia y el movimiento feminista para abordar la dimensión política del tiempo como instrumento para el cambio social. La finalidad última es avanzar hacia unas relaciones sociales e interpersonales más justas y equitativas, así como dar voz, y de esta forma empoderar, a las personas que cuentan con menor capacidad de decisión en la actual estructura social: mujeres, población infantil, joven y anciana, o personas con diversidad funcional, entre otros. Esta última estrategia, la de la acción, ofrece asimismo la oportunidad de desarrollar una visión global sobre la organización social del trabajo doméstico y los cuidados a partir de la propuesta de las políticas de tiempo. En este sentido, encaja con los planteamientos en torno a la responsabilidad social y política de la organización del cuidado (social care) ampliando la mirada hacia unas relaciones sociales más equitativas desde la constatación de que todas las personas necesitamos cuidados a 234 Conclusiones: El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar lo largo de toda la vida y de forma más acusada en algunos momentos del ciclo vital (infancia, vejez y en situaciones de enfermedad). Desde esta perspectiva, se propone, asimismo, una definición bidireccional del cuidado que implica una noción inclusiva y amplia de la ciudadanía (cuidadanía) que supone el resquebrajamiento de la dicotomía autonomía/dependencia: todas y todos tenemos la capacidad de dar y de recibir cuidados y, por tanto, el ejercicio de dicha capacidad debe ser un derecho universal. Por ello, se apuesta por una organización social fundamentada en la horizontalidad, que impulse la participación social, pues las políticas de tiempo se presentan como políticas locales de participación. En este sentido, siguiendo a Teresa Torns se puede afirmar que plantean un nuevo reto para los Estados de Bienestar. Desde esta perspectiva, se interrelacionan, una vez más, varios niveles analíticos y de intervención social: fundamentalmente el nivel macro de la organización social y temporal y el nivel micro del cuerpo, de la identidad y de la subjetividad encarnada en el tiempo y en la noción de vulnerabilidad. En definitiva, a partir de estas tres vías se traza una propuesta con un nuevo marco interpretativo para el estudio del trabajo doméstico y los cuidados: la propuesta de tiempo donado. ¿Donar tiempo? Una propuesta abierta La imagen del tiempo donado no es nueva, ha sido explorada anteriormente en otros trabajos. Barbara Adam, señala que las relaciones sociales están permeadas por la donación de tiempo. De esta forma, por una parte, alude a una concepción que no se corresponde a aquel “tiempo vacío” que se compra y se vende y, por otra, apela a una noción de lo social que no se rige únicamente por criterios utilitaristas. Ramón Ramos, por su parte, aborda la donación de tiempo en relación al trabajo doméstico y los cuidados precisamente a partir de una dimensión que se ha señalado como relevante respecto al don: la moralización. El autor señala que el tiempo que se dona en el ámbito doméstico-familiar está sometido a estrictos juicios morales que indican que lo que se juega es la idea de lo bueno (una buena vida) y el deber (lo que uno ha de hacer con y para el otro). Partir de estos enunciados supone hacer alusión a la metáfora de tiempo como recurso, entendido como algo de lo que se dispone para actuar y que puede ser objeto 235 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar de acciones dispositivas: vender, regalar, prestar, compartir o, en este caso, donar. Al emplear dicha imagen entran en juego dos elementos que han de ser tomados en consideración. Por un lado, la naturaleza de la relación que se crea en torno al tiempo; por otro, la naturaleza del tiempo mismo en tanto que objeto de la relación. Desde esta perspectiva, el tiempo es entendido en el contexto de una interacción que determina sus propiedades. Hablar de tiempo donado supone, por tanto, hacer referencia al tiempo en el marco de una interacción que se constituye en torno a la lógica del don, es decir, una relación de reciprocidad que implica tres acciones: dar, recibir y devolver. En este sentido, el tiempo es lo que se dona, es aquello que se da, recibe y devuelve, pues como apunta Marcel Mauss lo que se dona no necesariamente debe ser un objeto. El tiempo es el don. ¿Qué implicaciones conlleva esta afirmación tanto respecto a la esencia de la relación como en referencia a las características del tiempo? Respecto a la relación, el don describe una forma de intercambio que se desarrolla ajena a la lógica utilitarista del mercado y conlleva conjuntamente, reciprocidad, reconocimiento social y obligatoriedad, al tiempo que implica la noción de persona y la idea de sociedad. Se constituye sobre una paradoja, si bien es voluntario implica obligación y siendo altruista supone un interés. No existen, por tanto, donaciones libres: cuando alguien da, quien recibe contrae una deuda con el donante, de forma que el don comporta aceptación y retorno, al tiempo que implica reciprocidad y la formación de vínculos. De esta forma, funciona basándose en una lógica con unas pautas que permanecen tácitas y que se presupone que son aceptadas por todas las partes implicadas en la relación. En cuanto a la naturaleza del tiempo, el donado es un tiempo que no se vende, pero que tampoco se regala. Opera de forma no opuesta pero sí distinta a la mercantilización y consta, por consiguiente, de unas características particulares: puede ser susceptible de cuantificación, pero su significación no se agota en la magnitud que representa sino que, por su contenido moral, relacional y emocional también tiene otras cualidades. Abordar el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados desde la perspectiva del don ofrece la posibilidad de abarcar su especificidad arrojando luz tanto a la materialidad (las ocupaciones en sentido estricto) como a otras cualidades (disponibilidad, 236 Conclusiones: El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar presencialidad, responsabilidad…) y de este modo es posible integrar en una misma reflexión los datos cuantitativos sobre el empleo del tiempo y los aspectos cualitativos en torno a su significación. De esta manera, se engloban en una misma propuesta diferentes niveles y líneas de investigación: por un lado, las que ponen el acento en la medición para lograr mayor visibilización y, por otro, las que apelan a la necesidad de dar cuenta de las dimensiones inmateriales con el fin de conseguir un mejor entendimiento de sus características particulares. Se apuesta, en este sentido, por fortalecer un equilibrio entre ambas que permita abordar unos y otros aspectos en un marco interpretativo más amplio, sin olvidar la interconexiones entre ellos: se trata de enfocar y no tanto de aislar. Los datos sobre empleo del tiempo se producen partiendo de la idea del tiempo como un recurso limitado pero universal: todas las personas disponemos de veinticuatro horas al día para poder emplearlas en distintas actividades. En tanto que recurso, la noción de tiempo que se reproduce mediante los datos cuantitativos coincide con la que se ha explorado en el análisis cualitativo, si bien sus cualidades son diferentes: el don no puede ser valorado en términos exclusivamente numéricos. A partir de los datos sobre empleo del tiempo sale a la luz, sin embargo, que el donado en el ámbito doméstico-familiar constituye un volumen importante de tiempo que asumen principalmente las mujeres. Es posible, además, apreciar el peso relativo del tiempo donado en relación a otros tiempos como, por ejemplo, desde la perspectiva de la carga global de trabajo, y calcular el porcentaje de la población que dona tiempo, así como sus características, según el género, la edad o la relación con el mercado laboral. Los datos de empleo del tiempo se fundamentan, asimismo, en una concepción de tiempo acumulativa, lineal y secuencial que supone, entre otros, que las actividades se ordenan en una serie en la que se suceden unas a otras. Dicha noción se manifiesta y se reproduce de forma gráfica a través del diario de actividades que sirve para anotar las actividades que desempeña una determinada población y sus respectivas duraciones a partir de un punto de referencia y en un periodo de veinticuatro horas que se divide en idénticos intervalos de tiempo (minutos). El don, por su parte, denota una imagen circular, en tanto que dar implica recibir y devolver: es una relación de reciprocidad. Integrar en la misma propuesta ambas dimensiones ofrece la posibilidad de plantear el análisis desde varias perspectivas temporales que producen información complementaria. La linealidad de los datos sobre el empleo del tiempo permite observar cómo se distribuyen las actividades a la largo del día y a lo largo de la semana. La 237 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar perspectiva circular abre la posibilidad de explorar las motivaciones y expectativas en torno a la relación de reciprocidad. Con la propuesta de tiempo donado se puede estudiar el trabajo doméstico y los cuidados desde la centralidad del tiempo, no solamente como atributo de la actividad sino como principal categoría analítica. De esta forma, se plantean aperturas conceptuales, al tiempo que, a nivel metodológico, se percibe que vincular las investigaciones de presupuestos temporales con la lógica del don contribuye a superar el antagonismo entre los análisis distributivos y estructurales, ya que uno sirve para pensar el otro y viceversa, en una retroalimentación continua, favoreciendo una concepción de tiempo plural, no-jerárquica y unida a la experiencia. Partiendo de estas observaciones, el núcleo central de la propuesta emerge a partir de un juego de palabras que toma en consideración los aspectos mencionados hasta el momento: el tiempo constituye el don y el don se constituye en el tiempo. A partir de las reflexiones de Marcel Mauss es posible plantear esta formulación, ya que el antropólogo francés emplea el don indistintamente para designar tanto el objeto -“la cosa o servicio”- que se da, recibe o devuelve; como la relación de intercambio. La propuesta sostiene, por tanto, que el tiempo es aquello que se dona (tiempo es igual a don) y, paralelamente, el don (como forma de intercambio y de relación) únicamente se puede realizar en el tiempo. El tiempo de trabajo doméstico y de cuidados constituye aquello que se dona. Es un tiempo que se percibe como un recurso del que se dispone (o no) para poder hacer con él lo que se quiera (o pueda). Paralelamente, el don implica una noción de tiempo como marco o escenario en el que se desarrolla la acción. Es percibido como algo externo, impuesto, ajeno a las personas y a las relaciones entre ellas, pero que estructura en gran medida su cotidianidad. Como apunta Mauss, “el «tiempo» es elemento necesario para poder llevar a cabo la prestación”. Los dones circulan bajo la premisa de la certeza de que serán devueltos, y esta seguridad reside en la virtud de lo que se entrega, siendo ella misma su seguridad, de forma que en la naturaleza del don radica la posibilidad de “obligar a plazo”: es necesario que trascurra un tiempo para que se efectúe la contraprestación y se reinstituya el vínculo. La relación de reciprocidad se establece, asimismo, desde la perspectiva de sus protagonistas que actúan y dan sentido al presente bien en relación al pasado, bien 238 Conclusiones: El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar respecto a sus expectativas de futuro: haber recibido tiempo de trabajo doméstico y de cuidados en el pasado les compromete a ofrecer su tiempo en el presente y a esperar una contraprestación en el futuro. El don toma un sentido u otro en relación al horizonte temporal de sus protagonistas. Al mismo tiempo, en el ámbito domésticofamiliar es el ciclo vital el que determina las pautas de la relación, de modo que sale a la luz la pertinencia de abordar el tiempo que está unido a la corporalidad, el tiempo del cuerpo, tiempo encarnado. El momento vital determina en parte cuándo, cómo y con qué intensidad se ha de donar tiempo en el ámbito doméstico-familiar, pero no solo eso, sino que influye también en la propia autopercepción en tanto que donante o receptor. Las reglas que rigen la relación de reciprocidad en el ámbito doméstico-familiares no son universales: la heterogeneidad del tiempo donado, y del propio don, responden a las características e imaginarios sociales de quien participa en la relación y están determinadas por las adscripciones de género. La significación que tiene para cada grupo social y en cada contexto concreto el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados (y las obligaciones, morales o de otro tipo, que conlleva) condicionan el reparto de tareas y responsabilidades entre géneros y generaciones, así como la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados y, viceversa, el reparto y distribución de tareas y responsabilidades incide en la significación y en el sentido del tiempo donado por cada persona y grupo social. De este modo, los datos sobre empleo del tiempo muestran que es el género el que determina de manera decisiva la distribución del tiempo donado: las mujeres dedican significativamente más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y los cuidados, independientemente de sus características sociodemográficas. Entre tanto, el posicionamiento en relación a las adscripciones de género de la función doméstica (sea explícito o no) determina en gran medida la significación del tiempo donado y su carga moral y emocional. Las normas que regulan la relación de intercambio del tiempo donado, sin embargo, no son estáticas sino que, a menudo, son cuestionadas, problematizadas, se hacen explícitas, o se someten a procesos de negociación que pueden llevar a una redefinición tal como se ha observado en la investigación cualitativa desarrollada a partir de los grupos de discusión. Por último, la tesis es un trabajo que responde al propósito de avanzar en la investigación de las implicaciones que tiene el tiempo donado en el conjunto de la 239 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar sociedad y pretende ser una herramienta útil para el estudio del ámbito domésticofamiliar en relación al trabajo doméstico y los cuidados, con la esperanza de que sea desarrollada en el futuro por la comunidad científica así como por mí misma como parte de dicha comunidad. 240 Bibliografía BIBLIOGRAFÍA ADAM, Barbara (1989) “Feminist social theory needs time. Reflections on the relation between feminist thought, social theory and time as an important parameter in social analysis”. Sociological Review, 37 (3): 458-473. -- (1990) Time and social theory. Cambridge: Polity Press. -- (1995) Timewach. The social analysis of time. Cambridge: Polity Press. -- (1998) Timescapes of Modernity: the enviroment and invisible hazards. London and New York: Routledge. -- (1999) “Cuando el tiempo es dinero. Racionalidades de tiempo conflictivas y desafíos a la teoría y la práctica del trabajo”. Sociología del trabajo, Nueva Época, 37: 5-39. -- (2002) “The gendered time politics of globalization: of shadowlands and elusive justice”. Feminist Review, 70: 3-29. -- (2003) “Reflexive modernization temporalized”. Theory, Culture & Society, 20 (2): 59-78. -- (2004) Time. Cambridge: Polity Press. -- (2006) “Time”. Theory, Culture & Society, 23 (2-3): 119-138. ADAM, Barbara y GROVE, Chris (2007) Future matters. Action, konwledge, ethics. Leiden: Brill. AGUSTÍN DE HIPONA (1986) Confesiones. Madrid: Biblioteca de autores cristianos de la Editorial Católica. ALEXANDER, Sally (1976) “La mujer trabajadora en el Londres del siglo XIX. Un estudio de los años 1820-50” en Mary Nash (ed.) (1984) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Serbal ANDERSON, Bonnie, S. y ZINSSER, Judith P. (1988) “Ganar un salario” en Historia de las mujeres: una historia propia. Volumen 2. Barcelona: Crítica [1991]. 241 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar ANDERSON, Bridget (2000) Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. London & New York: Zed Books. ALONSO, Luis Enrique (1998) La mirada cualitativa. Una aproximación interpretativa. Madrid: Fundamentos. ARANGO, Luz Gabriela y MOLINIER, Pascale (2011) “El cuidado como ética y como trabajo” en Luz Gabriela Arango y Pascale Molinier (comp.) El trabajo y la ética del cuidado. Medellín: La Carreta. ARBAIZA, Mercedes (2000) “La «cuestión social» como cuestión de género. Feminidad y trabajo en España (1860-1930)”. Historia Contemporánea, 2 (21): 395-458. -- (2001a) La construcción del empleo femenino en la sociedad industrial vasca (18501935). VII Congreso de la Asociación Histórica Económica. Zaragoza, del 19 al 21 de Septiembre. Disponible en: http://www.unizar.es/eueez/cahe/arbaiza.pdf. Consultado el 13/05/2012. -- (2001b) La división sexual del trabajo en la sociedad industrial: orígenes históricos y relaciones de género (1800-1935). VII Congreso de la Asociación Histórica Económica. Zaragoza, del 19 al 21 de Septiembre. Disponible: http://www.unizar.es/eueez/cahe/ arbaiza2.pdf. Consultado el 13/05/2012. -- (2003) “Orígenes culturales de la división sexual del trabajo en España (1800-1935)” en Lina Gálvez y Carmen Sarasúa (ed.) ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. ARESTI, Nerea (2000) “El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y género en la España del siglo XIX”. Historia Contemporánea, 21: 363-394. -- (2001) Médico, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU. ARIÈS, Philipe (1986 y 1999) “Para una historia de la vida privada” en Philipe Ariès y Georges Duby (dir.) Historia de la vida privada. Tomo III. Del Renacimiento a la Ilustración. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones y Santillana Ediciones Generales [2005]. ARMSTRONG, Nancy (1987) Deseo y ficción doméstica. Una historia política de la novela. Madrid: Cátedra [1991]. ARPAL, Jesús (1997) “Regularidades temporales y vida cotidiana” en Dpto. de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social (ed.) Empleo y tiempo de trabajo: El reto de fin de siglo. Encuentro celebrado en San Sebastián, junio de 1996. Vitoria-Gasteiz: Gobierno VascoEusko Jaurlaritza. ARPAL, Jesús y DOMÍNGUEZ, Iñaki (1996) “El uso del tiempo en actividades de participación social” en Eustat, Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 1993. Vitoria-Gasteiz: Eustat. 242 Bibliografía ARREDONDO, María Adelina (coord.) (2003) Obedecer, servir y resistir. La educación de las mujeres en la historia de México. México DF: Universidad Pedagógica Nacional y Miguel Angel Porrua Librero. ARTIAGA, Alba (2009) La producción política de la categoría de cuidados: voces de los movimientos feministas y marcos interpretativos de la Ley de Dependencia. I Congreso Anual de la RedESPANET: Treinta años de Estado de Bienestar en España. Logros y retos para el futuro. Oviedo 5-7 de noviembre. Disponible en: http://www.espanet-spain.net/congreso2009/ archivos/ponencias/TP11P01.pdf. Consultado el 21/06/2012. BALBO, Laura (1990) “Una ley para las horas futuras”. Mientras tanto, 42: 59-63. BALLARÍN, Pilar (1993) “La construcción de un modelo educativo de “utilidad doméstica” en George Duby y Michelle Perrot (dir.) Historia de las mujeres en Occidente. Volumen 4 (El siglo XIX). Madrid: Taurus (599-612). BECK, Ulrich y BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (2001a) El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa. Barcelona: Paidós. -- (2001b) “De «vivir para los demás» a «vivir la propia vida»: la individualización y la mujer” en La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós [2003]. BELTRÁN, Miguel (1991) La realidad social. Madrid: Tecnos. BERIÁIN, Josetxo (1997) “El triunfo del tiempo (representaciones culturales de temporalidades sociales)”. Política y sociedad, 25: 101-118. BERICAT, Eduardo (2000) “La sociología de la emoción y la emoción en sociología”. Papers, 62: 145-176. BERRIOT-SALVADORE, Evelyne (1992) “El discurso de la medicina y de la ciencia” en Georges Duby y Michèlle Perrot (dirs.) Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna, Volumen 3. Madrid: Taurus (371-413). BESTARD, Joan (1998) “El lenguaje de la donación de material genético” en Parentesco y modernidad. Barcelona: Paidós (224-228). BIGLIA, Barbara (2005) “De la ontología a la metodología” en Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología Básica. Universidad de Barcelona. BIMBI, Laura (1991) “L’economia del dono” en Laura Balbo (ed.) Tempi di vita. Studi e proposte per cambiarli. Milán: Giangiacomo Feltrinelli (62-68). BOCCIA, Teresa (2003) El tiempo y el espacio de las ciudades: la experiencia italiana. Segundo Seminario Internacional Sobre Género y Urbanismo. Infraestructuras para la Vida Cotiana ETSAM, UPM. 27 y 28 de mayo de 2002. Publicación ALM en http://www.generourban.org. 243 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar BOLUFER, Mónica (1998) Mujeres e Ilustración: la construcción de la feminidad en la Ilustración española. Valencia: Institució Alfons el Magnánim. -- (2005) “Transformaciones culturales: luces y sombras” en Isabel Morant (coord.) Historia de las mujeres en España y América Latina. Volumen 2, El mundo Moderno. Madrid: Cátedra (479-510). BONFIGLIOLI, Sandra (2008) “El Plan territorial del tiempo. Políticas y proyectos sobre los tiempos de la ciudad”. Papers, 49: 93-101. -- (2009) Las transformaciones urbanas: impacto sobre el tiempo y el horario. Jornada Europea ¿Hacia dónde va nuestro tiempo? 4 y 5 de Febrero. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona. Disponible en: http://jornadausosdeltemps.net/docs/pon_bonfiglioli.pdf. Consultado el 22/04/2012. BORDERÍAS, Cristina (1993) Entre líneas. Trabajo e identidad femenina en la España contemporánea: la Compañía Telefónica, 1924-1980. Barcelona: Icaria. -- (2001) “Suponiendo que ese trabajo lo hace la mujer. Organización y valoración de los tiempos de trabajo en Barcelona de mediados del siglo XIX” en Cristina Carrasco (ed.) Tiempo, trabajos y género. Barcelona: Publicaciones de la Universitat de Barcelona. BORDERÍAS, Cristina y CARRASCO, Cristina (1994) “Introducción. Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históricas, sociológicas y económicas” en Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carme Alemany (comp.) Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria. BORDERÍAS, Cristina; CARRASCO, Cristina y ALEMANY, Carme (comp.) (1994) Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria. BOULIN, Jean Yves (2006) “Local time policies in Europe” en Diane Perrons, Colette Fagan, Linda McDowell, Kath Ray y Kevin Ward (ed.) Gender divisions and the working time in the New Economy. Changing patterns of work, care and public policy in Europe and Norh America. Cornwall: Edward Elgar Publishing (193-206). BOULIN, Jean Yves y MÜCKENBERGER, Ulrich (1999) Tiempo de la ciudad y calidad de vida. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. BRANNEN, Julia (2005) “Time and the negotiation of work-family boundaries. Autonomy or illusion?”. Time & Society, 14 (1): 113-131. BURTT, Edwin A. (1960) Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna. Ensayo histórico y crítico. Buenos Aires: Editorial Sudamérica. CALDERÓN, José Angel (2008) “Trabajo, subjetividad y cambio social: rastreando el trabajo emocional de las teleoperadoras”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 26 (2): 91-119. CALLEJO, Javier (2001) El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona: Ariel. CAMPILLO, Inés (2010) “Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en los regímenes de bienestar mediterráneos: los casos de Italia y España”. Política y Sociedad, 47 (1): 189-213. 244 Bibliografía CANO, Gabriela y VALENZUELA, Georgette José (coord.) (2001) Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX. México D.F.: Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM. CARRASCO, Cristina (ed.) (1999a) Mujeres y economía. Nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria. -- (1999b) “Introducción: hacia una economía feminista” en Cristina Carrasco (ed.) Mujeres y economía. Nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria (11-55). -- (ed.) (2001a) Tiempo, trabajos y género. Barcelona: Publicaciones de la Universitat de Barcelona. -- (2001b) “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”. Revista Mientras Tanto, 82: 43-70 -- (2001c) Hacia una nueva metodología para el estudio del tiempo y del trabajo. Taller Internacional Cuentas Nacionales de Salud y Género 18 y 19 de Octubre. Santiago de Chile. OPS/OMSFONASA. Disponible en: http://www.paho.org/Spanish/HDP/hdw/ chile-cric.PDF. Consultado el 04/06/2011. -- (2003a) “Tiempo de trabajo, tiempo de vida. Las desigualdades de género en el uso del tiempo” en Rosario Aguirre, Cristina García Sainz y Cristina Carrasco El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad. Santiago de Chile: Unidad de Mujer y Desarrollo, Cepal, Naciones Unidas (51-79). Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/7/22367/lcl2324e.pdf. Consultado el 19/06/2011. -- (2003b) “¿Conciliación? No, gracias. Hacia una nueva organización social” en Grup Dones i Treballs, Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos. Barcelona: Icaria (27-51). -- (2006) La economía feminista: una apuesta por otra economía. Disponible en: http:// egeneros.org.mx/admin/archivos/economia_feminista.pdf. Consultado el 04/06/2011. -- (2007) Estadistiques sota sospita: proposta de nous indicadors desde l’experiénciència femenina. Barcelona: Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones. CARRASCO, Cristina; DOMÍNGUEZ, Màrius (2002) Las encuestas sobre usos del tiempo: aspectos metodológicos en el análisis del trabajo de mujeres y hombres. VIII Jornadas de Economía Crítica. Marzo, Valladolid. Disponible en: http://www.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/ comunicaciones/Feminista/Carrasco%20Cristina.PDF. Consultado el 04/06/2011. -- (2003) “Género y usos del tiempo: nuevos enfoques metodológicos”. Revista de Economía Crítica, 1: 129-152. CARRASCO, Cristina; ALABART, Anna; DOMÍNGUEZ, Màrius; MAYORDOMO, Maribel (2001) “Hacia una nueva metodología para el estudio del trabajo: propuesta para una EPA alternativa”, en Cristina Carrasco (ed.) Tiempo, trabajos y género. Barcelona: Publicaciones de la Universitat de Barcelona. -- (2004) Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de una encuesta de población activa no androcéntrica. Madrid: Consejo Social y Económico. CARRASCO, Cristina; BORDERÍAS, Cristina; TORNS, Teresa (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y política. Madrid: Catarata. 245 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar CARRASCO, Cristina; MAYORDOMO, Maribel (2000) “Los modelos y estadísticas de empleo como construcción social: la encuesta de población activa y el sesgo de género”. Política y Sociedad, 34: 101-112. -- (2005) “Beyond Employment. Working time, living time”. Time & Society 14 (2/3): 231-259. CASADO NEIRA, David (2003a) “La teoría del don y la donación de sangre”. Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, 34: 133-2003. -- (2006a) “Pautas de comportamiento en la donación de sangre. Un estudio de caso”. Enfermería Gomal, 8: 1-10. -- (2006b) “‘Corpore sano in mens sana’. La dimensión moral de la sangre en la donación de sangre”. Athenea Digital, 10: 41-55. CASERO, Víctor; ANGULO, Carlos (2008) Una cuenta satélite de los hogares en España. 2003. Resultados derivados de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_ tiempo03.pdf. Consultado el 16/06/2011. -- (sin fecha) Otras facetas de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/empleo/otras_ facetas_empleo_0203.pdf. Consultado el 19/06/2012. CASTAÑEDA, Martha Patricia (2008) Metodología de la investigación feminista. México: CEIIHC de la Universidad Nacional Autónoma de México. CASTILLO, José (1997) “La irresistible ascensión de las máquinas del tiempo”. Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, 18: 39-56. COBO, Rosa (1990) “Mary Wollstonecraft: un caso de feminismo ilustrado”. Revista de Investigaciones Científicas, 48: 213-217. COLAIZZI, Giulia (1987) “Presentación. Género, discurso del poder e historia literaria” en Nancy Armstrong, Deseo y ficción doméstica. Una historia política de la novela. Madrid: Cátedra (7-10) [1991]. COLECTIVO IOÉ (2001) Mujer, inmigración y trabajo. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. CORDONI, Elena (1993) “Las mujeres cambian los tiempos”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 2: 221-237. CHARTIER, Roger (1986 y 1999a) “Figuras de la modernidad. Introducción” en Philipe Ariès y Georges Duby (dir.) Historia de la vida privada. Tomo III. Del Renacimiento a la Ilustración. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones y Santillana Ediciones Generales [2005]. -- (1986 y 1999b) “Formas de privatización. Introducción” en Philipe Ariès y Georges Duby (dir.) Historia de la vida privada. Tomo III. Del Renacimiento a la Ilustración. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones y Santillana Ediciones Generales [2005]. DALY, Mary y LEWIS, Jane (2000) “El concepto de ‘social care’ y el enálisis de los estados de bienestar contemporáneos” en Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata (225-251) 246 Bibliografía DAMAMME, Aurelie (2011) “El care en las familias: perspectiva temporal verus radiografía” en Luz Gabriela Arango y Pascale Molinier (comp.) El trabajo y la ética del cuidado. Medellín: La Carreta. DAMAMME, Aurelie y PAPERMAN, Patricia (2009) “Care domestique: de histories sans début, sans milieu et sans fin”. Multitudes, 37: 98-105. DAVIES, Karen (1994) “The tensions between process time and clock time in care-work. The example of day nurseries”. Time and Society, 3 (3): 277-303. DEEM, Rosemary (1996) “No time for a rest? An exploration of women’s work, engendered leisure and holidays”. Time & Society, 5 (1): 5-25. DELPHY, Cristine (1985) “La función del consumo y la familia” en Por un feminismo materialista: el enemigo principal y otros textos. Madrid: Horas y horas. DÍAZ GORFINKEL, Magdalena (2008) “El mercado de trabajo de los cuidados y la creación de las cadenas globales de cuidado: ¿cómo concilian las cuidadoras?” Cuaderno de Relaciones Laborales, 26 (2): 71-89. DÍAZ GORFINKEL, Magdalena y TOBÍO, Constanza (2005) Exchanged gazes: the others in the global care chain. Lisbon worshop on contemporary families. European Sociological Association. 3-4 Marzo. Lisboa. Disponible en: http://www.ics.ul.pt/esa/papersleft/diaztodof.pdf DURÁN, Mari Ángeles (1986) La jornada interminable. Icaria: Barcelona. -- (1988) De puertas adentro. Madrid: Instituto de la Mujer. -- (1991) “La conceptualización del trabajo en la sociedad contemporánea”. Revista de Economía y Sociología del Trabajo, 13-14: 8-22. -- (dir.) (2000) La contribución del trabajo no remunerado a la economía española: Alternativas metodológicas. Madrid: Instituto de la Mujer. -- (coord.) (2002) Las actividades productivas no integradas en la Contabilidad Nacional. Encuentro celebrado el 17 y 17 de Septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. -- (dir.) (2006) La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid. Madrid: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. DURÁN, Mari Ángeles y ROGERO, Jesús (2009) “Indicadores de uso del tiempo y políticas públicas” en La investigación sobre el uso del tiempo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. EHRENREICH, Babara y ENGLISH, Deirdre (1978) For her own good: 150 years of the expert’s advice to women. Anchor Books [1989]. EHRENREICH, Barbara; HOCHSCHILD, Arlie Russell (2002) “Introduction” en Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild (eds.)Global Woman. Nannies, maids and sex workers in the new economy. New York: Owl Books (1-13). 247 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar ESQUIVEL, Valeria (2009) La “economía del cuidado”: un recorrido conceptual. Universidad Nacional de General Sarmiento. Consejo Nacional de Mujeres República Argentina. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/attachments/article/225/La_economia_ del_cuidado.pdf. Consultado el 05/06/2012. ESTEBAN, Mari Luz (2004) “Antropología encarnada. Una antropología desde una misma”. Papeles del CEIC, 12: 1-21. Disponible en: http://www.identidadcolectiva.es/pdf/12.pdf. Consultado el 22/04/2012. -- (2008) “El amor romántico dentro y fuera de occidente. Determinismos, paradojas y visiones alternativas” en Liliana Suárez, Emma Martín y Rosalía Aída Hernández (coords.) Feminismos en la antropología: nuevas propuestas críticas. XI Congreso de Antropología de la FAAEE. Donostia: Ankulegi Antropologia Elkartea. Disponible en: http://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0609Esteban.pdf. Consultado el 06/05/2012. Consultado el 13/04/2012. -- (2011) Crítica del pensamiento amoroso. Barcelona: Bellaterra. ESTEBAN, Mari Luz; MEDINA; Rosa y TÓVARA, Ana (2005) ¿Por qué analizar el amor? Nuevas posibilidades para el estudio de las desigualdades de género. Simposio “Cambios culturales y desigualdades de género en el marco local-global actual” X Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E. Sevilla, del 19 al 22 de septiembre. Disponible en: http://www.ugr.es/~rosam/ Doc/Sevilla-05.pdf. Consultado el 13/04/2012. EUROSTAT (2003) Household Production and Consumption Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts. Luxemburgo: Comisión Europea. Disponible en: http://epp. eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-03-003/EN/KS-CC-03-003-EN.PDF. Consultado el 16/06/2011. -- (2004a) Guidelines on harmonised European Time Use surveys. Luxemburgo: Comisión Europea. Disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04-007/ EN/KS-CC-04-007-EN.PDF. Consultado el 16/06/2011. -- (2004b) “Annex VI, Activity Coding List” en Guidelines on harmonised European Time Use surveys. Luxemburgo: Comisión Europea. Disponible en: http://epp.eurostat. ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04-007/EN/KS-CC-04-007-EN.PDF. Consultado el 17/06/2011. Consultado el 16/06/2011. -- (2004c) How europeans spend their time. Everyday life of women and men. Data 19982002. Eurostat Theme 3, Population and social conditions. Luxemburgo: Comisión Europea. Disponible en: http://www.unece.org/stats/gender/publications/Multi-Country/ EUROSTAT/HowEuropeansSpendTheirTime.pdf. Consultado el 19/06/2012 EUSTAT (2004) Cuenta Satélite de la Producción Doméstica. Vitoria-Gasteiz: Eustat-Instituto Vasco de Estadística. Disponible en: http://www.eustat.es/elementos/ele0001200/ti_Cuentas_satelite_ de_la_produccion_domestica_2003/inf0001210_c.pdf. Consultado el 15/06/2012 -- (2008) Total Economía Extendida y la Producción Doméstica (no SEC) en relación a la economía SEC. C.A. de Euskadi. 2008. Miles €. Eustat-Instituto Vasco de Estadística. Disponible en: http://www.eustat.es/elementos/ele0000600/ti_Total_Economia_ Extendida_y_la_Produccion_Domestica_no_SEC_en_relacion_a_la_economia_SEC_CA_ de_Euskadi2008_Miles_/tbl0000611_c.html#axzz1xHiCkhXk. Consultado el 19/06/2012. EVANS-PRITCHARD, E. E. (1940) “Capítulo III. El tiempo y el espacio” en Los Nuer. Barcelona: Anagrama [1977]. 248 Bibliografía EVERINGHAM, Christine (2002) “Engendering Time. Gender equity and discourses of workplace flexibility”. Time & Society 11 (2/3): 335-351. FOLBRE, Nancy (2006) “Medir los cuidados: género, empoderamiento y la economía de los cuidados”, en Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Barcelona: Catarata (278-304) FRASER, J. T. (1992) “El muro de cristal. Ideas representativas sobre el tiempo en el pensamiento occidental”. Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, 10-11: 17-54. GARCÍA DAUDER, Silvia (2003) Psicología y feminismo: una aproximación desde la psicología social de la ciencia y las epistemologías feministas. Tesis doctoral. Departamento de Psicología Social. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://eprints.ucm.es/tesis/odo/ ucm-t26730.pdf. Consultado el 15/04/2012. GARCÍA DE LA RED, Vitoriano (1998) Tres cuestiones importantes en las encuestas de tiempo. VI Congreso Español de Sociología. La Coruña. GARCÍA DIEZ, Susana (2001) “La integración contable del trabajo doméstico. La experiencia española de la última década del siglo XX” en Cristina Carrasco (ed.) Tiempo, trabajos y género. Barcelona: Publicaciones de la Universitat de Barcelona. -- (2003) “La ciudadanía laboral: una reinterpretación socioeconómica de las fronteras del sistema nacional de cuentas”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 21 (1): 167-178. GARCÍA SAINZ, Cristina (1993a) “Revisión de conceptos en la Encuesta de Población Activa”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 61: 173-184. -- (1993b) “El trabajo más allá del empleo. La necesidad de indicadores universales” en Manuel Montañés et. al. El trabajo desde una perspectiva de género. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer. -- (1999) La carga global de trabajo. Un análisis sociológico. Tesis doctoral inédita. Departamento de Sociología 1, Cambio Social. Universidad Complutense de Madrid. -- (2002) “Entre valor y precio. Notas sobre una valoración económica del trabajo no remunerado” en VVAA Agor@ 2001: Jornades per la integració de l’economia domèstica en el sistema econòmic global. Treball real, economia invisible. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Instituto Català de la Dona. -- (2005) “Aspectos conceptuales y metodológicos de las encuestas de usos del tiempo en España” en Rosario Agirre, Cristina García Sainz y Cristina Carrasco, El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad. Santiago de Chile: Unidad de Mujer y Desarrollo, Cepal, Naciones Unidas (35-50). Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/7/22367/lcl2324e.pdf. Consultado el 16/06/2011. -- (2006a) “Tiempo de trabajo no remunerado en la C.A. de Euskadi” en Eustat, Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 2003. Monográficos. Vitoria-Gasteiz: Eustat-Instituto Vasco de Estadística (77-121). -- (2006b) “Trabajo para el desarrollo. Aproximación a las características actuales de las regiones latinoamericana y europea”, en Virginia Maquieria (ed.) Mujeres, globalización y derechos humanos. Madrid: Cátedra. GARCÍA SAINZ, Cristina; GARCÍA DIEZ, Susana (2000) “Para una valoración del trabajo más allá de su equivalente monetario”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 17: 39-64. 249 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar GARDEY, Delphine (2000) “Perspectivas históricas” en Margaret Maruani; Chantal Rogerat y Teresa Torns (eds.) Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Barcelona: Icaria. GARRO, Oihana (2010) La construcción del sujeto y el arte: una reflexión con Nan Goldin. Tesis doctoral inédita. Departamento de Escultura. UPV/EHU. GEERTZ, Clifford (1965) “Persona, tiempo y conducta en Bali” en La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa [2001]. GISBERT, Julio (2009) Historia de los bancos de tiempo y otros sistemas de economía social. Banco de tiempo de Murcia. Disponible en: http://www.bdtmurcia.org/?q=node/6. Consultado el 16/10/2009 -- (2010) Vivir sin empleo. Trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y otras alternativas. Barcelona: Los libros del lince. GRAU, Elena (1990) “El tiempo es un perro que muerde sobre todo a las mujeres”. Mientras tanto, 42: 43-44. GRUP DONES I TREBALL (2003) Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos. Barcelona: Icaria. GRUPO DE ESTUDIO FEMINISMO Y CAMBIO SOCIAL (2000) “Domesticación del trabajo. Trabajos, afectos y vida cotidiana”, en Universidad de Córdoba (ed.) Jornadas “Feminismo Es-- y Será”: ponencias, mesas redondas y exposiciones. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. HALL, Catherine (1987 y 1999) “Sweet Home” en Philipe Ariès y Georges Duby (dir.) Historia de la vida privada. Tomo VI. De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones y Santillana Ediciones Generales [2005]. HALLPIKE, Christopher R. (1986) “El tiempo”, en Los fundamentos del pensamiento primitivo. México: FCE. HARDING, Sandra (1987) ¿Existe un método feminista? Disponible en: http://www.cholonautas.edu. pe/modulo/upload/existe_un_metodo_feminista.pdf. Consultado el 22/04/2012. HIMMELWEIT, Susan (ed.) (2000) Inside the household. From labour to care. Londres: McMillan Press. HOCHSCHILD, Arlie Russell (1995) “The Culture of Politics: Traditional, Post-modern, Cold-modern, and Warm-modern Ideals of Care”. Social Politics, 2 (3): 331-346. -- (2001) “Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la plusvalía emocional” en Anthony Giddens y Will Hutton, En el límite. La vida en el capitalismo global. Barcelona: Tusquets. INE (2004) Encuesta de Empleo del Tiempo, 2002-2003. Tomo I. Metodología y Resultados Nacionales. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/empleo/ empleotiempo03_metynac.pdf. Consultado el 15/06/2011. 250 Bibliografía -- (2009) Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. Proyecto. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/proyecto_eet09. pdf. Consultado el 15/06/2011. -- (2011a) Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Metodología. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/metodologia/t25/t25304471. pdf. Consultado el 19/06/2012. -- (2011b) Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. Resultados detallados definitivos. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: http://www.ine.es/daco/daco42/empleo/ dacoempleo.htm. Consultado el 19/06/2010. IMAZ, M. Elixabete (2009) Mujeres gestantes, madres en gestación. Representaciones, modelos y experiencias en el tránsito a la maternidad de las mujeres vascas contemporáneas. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU. IZQUIERDO, María Jesús, DEL RÍO, Olga y RODRÍGUEZ, Agustín (1988) La desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo. Madrid: Instituto de la Mujer. JAGOE, Catherine; BLANCO, Alda y ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998) La mujer en los discursos de género. Textos y contextos en el siglo XIX. Barcelona: Icaria. JAQUES, Elliot (1984) “Cronos y kairos” en La forma del tiempo. Buenos Aires: Paidos (37-39). JARVIS, Helen (2005) “Moving to London Time. Household co-ordination and the infrastructure of everyday life”. Time & Society, 14 (1): 133-154. JUNCO, Carolina; PÉREZ OROZCO, Amaia y DEL RÍO, Sira (2004) “Hacia un derecho universal de cuidadanía (sí, de cuidadanía)”. Libre pensamiento, 51: 44-49. JURCZYK, Karin (1998) “Time in women’s everyday lives. Between self-determination and conflicting demands”. Time and Society, 7 (2): 283-308. KLAMMER, U., MUFFELS, R., y WILTHAGEN, T. (2008) Flexibility and security over the life course: key findings and policy message. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Disponible en: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ ef0861.htm. Consultado el 30/05/2012. LANDES, David S. (1983) Revolution in time. Clocks and the making of modern world. Cambridge: Harvard University Press [2000]. LASÉN, Amparo (1997) “Ritmos sociales y arritmia de la modernidad”. Política y Sociedad, 25: 185-203. LECCARDI, Carmen (1996) “Rethinking social time: feminist perspectives”. Time and society, 5 (2): 169-186. -- (2002) “Tiempo y construcción biográfica en la “sociedad de la incertidumbre”: reflexiones sobre las mujeres jóvenes”. Nómadas (Col), 16: 42-50. Disponible en: http://redalyc. uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105117941004. Consultado el 22/04/2012. -- (2005) “Gender, time and biographical narrative”. Journal of Social Science Education, 2: 1-13. 251 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar LE CORBUSIER (1979) Principios de urbanismo. Barcelona: Ariel. LE GOFF, Jacques (1987) “Tiempo de la iglesia y tiempo del mercader en la edad media” y “El tiempo del trabajo en la “crisis” del siglo XIV: Del tiempo medieval al tiempo moderno”, en Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval. Madrid: Taurus. L. GIL, Silvia (2011) Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Una historia de trayectorias y rupturas en el Estado español. Madrid: Traficantes de sueños. -- (2012) “No existe vida posible sin el vínculo con los otros” Entrevista publicada en Diagonal Web, 9 de Abril, 171, 172. Disponible en: http://www.diagonalperiodico.net/ No-existe-vida-posible-sin-el.html. Consultado el 22/04/2012. LETABLIER, Marie-Thérèse (2007) “El trabajo de “cuidados” y su conceptualización en Europa en Carlos Prieto (ed.) Trabajo, género y tiempo social. Madrid: Complutense y Hacer (64-84). LEWIS, Jane (1998) “Gender, Social Carea n Welfare Regimes”. Journal of European Social Policy, 2 (3): 159-173. -- (2007) “Género, envejecimiento y el ‘nuevo pacto social’: la importancia de desarrollar un enfoque holístico de las políticas de cuidados” en Cristina Carrasco; Cristina Borderías; Teresa Torns (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y política. Madrid: Catarata (336-358). LEWIS, David J. y WEIGERT Andrew J. (1981) “Estructura y significado del tiempo social” en Ramón Ramos (1992) Tiempo y sociedad. Madrid: CIS. LOMBARDO, Emauela y SANGIULIANO, María (2008) “Género y empleo en los debates políticos italianos 1995-2007: la construcción de sujetos de género ‘no empleados’”. Administración & Ciudadanía, 3 (2): 105-123. LÓPEZ-GUALLAR, Pilar y BORDERÍAS, Cristina (2001) “Salarios, economía familiar y género en la Barcelona de 1856. La “Monografía estadística de la clase obrera de Ildefonso Cerdá”, en Jerònimo Pons, Antonio F. Puntas y Carlos Arenas (coord.) Trabajo y relaciones laborales en la España contemporáneas. Sevilla: Mergablum (75-92). MARTIN-PALOMO (2008a) “Domesticar el trabajo: una reflexión a partir de los cuidados”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 26 (2): 13-44. -- (2008b) “«Domesticación» del trabajo: una propuesta para abordar los cuidados” en Pilar Rodríguez (ed) Mujeres, trabajos y empleos. En tiempos de globalización. Barcelona: Icaria (53-86) -- (2008c) “Los cuidados y las mujeres en las familias”. Política y sociedad, 45 (2): 29-47. -- (2009) El care, un debate abierto: de las políticas de tiempo al social care. III Congreso de Economía Feminista, Baeza, 2 y 3 de Abril. Disponible en: http://www.upo.es/ congresos/export/sites/congresos/economiafeminista/documentos/Area2/Maria_Teresa_ Martin_Palomo.pdf. Consultado el 31/05/2012. -- (2010) Los cuidados en las familias. Estudio a partir de tres generaciones de mujeres en Andalucía. Sevilla: Instituto de Estadística de Andalucía. MARTÍNEZ, Zesar (sin fecha) “Gizarte zientzien paradigmak edo tradizioak”; “Perspectivas, dimensiones y técnicas de investigación”, “El enfoque positivista de la ciencia”, “Tabla de 252 Bibliografía metodologías”, “Tradizio metodologikoak gizarte zientzietan”. Materiales del Postgrado. Parte Hartuz-Estudios sobre democracia participativa, UPV/EHU. Disponible en: http:// www.partehartuz.org/materiales%2005-06.htm. Consultado el 13/05/2012. MARTINS, Herminio (1974) “Tiempo y teoría en sociología” en Ramón Ramos (1992) Tiempo y sociedad. Madrid: CIS. MARRAMAO, Giacomo (1992/2008) Kairós. Apología del tiempo oportuno. Barcelona: Gedisa. MASSA, Marce (1999) Privatización y socialidad. La estructura de lo cotidiano en el País Vasco. Tesis doctoral inédita. Departamento de Sociología 2, UPV/EHU. MATEO, Ángeles y RODRÍGUEZ, Gregorio (2005) “Presentación del libro Percepción y presentación de lo femenino: ¿Una historia de perversidad?” en Cyber-Humanitas, 36. Universidad de Chile. Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/5820/5688. Consultado el 13/05/2012. MAUSS, Marcel (1923-1924) “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas”, en Sociología y antropología. Madrid: Editorial Tecnos [1971]. McBRIDE, Theresa M. (1977) “El largo camino a casa: el trabajo de la mujer en la industrialización” en Mary Nash (ed.) (1984) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Serbal. McDOUGALL, Mary Lynn (1977) “Mujeres trabajadoras durante la revolución industrial, 1780-1914”, en Nash, Mary (ed.) (1984) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Serbal. MÉNDEZ, Elvira y ALTÉZ, Josefina (2009) “Los bancos de tiempo” en Carolina Recio, Elvira Méndez y Josefina Altés, Los bancos de tiempo. Experiencias de intercambio no monetario. Barcelona: Graó (61-78). MENZIES, Heather (2000) “Cyberspace, time and infertility. Thoughts on social time and the environment”. Time & Society, 9 (1): 75-89. MIRALLES-GUASCH, Carme (2002) Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: Ariel MIRANDA, María Jesús; MARTIN-PALOMO, María Teresa y LEGARRETA, Matxalen (2008) “Presentación”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 26 (2): 9-12. MOLINIER, Pascale (2008) “Trabajo y compasión en el mundo hospitalario. Una aproximación a través de la psicodinámica del trabajo”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 26 (2): 121-138. -- (2011) “Antes de todo, el cuidado es un trabajo” en Luz Gabriela Arango y Pascale Molinier (comp.) El trabajo y la ética del cuidado. Medellín: La Carreta. MORANT, Isabel y BOLUFER, Mónica (1998) Amor, matrimonio y familia. La construcción histórica de la familia moderna. Madrid: Editorial Síntesis. MÜCKENBERGER, Ulrich (2007) Metrónomo de la vida cotidiana. Prácticas del tiempo de la ciudad en Europa. Gijón: Trea. 253 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar -- (2008) “Familia, política de tiempo y desarrollo urbano: el ejemplo de Bremen. Papers, 49: 84-93. MUMFORD, Lewis (1971) Técnica y civilización. Madrid: Alianza [1982]. MURILLO, Soledad (1995) “Espacio doméstico: el uso del tiempo” en Constanza Tobío y Concha Denche (ed.) El espacio según el género ¿Un uso diferencial? Madrid: Comunidad de Madrid (133-140). -- (1996) El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid: Siglo XXI. -- (2002) “Una propuesta de indicadores cualitativos” en VVAA, Agor@ 2001: Jornades per la integració de l’economia domèstica en el sistema econòmic global. Treball real, economia invisible. Barcelona: Instituto Català de la Dona. NAREDO, José Manuel (2002) “Configuración y crisis del mito del trabajo”. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 6: 119 (2). Disponible en: http://www.ub.es/ geocrit/sn/sn119-2.htm. Consultado el 19/06/2011. NASH, Mary J. (1993a) “Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la España del siglo XX” en George Duby y Michelle Perrot (dir.) Historia de las mujeres. Tomo 4, El Siglo XIX. Madrid: Taurus (583-597). -- (1993b) “Maternidad, maternología y reforma eugénica en España 1900-1939” en George Duby y Michelle Perrot (dir.) Historia de las mujeres. Tomo 5, El Siglo XX. Madrid: Taurus (583-597). -- (2004) Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Editorial. NOWOTNY, Helga (1994) “From the future to the extended present” en Time. The modern and postmodern experience. Cambridge: Polity Press. ODITH, Pamela (1999) “Gendered time in the age of deconstruction”. Time & Society, 8 (1): 9-38. -- (2003) “Gender, work and organization in the time/space economy of ‘just-in-time’ labour”. Time & Society, 12 (2/3): 293-314. OECHSLE, Mechtild y GEISSLER, Birgit (2003) “Between paid work and private commitments. Women’s perceptions of time and life planning in young adulthood”. Time & Society, 12 (1): 79-98. OROZCO, Amaia (2011) “De vidas vivibles y producción imposible”. Izquierda anticapitalista. Disponible en: http://anticapitalistas.org/IMG/pdf/ de_vidas_vivibles_ y_produccion _ imposible.pdf Consultado el 31/05/2012. PAPERMAN, Patricia (2004) “Perspectives féministes sur la justice”. L’Année Sociologique, 54 (2): 413-434. -- (2011) “La perspectiva del care: de la ética a lo político” en Luz Gabriela Arango y Pascale Molinier (comp.) El trabajo y la ética del cuidado. Medellín: La Carreta. PARELLA, Sonia (2003) Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barcelona: Anthropos. PATEMAN, Carole (1988) El contrato sexual. Barcelona: Editorial Anthropos [1995]. 254 Bibliografía PAOLUCCI, Gabriella (1996) “The changing dynamics of working time”. Time & Society 5 (2): 145167. PEDRERO, Mercedes (2002) “Género y trabajo doméstico y extradoméstico en México”. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 6 (119/28). Disponible en: http:// www.ub.es/geocrit/sn/sn119-28.htm. Consultado el 18/06/2011. Consultado el 22/04/2012. -- (2004) “Sabia virtud la de conocer el tiempo. El uso del tiempo en función del género: análisis comparativo entre México y Europa”. Revista de Economía Mundial, 10-11: 77101. PEDRERO, Mercedes y RENDÓN, Teresa (2008) “Asignación de tiempo al trabajo doméstico y al extradoméstico en España y México”. Revista de Economía Crítica, 6: 145-170. PENNACCHI, Laura (1990) “El símbolo dividido” Mientras Tanto, 42: 53-57. PÉREZ FUENTES, Pilar (1993) Vivir y morir en las minas: estrategias familiares y relaciones de género en la primera industrialización vizcaína (1877-1913). Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU -- (1995) “El trabajo de las mujeres en la España de los siglos XIX y XX. Consideraciones metodológicas”. Arenal. Revista de historia de las mujeres, 2 (2). -- (2003) “«Ganadores y de pan» y «amas de casa»: los límites del modelo “Male Breadwinner Family”. Vizcaya, 1900-1965”. en Lina Gálvez y Carmen Sarasúa (ed.) ¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. -- (2004) «Ganadores de pan» y «amas de casa». Otra mirada sobre la industrialización vasca. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV/EHU. PÉREZ OROZCO, Amaia (2006a) “La economía: de icebergs, trabajos e (in)visibilidades”, en Laboratorio Feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista. Producción, reproducción, deseo, consumo. Madrid: Tierradenadie. -- (2006b) “Atención, zona en obras: construyendo cuidadanía”. Número especial conjunto de El Ecologista, La letra A y Libre Pensamiento. Disponible en: http://www.letra.org/ spip/spip.php?article4599. Consultado el 22/04/2012. -- (2006c) Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Madrid: Consejo Social y Económico. -- (2010) “Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la economía feminista”. Revista de Economía Crítica, 9: 131-144. -- (2011) Mirando la crisis desde la cocina: precariedad, trabajos y desigualdad. Charladebate organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo en el marco de las actividades del 8 de Marzo. 17 de Marzo, Getxo (Bizkaia). PÉREZ OROZCO, Amaia y DEL RÍO, Sira (2002) La economía desde el feminismo, trabajos y cuidados. Ecologistas en Acción. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article13104. html. Consultado el 30/05/2012. PERRONS, Dianne; FAGAN, Colette; MCDOWELL, Linda; RAY, Kath y WARD, Kevin (2005) “Work, life and time in the new economy. An introduction”. Time & Society 14 (1): 51-64. 255 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar PERROT, Michelle (1976) “El elogio del ama de casa en el discurso de los obreros franceses del siglo XIX” en James S. Amelang y Nash Mary (ed.) (1990) Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Valencia: Ediciones Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’estudis i investigació. PRECARIAS A LA DERIVA (2004) “Cuidados Globalizados” en A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina. Madrid: Traficantes de sueños. PRIETO, Carlos (2000) “Trabajo y orden social: de la nada a la sociedad de empleo (y su crisis)”. Política y Sociedad, 34: 19-32. -- (2007) “Del estudio del empleo como norma social al de la sociedad como orden social”. Papeles del CEIC, 1 (28): 1-28. Disponible en: http/www.ehu.es/CEIC/pdf/28.pdf. Consultado el 19/06/2011. RALDÚA, Eduardo (1997) Presupuestos temporales y cambios en el uso del tiempo. Tesis doctoral inédita. Departamento de Cambio Social. Universidad Complutense de Madrid. RAMOS, Ramón (1989a) “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkehimiana (I)”. REIS, 46: 3-50. -- (1989b) “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkehimiana (II)”. REIS, 48:53-77. -- (1990a) Cronos dividido: Uso del tiempo y desigualdad entre mujeres y hombres en España. Madrid: Instituto de la Mujer. -- (1990b) “El calendario sagrado: el problema del tiempo en la sociología durkehimiana (y III)”. REIS, 49: 7-102. -- (1992) “Introducción” en Tiempo y sociedad. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. -- (1994) “Ocho tesis sobre la estructura temporal de las sociedades contemporáneas”. Papeles de la FIM, 3: 77-90. -- (1997) La ciencia social en busca del tiempo. Revista Internacional de Sociología, 18: 11-37. -- (2005) “Discursos sociales del tiempo” en Guadalupe Valencia (ed.) Tiempo y Espacio. Miradas múltiples. México: CEIICH-UNAM/Plaza y Valdés (525-543). -- (2007a) “Metáforas sociales del tiempo en España: una investigación empírica” en Carlos Prieto (ed.) Trabajo, género y tiempo social. Madrid: Complutense y Hacer (173-204). -- (2006) “La situación general del empleo del tiempo en la C. A. de Euskadi: estructura, dinámica y comparación”, en Eustat, Encuesta de Presupuestos de Tiempo. 2003. Monográficos. Vitoria-Gasteiz: Eustat-Instituto Vasco de Estadística (18-49). -- (2007b) “Presentes terminales: un rasgo de nuestro tiempo” en Juan A. Roche Cárcel (ed.) Espacios y tiempos inciertos de la cultura. Barcelona: Anthropos. -- (2009) “Metáforas del tiempo en la vida cotidiana: una aproximación sociológica” Acta Sociológica, 49: 51-69. -- (2011) “Más allá de las cifras: la dimensión teórica y cualitativa del tiempo” en María Ángeles Durán (dir.) El trabajo de cuidado en América y España. Madrid: Fundación Carolina-CeALCI (75-87). RECIO, Carolina (2009) “Algunas cuestiones sobre el tiempo en la vida de las personas: tiempo y bienestar” en Carolina Recio, Elvira Méndez y Josefina Altés, Los bancos de tiempo. Experiencias de intercambio no monetario. Barcelona: Graó (13-60). 256 Bibliografía RECIO, Carolina; MÉNDEZ, Elvira y ALTÉS, Josefina (2009) Los bancos de tiempo. Experiencias de intercambio no monetario. Barcelona: Graó. RICOEUR, Paul (ed.) (1979) Las culturas y el tiempo. Salamanca: Ediciones Sígueme, UNESCO. ROMAÑACH, Javier y LOBATO, Manuel (2007) “Diversidad funcional” en Luis Álvarez Pousa, et. al. Comunicación y discapacidades: actas do Foro Internacional. Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Observatorio Galego dos Medios. RYBCZYNSKI, W. (1986) La casa. Historia de una idea. Hondarribia: Nerea [1992]. SALAZAR PARREÑAS, Rachel (2001) Servants of globalization. Women, migration, and domestic work. Stanford: Stanford University Press. -- (2002) The care crisis in the Philippines: Children and transnational familias in the new global economy, en Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild (eds.) Global Woman. Nannies, maids and sex workers in the new economy. New York: Owl Books (33-54). SANPEDRO, Pilar (2004) “El mito del amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja”. Página Abierta, 150. Disponible en: http://www.pensamientocritico.org/pilsan0704.htm. Consultado el 13/05/2012. SASSEN, Saskia (2003) Contrageografías de la globalización. Madrid: Traficantes de sueños. SCANLON, Geraldine (1986) La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-1974. Madrid: Akal. SCOTT, Joan W. (1992) “Mecanización del trabajo de la mujer”. Investigación y ciencia, Noviembre. -- (1993) “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, en Georges Duby y Michelle Perrot (dir.) Historia de las mujeres. Tomo IV. Madrid: Taurus. SCOTT, Joan W. y TILLY, Louise A. (1975) “El trabajo de la mujer y la familia en Europa durante el siglo XIX”, en Mary Nash (ed.) (1984) Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer. Barcelona: Serbal. SECCIÓN FEMENINA NACIONAL DEL PCI (1990) “El tiempo: las razones de una elección” Mientras tanto, 42: 45-51. SETIEN, María Luisa (2006) “Ocio y participación social” en Eustat, Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2003. Monográficos. Vitoria-Gasteiz: Eustat-Instituto Vasco de Estadística (124155). SOLÉ, Carlota y PARELLA, Sonia (2005) “Discursos sobre la “maternidad transnacional” de las mujeres de origen latinoamericano residentes en Barcelona”. Movilités au féminin, 15-19 : 1-24. Disponible en: http://lames.mmsh.univ-aix.fr/Papers/ParellaSole_ES.pdf. Consultado el 30/05/2012. SOLÉ, Carlota (2007) (dir.) Los vínculos económicos y familiares transnacionales. Los inmigrantes ecuatorianos y peruanos en España. Bilbao: Fundación BBVA. Disponible en: http://www. fbbva.es/TLFU/dat/Informe_Fundacion_BBVA_01_tcm269-159650.pdf. Consultado el 30/05/2012. 257 El tiempo donado en el ámbito doméstico-familiar SOROKIN, Pitirin A. y MERTON, Robert K. (1937) “El tiempo social: un análisis metodológico y funcional” en Ramón Ramos (1992) Tiempo y Sociedad. Madrid: CIS TIETZE, Susanne y MUSSON, Gillian (2002) “When ‘work’ meets ‘home’. Temporal flexibility as lived experience. Time & Society , 11 (2/3): 315-334. THOMAS, Carol (1993) “Deconstruyendo los conceptos de cuidados” en Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.) (2011) El trabajo de cuidados. Historia, teorías y políticas. Madrid: Catarata (145-176). THOMPSON, Edward P. (1979) “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial” en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Barcelona: Crítica. TOBÍO, Constanza (1996) “Zonificación y diferenciación de género” en Astragalo, 5: 61-76. TOBÍO, Constanza, et. al. (2010) El cuidado de las personas. Un reto para el Siglo XXI. Colección Estudios Sociales, 28. Barcelona: Fundación La Caixa TORNS, Teresa (1999) “Las asalariadas: un mercado de género”, en Fausto Miguélez y Carlos Prieto, Relaciones de Empleo en España. Madrid: Siglo XXI -- (2001) “¿Para qué un banco de tiempo?”. Mientras Tanto, 82: 117-125. -- (2004) “Las políticas de tiempo: un reto para las políticas del Estado de Bienestar”. Revista Andaluza de Relaciones Laborales, 13: 145-164. -- (2005) “De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 25 (1): 15-33. -- (2007) “El cuidado de la dependencia. Un trabajo de cuidado”. Mientras Tanto, 13: 33-43. TORNS, Teresa; BORRÁS, Vicent; MORENO, Sara y RECIO, Carolina (2008) “Las políticas de tiempo en Europa”. Papers, 49: 77-84. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (2000) El grupo de discusión. Material Audiovisual. Universidad Complutense de Madrid. URTEAGA, Eguzki (2011) “Las representaciones sociales de la dependencia”. Zerbitzutan, EkainaJunio: 19-27. VICENTE, Trinidad (2005) Importancia de los flujos migratorios de mujeres. Migraciones. Observación y análisis de tendencias contemporáneas, Conferencia internacional, del 31 de Mayo al 2 de Junio, Palacio Euskalduna, Bilbao. Disponible en : http://www.ikuspegi.org/cas/formacion/ ponencias/nuevas/T_Vicente.pdf VILLAR, Daniel; DI LISIA, María Herminia y CAVIGLIA, María Jorgelina (ed) (1999) Historia y género. Seis estudios sobre la condición femenina. Buenos Aires: Biblos. VILLOTA, Paloma; CARRASCO, Cristina y PÉREZ OROZCO, Amaia (2011) Jornadas de Economía Feminista. Jornadas celebradas el 12 y 13 de Junio en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid. V.V.A.A. (2004) Hogares, cuidados y fronteras. Derechos de las mujeres inmigrantes y conciliación. Madrid: Traficantes de sueños. 258 Bibliografía WOOLF, Virginia (1931) “Professions for women” en The death of the moth and other essays. Disponible en: http://etext.library.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91/chap28html. Consultado el 26/02/2007. ZABALA, Idoie y LUXÁN, Marta (2009) Propuesta de selección y construcción de un sistema de indicadores de igualdad y no androcéntricos para el municipio de Bilbao. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para el Ayuntamiento de Bilbao (Inédito). 259