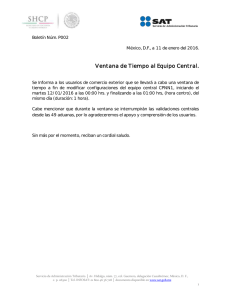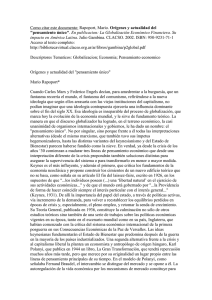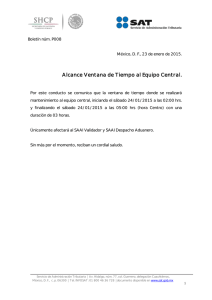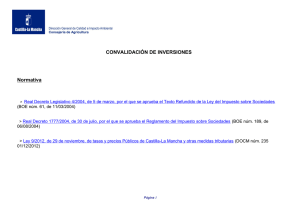MERCADOS GLOBALES, GÉNERO Y EL HOMBRE DE DAVOS
Anuncio

7 LOURDES BENERÍA MERCADOS GLOBALES, GÉNERO Y EL HOMBRE DE DAVOS* Lourdes Benería * Este trabajo ha sido presentado en distintos foros y es parte de un libro en preparación sobre género y economía global, para el cual he recibido ayuda de la Fundación MacArthur, del Instituto de Políticas Públicas de Radcliffe y del Centro Woodrow Wilson para la Investigación Internacional. Agradezco a Gunseli Berik, Savitri Bisnath, María Floro, Nancy Folbre, Philip MacMichael y Kathy Rankin sus comentarios a la versión original del artículo. La versión ha sido publicada en la revista Feminist Economics, Vol. 5 (3), 1999 (nota de la autora). LA TEORÍA 7 8 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Mucho se ha dicho durante los últimos quince años sobre los mercados globales. El proceso de globalización acelerada que hemos presenciado en las últimas décadas ha sido una poderosa fuente de cambio social, al impulsar las economías nacionales, profundizar sus relaciones internacionales y, también, afectar muchos aspectos de la vida económico-social, política y cultural. A pesar de la discusión sobre si el actual grado de globalización es mayor o menor que en otros periodos históricos, pocos dudamos de las fuerzas poderosas que está generando la formación de “aldeas globales”. Desde una perspectiva económica, las características básicas de la globalización son las transformaciones ligadas a la expansión continua de mercados y al acelerado cambio tecnológico en las comunicaciones y el transporte, que trascienden las fronteras nacionales y acortan los espacios. La expansión de los mercados se ha llevado a cabo dentro del contexto del modelo neoliberal de desarrollo, el cual ha vuelto al discurso del laissez-faire que caracterizaba al capitalismo del siglo XIX. Un argumento aquí presentado es que, a pesar de su diferente estructura, la actual expansión global presenta similitudes con la expansión de los mercados nacionales. Éste es el caso para todo tipo de países, incluyendo las economías en transición de la ex Unión Soviética. Empezando con una discusión del libro de Karl Polanyi, La gran transformación, la primera parte de este trabajo analiza hasta qué punto su análisis del crecimiento del mercado durante el siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, puede ser aplicado a la formación de mercados globales de finales del siglo XX. La segunda parte inten- LOURDES BENERÍA ta “generizar” el análisis de Polanyi argumentando que esta transformación tiene dimensiones de género y señalando que existe una tensión entre los supuestos de la racionalidad económica asociada con el comportamiento del mercado y las experiencias de la vida real de mujeres y hombres. Finalmente, se argumenta que estos supuestos, predominantes en modelos económicos neoclásicos ortodoxos, deben ser complementados o bien reemplazados por “modelos transformadores” alternativos del comportamiento humano. El mercado autorregulado La gran transformación, libro publicado en 1944, incluye un análisis de la construcción y el crecimiento del mercado autorregulado y del capitalismo liberal durante la revolución industrial y hasta principios del siglo XX. Dentro de este contexto, la “gran transformación” a la que aludía Polanyi se refiere a la “domesticación” del mercado, representada por lo que él llama el “contramovimiento colectivista” que, iniciado a fines del siglo XIX y continuado a lo largo del siglo XX, se refugió en el “proteccionismo social y nacional” como reacción contra “las debilidades y peligros inherentes al mercado autorregulado” (p. 145). El análisis de Polanyi se centra en el profundo cambio en el comportamiento humano representado por las opciones y decisiones orientadas por el mercado, en las que la ganancia y la acumulación reemplazaron a la subsistencia como centro de la actividad económica. La acumulación y el lucro, según Polanyi, nunca habían jugado un papel tan importante en la actividad humana. Crítico de la 9 10 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 sugerencia de Adam Smith de que la división social del trabajo dependía de la existencia de mercados y “de la propensión del hombre al trueque, la permuta y el intercambio de una cosa por otra” (p. 43), Polanyi argumentó que la división del trabajo en sociedades antiguas había dependido de “las diferencias inherentes a los factores de sexo, geografía y talento individual” (p. 44). Para Polanyi, la producción y la distribución en muchas sociedades antiguas es-taban aseguradas por medio de la reciprocidad y la redistribución, dos principios que a menudo no se asocian con lo económico. Estos principios formaban parte de un sistema económico que era una “mera función de la organización social”, es decir, que estaban al servicio de la vida social. Por otra parte, el capitalismo evolucionó en la dirección contraria, llevando a una situación en que el sistema económico es el que determina la organización social. Comentando a Smith, Polanyi argumenta que “... ninguna mala lectura del pasado resultó ser más profética del futuro...” (p. 43) en el sentido que, cien años después de que Adam Smith escribiera sobre la propensión del hombre al trueque, la permuta y el intercambio, esta propensión se transformó en la norma —en la teoría y en la práctica— de la sociedad de mercado industrial capitalista. A pesar de que Polanyi no es siempre convincente en su argumento de que la búsqueda de acumulación económica es el resultado de la sociedad de mercado, no hay duda de que esta búsqueda tiene un papel central bajo el capitalismo y en los modelos teóricos que lo sostienen. Para Polanyi, el punto crucial de esta transformación gradual hacia el predominio de “lo económico” fue el paso “que transforma mer- LOURDES BENERÍA cados aislados en una economía de mercado [autorregulada]”. Uno de sus puntos básicos es que, contrariamente a la creencia convencional, este cambio no fue “el resultado natural de la evolución de los mercados” (p. 57); por el contrario, fue el resultado de una construcción social acompañada por un cambio profundo en la organización de la misma sociedad. Esta construcción fue apoyada por un enorme aumento del intervencionismo estatal y centralista, por ejemplo en forma de iniciativas legislativas que —en Inglaterra— incluyeron las “complejas reglamentaciones de las innumerables leyes de enclosures” (tierras comunales), así como el “control burocrático implícito en la administración de las Leyes de los Nuevos Pobres” (p. 140). Polanyi también menciona el enorme aumento en las funciones administrativas del Estado —al que se dotó de una burocracia central—, el fortalecimiento de la propiedad privada y la ejecución de contratos en el intercambio mercantil y en otras transacciones: La evolución de los mercados hacia un sistema de autorregulación de tremendo poder, no fue el resultado de ninguna tendencia inherente de los mercados hacia la excrecencia, sino el efecto de estímulos altamente artificiales que fueron administrados al cuerpo social, a fin de enfrentar una situación creada por el no menos artificial fenómeno de la máquina (p. 57). Asimismo, Polanyi describe la formación del mercado de trabajo nacional en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, como resultado de 11 12 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 una serie de políticas que desestabilizaron la fuerza de trabajo y forzaron a las nuevas clases trabajadoras al empleo con bajos salarios. En este sentido, el análisis de Polanyi formula la idea aparentemente contradictoria del liberalismo laissez-faire como “producto de la acción deliberada del Estado”, incluyendo “una intervención consciente y frecuentemente violenta por parte del gobierno...” (p. 250). Según señala, “todos estos puntos de interferencia gubernamental se erigieron con vistas a organizar alguna forma simple de libertad [del mercado].” En contraste, Polanyi señala que el “contramovimiento colectivista” o “la gran transformación” —la consiguiente gran variedad de (re)acciones tomadas contra algunas de las consecuencias negativas del mercado en expansión— comenzaron en forma espontánea a medida que las críticas al capitalismo condujeron a la organización política y a una variedad de acciones ciudadanas. Muchas de ellas constituyeron acciones defensivas por parte de los distintos grupos sociales. Los movimientos de izquierda y la planificación social del siglo XX fueron parte de esta transformación, aunque Polanyi no vio sus orígenes “en una preferencia por el socialismo o el nacionalismo” (p. 145), sino debido a los intereses sociales básicos que se veían afectados negativamente por la expansión del mercado. De hecho, Polanyi señala que los mismos economistas liberales estaban a menudo a favor de restricciones al laissez-faire, tales como “los casos bien definidos de importancia teórica y práctica” relacionados con el principio de asociación y la formación de sindicatos, la protección al comercio y otros. Así, si a la gran variedad de inter- LOURDES BENERÍA venciones para neutralizar el mercado —incluyendo aquéllas defendidas por los distintos movimientos socialistas— se les llama “planificación”, Polanyi argumenta que mientras “el laissez-faire fue planificado, la planificación no lo fue” (p. 141). Para Polanyi, los años veinte vieron la cima del prestigio del liberalismo económico, con el acento puesto en presupuestos equilibrados y monedas estables, justificando cualquier costo social para lograrlo. De hecho, su análisis nos recuerda sucesos contemporáneos: El pago de la deuda externa y el retorno a monedas estables se veía como la piedra angular de la racionalidad en la política; ningún sufrimiento privado, ninguna infracción a la soberanía nacional se veían como un sacrificio demasiado grande en vista a la recuperación de la estabilización monetaria (p. 142). Por el contrario, argumenta Polanyi, los años treinta “vieron cuestionados los absolutismos de los años veinte”, mientras que el repudio de las deudas internacionales y las doctrinas del liberalismo económico fueron pasadas por alto “por los más ricos y los más respetables” (p. 142). El profundo cambio representado por la construcción gradual de una sociedad de mercado tuvo una expresión clave en los cambios de comportamiento que llevaron al predominio del homo economicus o el hombre económico racional. Como señala Polanyi, “una economía de mercado sólo puede existir en una sociedad de mercado”, es 13 14 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 decir, sólo puede existir si está acompañada de los cambios apropiados en las normas y el comportamiento que permite que el mercado funcione. Tal como se explica en cualquier curso de introducción a la economía, la racionalidad económica se basa en la expectativa de que los seres sigan una conducta maximizante; el empresario busca maximizar sus ganancias; el empleado/trabajador, sus ingresos; y el consumidor, la utilidad derivada de su consumo. En el ámbito teórico, Adam Smith relacionó la búsqueda egoísta de acumulación y satisfacción individual con la maximización de la riqueza de las naciones a través de la mano invisible del mercado, argumentando que las dos son compatibles. La tradición ortodoxa en economía continúa basándose en este supuesto básico. En esa tradición, y tal como lo han señalado las economistas feministas, el supuesto del hombre económico racional ha sido básico en la teoría económica neoclásica, asumiendo que la racionalidad económica es la norma en el comportamiento humano y la forma de asegurar el buen funcionamiento del mercado competitivo (Ferber y Nelson, 1991; Folbre, 1994). Teóricamente se argumenta que ello lleva a la maximización de la producción, a la minimización de costos, y a una distribución eficiente de los recursos. Ello excluye el comportamiento basado en otros tipos de conducta tales como el altruismo,1 la empatía hacia otros, el amor y el afecto, la búsqueda del arte y la belleza por sí mismas, la reciproEl análisis de Gary Becker sobre el altruismo en la familia se señala con frecuencia como una nocidad, la solidaridad y el cuidado del prójitable excepción, que de hecho ha sido muy critimo; el comportamiento no-egoísta es visto cada por las economistas feministas (Folbre, 1994; Bergmann, 1995). como perteneciente al sector no mercantil, 1 LOURDES BENERÍA 15 como en el caso de la familia. Sin duda, recientemente han habido esfuerzos entre los economistas por revisar los modelos neoclásicos a fin de incorporar lo que Nancy Folbre (1994) llamó “personas o instituciones económicas algo imperfectamente racionales”. Estos agentes buscan lograr su interés propio en formas que no se ajustan nítidamente a las definiciones precisas de racionalidad económica y de “egoísmo”, lo que frecuentemente lleva a complejas mezclas de comportamientos que son difíciles de modelar, aunque sean más realistas. Sin embargo, como señala Folbre, estos modelos revisionistas debilitan cualquier conclusión respecto a la eficiencia inherente del mercado; también son importantes para la elaboración de alternativas al supuesto de que la racionalidad económica sea la norma en el comportamiento humano, reforzando así uno de los argumentos básicos de Polanyi. De la misma forma, un creciente número de experimentos sobre preferencias individuales muestran que los seres humanos respondemos a una variedad de factores además del propio interés individual. Volveremos a este tema. La construcción de mercados nacionales y globales “El capitalismo sin la bancarrota es como el cristianismo sin infierno”.2 A medida que este siglo llega a su fin, pueRefrán atribuido a una concepcción occidental del mundo en un artículo del New York Times soden trazarse muchos paralelos entre la consbre la crisis asiática, en el que se argumenta que, durante la crisis, muchas empresas asiáticas lletrucción social de las economías de mercado garon a la bancarrota pero no desaparecieron del nacionales analizada por Polanyi para la Eumercado (WuDunn, 1998); es decir, no se fueron al infierno. ropa del siglo XIX, y la expansión y profundi2 16 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 zación de los mercados nacionales y transnacionales en el mundo actual. Sin duda, existe un debate sobre la amplitud de la globalización y sobre la nueva tendencia histórica que representa. Por ejemplo, varios autores han señalado que algunos indicadores del grado de globalización son similares a los alcanzados en periodos históricos anteriores, como antes de la primera guerra mundial. Sin embargo, la intensificación de los procesos de integración durante los últimos treinta años —por ejemplo, en términos del movimiento cada vez más rápido de productos, comunicaciones e intercambio entre países y regiones— no tiene precedentes. El sector financiero ha llevado la delantera en la transnacionalización de sus mercados. De la misma forma, la liberalización del comercio y la internacionalización de la producción han acelerado la globalización de los sectores de bienes y servicios. En el ámbito nacional, estos procesos han sido facilitados con numerosos esfuerzos por parte de los gobiernos que han jugado un papel activo en la globalización de las economías nacionales y de la vida social, política y cultural. Sin embargo, en este periodo la construcción de mercados globales ha tenido lugar particularmente por medio de las intervenciones de fuerzas que trascienden las fronteras nacionales, tales como la formación regional de áreas de libre comercio y de mercados comunes, el crecimiento de las transnacionales, el rol de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la influencia de gobiernos extranjeros y de otros actores tales como los bancos privados. A continuación se dan ejemplos de estos procesos. LOURDES BENERÍA 17 Primero, el rol del Estado nación, al promulgar programas de desregulación de mercados, ha sido clave en la erosión gradual de las fronteras económicas entre países. Aunque el grado de desregulación varía por sector económico, mercados y países, la tendencia a “liberar” el mercado se ha transformado en parte integral de la política económica en general. Esto ha propiciado tensiones y oposición por parte de los grupos sociales que han perdido poder relativo, como en el caso de los sindicatos del trabajo en muchos países. Por esta y otras razones, las intervenciones han requerido de mano dura —a la Polanyi— por parte del Estado. Los profundos recortes en los servicios sociales suministrados por el Estado para bienestar en los países de altos ingresos y el desmantelamiento de muchos de esos servicios en economías que anteriormente eran centralmente planificadas, constituyen otros ejemplos de cómo las acciones estatales de ese tipo han erosionado una variedad de derechos y privilegios previamente ganados por parte de muchos sectores de la población (Standing, 1989 y 1999; Moghadan, 1993; Tilly et al., 1995). Los ejemplos de oposición y desafío a esas tendencias han sido numerosos, tanto en países de altos como Como se argumenta más adelante, la oposición a las políticas de ajuste estructural, instrumentales 3 de bajos ingresos. en la introducción de programas de desregulación, ha sido bastante fuerte en el tercer mundo y en Segundo, la formación de entidades muchos foros internacionales. Ello incluye a los transnacionales como el Mercosur, la Comupartidos políticos, a distintos grupos sociales y a organizaciones activistas que representan a una nidad Europea, la Asociación de Naciones gran proporción de la población adversamente del Sudeste Asiático (ANSEA), el Tratado de afectada por dichas políticas (Afshar y Dennis, 1992; Benería y Feldman, 1992; Aslanbeigui et al., Libre Comercio de América del Norte (TLC), 1994; Friedmann et al., 1996). En países de altos ingresos, la globalización ha ocasionado presiones ha contribuido a la globalización de los mer3 18 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 cados, respondiendo a las iniciativas e intereses de actores sociales que con más probabilidad se pueden beneficiar de ellos.4 De la misma forma, la globalización ha sido canalizada mediante acciones de los gobiernos como agentes principales en la negociación internacional, tales como la Ronda de UruSin duda, no son los intereses económicos las únicas fuerzas que impulsan tales programas. En guay de negociaciones comerciales, que lleel caso de la Comunidad Europea, por ejemplo, vó al reemplazo del Acuerdo General sobre los objetivos políticos de unificación eran importantes como forma de vencer las tensiones y diviAranceles y Comercio (GATT) por la Orgasiones históricas del continente. Sin embargo, en su mayoría, los proyectos de liberalización del conización Mundial del Comercio (OMC ) en mercio y de integración económica han sido con1995. A pesar de la oposición a la OMC por ducidos por intereses financieros e industriales y por sectores económicos que esperan obtener gaparte de los países en vías de desarrollo, se nancias de la expansión y de la menor regulación logró un aceleramiento sustancial en la libedel comercio e inversión extranjera. Para ejemplos específicos, ver Epstein et al., 1990. ración del comercio mundial y la integración de nuevos sectores tales como los derechos de propiedad intelectual y otros servicios no incluidos anteriormente en el GATT. Como se sabe, esas negociaciones también han respondido a las iniciativas de países de altos ingresos y a intereses globales (Vernon, 1988; Epstein et al., 1990; Arrighi, 1994), destacando el liderazgo de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Tercero, las políticas diseñadas a nivel nacional han estado inspiradas frecuentemente —y a menudo dictadas— desde el exterior. Un ejemplo típico lo constituyen las políticas de ajuste estructural (PAE) adoptadas por un gran número de países desde principios de los años ochenta. Al afectar en particular a países con problefiscales, desempleo y el debilitamiento del Estado del bienestar. En la campaña de la elección francesa de 1997, los debates políticos mostraron claramente que la percepción del público sobre los objetivos del Tratado de Maastricht de la Unión Europea era que éstos resultaban contrarios a los intereses de la mayoría de la población. También hubo protestas similares en los países asiáticos afectados por la crisis económica de 1997. 4 LOURDES BENERÍA 19 mas de pago de la deuda externa, las PAE han representado un cambio profundo con respecto a la expansión e intensificación del mercado. Han sido programas de reestructuración profunda y de ajuste de cinturones para una gran proporción de la población en los países afectados. Debido a sus costos sociales, en muchos casos devastadores, han sido programas muy impopulares que representan acuerdos entre gobiernos nacionales, países acreedores, bancos comerciales y organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que frecuentemente han impuesto severas condiciones para negociar nuevos préstamos y conVeánse ejemplos en Cornia et al, 1987; Frieden, diciones de pago.5 Estas condiciones han in1991; Benería y Feldman (eds.), 1992; Elson, cluido esfuerzos por crear un ambiente 1992; Sahn et al, 1994; Sparr, 1994; Çagatay et al , 1996. apropiado para la expansión de mercados, tales como los cortes en el presupuesto gubernamental, programas de privatización, desregulación de los mercados, liberalización del comercio, el aflojamiento o eliminación de los controles a la inversión extranjera, así como cambios en el modelo de desarrollo hacia la promoción de las exportaciones. Muchas de esas medidas tienen como consecuencia un grado de integración mucho más alto de esos países a la economía global. También han propiciado la liberalización del sector financiero y la imposición de decretos y reglamentaciones para el funcionamiento fluido del mercado, tales como el fortalecimiento de los derechos de propiedad, la reforma de las empresas y políticas de descentralización que buscan reducir la intervención gubernamental en la economía (Banco Mundial, 1996). 5 20 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Estas políticas han aumentado claramente la libertad económica de muchos actores involucrados en el mercado. Sin embargo, también han significado el uso de mano dura por parte de los gobiernos nacionales e instituciones internacionales para construir el modelo neoliberal de fines del siglo XX, el gran salto adelante hacia la construcción de mercados nacionales y globales. Citando a Polanyi, ello ha sido el producto de una intervención estatal deliberada —frecuentemente llevada a cabo en nombre de la libertad de mercado— impuesta verticalmente y sin un verdadero proceso democrático de discusión entre las partes afectadas. Como lo expresó el Wall Street Journal para el caso de Argentina, “las reformas fueron logradas en su mayor parte por la voluntad política de un presidente fuerte, quien invocó decretos ejecutivos más de mil veces” (O’Grady, 1997). En América Latina, Uruguay fue el único país que consultó a sus ciudadanos sobre la privatización, y el resultado fue negativo. Muchas de esas medidas también han sido aplicadas en la mayoría de los países de la ex Unión Soviética. En este caso, la terapia de shock del ajuste estructural ha tenido lugar conjuntamente con profundos cambios en las relaciones económicas y sociales que han acompañado la transición hacia el capitalismo de mercado. Al mismo tiempo, otros procesos asociados también a la intensificación de la “modernización” en todo el mundo han ido acompañados por un discurso triunfalista que hace énfasis en las normas y comportamientos asociados con la racionalidad económica. Ello ha sido parte del proceso de construcción de mercados a la Polanyi... Hemos sido testigos de este proceso en distintas formas, desde el LOURDES BENERÍA 21 fuerte acento en la productividad, eficiencia y recompensas financieras, hasta los cambios en valores y actitudes —tipificadas, por ejemplo, por los yuppies de los años ochenta— con un nuevo énfasis en el individualismo y la competitividad, junto con una aparente tolerancia y aun aceptación de la desigualdad social y de la codicia.6 El semanario neoliberal The Economist vio A pesar de los continuos debates y de la resiseste conjunto de factores como simbolizados tencia a esos cambios, la evidencia en este sentido ha sido abrumadora. Tal como lo expresó un por el Hombre de Davos que ha reemplazado artículo en el New York Times: “Con la aceptaal Hombre de Chatham House en su influen- ción general del crecimiento del mercado libre en todo el mundo, el debate se centra menos sobre si cia global.7 El Hombre de Davos, según el sela codicia es algo malo o bueno que sobre los excesos que van apareciendo, por ejemplo en el caso manario, incluye a hombres de negocios, de salarios y pagos excesivos” (Hacker, 1997). Para banqueros, funcionarios e intelectuales que una visión característica de la preeminencia de la productividad, ver “El futuro del Estado. Un pa“tienen grados universitarios, trabajan con norama de la economía mundial”, The Economist, Londres, 20 de septiembre de 1997. palabras y números, hablan algo de inglés y tienen en común creencias como el indiviSe refiere a la reunión anual en Davos, Suiza, de “personas que dominan el mundo” y a Chatham dualismo, la economía de mercado y la deHouse como la “elegante casa de Londres”, del mocracia. Controlan muchos de los gobiernos Instituto Real de Asuntos Internacionales, donde “los diplomáticos han meditado sobre las exdel mundo y el grueso de su capacidad ecotrañas costumbres extranjeras” durante “casi 80 años”. (“En alabanza del Hombre de Davos”, The nómica y militar”. El Hombre de Davos no Economist, Londres, 1 de febrero de 1997). “adula a los políticos; es al revés... encuentra aburrido darle la mano a un oscuro primer ministro”. En vez de ello, prefiere conocer a los Bill Gates del mundo. Escrita como crítica a la tesis de Samuel Huntington en su libro El choque de las civilizaciones y la reconstrucción del orden mundial, la alabanza de The Economist al Hombre de Davos es también una oda a la versión global y más contemporánea del homo economicus: 6 7 22 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Algunos encuentran al Hombre de Davos difícil de tragar: existe algo de incultura en la avaricia y el gerencialismo. Pero parte de la belleza del Hombre del Davos es que, en general, le importa un bledo la cultura tal como la definirían los Huntingtons del mundo. Puede que asista a un recital de piano, pero no le importa si una idea, una técnica o un mercado es (en el complejo esquema del Sr. Huntington) chino, hindú, islámico u ortodoxo (The Economist, Londres, 1 de febrero de 1997:18). Así, The Economist espera que el Hombre de Davos, por medio de los poderes mágicos del mercado y sus tendencias homogeneizantes, sea más proclive a unir pueblos y culturas que a separarlos. Lo que no reconoce The Economist es que la comercialización de la vida cotidiana y de todos los sectores de la economía genera dinámicas y valores que pueden resultar repulsivas para mucha gente. En términos de Polanyi, hemos presenciado de diversas maneras la tendencia que hace de la sociedad un mero “accesorio del sistema económico” en lugar de ser a la inversa. Tal como sugiere el refrán al inicio de esta sección, una parte integral de este discurso es la sobrevivencia del más fuerte: de allí la visión de que la bancarrota es el castigo con el infierno, necesario para aquéllos que no actúan eficientemente y de acuerdo con los dictámenes del mercado. La siguiente cita del artículo sobre la crisis asiática es bastante explícita: LOURDES BENERÍA Un gran número de empresas están “quebrando”, pero muchas otras siguen sobreviviendo. Como resultado, las menos aptas no son eliminadas, y las perspectivas de la región a largo plazo se resienten (WuDunn, 1998). Así, el supuesto hegemónico de que los débiles deben ser eliminados en vez de ser transformados o ayudados para, por ejemplo, evitar despidos masivos y sufrimiento humano, no es cuestionado, reflejando de esta forma la importancia que se da a la eficiencia en vez de a las personas y a lo social. Igualmente no se considera la posibilidad de que la vía asiática en realidad pueda proporcionar un modelo para reducir los costos sociales de la crisis mientras se buscan soluciones a largo plazo. El cambio hacia el predominio de este discurso ha sido particularmente dramático en los países de la ex Unión Soviética. Los abusos asociados a la búsqueda de la acumulación económica individual y la rápida acumulación de riqueza producto de los nuevos mercados, han sido criticados por algunos de los mismos protagonistas que han participado en el proceso (Soros, 1998). La transición de la planificación central al capitalismo de mercado después de 1989 se ha realizado con la intervención estatal, generalmente guiada por fuerzas externas y equipos de consultores del mundo capitalista (Kotz, 1995; Sachs, 1991 y 1997). A diferencia de la formación de mercados en la antigua Europa descrita por Polanyi, la transición se ha desarrollado dentro del contexto de un modelo neoliberal globali- 23 24 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 zado. En este sentido, algunos de los procesos de transición en esos países, particularmente en respuesta a las fuerzas globales, se parecen a aquéllos observados en el tercer mundo. Género y mercado En esta sección se sostiene que el análisis de Polanyi respecto a la construcción social del mercado tiene importantes dimensiones de género que él no consideró. Un argumento fundamental de este artículo es que, para los hombres y las mujeres, la vinculación con el mercado ha sido históricamente distinta, con consecuencias particulares en sus opciones y conducta. Aunque Polanyi señaló que en una sociedad de mercado toda la producción va destinada a la venta, no debatió el hecho de que, paralelamente a las relaciones de mercado, una proporción elevada de la población está ocupada en la producción no pagada, ligada sólo indirectamente con el mercado. Las mujeres se concentran desproporcionadamente en este tipo de trabajo, que incluye tareas familiares agrícolas —en particular, pero no sólo en economías de subsistencia— trabajo doméstico y trabajo voluntario. En las sociedades contemporáneas, las mujeres realizan la mayor parte de las actividades no remuneradas. De acuerdo con las “estimaciones aproximadas” del PNUD a nivel mundial, si las actividades no remuneradas fueran calculadas en relación con los salarios predominantes, éstas equivaldrían a 16 billones de dólares o aproximadamente a 70% de la producción total mundial (23 billones de dólares). De estos 16 billones de dólares, 11 billones o casi 69% lo representa el trabajo de las mujeres (PNUD, 1995). Sin duda, es difícil comparar LOURDES BENERÍA 25 el trabajo asalariado y no asalariado, ya que, sin las presiones competitivas del mercado, los niveles de productividad pueden ser muy distintos.8 No obstante, este tipo de cálculos Sin embargo, la tarea no es imposible. Nancy Folbre (1982) ha indicado que existe la posibilidad da una indicación aproximada de la contride comparar el trabajo doméstico con el mercantil porque, indirectamente, la producción doméstica bución de las actividades no asalariadas al también está sujeta a presiones que como mínimo bienestar humano. Ello complementa una vaconducen a una productividad que permita la sobrevivencia familiar. Más allá de este argumento, riedad de estudios que han analizado la imdurante las dos últimas décadas y como resultado portancia y la diversidad del trabajo no de los numerosos esfuerzos realizados para cuantificar el trabajo no remunerado de las mujeres, se remunerado de las mujeres (Barrig, 1996; han hecho muchos progresos —a nivel teórico, metodológico y práctico— para obtener medicioFriedmann et al., 1996). nes más precisas y una mayor comprensión teórica En gran medida, hombres y mujeres han del trabajo no remunerado (Benería, 1992; OIT, 1998). sido ubicados en forma distinta en cuanto a las transformaciones del mercado y también en cuanto a la relación género/naturaleza (Merchant, 1989). Mientras el mercado ha sido asociado con la vida pública y la “masculinidad”, a las mujeres se les ha asociado con la naturaleza (frecuentemente en forma esencialista en vez de como resultado de construcciones históricas). A su vez, ello ha tenido un impacto en el significado del género, un tema analizado ampliamente en la literatura feminista que trata de la construcción de la feminidad y la masculinidad (Gilligan, 1982; Bem, 1993; Butler, 1993) y del mismo mercado (McCloskey, 1993; Strassmann, 1993). En este sentido, el análisis de Polanyi debe ser expandido para que incorpore las dimensiones de género. Las normas y el comportamiento asociados con el mercado no prevalecen en la esfera del trabajo no remunerado; es decir, en la producción de bienes y servicios de uso y no de cambio. En la medi8 26 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 da en que este trabajo no está igualmente sujeto a las presiones competitivas del mercado, puede responder a otras motivaciones que no sean la ganancia y la acumulación, tales como las ya mencionadas del amor y el altruismo, u otras normas de comportamiento basadas en el deber o en creencias y prácticas religiosas. Sin caer en argumentos esencialistas sobre las motivaciones de hombres y mujeres —y teniendo en cuenta las múltiples diferencias entre países y culturas—, podemos concluir que existen variaciones de género en las normas, valores y comportamientos individuales (England, 1993; Nelson, 1993; Seguino et al., 1996). La literatura también ha discutido ampliamente la concentración de las mujeres en trabajos de cuidado/crianza, ya sean remunerados o no (Folbre y Weisskopf, 1996). Igualmente las mujeres se han concentrado en el sector servicios. Como ejemplo, la proporción promedio de mujeres en este sector en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llega hasta 95% (Christopherson, 1997). Aunque el tipo de datos del PNUD que muestran el predominio de las mujeres en el trabajo no remunerado y el de los hombres en trabajos remunerados no está en discusión, el trabajo no pagado no es del dominio exclusivo de la mujer, como tampoco el pagado lo es de los hombres. En sociedades antiguas, los principios de reciprocidad y distribución que menciona Polanyi no funcionaban necesariamente de acuerdo con las reglas de la racionalidad del mercado. Por el contrario, la tradición, la religión, la familia y la comunidad jugaban un papel importante en la constitución de normas que afectaban los valores individuales y colectivos. Este tipo de comporta- LOURDES BENERÍA miento también puede ser encontrado en sociedades contemporáneas. En economías de subsistencia, la producción no está dirigida al mercado y el trabajo familiar está motivado principalmente por las necesidades y no por la acumulación. De la misma forma, bajo el capitalismo no han desaparecido del todo algunas formas de solidaridad y opciones de trabajo/ocio que no persiguen la ganancia ni siguen los dictados de la eficiencia, la competencia y la productividad asociadas con la racionalidad económica. Ello es simbolizado por el gran número de trabajadores voluntarios que realizan innumerables tareas no remuneradas, o aquéllos que por elección se dedican, por ejemplo, al arte o la poesía sin muchas esperanzas lucrativas. En el caso del trabajo voluntario, la motivación puede estar asociada a una búsqueda de bienestar colectivo, al cuidado del prójimo o al compromiso político; en el caso del trabajo artístico, puede resultar de la búsqueda de la belleza y la creatividad. La economía feminista se ha preocupado del grado en que, aun bajo el capitalismo, la racionalidad económica puede no prevalecer tal como lo asume la economía ortodoxa. Como resultado, se ha subrayado la necesidad de desarrollar modelos alternativos que se basen en los supuestos de cooperación humana, solidaridad y bienestar colectivo (Ferber y Nelson, 1993; Strober, 1994; Folbre, 1994). Al hacerlo, las economistas feministas se unen a otros autores que también han cuestionado los supuestos neoclásicos, señalando que son predicados sobre la visión hobbesiana del auto-interés o egoísmo. Estos autores han señalado que las numerosas excepciones al “hombre económico” sugieren que el comportamiento humano res- 27 28 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 ponde a un conjunto complejo de tendencias contradictorias (Marwell y Ames, 1981; Frank et al., 1993). Así, los supuestos neoclásicos parecen contradecir “los experimentos de la vida real donde se observa la acción colectiva y las tomas de decisión basadas en un sentido de interrelacionalidad” (Seguino et al., 1996). Desde una perspectiva de género, algunas autoras han señalado que este tipo de comportamiento se encuentra más frecuentemente entre mujeres que entre hombres (Guyer, 1980; Gilligan, 1982; Benería y Roldán, 1987). Por ejemplo, en un estudio que compara el comportamiento de economistas y no economistas, Seguino, Stevens y Lutz (1996) sugieren que “las estructuras sociales que forman nuestras preferencias pueden diferir en relación con el género; y las mujeres parecen tener una conexión mayor que los hombres con las necesidades de los demás” (p. 15). Igualmente, experimentos recientes con preferencias individuales muestran que existen muchas alternativas al modelo del auto-interés, con motivaciones que responden (Croson, 1999). Otros autores han hecho énfasis en el grado en que los códigos e identidades sociales se construyen “a los niveles cognitivos más profundos por medio de la interacción social”, por lo que cuestionan la validez de supuestos estáticos sobre los gustos y preferencias detrás de los modelos económicos convencionales (Cornwall, 1997). Como bien lo saben las agencias de publicidad, esto implica que los códigos sociales y las preferencias individuales están sujetas a construcciones e interferencias exógenas que pueden tener como resultado un cambio continuo de nuestra conducta. LOURDES BENERÍA Otra crítica hecha por economistas feministas a los modelos neoclásicos se centra en su inhabilidad para analizar temas de dependencia/interdependencia, tradición y poder (Ferber y Nelson, 1993). Esto es de particular relevancia para culturas en las que la conducta individualista orientada al mercado es más la excepción que la regla. Las feministas también han señalado que el análisis neoclásico se basa en un “modelo de auto-separación”, en el cual la utilidad es vista como totalmente subjetiva y no relacionada con la de otras personas. Tal como ha argumentado Paula England, esto se debe al supuesto de que el comportamiento individual es egoísta, ya que “la conexión emocional en general crea empatía, altruismo y un sentido de solidaridad social” (England, 1992). De esta forma, en la medida en que las mujeres están más conectadas emocionalmente que los hombres, en particular como resultado de su papel en la crianza de los niños y el cuidado familiar y como parte de la ideología de género predominante, el modelo de auto-separación tiene un sesgo androcéntrico. De forma similar, en la medida en que este modelo tipifica el individualismo de los países de occidente, también tiene un sesgo occidental y es ajeno a sociedades con formas más colectivas de acción y de toma de decisiones. El análisis económico neoclásico tiene poco que aportar sobre estos modos alternativos de comportamiento y sobre su importancia para pensar distintas formas de organización social, política y de acción. Una cuestión distinta es si el comportamiento de las mujeres está cambiando a medida que su participación en el mercado de trabajo va en aumento y a medida que la globalización intensifica la 29 30 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 feminización de la fuerza de trabajo. Diversos estudios han documentado el papel de la mujer en los procesos de industrialización de diversos países y su participación en la producción para el mercado global.9 Durante el cuarto de siglo que se Existe una amplia literatura sobre el tema; en una lista no exhaustiva, ver Anker y Hein, 1986; acaba, hemos visto la rápida formación de Joekes, 1987; Ong, 1987; Standing, 1999; Çagatay una fuerza de trabajo femenina en muchos y Berik, 1990; Elson, 1991; Çagatay y Ozler, 1995; Blumberg et al., 1995; Anker, 1998. países, frecuentemente ligada al sector servicios y a la producción para la exportación, aun en aquéllos donde la incorporación de la mujer a trabajos remunerados era tradicionalmente lenta y socialmente mal vista (Pyle, 1983; Hein, 1986; Ong, 1987; Feldman, 1992). Así también, el movimiento feminista, en su búsqueda por la igualdad de los géneros, ha contribuido a esta tendencia rasaltando la necesidad de que las mujeres aumenten su autonomía monetaria, su poder de negociación y el control sobre sus vidas. Algunas excepciones a esta tendencia se encuentran en las economías de la ex Unión Soviética, donde el periodo post-1989 ha creado corrientes contradictorias. Las mujeres en estos países habían registrado tasas de participación laboral muy altas durante la era soviética, pero han sufrido desproporcionadamente los costos sociales de la transición, incluyendo el desempleo, la discriminación de género y el reforzamiento de normas patriarcales. La transición a economías de mercado más privatizadas ha reducido las oportunidades de empleo para las mujeres y las ha relegado a trabajos temporales y mal pagados (Moghadan, 1993; Bridger et al., 1996). Al mismo tiempo, las nuevas fuerzas del mercado han generado tra9 LOURDES BENERÍA bajos para mujeres como fuerza de trabajo barata, particularmente en la producción intensiva para el mercado global. Para resumir, la profundización del mercado a nivel mundial nos lleva a cuestionar su impacto. ¿Cuál es el efecto sobre el comportamiento individual de la integración en actividades del mercado? Más específicamente, ¿cuál es el efecto sobre las mujeres a medida que el peso relativo de su tiempo de trabajo remunerado aumenta y el del trabajo doméstico disminuye? ¿Implica esto que están adoptando crecientemente las normas de la racionalidad económica? ¿Las mujeres se están transformando en seres más individualistas, egoístas y menos protectoras? ¿El comportamiento del mercado está debilitando “las formas de ver y hacer de las mujeres”? ¿Están siendo reconstituidas las identidades de género? La respuesta a esas preguntas no es evidente. Para comenzar, una visión no esencialista de las diferencias de género implica que el cambio social influye en las (re)construcciones de género; a medida que las mujeres se convierten en participantes continuas en el mercado, es probable que sus motivaciones y aspiraciones se vean influidas y adopten patrones de comportamiento que tradicionalmente se observan más frecuentemente entre los hombres. Una observación casual puede llevarnos a la conclusión de que esto ya está ocurriendo. Además, existen áreas de ambigüedad, tensiones y contradicciones en la respuesta a estas preguntas, que se discuten más adelante. Esta ambigüedad está enraizada en distintos factores, algunos de ellos de tipo histórico. El mercado puede tener efectos positivos, tales como la ruptura de tradiciones patriarcales (los matrimonios arreglados, por ejem- 31 32 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 plo) que restringen la autonomía individual. Puede acelerar tanto la difusión de prácticas “liberadoras” como “sexistas” y puede tener consecuencias distintas para aquéllos que sufren la discriminación y la explotación del mercado. La literatura sobre el trabajo de la mujer en las industrias exportadoras, ha generado un sinnúmero de ejemplos de cómo un incremento en la autonomía y el poder de negociación de la mujer puede ir acompañado de prácticas discriminatorias contra ellas, tanto en el lugar de trabajo como a nivel comunitario (Pyle, 1982; Hein, 1986; Ong, 1987; Cravey, 1998). Así lo indica un informe del Banco Mundial en relación con países de la ex Unión Soviética: En algunos aspectos, la transición afecta a las mujeres en forma muy distinta que a los hombres. Al considerar si la transición ha aumentado el bienestar para las mujeres, la verdadera prueba es si las ha dejado más libres que antes, o más restringidas. Hasta ahora, por lo menos, la respuesta en muchos países en transición parece ser la última (Banco Mundial, 1996:72). Diversos autores han señalado cómo la ideología de género está cambiando en estos países; la transición ha exacerbado “las actitudes patriarcales latentes y manifiestas”, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres tanto cultural como económicamente (Moghadan, 1993). Bridger, Kay y Pinnick (1996) escribieron que “Las rondas iniciales de elecciones democráticas en Rusia han borrado prácticamente a las mujeres del mapa político y su re-emergencia actual es LOURDES BENERÍA terriblemente lenta y llena de dificultades” (p. 2). En algunas de las repúblicas de Asia central se han impuesto nuevas restricciones a las mujeres, como el aparecer en público sin un hombre o una mujer mayor, el usar pantalones y manejar autos (Tohidi, 1996). Sin embargo, una cuestión central en estos países es el grado en que las fuerzas del mercado transformarán estas normas y de qué manera el proceso de “modernización” capitalista podrá romper o introducir formas patriarcales. También hay ambigüedades en los mismos discursos feministas que han acentuado la igualdad de género como una meta central, incluyendo la importancia de que las mujeres tengan acceso a la esfera pública en la misma forma que los hombres. En este sentido, frecuentemente se asume que las mujeres pueden comportarse como lo hacen los varones. Por otra parte, la investigación feminista ha hecho énfasis en la “diferencia” de las mujeres. Por ejemplo, Carol Gilligan (1982) documentó los “distintos modos de pensar asociados con ‘voces’ masculinas y femeninas”. Su argumento es que esos modos surgen “en un contexto social donde los factores que afectan el estatus social y el poder se combinan con la biología reproductiva para modelar la experiencia de hombres y mujeres y las relaciones de género” (p. 2). Aunque el trabajo de Gilligan ha sido criticado por su matiz esencialista, ilustra la noción de que un tema fundamental para el feminismo es cómo combinar el énfasis en la diferencia con la búsqueda de la igualdad, y cómo preservar los rasgos de género que contribuyen al bienestar individual, familiar y humano, sin generar o perpetuar desigualdades de género basadas en rela- 33 34 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 En la Universidad de Cornell donde me ubico, tres áreas tradicionalmente feminizadas —enfermería, trabajo social y educación infantil— han sido eliminadas recientemente como reflejo de una pérdida de interés tanto por parte de los estudiantes como de la universidad. Creadas inicialmente como extensión de las responsabilidades domésticas de las mujeres, a medida que la tasa de la fuerza de trabajo de las mujeres aumentó, esas actividades eran vistas como “femeninas” y apropiadas para ellas, aunque con salarios más bajos que los trabajos considerados como “masculinos”. Como resultado del movimiento de mujeres, y a medida que las críticas a esas divisiones se hicieron más manifiestas durante los últimos veinte años, esas profesiones fueron asociadas con los estereotipos de género del siglo XIX y principios del siglo XX. Es interesante, sin embargo, que algunas estudiantes hayan cuestionado la anulación de esas áreas, indicando que “en momentos en que existe poca oferta de profesoras y enfermeras capaces y entusiastas, Cornell está desalentando a algunas de las candidatas más inteligentes y preparadas para seguir esas carreras” (Harris, 1997). También señalan que “aunque animar a las mujeres a entrar en ocupaciones tradicionalmente de hombres es un paso adelante para el feminismo, desalentar su compromiso con los ‘trabajos de mujeres’ tradicionales es un retroceso”. Este desaliento es visto como resultado de un feminismo retórico que desprecia “las cualidades femeninas” y en particular “su habilidad para cuidar”. He escogido este ejemplo para ilustrar el tipo de tensiones y contradicciones que quiero hacer notar. 10 11 Un ejemplo lo ofrece la literatura relacionada con el ecofeminismo. Para una crítica feminista de esta perspectiva, ver Agarwal, 1991. 12 “Goldrush in New Guinea”, Business Week, 20 de noviembre de 1995. ciones de poder desiguales.10 Por ejemplo, existe el peligro de percibir la diferencia de manera esencialista, problema que a menudo ha aparecido en quienes tienden a ver las diferencias de género en forma oposicional, idealizando la bondad y la superioridad de las mujeres y visualizando a los hombres como lo opuesto.11 Un tema distinto es la necesidad de comprender el grado en que es importante mantener y aun fomentar, entre hombres y mujeres, lo que se identifica como formas femeninas de saber y hacer, y el grado en que éstas pueden contribuir a la transformación del conocimiento y a influir sobre el cambio social. La siguiente sección tratará estas preguntas. ¿Más allá del interés individual? “No necesito dinero; quiero que le devuelvan el color al río”. Silas Natkime, hijo del Jefe del Valle Waa, Irian Jaya, Indonesia.12 Esta cita, que constituye una clara afirmación del valor que se da a un río limpio por encima del valor del dinero, simboliza en muchas formas uno de los dilemas del desa- LOURDES BENERÍA rrollo, expresando una elección individual de priorizar los resultados ecológicos sobre los económicos. También podría ser interpretado como reacción contra el impacto del “desarrollo” sobre la contaminación de las aguas. Volviendo a Polanyi, su crítica de la sociedad de mercado era que ésta se basa en el interés individual, llevando a “tensiones destructivas” y “variados síntomas de desequilibrio”, como el desempleo, las desigualdades de clase, “presión en los intercambios” y “rivalidades imperialistas”. La degradación del medio ambiente puede agregarse a esta lista de tensiones destructivas. En último término, Polanyi veía al fascismo como producto de estas tensiones relacionadas con el mercado y resultantes del “impasse alcanzado por el capitalismo liberal”. La alternativa del socialismo la definía Polanyi como “la tendencia inherente en una civilización industrializada de trascender el mercado autorregulado, subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática” (p. 234). Para Polanyi, esta tendencia llevaba a la necesidad de la planificación o hacia formas de intervención en el mercado que contrarrestaran no sólo las tensiones destructivas, sino también el dominio del interés individual sobre otros aspectos de la vida política y social. Esto no es sólo historia. Observando la evolución de los mercados globales a finales del siglo XX, estas tensiones están reapareciendo. Sin duda, el mercado global ha desplegado su dinamismo y habilidad para suministrar cantidades sin precedentes de bienes y servicios y para crear nuevas formas de riqueza. Sin embargo, también ha generado nuevos desequilibrios y crisis económico-sociales, en particular en África y América Latina durante los años ochenta y en 35 36 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Europa oriental y Asia durante los noventa. La evidencia va aumentando en cuanto a la relación entre la globalización o el modelo neoliberal y el aumento de las desigualdades o la mala distribución de recursos dentro y entre países ( ECLAC, 1995; Freeman, 1996; Benería, 1996; PNUD, 1996, 1998 y 1999). Del mismo modo, el alto desempleo o el subempleo en muchas áreas, incluyendo países de altos ingresos como los europeos, ha producido tensiones sociales. Como ha argumentado Rodrik (1997), la globalización erosiona la cohesión social, y ello requiere de políticas compensatorias y del diseño de nuevas políticas sociales. En algunos círculos latinoamericanos, las tendencias de la década pasada han sido vistas como conducentes hacia lo que algunos autores han llamado “desarrollo socialmente insostenible”. De manera similar, las crisis económicas recientes de Asia, Rusia y Brasil han hecho surgir nuevas preguntas sobre la inestabilidad de los mercados financieros y han comenzado a renovar el debate sobre la reforma de la “arquitectura financiera global”. Cincuenta años después de que Polanyi escribiera La gran transformación, su llamado a subordinar el mercado a las prioridades establecidas por las sociedades democráticas resuena como una necesidad urgente, aunque las formas para lograr esta meta tienen que acomodarse a las nuevas realidades de fines del siglo XX. Ello plantea preguntas desafiantes al feminismo, que podría de hecho ser visto como uno de los contramovimientos de Polanyi, representando un énfasis en la igualdad de género pero ligado también a temáticas sociales más amplias. ¿Puede el feminismo contribuir LOURDES BENERÍA a la búsqueda de nuevas directrices a favor del desarrollo humano? Los modelos alternativos discutidos por las feministas, ¿pueden ser usados como pautas para construir sociedades alternativas? ¿Las mujeres pueden ofrecer voces distintas a medida en que se integran al mercado y a la vida pública? ¿Puede mantenerse la “diferencia” de modo que represente una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan un cambio social progresista? El siguiente ejemplo ilustra la variedad de respuestas a estas preguntas, así como algunas de las tensiones que implican. En un artículo del New York Times (17 de septiembre de 1996) titulado “La diferencia del voto entre mujeres y hombres en las elecciones estadounidenses de 1996”, Carol Tavris analizaba las razones por las que el voto femenino tendía a apoyar al presidente Clinton, candidato demócrata, mientras que el voto republicano apoyaba al senador Dole. La explicación conservadora, escribía la autora, argumenta que las mujeres tienden a ser más sentimentales, más reacias al riesgo y menos competitivas que los hombres; como resultado, son menos propensas a apreciar la economía del libre mercado; el mismo Partido Demócrata se ha “feminizado”, concluye este argumento: “la acusacion más detestable que se le puede hacer”. En cambio, la explicación demócrata señala que las mujeres votan por ese partido “no porque son sentimentales y blandas, sino porque son más compasivas y menos agresivas que los hombres, y por tanto se sienten atraídas hacia el partido que ayudará a los miembros más débiles de la sociedad”. 37 38 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Lo interesante del artículo era que la autora quería demostrar que las mujeres no son ni sentimentales ni irracionales Y que votan por los demócratas porque “les interesa”. Es decir, Tavris quería subrayar que las mujeres se comportan como hombres —como agentes iguales en un sistema de mercado basado en la “mujer económica racional”—. Así, Tavris equipara el interés individual con una forma más “racional” de comportamiento. En consecuencia, mientras la explicación republicana-conservadora sobre el voto de las mujeres está basada en un énfasis sobre la diferencia —visto como un rasgo atrasado, enraizado en relaciones pre-mercantiles— la versión demócrata hace énfasis en la igualdad de género. Para los conservadores y para Tavris, la racionalidad económica asociada es superior a las percepciones no mercantiles del bienestar humano. Una explicación alternativa es que el voto de las mujeres se basa en un modelo distinto de evaluación de las necesidades sociales, del bienestar humano y de la política, incluyendo lazos de solidaridad con los “miembros más débiles de la sociedad”. Lejos de considerar este comportamiento como “atrasado” o “irracional”, puede ser percibido como fuente de inspiración conducente a formas alternativas de organización social, basadas en modelos conceptuales-teóricos no hegemónicos. Esto significa, por ejemplo, no tomar los objetivos del hombre de Davos como la norma deseada. Ello no implica necesariamente un rechazo del mercado como forma de organizar la producción y la distribución de productos y servicios. Tal como señaló Polanyi, “el fin del mercado no significa de ninguna manera la ausencia de mercados” (p. 252). LOURDES BENERÍA Sin embargo, este punto de vista requiere subordinar el mercado a objetivos sociales y verdaderamente democráticos. La meta es poner la actividad económica al servicio del desarrollo humano o centrado en las personas y no al revés; o alcanzar una era en la que la productividad-eficiencia se busca no por sí misma, sino como un modo de aumentar el bienestar colectivo. En consecuencia, de la misma manera en que es posible pensar en el cristianismo sin el infierno, podemos diseñar formas de reducir los costos sociales de la bancarrota. Todo esto implica poner en el centro de nuestras agendas los temas de distribución, desigualdad, ética, medio ambiente, e incluso la misma naturaleza de la felicidad individual, el bienestar colectivo y el cambio social. Una tarea urgente para l@s economistas y científic@s sociales es traducir estos objetivos más generales en políticas y acciones específicas. El desarrollo centrado en las personas y no únicamente en lo económico también requiere una transformación del conocimiento y de los modelos teóricos y prácticos que manejamos (el conocimiento para repensar las aproximaciones convencionales a la teoría y a la toma de decisiones). Tal como lo expresó Elizabeth Minnich: Detrás de cualquier cuerpo particular de conocimiento aceptado, están las definiciones y las fronteras establecidas por aquellos que han detentado el poder. [Para] Estar en desacuerdo con esas fronteras y definiciones... Requiere recono- 39 40 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 cerlas; rechazarlas, incluso ser rechazad@ y margina@ [significa quedarse] fuera del debate; transgredirlas es marcarse a sí misma como loca, herética, peligrosa (1990, p. 151). Las definiciones, las fronteras y el poder tienen una especificidad histórica. Por ejemplo, en sociedades de la ex Unión Soviética, la transición ha creado una situación muy fluida en la que el antiguo “conocimiento aceptado” ha sido reemplazado por el nuevo pensamiento hegemónico ligado al mercado. Los efectos negativos de la transición en las mujeres harán surgir muchas preguntas sobre la incapacidad del mercado para generar igualdad de género. ¿Llevará esta situación a una nueva búsqueda de alternativas? ¿Jugarán las mujeres un rol importante en este proceso? ¿Prevalecerá la influencia de las mujeres dentro de los procesos democráticos verdaderos? Estas preguntas son relevantes para todas las economías de mercado. Polanyi se atrevió a decir que “El tránsito de la economía de mercado puede convertirse en el comienzo de una era de libertad sin precedentes... generada por el ocio y la seguridad que les ofrece a todos la sociedad industrial” (p. 256). Escrito en los años cuarenta, en un tiempo en que era difícil predecir los problemas que crearían las intervenciones estatales, la realidad no está a la altura de su optimismo. Las crisis actuales del capitalismo mundial, que parecen haber llevado a un punto de quiebra en el triunfalismo del Hombre de Davos (durante las últimas dos décadas) a un creciente número de personas, está condenando sus excesos. La crisis asiática generó una ruptura en el consenso de Washington y la idea de que “no hay alternativa” al LOURDES BENERÍA modelo neoliberal parece progresivamente menos aceptable. El peligro actual es que los debates sobre la restructuración de las organizaciones internacionales y sobre la regulación del sector financiero global (las propuestas para el ejercicio del poder global pueden ser introducidas) tengan lugar de manera vertical (hacia abajo) y sin un verdadero debate democrático a nivel mundial. El feminismo ha sido muy importante en la lucha por (obtener) soluciones a nivel descentralizado, local e institucional; ha luchado contra la discriminación y las desigualdades a muchos niveles; ha cambiado procesos institucionales y de toma de decisiones; ha incorporado nuevas agendas en la política de la vida cotidiana; ha influido en las políticas nacionales; ha tenido impacto en las agendas internacionales y ha insistido en que (con influencia para llevar) el bienestar humano debe ponerse al centro de los debates sobre política económica y social. Ahora también debe ir al encuentro de los desafíos que plantea la globalización. Polanyi escribió que el esfuerzo de pensar primero en las personas “no puede ser exitoso a menos que abarque una visión absoluta del hombre [de la mujer] y de la sociedad, muy distinta a la que heredamos de la economía de mercado”. El mensaje principal de este trabajo es que dicho esfuerzo debe ser transformador y debe basarse también en la aportación de las mujeres (“visión totalizadora de los hombres, las mujeres y la sociedad”). En vez de degradar esta visión como “débil”, “idealista” y “de mujeres,” debemos atrevernos a tomar el desafío y a seguir el camino (las formas concretas), desde la base hacia arriba, por el (en que las) que el feminismo ha constituido una tremenda fuente de cambio social. 41 42 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 Bibliografía AFSHAR, Haleh y C. DENNIS (eds.) Woman and Adjustment Policies in the Third World, MacMillan, Londres, 1992. AGARWAL, Bina. “Engendering the Environmental Debate: Lessons from the Indian Subcontinent”. CASID , Distinguished Speakers Series, núm. 8, Michigan State University, 1991. A NKER , Richard y Catherine H EIN (eds.). Sex Inequalities in Urban Employment in the Third World, St. Martin’s Press, Nueva York, 1986. Gender and Jobs. Sex Segregation of Occupations in the World, International Labor Office, 1998. ARRIGHI, Giovanni. The Long Twentieth Century, Verso, Londres, 1994. ASLANBEIGUI, Nahid, Steve PRESSMAN y Gale SUMMERFIELD (eds.). Women in the Age of Economic Transformation, Routledge, Londres, 1994. Banco Mundial. From Plan to Market (World Development Report), 1996. BARRIG, Maruja. “Women. Collective Kitchens and the Crisis of the State in Peru”, en Friedmann et al. (eds.), 1996. BEM, Sandra Lipsitz. The Lenses of Gender. Transforming the Debate on Sexual Inequality, Yale University Press, New Haven, 1993. BENERÍA, Lourdes. “The Legacy of Structural Adjustment in Latin America”, en L. BENERÍA y M. J. DUDLEY (eds.). Economic Restructuring in the Americas, Latin American Studies Program, Cornell University, Ithaca, 1996. “Accounting for Women’s Work: The Progress of Two Decades. World Development, 20 (11), 1992. BENERÍA, Lourdes y Shelley FELDMAN. Unequal Burden. Economic Crises, Persistent Poverty and Women’s Work, Westview Press, Boulder, 1992. LOURDES BENERÍA BENERÍA, Lourdes y Martha ROLDÁN. The Crossroads of Class and Gender. Industrial Homework, Subcontracting and Household Dynamics in Mexico City, The University of Chicago Press, Chicago, 1987. BERGMANN, Barbara. “Becker’s Theory of the Family: Preposterous Conclusions”, en Feminist Economics, 1 (1), 1995. BLUMBERG, Rae Lesser, Cathy RAKOWSKI, Irene TINKER y Michael MONTEÓN (eds.). Engendering Wealth and Well-Being. Empowerment for Global Change, Westview Press, Boulder, 1995. BRIDGER, Sue, Rebecca KAY y Kathryn PINNICK. No More Heroines? Russia, Women and the Market, Routledge, Londres, 1996. BUTLER, Judith. Bodies that Matter. On the Discoursive Limits of “Sex”, Routledge, 1993. ÇAGATAY, Nilufer, Diane ELSON, y Caren GROWN. “Introduction, Special Issue on Gender, Adjustment and Macroeconomics”, en World Development, 23 (11), noviembre, 1996. ÇAGATAY, Nilufer y Sule OZLER. “Feminization of the Labor Force: the Effects of Long Term Development and Structural Adjustment”, en World Development, noviembre, 1995. ÇAGATAY, Nilufer y GUNSELI Berik. “Transition to Export-led Growth in Turkey: Is there a Feminization of Employment?”, en Review of Radical Political Economics, 22 (1), 1990. CORNWALL, Richard. “Deconstructing Silence: the Queer Political Economy of the Social Articulation of Desire”, en Review of Radical Political Economics, 29 (1), 1997. CRAVEY, Altha J. Women and Work in Mexico’s Maquiladoras, Rowman & Littlefield Publishers, 1998. 43 44 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 CHRISTOPHERSON, Susan. “The Caring Gap for Caring Workers. The Restructuring of Care and the Status of Women in OECD Countries”, ponencia presentada en la conferencia Revisioning the Welfare State: Feminist Perspectives on the US and Europe, Cornell University, Ithaca, octubre 3-5, 1997. CROSON, Susan. “Using Experiments in the Classroom”, en CWEP Newsletter, Invierno, 1999. ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), Social Panorama of Latin America, Chile, 1995. ELSON, Diane (ed.). Male Bias in the Development Process, Manchester University Press, Manchester, 1991. From Survival Strategies to Transformation Strategies: Women’s Needs and Structural Adjustment, en L. BENERÍA y S. FELDMAN (eds.), op.cit., 1992, pp. 26-48. ENGLAND, Paula. “The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions”, en M. FERBER y J. NELSON (comps.), Beyond Economic Man, 1991, pp. 37-53. EPSTEIN, Gerald, Julie GRAHAM y Jessica NEMBHARD (eds.). Creating a New World Economy, Temple University Press, Filadelfia, 1990. FELDMAN, Shelley. “Crisis, Islam and Gender in Bangladesh: the Social Construction of a Female Labor Force”, en L. BENERÍA y S. FELDMAN (eds.), op.cit., 1992, pp. 105-130. FERBER, Marianne y Julie NELSON. Beyond Economic Man. Feminist Theory and Economics, The University of Chicago Press, Chicago, 1991. FOLBRE, Nancy. “Exploitation Comes Home: a Critique of the Marxian Theory of Family Labor”, en Cambridge Journal of Economics, 6(4), 1982. LOURDES BENERÍA Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint, Routledge, Londres 1994. y Thomas WEISSKOPF. “Did Father Know Best? Families, Markets, and the Supply of Caring Labor”, ponencia presentada en la conferencia Economics, Values and Organization, Yale University, New Haven, abril, 1996, pp. 19-21. FRANK, Robert, Thomas GOLOVICH y Dennis R EGAN. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?”, en Journal of Economic Perspectives, 7(2), 1993. FREEMAN, Richard. “The New Inequality”, en The Boston Review, diciembre-enero, 1996. FRIEDEN, Jeffry. Debt, Development and Democracy, Princeton University Press, Princeton, 1991. FRIEDMANN, John, Rebecca ABERS y Lilian AUTLER (eds.). Emergences: Women’s Struggles for Livelihood in Latin America, UCLA Latin American Center, Los Ángeles, 1996. GILLIGAN, Carol. In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge, 1982. GIOVANNI, Cornia, Jolly RICHARD y Frances STEWART (eds.) Adjustment with a Human Face, Vol. I, Clarendon Press, 1987. GUYER, Jane. Households, Budgets and Women’s Incomes, Boston University, African Studies Center Working Paper, núm. 28, Boston, 1980. HACKER, Andrew. “Good or Bad, Greed is Often Beside the Point”, en The New York Times, Nueva York, 8 de junio de 1997. HARRIS, Rachel. “Where Have all the Majors Gone?”, en Athena, primavera, 1997, pp. 18-19. 45 46 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 HEIN, Catherine. “The Feminization of Industrial Employment in Mauritius: a Case of Sex Segregation”, en R. ANKER y C. HEIN (eds.), 1986, pp. 277-312. OIT. “Women in the World of Work”, ponencia presentada en World Survey on the Role of Women and Development, Geneva, 1-3 de junio de 1998. JOEKES, Susan. Women in the World Economy, Oxford University Press, Nueva York, 1987. KOTZ, David. 1995. “Lessons for a Future Socialism from the Soviet Collapse”, en Review of Radical Political Economics, vol. 27, núm.3, septiembre, 1995. MARWELL, Gerald y Ruth AMES. “Economists Free Ride, Does Anyone Else? (Experiments in the Provision of Public Goods)”, en Journal of Public Economics, 15 (3), 1981. MERCHANT, Carolyn. The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, Harper & Row Publishers, San Francisco, 1989. MINNICH, Elizabeth Kamarck. Transforming Knowledge, Temple University Press, Filadelfia, 1990. MOGHADAN, Valentine. Democratic Reform and the Position of Women in Transitional Economies, Clarendon Press, Oxford, 1993. O’GRADY, Mary Anastasia. “Don’t Blame the Market for Argentina’s Woes”, en Wall Street Journal, 30 de mayo de 1997. ONG, Aiwa. Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Women Factory Workers in Malaysia, Suny Press, Albany, 1987. POLANYI, Karl. “Our Obsolete Market Mentality”, en Commentary, vol. 3, núm. 2, 1949, pp. 109-117. The Great Transformation, Beacon Press, 1957. 47 LOURDES BENERÍA PNUD. Human Development Report, Oxford University Press, Nueva York, 1995, 1996, 1998 y 1999. PYLE , Jean. “Export-lead Development and the Underemployment of Women: the Impact of Discriminatory Employment Policy in the Republic of Ireland”, en J. NASK y M.P. FERNÁNDEZ-KELLY (comps.). Women, Men and the New International Division of Labor, Suny Press, Albany, 1982, pp. 85-112. RODRIK, Dani. Has Globalization Gone too Far?, Institute for International Economics, Washington, 1997. SACHS, Jeffrey. The Economic Transformation of Eastern Europe: The Case of Poland, P. K. Seidman Foundation, 1991. Economies in Transition: Comparing Asia and Eastern Europe, MIT Press, Cambridge, 1997. STRASSMANN, Diana. “Not a Free Market: the Rhetoric of Disciplinary Authority in Economics”, en M. FERBER y J. NELSON (comps.). Beyond Economic Man, 1993, pp. 54-68. SAHN, David, Paul DOROSH y Stephen YOUNGER. “Economic Reform in Africa: A Foundation for Poverty Alleviation”, Cornell Food and Nutrition Policy Program, Cornell Working Paper 72, University Press, Ithaca, septiembre, 1994. S EGUINO , Stephanie, Thomas S TEVENS y Mark L UTZ . “Gender and Cooperative Behavior: Economic Man Rides Alone”, en Feminist Economics, 2 (1), primavera de 1996. SOROS, George. The Crisis of Global Capitalism, Public Affairs Press, 1998. SPARR, Pamela (ed.). Mortgaging Women’s Lives: Feminist Critiques of Structural Adjustment, Zed Press, Londres, 1994. 48 LA VENTANA, NÚM. 10 / 1999 STANDING, Guy. “Global Feminization Through Flexible Labor”, en World Development, vol. 17, núm. 7, 1989. “Globalization Through Flexible Labor: a Theme Revisited”, en World Development, vol. 27, núm. 3, 1999, pp. 583-602. STROBER, Myra. “Rethinking Economics Through a Feminist Lens”, en American Economic Review, núm. 84 (2), 1994. TILLY, Charles, Immanuel WALLERSTEIN, Aristide ZOLBERG, E. J. HOBSBAWM y Lourdes BENERÍA. “Scholarly Controversy: Global Flows of Labor and Capital”, en International Labor and Working-Class History, núm. 47, primavera, 1995, pp. 1-55. TOHIDI, Nayereh. “Guardians of the Nation: Women, Islam and Soviet Modernization in Azerbaijan”, ponencia presentada en la conferencia sobre Women’s Identities and Roles in the Course of Change, Ankara, 23-25 de octubre de 1996. VERNON, Raymond (ed.). The Promise of Privatization, Council on Foreign Relations, Nueva York, 1988. WUDUNN, Sheryl. “Bankrupcy the Asian Way”, The New York Times, Nueva York, 8 de septiembre de 1998.