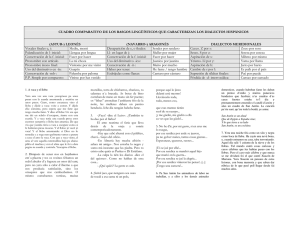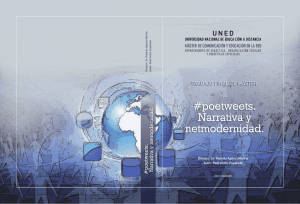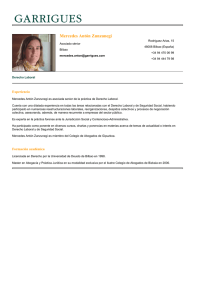La noche mágica de Antón Amperio Faltaban solo diez minutos
Anuncio

La noche mágica de Antón Amperio Faltaban solo diez minutos para que el reloj de la Puerta del Sol diera las doce campanadas, y en la fiesta ya se notaba el nerviosismo. Alguien había bajado el volumen de la música, y las elegantes parejas que bailaban en el centro del salón habían comenzado a retirarse hacia los lados. Alrededor de un mueble-bar se arremolinaban varias damas con largos vestidos de color oro y plata. Sin dejar de hablar entre ellas, iban cogiendo las copas llenas de uvas que el camarero repartía. Antón Amperio lo observaba todo desde una esquina del salón con aire aburrido. Las celebraciones de fin de año no le gustaban; no le habían gustado nunca. Para empezar, siempre se atragantaba al comer las doce uvas, y no entendía por qué había que tragárselas al ritmo de las campanadas en lugar de comérselas tranquilamente y masticándolas bien, lo que habría resultado mucho más práctico y digestivo. Antonio Amperio era, ante todo, un hombre práctico. Las fiestas y los banquetes interminables de las navidades le parecían una pérdida de tiempo. ¿De qué servía tanto comer y tanto hablar? A él, lo que de verdad le gustaba era solucionar cosas. Antón Amperio era ingeniero de telecomunicaciones. Trabajaba para la compañía telefónica, y la verdad, no le iba nada mal. Era el ingeniero más joven de la empresa, y sus jefes le consultaban siempre que tenían que tomar una decisión importante. Confiaban mucho en él, porque no tenía la cabeza llena de pájaros como otros jóvenes de su edad. La tenía llena de fusibles, reostatos y cables de conexión. Eso era, al menos, lo que decía Don Ramón, el director de la sección donde él trabajaba. Precisamente era Don Ramón el que daba aquella fiesta. Como todos los años, había insistido en que Antón acudiese, y como todos los años, Antón no había sabido negarse. Por eso estaba allí, embutido en un incómodo esmoquin negro y con un clavel blanco en la solapa. Lo único que deseaba era comerse las uvas cuanto antes, beberse la obligada copa de champán y marcharse a su casa a dormir. Pero Don Ramón le tenía bien vigilado, a pesar de que solo era uno más entre los muchos invitados que llenaban los salones de su casa. No podía marcharse todavía… Su jefe no le permitiría hacerlo hasta que cumpliese todo el ritual. —¿Te diviertes? —le preguntó una joven sonriéndole . Era Susana, la hija de Don Ramón. Antón la veía cada año en la fiesta de Nochevieja, siempre rodeada de amigos, feliz, charlando y riendo. Era tan bonita, que casi le dolía mirarla. Por eso intentaba mirarla lo menos posible. Cuando ella le habló, Antón, como no sabía adonde dirigir la vista, clavó los ojos en su vestido negro, lleno de flecos y lentejuelas. ¿Para qué servía un vestido así? Los flecos podían engancharse en cualquier mueble, y las lentejuelas brillaban como las escamas de un pez. ¿Para qué necesitaba una muchacha tan guapa disfrazarse de pez? No tenía ningún sentido. —La verdad es que no me divierto mucho —contestó con voz temblorosa—. A mí, lo que de verdad me divierte es trabajar. Susana arqueó las cejas y le dedicó una sonrisa burlona. —¿De verdad? ¿Tan apasionante es tu trabajo? —Pues sí —contestó Antón, enrojeciendo hasta las orejas—. Puede que a ti no te parezca interesante el mundo de la telefonía, pero, cuando estas metido en él... los teléfonos pueden ser increíbles. —¿En serio? Pues, si tanto te gustan, ¿por qué no vas a contestar el teléfono del pasillo? Lleva sonando una hora, y nadie querrá cogerlo ahora que están a punto de sonar las doce. Pero como a ti todo esto te parece una tontería… —Es que yo no trabajo como teleoperador. No contesto teléfonos. Soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿sabes? —Vale, no contestes si no quieres —dijo Susana encogiéndose de hombros—. A mí me da igual… Solo intentaba ser amable. La chica se alejó con aire molesto, dejando a Antón un poco triste. Susana le gustaba muchísimo, pero al mismo tiempo le ponía nervioso, no lo podía evitar. Y por eso, siempre que hablaba con ella, terminaba metiendo la pata. Aunque en realidad, lo único que había hecho era decir la verdad. ¿Por qué casi siempre que decía la verdad metía la pata? Susana se había enfadado, y seguramente no volvería a dirigirle la palabra en toda la noche. Antonio cogió una uva de su copa y la miró con aire pensativo. Una cosa estaba clara: las chicas eran mucho más complicadas que los teléfonos. Y a propósito de teléfonos, era verdad lo que había dicho Susana. Había un teléfono en el pasillo que no paraba de sonar. ¿Por qué nadie lo cogía? ¿Y si era algo urgente? Antón buscó con la mirada a su jefe, pero este tenía los ojos clavados en el pequeño televisor donde se veía una imagen del reloj de la puerta del Sol. Lo mismo que su mujer y que el resto de los invitados… Había llegado el momento que todos estaban esperando. En unos instantes sonarían las doce, y todos se pondrían como locos a comer uvas. Antón se deslizó disimuladamente hacia la puerta y se asomó a la penumbra del pasillo. El timbre del teléfono parecía llamarlo con su voz quejumbrosa. Sin pensárselo dos veces, se adentró en la oscuridad y caminó resuelto hacia el fondo del corredor. El sonido venía de allí. El viejo teléfono estaba colgado de la pared. Antón lo descolgó y contestó sin pensar. —¿Diga? ¿Quién es? —¿Antón Amperio? Menos mal, creí que no iba a cogerlo nunca… Tiene que venir inmediatamente a la central, hay una avería. —Un momento, ¿cómo sabe que soy Antón Amperio? Esta no es mi casa, solo soy un invitado, y aquí hay mucha gente. —¿Pero es usted o no es usted el señor Amperio? —preguntó la voz, irritada. Era una voz extraña, ni demasiado aguda ni demasiado grave. Antón no habría sabido decir si pertenecía a un hombre o a una mujer. —Sí, soy Antón Amperio, pero ¿cómo sabía usted que yo estaba aquí? ¿Y cómo me ha reconocido? No entiendo nada… —Mire, no hay nada que entender. Tenemos una avería urgente, y necesitamos que se presente en la central cuanto antes. Piense en lo que significa esta noche para nuestra compañía. Es el mayor desafío de todo el año. En cuanto suenen las doce, todo el mundo querrá llamar a sus seres queridos al mismo tiempo, y si no solucionamos el problema inmediatamente podría haber un colapso. Piense en lo que eso supondría. —Pero yo no soy un técnico de reparaciones. ¿Por qué no llaman a la sección de averías? Hay un equipo de emergencia, seguro que le atenderán mucho mejor que yo, que soy ingeniero. —Ya sabemos que es ingeniero. Por eso le hemos llamado. Le necesitamos a usted y solamente a usted. ¿No lo entiende? Es una avería un tanto… delicada. —Está bien —murmuró Antón Amperio, perplejo—. ¿Y adónde quiere que vaya? —Diríjase directamente al cuadro de fuerza de la central. Un miembro de nuestro personal estará esperándole y le explicará los detalles. —¿De su personal? ¿De qué personal? Perdone, pero no me ha dicho quién es usted… Antón oyó un clic seco al otro lado de la línea. Habían colgado. “¿Y ahora qué hago?” se preguntó mientras depositaba con cuidado el auricular del teléfono en su sitio. “Podría ser importante. Aunque la verdad es que todo el asunto suena rarísimo… ¿No estarán intentando gastarme una broma?” Mientras se hacía aquellas preguntas, Antón abrió el armario ropero del vestíbulo, cogió su abrigo negro y su sombrero de copa y se los puso. Era como si una fuerza independiente de su voluntad lo arrastrase hacia la calle. Al salir del viejo ascensor se puso los guantes, luego abrió la puerta principal y una bofetada de aire gélido le golpeó en la mejilla derecha. Justo en ese momento pasaba un taxi por delante del edificio. Antón le hizo un gesto con el brazo para que se detuviera y se subió resoplando, mientras el conductor se volvía a mirarle con expresión de desconfianza. —Vaya momento para parar un taxi. Están sonando las doce campanadas. ¿Por qué no está comiendo las uvas? —refunfuñó el hombre mientras iniciaba la marcha. —Pues porque no quiero —replicó Antón con dignidad—. ¿Y usted? ¿Por qué no las está comiendo usted, si puede saberse? —Pues porque tengo que trabajar, ¿es que no lo ve? Y ahora dígame de una vez adónde va… porque supongo que no se habrá subido a mi coche solo para charlar conmigo. Antón suspiró y le dio al taxista la dirección de la Central Telefónica. El tipo meneó la cabeza con incredulidad y murmuró algo incomprensible mientras aceleraba el motor. Antón nunca había circulado antes por las calles de Madrid a las doce de la noche de un 31 de Diciembre, y le pareció una experiencia casi mágica. Las calles estaban vacías, no había coches, ni siquiera autobuses, y los semáforos cambiaban de rojo a ámbar y luego a verde suspendidos sobre las calzadas desiertas como fantásticos adornos de navidad. Cuando se bajó del vehículo frente al Palacio de la telefónica, Antón oyó voces y risas lejanas, y una botella de champán que hacía "pop" al descorcharse. Pero la inmensa plaza estaba desierta. El ruido debía de venir de algún restaurante, o de una casa. Antes de decidirse a subir las escaleras de la entrada principal, Antón alzó la vista hacia lo alto del edificio. Con razón lo llamaban “palacio”: era imponente, con aquel reloj luminoso arriba del todo y por debajo filas y filas de ventanas perfectamente alineadas las unas sobre las otras. Todas las ventanas estaban a oscuras, pero Antón sabía que detrás de muchas de ellas había gigantescos artilugios llenos de cables y conexiones que no dejaban de funcionar nunca. Incluso en ese momento, cuando el reloj marcaba exactamente las doce y siete minutos de la primera noche del año nuevo, aquellas máquinas seguían haciendo su trabajo… Antón sintió un cosquilleo en el estómago solo de pensarlo. La puerta central seguramente estaría cerrada, así que Antón rodeó el edificio para acceder por una de las entradas reservadas a los empleados. Tenía su propia llave, y pudo entrar sin ninguna dificultad. Conocía el edificio como la palma de su mano, de modo que apenas tardó tres minutos y medio en llegar a la sala donde se encontraba el cuadro de fuerza. Las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna se filtraba a través de las numerosas ventanas de la fachada, bañando paredes, muebles y aparatos con un tenue resplandor plateado. No sabía qué se encontraría exactamente al llegar allí. Desde luego, no lo que se encontró. No a aquella joven menuda y esbelta, vestida con una bata de tela verde y sin zapatos, que permanecía arrodillada delante de una de las placas de pizarra del cuadro de fuerza mientras trataba de arrancarle un cable (o quizá de conectárselo) con los dedos manchados de grasa. La muchacha levantó la cabeza al oír sus pasos y le miró sonriendo. —¡Menos mal! ¡Cuánto ha tardado! Ya empezaba a pensar que no iba a llegar nunca. La chica tenía la piel muy blanca y el pelo muy negro recogido sobre la nuca en una descuidada cola de caballo. Los ojos, tan negros como el pelo, brillaban como dos pozos llenos de estrellas. —¿Ha sido usted la que me ha llamado? —preguntó Antón—. Perdone, pero todo esto es un tanto irregular. Debería haber avisado al equipo de emergencia, ya se lo dije. —¡Al diablo el equipo de emergencia! Le necesito a usted. Hay que recalibrar los flujos de energía y distribuirlos de otra manera. He introducido algunas mejoras en los paneles principales. Solo por esta noche… —¿Cómo que ha introducido unas mejoras? Pero ¿de qué está hablando? El cuadro de fuerza funcionaba perfectamente esta mañana, que yo sepa. Y si alguien hubiese planeado introducir alguna mejora, me lo habrían dicho. Mi sección es la que está a cargo de todo esto. —Ya, por eso precisamente le hemos llamado a usted, y no a otro —replicó la joven con una voz extrañamente cristalina—. ¿Va a ayudarme o no va a ayudarme? No tenemos mucho tiempo. —Pero ¿en qué tengo que ayudar? Discúlpeme, señorita, pero tiene que entender que todo esto se sale por completo de lo corriente. ¿Cómo es que han decidido esperar a Nochevieja para introducir esas mejoras de las que habla? ¿Quién lo ha ordenado? Necesito datos. —Esta noche es la mejor noche de todo el año para probar esta nueva tecnología. Y sobre la orden…, no sabría decirle de dónde ha venido, pero yo creo que de muy arriba. —De muy arriba —Antón suspiró, se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo, para arrodillarse sobre él con su pulcro esmoquin recién estrenado—. Muy bien, pues veamos de qué se trata. ¿Qué es lo que está usted haciendo, si puede saberse? —A ver cómo se lo explico. Usted sabe que estos paneles se utilizan para distribuir la energía eléctrica por toda la central, asignándole a cada sección la cantidad de energía que necesita. —Mi querida señorita, soy ingeniero de telecomunicaciones —observó Antón con orgullo—. No necesito que me recuerde para qué sirve un cuadro de fuerza. —Pues yo creo que sí lo necesita. Porque, a fin de cuentas, todos estos paneles tan bonitos, con sus cables y sus resistencias y todo lo demás, no son más que un centro de distribución, ¿verdad? —Verdad. Pero no veo adónde quiere ir a parar… —Pues es muy sencillo. Estamos en Nochevieja. Un año viejo acaba de morir y otro nuevo acaba de nacer. En estos primeros minutos del año nuevo, muchos miles de personas se acuerdan de sus seres queridos, y quieren compartir su alegría y sus buenos deseos con ellos. Por eso llaman por teléfono. —Efectivamente. ¿Y cuál es el problema? Que yo sepa no se ha caído ninguna línea. Puede haber algún colapso temporal por el exceso de llamadas, pero enseguida se recuperará la normalidad. Ocurre todos los años. —No lo entiende, ingeniero. El problema no es de potencia, sino de distribución. Esa alegría y esos buenos deseos de los que le hablaba antes… toda esa ilusión, esas ganas de comunicarse… ¡No están bien distribuidas! —¿Cómo que no están bien distribuidas? —El ingeniero miró a la joven con desconfianza—. Lo siento, no sé a qué se refiere. La corriente eléctrica… —No todo es corriente eléctrica en este mundo, señor mío —le interrumpió la chica con irritación—. Hay otras corrientes más sutiles, más difíciles de controlar. Piense en todos esos hogares donde alguien espera solitario una llamada en estos momentos. Su corazón late deprisa, debatiéndose entre la esperanza y la angustia. Una llamada, una sola llamada… La corriente eléctrica puede estar muy bien distribuida, pero la amabilidad de la gente no lo está. Y eso es lo que vamos a reparar ahora mismo usted y yo. Si hacemos bien nuestro trabajo, este cuadro de fuerza nos servirá para repartir esta noche un poco de alegría. El pobre Antón clavó una mirada llena de perplejidad en la pieza que tenía delante. Aquello era tan absurdo como algunos de los sueños que tenía por las noches. Aunque, más que un sueño, empezaba a parecerse a una pesadilla. Por fin se atrevió a enfrentarse de nuevo con los ojos de la muchacha. —Lo siento, señorita, no sé de dónde ha salido usted, y estoy seguro de que sus intenciones son buenas, pero ahora mismo… yo diría que se encuentra un poco confusa. Si me lo permite voy a llamar a urgencias para que nos envíen una ambulancia. Quizá se ha dado un golpe y ha perdido la memoria. O a lo mejor ha bebido más de la cuenta… le pasa a mucha gente en estas fiestas. —Humanos: siempre reaccionan igual —suspiró la muchacha en tono desanimado—. No aceptan jamás una explicación sencilla, tienen que complicarlo todo de la manera más tonta. A ver, ingeniero, deje de preocuparse por mí y preocúpese de hacer su trabajo, que es para lo que ha venido. La fuente de alimentación ya está conectada, ahora solo necesito que calibre lo mejor posible la distribución de esa amabilidad que esta noche circula por todos los circuitos. ¿Entendido? —Entendido —dijo Antón mirando fijamente a la joven—. ¿Qué ha querido decir con eso de “humanos”, como si usted no se incluyera? ¿Es que no es humana? —Por supuesto que no. ¿Cuántos humanos conoce especializados en ingeniería de la amabilidad? Que yo sepa, no existe ninguno. —Pues… Pues entonces, si no es humana, ¿qué es? —Un hada, evidentemente. Ingeniera telepática y emocional de primera clase. Y me llamo Matilde… ¿Satisfecho? Antón estaba tan pasmado, que no encontró las palabras para responder, de modo que se limitó a asentir con la cabeza. —Perfecto. Entonces manos a la obra. Este sector de aquí necesita más corriente. Y fíjese en esa resistencia, ingeniero. Yo diría que habría que sustituirla por otra mayor, ¿no le parece? Por cuestión de seguridad… Estaba claro que Matilde sabía perfectamente lo que se traía entre manos, aunque no estaba familiarizada con el funcionamiento de aquella pieza. Para eso necesitaba a Antón. Ella le iba dando instrucciones acerca de los sectores que requerían más o menos potencia de corriente, y él manipulaba las placas casi sin pensar en lo que hacía, como si aquello fuese un procedimiento normal y lo que estuviesen repartiendo por toda la red no fuesen amabilidad y buenos deseos, sino simple energía eléctrica. —¿Lo ve? Ya empieza a funcionar. ¿Se da cuenta, ingeniero? En este preciso momento, cientos de teléfonos han empezado a sonar justo allí donde más falta hacía. —No lo entiendo. ¿Quién está al otro lado de la línea? ¿O es que esta magia que estamos repartiendo hace que los teléfonos hablen solos? —Claro que no, ¡qué ocurrencia! Ninguna magia puede sustituir la emoción sincera de una auténtica voz humana. —Pero entonces, ¿cómo funciona esto? —insistió Antón mientras retorcía unos hilos de cobre entre los dedos antes de conectarlos a la placa. —Es muy sencillo. Imagínese a dos personas que se necesitan y se quieren, pero llevan mucho tiempo sin hablarse. Las dos son demasiado orgullosas, ninguna está dispuesta a dar el paso de ser la primera en llamar. Nuestro cuadro de fuerza envía esa magia de las emociones hacia sus terminales, y sus teléfonos suenan a la vez, poniéndolos en contacto. Cada uno se cree que es el otro el que le ha llamado. Están contentos, tan contentos que por un momento se olvidan de sus viejos rencores y hablan alegremente, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Lo entiende ahora? Eso es lo que está pasando ahora mismo en cientos de hogares a la vez. —Pero usted… usted se está tomando muchas libertades con las vidas de los demás. Quiero decir, ¿quién es usted para decidir cuándo se tiene que reconciliar la gente? Si ellos quieren estar enfadados, pues que lo estén, ¿no? No tiene derecho a inmiscuirse. —Yo no me inmiscuyo. No obligo a nadie a descolgar el teléfono, lo descuelgan porque quieren. Porque, en el fondo, estaban deseando que ese teléfono sonase. Si no, no cogerían la llamada. —Pero a veces fallará el plan, digo yo… —A veces falla, es verdad. Pero casi siempre funciona. —¿Y usted como lo sabe, señorita Matilde? —preguntó Antón alzando una ceja con suspicacia—. ¿Ya había hecho esto antes alguna vez? La joven sonrió con aire misterioso. —El año pasado lo hice en Nueva York. Y el anterior en Roma. También he probado en Londres, y en Frankfurt. Todo esto, como puede ver, está todavía en fase experimental. Cada año vamos mejorando un poco el procedimiento. Todo esto es nuevo para nosotras, y algunas no lo ven con buenos ojos, no crea. Son unas antiguas… creen que las hadas no deberían mezclarse con la tecnología. —Yo también lo creo —aseguró Antón en tono enérgico—. Oiga, no sé lo que se proponen con esto, pero espero que no sea dejarnos sin trabajo a los ingenieros normales y corrientes. A mí me encanta mi trabajo… —¿Y…? Le estoy escuchando, ¿por qué se para? —¿No lo oye? —preguntó Antón, con cara de estar escuchando algo en la lejanía—. Es un teléfono. Parece que suena ahí detrás, en una de las oficinas. —Yo no oigo nada —dijo Matilde con expresión inocente—. Pero por si acaso, a lo mejor debería ir a mirar… Antón no se lo hizo repetir dos veces. El teléfono se oía con toda claridad, cada vez más cerca a medida que avanzaba hacia él. El sonido le guió hacia uno de los despachos que había al otro lado del edificio. Pensó que se encontraría la puerta cerrada con llave, pero no; estaba abierta. Cautelosamente, Antón se coló dentro del despacho. Era una habitación muy pequeña, con un sencillo escritorio sobre el que no había más que un teléfono, una lámpara verde y una máquina de escribir. El teléfono vibraba con un sonido de timbre de bicicleta, cantarín y alegre. Era uno de esos aparatos antiguos, con un disco para marcar los números que brillaba como si estuviese iluminado por dentro. Antón descolgó con decisión. —Ingeniero Antón Amperio al aparato ¿Con quién hablo? —preguntó en tono profesional, como había visto hacer cientos de veces a las operadoras que trabajaban en aquel mismo edificio. —Antón… ¿Eres tú? —dijo una alegre voz de muchacha al otro lado—. Es que no sé, de repente me entraron ganas de oír tu voz. Como te fuiste de la fiesta tan de repente... —¿Susana? Hola, sí, soy yo… ¡Qué alegría oírte! Hablaron exactamente durante dos horas y cuarenta y tres minutos. Y cuanto más hablaban, más amplia y sincera se volvía la sonrisa de Antón. Él siempre había pensado que Susana era demasiado guapa y demasiado feliz para fijarse en un tipo aburrido como él. Pero resulta que Susana no le encontraba nada aburrido; al contrario... ella creía que Antón la despreciaba por no ser ingeniera. ¡Qué equivocados estaban los dos! Aquella noche, al teléfono, por fin se aclaró todo. Antón le dijo a Susana muchas cosas bonitas, cosas que a él mismo le sorprendieron, porque no sabía que era capaz de pensarlas. Y Susana le dijo que era un encanto, y que estaba empezando a enamorarse de él. Quedaron en verse al día siguiente después del trabajo. Cuando Antón regresó a la sala donde se encontraba el cuadro de fuerza, estaba amaneciendo. Una luz rosada iluminaba las placas de pizarra, arrancando destellos a los hilos de cobre de las resistencias. Matilde no estaba por ninguna parte. Había desaparecido… —Buen trabajo —le dijo Antón al viejo cuadro de fuerza. Habría jurado que este le contestaba con un leve zumbido que casi parecía un ronroneo, pero a lo mejor solo lo había oído en su imaginación… Nunca llegaría a saberlo. Ana Alonso