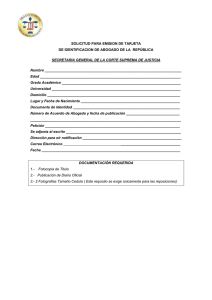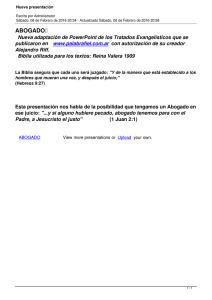El Rol de los Abogados ante los poderes del estado
Anuncio

El Rol de los Abogados ante los Poderes del Estado Felipe Osterling Parodi La habilidad del abogado para resolver problemas complejos, su capacidad de argumentación analítica y su profunda formación humanista, han convertido al derecho en una rama indispensable para la sociedad, por encima de otras profesiones. En efecto, por su especialización en el manejo de las leyes, el abogado está destinado a diseñar e interpretar las normas incorporadas en la Constitución Política, Códigos, Leyes y Reglamentos que regulan la vida de toda la comunidad. La formación del abogado, además, le permite limitar la posición dominante de grupos económicos en el mercado, hacer valer los derechos del oprimido, regular relaciones jurídicas complejas y brindar asesoría de manera general, así como frenar las ambiciones del tirano que pretendiera perpetuarse en el poder o ejercitarlo de manera indebida. En tal sentido, no debe escapar a nuestra comprensión que la abogacía supone la aptitud para la creación de valores. Quien no haya sido capaz de contribuir a la instauración de la justicia en nuestro medio; quien no se haya esforzado por defender la libertad del ser humano; quien carezca de vocación para enriquecer la estructura moral de la sociedad, difícilmente será capaz de ennoblecer nuestra profesión, situándose cada vez en una posición más alejada de los atributos y caracteres propios del abogado. El estudio oportuno y profundo de un problema, una intervención sagaz o un consejo ponderado, pueden evitar consecuencias desastrosas para la libertad, el honor o el patrimonio de las personas, así como garantizar el tráfico fluido y eficiente de los bienes en el mercado. Por ello un abogado con una sólida formación académica y moral constituye un valor superlativo para la comunidad, la cual, como consecuencia de la actividad de distinguidos letrados, le ha otorgado a la abogacía la categoría de función social. Una de las actividades más importantes que puede desempeñar un abogado es la función jurisdiccional. En efecto, existe en cada abogado un embrión de juez. Abogado litigante y magistrado se complementan en la difícil tarea de administrar justicia. Es por ello que la misión del juez resulta tan augusta como la del abogado en la lucha al servicio de la justicia y del derecho. Pero no se piense que el juez es un simple vocero de la Ley. Del Elogio de los Jueces de Calamandrei se extrae que “no vale decir que la función de los magistrados es aplicar la ley y que, por tanto, si cambio de régimen significa cambio de leyes, el oficio de los magistrados no varía, compendiado como está de ser fieles a las leyes vigentes. Quien así razona no quiere convencerse de que las leyes son fórmulas vacías, que el juez en cada caso llena, no sólo con su lógica, sino también con sus sentimientos. Antes de aplicar una ley, el juez, como hombre, se ve arrastrado a juzgarla; y según su conciencia moral y su opinión política la apruebe o la rechace, la aplicará con mayor o menor convicción, es decir, con mayor o menor fidelidad”. En consecuencia, la interpretación de las leyes deja al juez cierto margen de elección y, dentro de ese margen, quien manda no es la ley inexorable, sino la razón del juez. El juez será celoso intérprete del espíritu de las normas que tratará de continuar y desarrollar al aplicarlas a los casos prácticos. Por esto el juez, lejos de ser un vocero, constituye un complemento indispensable de la norma. El rol que juega en la instauración de la legalidad y del estado de derecho es, por tanto, preponderante. Adicionalmente, el Poder Judicial no debe perder de vista su papel de defensor de la Constitución. En tal sentido, de El Federalista se extrae que “no hay una tesis que dependa de principios más claros que aquella que dice que cada acto de una autoridad delegada, contrario al tenor de la comisión bajo la cual se 2 ejerce, es nulo. Ningún acto legislativo, entonces, contrario a la Constitución puede ser válido”. Es aquí donde el Poder Judicial juega un rol preponderante, por cuanto es su misión mantener a los demás poderes del Estado dentro de los límites asignados a su autoridad. La defensa de la Constitución se convierte en labor esencial de los magistrados. A ellos les pertenece decidir el significado y alcances de las normas. Los abogados magistrados se convierten así en los guardianes de la ley y protectores de la vigencia de la Constitución. Esta función permite advertir que, dada su condición de controladores, la independencia de los jueces es un requisito indispensable para proteger la Constitución y los derechos de las personas contra los embates de la corrupción y los apetitos de poder de los integrantes de los demás poderes del Estado. La firmeza del Poder Judicial permite, asimismo, mitigar la gravedad y limitar los efectos nocivos de las normas contrarias a la Constitución. Sirve no solo para moderar los males inmediatos de este tipo de normas, sino que, adicionalmente, opera como control sobre el legislativo para que no las emita. Tal es la importancia de la función que desempeña la judicatura en una sociedad. Es por ello que nunca ha sido más urgente la revisión de las bases sobre las que reposa la preparación moral y jurídica de los jueces. Cotidianamente se clama por una reforma absoluta del Poder Judicial. No obstante, esta reforma no puede perder de vista que son los hombres y no la estructura quienes deben ser reformados. La reforma del Poder Judicial, en mi opinión, debe atacar la raíz misma del problema, lo cual implica incidir en la formación ética y académica de los abogados que lo integran, ya sea que actúen como jueces o litigantes. De otro lado, una rápida revisión de la historia política de nuestro país nos permite advertir que el Congreso de la República ha estado siempre formado, en parte considerable, por abogados. En efecto, el destino del jurista, por su conocimiento del derecho, apunta como consecuencia natural hacia la política, lo 3 cual determina, dada su participación en las diversas instancias del Congreso, que las Leyes, Reglamentos y Códigos de influencia preponderante para la vida de la nación lleven siempre impresa la huella de un abogado. Se puede advertir, entonces, que ya sea como asesor externo, consejero, especialista convocado o, inclusive, como legislador, la presencia del abogado en el Congreso es insoslayable. Sin embargo, esta participación entraña una enorme responsabilidad, por cuanto es preciso evitar que las normas contrarias a la Constitución Política y violatorias de los derechos humanos provengan, precisamente, de las mentes que han estudiado derecho. Pero la expedición de preceptos justos no depende exclusivamente de las personas que los elaboran, sino también son producto del sistema. Es por ello que considero pertinente referir brevemente algunas razones por las que, en el caso del Congreso, debería adoptarse un sistema bicameral. La Constitución Política de 1993 dispone en la primera parte de su artículo 90° que el Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Unica. Esta opción se aparta de la tradición bicameral adoptada por nuestro país desde los inicios de su vida republicana. En efecto, de las doce cartas políticas que ha tenido el Perú, diez han optado por un Congreso Bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores; mientras que solamente dos se decidieron por un régimen unicameral: la Constitución de 1867, que prácticamente no rigió y que prescribía en su artículo 45° que “el Poder Legislativo se ejerce por el Congreso por una sola Cámara en la forma que esta Constitución establece”. El segundo caso de unicameralidad es la Constitución vigente según se ha dispuesto en su artículo 90° anteriormente citado. A mi juicio, la diferencia fundamental entre ambos sistemas se aprecia en la calidad de normas que emite el Congreso. En efecto, lo importante para un país no es tener abundancia de leyes, sino tener buenas leyes. Este objetivo se ve entorpecido por la tendencia de la Cámara única a la superabundancia legislativa, lo que facilita que se dicte improvisadamente una ley, ya sea 4 exonerándola del trámite regular o aprobándola con sospechosa prontitud. La celeridad del procedimiento no debe sacrificar la bondad de la ley. Así, su revisión por un ente colegislador da tiempo a la opinión pública y particularmente a las fuerzas vivas para que se expresen sobre el proyecto de ley o decisión a aprobarse. Es aquí donde el Senado, como segunda cámara, actúa de barrera y de dique. La Cámara Unica, en cambio, es una invitación a la ligereza y a la imprudencia, aun en pueblos de temperamento reflexivo, porque, citando a Sièyes para el caso de Francia durante la Revolución, “una asamblea sin el contrapeso de otra asamblea, respira un ambiente psicológico de omnipotencia y de irresponsabilidad”. Un claro ejemplo de los beneficios de la labor de control que ejerce la llamada Cámara Alta lo constituye el debate que se suscitó en nuestro país entre mediados de 1987 y comienzos de 1988, respecto al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que pretendía estatizar el Sistema Bancario, Financiero y de Seguros. Dicho proyecto fue aprobado en pocas horas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Senado de la República, en largos y reflexivos debates, logró que se aprobara un proyecto de ley que, en el fondo y en la forma, resultaba inaplicable, frustrando de esta manera los descabellados propósitos del gobierno de turno. No debe perderse de vista, por lo demás, la necesidad de control que requiere el Congreso. De lo contrario, una Cámara Unica que durante cinco años de periodo parlamentario pueda censurar ministros, dictar toda clase de leyes, declarar en ciertos supuestos la vacancia de la Presidencia de la República, disponer del presupuesto del Estado, etc.; tiende a desviar la misión encargada por el pueblo hacia peligrosos excesos. Como antecedente de estos efectos tenemos el despotismo que implantó la Convención Nacional en Francia durante la Revolución Francesa, bajo la égida de Maximiliano de Robespierre. Debe recordarse que a esta etapa se le conoce como la época del terror, puesto que a través de la Cámara Unica se implantó un sistema de asamblea incontrolable, con poderes despóticos. 5 La experiencia peruana no es ajena a estos abusos. No están lejanos los días en que la presencia de la mayoría absoluta oficialista en el Congreso –la cual no necesariamente reflejaba la voluntad popular- no solo determinó su hegemonía parlamentaria, sino que importó el rechazo a cualquier intento de discusión y concertación con los grupos minoritarios. Esto determinó que los peruanos quedáramos librados a las decisiones de un Congreso sin rumbo, el cual, al ser controlado por el Poder Ejecutivo, configuraba la tenencia de poder ilimitado en manos de una sola agrupación o, inclusive, de una sola persona. A partir de estas consideraciones, resulta sensato recoger las enseñanzas de la historia. En el gobierno de Alberto Fujimori, en la corriente que consideraba que el Perú aún no estaba preparado para vivir en democracia, y que, hasta entonces, requería de un gobierno duro e inclusive dictatorial, se puso de manifiesto la casi instintiva tendencia del Ejecutivo para controlar los demás poderes del Estado. Cabe recordar que ante dicha tendencia, la presencia de una sola Cámara representó presa fácil para los propósitos autocráticos del gobierno. Un sistema bicameral, en cambio, habría tenido la virtud de contribuir al equilibrio de los poderes del Estado, generando con ello un ambiente más propicio para el desarrollo de la democracia. En todas partes se oyen quejas en el sentido de que el actual gobierno y, por extensión, todos los gobiernos que ha tenido el Perú, son demasiado inestables y que las decisiones políticas no se toman según las reglas de la justicia y las prioridades del país, sino basadas en intereses personales. Ante este panorama, es nuestro deber como abogados evitar que el derecho, cuya esencia es la libertad, se convierta en instrumento de opresión en la mente del abogado convertido en político. No obstante esta intención, en la práctica estos defectos obedecen al descenso general de la ética colectiva, así como a la deficiencia, cada vez más latente, de los estudios jurídicos en las facultades de derecho de nuestro país. 6 Dada la trascendencia de este último aspecto, deseo referirme brevemente a la formación de los futuros abogados en el Perú, las características de la enseñanza universitaria y el rol preponderante que juegan los principios éticos en la conducta de un hombre de leyes. En principio, el derecho es una carrera que debe escogerse con cuidado para evitar frustraciones. No debemos perder de vista que la profesión que abracemos nos facilita la solución de los problemas que presenta la vida o por lo menos nos ayuda a llevarlos con hidalguía, desvaneciendo los escollos que a menudo se le presentan al profesional sin vocación y poniéndonos a buen recaudo de los embates de la corrupción y la inmoralidad. No obstante, sin afán de menoscabar las cualidades de nuestra profesión, precisa reconocerse que el ejercicio del derecho no está exento de dificultades. Uno de los graves problemas que confrontamos es la creación de excesivas facultades de derecho que carecen de estructura académica. Sucede cada vez con mayor frecuencia que para dictarse una clase de derecho solo se requiere de un aula y un abogado mínimamente preparado –o lo que es peor, con una formación distorsionada-, lo que conduce a la indebida convicción de que así puede formarse a un abogado. De allí la también indebida proliferación de facultades de derecho en nuestro país. Sin embargo, los promotores de todo centro de enseñanza del derecho deben ser conscientes de que un estudiante de leyes requiere ser formado para adquirir las herramientas mínimas que le permitan desenvolverse en el exigente mercado nacional, imprimiendo al alumno una vocación por lo que deberá convertirse en hábito vital: la ética profesional, el estudio y el constante perfeccionamiento. Asimismo, dicha formación deberá ser lo suficientemente sólida de modo que cuando el futuro letrado se encuentre ante un conflicto entre la legalidad y sus intereses personales, abrace, sin titubear, la primera. 7 Las facultades de derecho, por ello, deben tener especial cuidado en la formación de los futuros abogados, asegurándose de proveerlos de instrumentos que les permitan mantenerse alejados de la mediocridad profesional, tan atrevida en nuestros días. En cuanto a la formación en el mundo del derecho, parece existir consenso en que la metodología debe ser activa, nutriendo a los alumnos de conocimientos teóricos que los formarán en la técnica jurídica. Sin embargo, estos conocimientos deberán contrastarse necesariamente con la práctica. De allí que las prácticas pre-profesionales resulten altamente recomendables, puesto que además de enriquecer los conocimientos teóricos, permiten al futuro abogado iniciar su inserción en el mercado laboral. De otro lado, es por todos conocido que el mercado para el ejercicio profesional se encuentra saturado. Las estadísticas no dejan de ser alarmantes. A los más de 70 mil abogados que existen en el país se suman aproximadamente 40 mil estudiantes de derecho, lo cual, según refieren las cifras, ha convertido al derecho en una de las profesiones con mayor índice de desempleo y subempleo en nuestro país. Afortunadamente, la velocidad de los cambios nos presentan nuevos horizontes en el enfoque de la profesión. Y es que el derecho está obligado a seguir los pasos –si no adelantarse- de las modificaciones económicas y tecnológicas en la sociedad. Ello permite el surgimiento de nuevas ramas para el ejercicio profesional. De este modo, la especialización en otra actividad, con el agregado de una sólida formación jurídica, se presenta como una alternativa alentadora para mitigar el problema de desempleo que afecta a nuestra profesión. No debe perderse de vista, sin embargo, que los bienes materiales que como consecuencia de su trabajo pueda obtener un abogado son solo accesorios. El derecho, más que por el lucro que pueda aportar, vale por sí mismo, pues 8 finalmente la profesión de abogado no es sino uno de los caminos para desempeñar la profesión de ser un hombre de bien. Lima, noviembre de 2004. Revista La Toga.nov 04 9