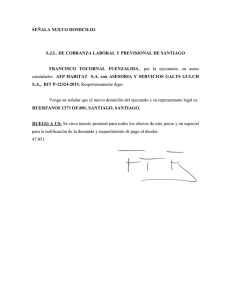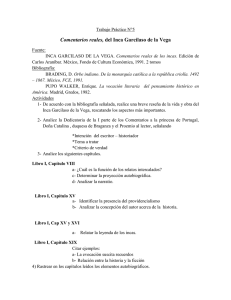raíces barrocas - Peruana
Anuncio

El Peruano Año 106 // 3ª etapa // 457 // Viernes 6 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL LENGUA E HISTORIA LEN LA HUELLA ÉPICA DE LA CREACIÓN El re retorno a dos figuras imprescindibles: Cervantes y el Inca Garcilaso. Págs. 6 y 7 Cerv CRONOLOGÍA APUNTES SOBRE LETRAS Y NOSTALGIA Pág. 8 IDENTIDAD ID F FUENZALIDA: R REFLEXIÓN Y REALIDAD Págs. 2 y 3 JUAN PUELLES TRASCENDENCIA DEL SIGLO XVII RAÍCES BARROCAS NUEVAS MIRADAS A UNA ÉPOCA DE CRISIS Págs. 4 y 5 2 DEBATE Viernes 6 de mayo de 2016. El Peruano Variedades PENSAMIENTO FUENZALIDA Uno de los intelectuales más importantes, el antropólogo y filósofo Fernando Fuenzalida, dejó al Perú una vasta obra ligada a la comprensión de nuestra sociedad, que todos debemos conocer. TEXTO: DIEGO VARGAS TIRADO N o somos todos iguales, nunca lo seremos. Existimos como indios, blancos, mestizos, amarillos o negros, sin pensar la mayoría de veces como unidad. Nos hemos choleado, apitucado, negreado, hemos tratado también de estandarizarnos, de buscar la explicación a nuestras diferencias en lo divino, en lo mítico o en lo cientíico. Hemos competido siempre por ser el igual de ese otro que tiene mejores oportunidades que la mayoría. Hemos construido una ciudad donde todos queremos encontrar lo mejor, sin pensar en que quizá lo mejor es que no estemos todos en la misma ciudad. Hemos soñado con ser iguales, nos hemos acercado un poco, pero al despertar, somos incluso más diferentes que antes. Lograr un cambio de paradigma entonces parece una utopía. Encontrar a los hombres que se animen a abrir camino hacia nuevas formas de convivencia, mucho más diícil. Pero no, esos hombres existen o han existido y, en nuestro país, uno de los más preclaros defensores de la posibilidad de construir una mejor realidad para todos los peruanos ha sido el gran antropólogo, etnólogo y ilósofo Fernando Fuenzalida. En sus 76 años de vida, Fuenzalida labró un trabajo intelectual y político de primer nivel ligado siempre a la comprensión y reinvención de los mecanismos que han determinado la evolución de nuestra sociedad. El nuevo lugar del indio, las formas y limitaciones de nuestras instituciones, la continuidad de las jerarquías en torno a la raza y la cultura fueron los grandes ejes que desarrolló Fuenzalida en un momento en el que nuestra sociedad se mostraba convulsionada por cambios para los que parecíamos no estar preparados, cambios que a la postre nos llevaron a momentos de tensión política y violencia social ante los cuales parecía no haber explicación. Fuenzalida fue un gran analista de cada una de estas etapas. Su mirada transversal de los hechos recaló en diversos puntos y materias que nos permitieran atravesar la historia en busca de encontrar esa identidad que siempre nos ha resultado esquiva, búsqueda que la mayoría de veces se deja de lado para someternos a los modelos externos. Y justamente con ello, Fuenzalida parece preguntarse: ¿Cómo saber lo que queremos ser si no sabemos lo que hemos sido? ¿Dónde ubicarnos? ¿Cómo encontrar las oportunidades en un medio donde nos vemos limitados y engañados por el avance de una modernidad tan tóxica como “necesaria”? Sí, para Fuenzalida, la modernidad tal y como la conocemos ha resultado tóxica. La religión y la ciencia como el motor de las creencias de las personas han cedido su lugar al avance incontenible de los medios que fabrican la información. El precio de la modernidad ha sido ¿Cómo saber lo que queremos ser si no sabemos lo que hemos sido? Esa parece ser la pregunta que se hace Fuenzalida. alto, pues ha condicionado a nuestros sistemas antiguos de creencias religiosas e incluso políticas a permanecer en un segundo plano, a la expectativa del trono que hoy le pertenece a los cambios económicos mundiales. Aquello en que creemos hoy son, por lo general, consignas preelaboradas y esparcidas por el mundo gracias a la gran masa de medios de comunicación que no cuenta con un mínimo iltro de racionalidad para sus contenidos, lo que a la postre no nos permite identiicar la icción de la realidad. En ese contexto, son las sociedades menos favorecidas las que sufren el mayor impacto, pues sus culturas originarias, como en el caso del Perú, padecen la pérdida paulatina de su originalidad. Fuenzalida llega a este diagnóstico como producto de una carrera de largo aliento, gracias a una revisión al detalle de nuestro pasado con la intención de ubicar su lugar dentro de los cambios del presente. Esto le llevó, por ejemplo, a tentar identiicar el lugar del indio en el Perú contemporáneo, y a explicar los mecanismos por los cuales este nunca ha cumplido un rol dominante a pesar de ser mayoría en términos demográicos; lugar que, por el contrario, siempre ha sido ocupado por la “moderna” cultura capitalina. PODER, RAZA Y ETNIA En el año 1970 escribió su conocido ensayo Poder, raza y et nia en el Perú C o n t e m p o r á n e o. A q u í , Fuenzalida postula que necesit amos superar la clásica estratiicación de castas corte weberiano que se utilizó durante mucho tiempo para el estudio de las culturas y las relaciones de poder entre las sociedades del Perú. La deinición de lo indio, lo blanco y lo mestizo como los únicos segmentos étnicos endógamos había sido cubierta por los estudiosos de tal forma que los estereotipos resultantes habían funcionado durante mucho tiempo como un freno para, por ejemplo, la construcción adecuada de un proyecto nacional desde el Estado. Todo lo que envolvía a las razas en el Perú, ya sea con una explicación cultural o biológica, explica Fuenzalida, estaba recubierto de un manto de negatividad que parecía condenarnos a la eterna imposibilidad del desarrollo: el indio seducido por el alcohol, el blanco perezoso y el mestizo como síntesis negativa de ambas razas era el patrón diferenciador que se había utilizado desde los años 20 para explicar el atraso que nos caracterizaba. “En el Perú, la raza de un Director fundador: Clemente Palma | Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400, anexo 2182 Correos: [email protected] [email protected] Variedades Viernes 6 de mayo de 2016. El Peruano hombre tiene algo de espejismo y de misterio óptico”, sentencia Fuenzalida, haciendo alusión de lo relativo que resulta el tema de la raza para determinar las relaciones de poder existentes en nuestro país hoy en día. El gran aporte de nuestro ilósofo es demostrar que el entramado de las relaciones entre castas es mucho más complejo. La igura del indio reducido a sus labores de labranza ha quedado atrás, y permanece en su estado “originario” muy al margen de las cadenas de poder actuales. Ese indio, en busca de ascender económicamente, ha logrado hoy constituirse, gracias a las constantes migraciones hacia las ciudades, en una pequeña y diversa fuerza de trabajo que puede abarcar la minería, el transporte, el comercio, la milicia, etcétera. Actividades que le permiten tener acceso a la variable que permite el desarrollo por excelencia: la educa- DEBATE 3 TEXTOS DE REFERENCIA C on algo de suerte aún se puede conseguir el último libro de ensayos que le editara el Congreso de la República en 2008, titulado La agonía del Estado Nación, un conjunto de ensayos que nos dan viva cuenta de que Fuenzalida era portador de aquello que es tan raro en nuestro medio y que Feuerbach llamaba “Capacidad de desarrollo”, que no es más que percibir lo verdaderamente filosófico en todo arte, estética o pensamiento. Fuenzalida se inspiraba en los versos de Quevedo y pensaba en que era preciso “decir lo que fuimos, para disculpar lo que somos y encaminar lo que pretendemos ser”. Tan claro y ambicioso como eso fue el conjunto de su obra. ción superior, antes supeditada a las grandes ciudades hoy es accesible, permitiéndoles aincarse en las ciudades a donde migraron o regresar a sus pueblos de origen con un estatus más elevado. “CHOLIFICACIÓN” Para muchos autores, entre ellos Quijano o Bourricaud, el ascenso del indio bajo estos mecanismos hace pensar de inmediato en un nuevo estrato de lo “cholo” y en un proceso de “choliicación”; es decir, el indio que se adapta a la ciudad deja su lado originario y pasa al casillero de lo “cholo”, más cercano a lo mestizo. Para Fuenzalida, sin embargo, el término “cholo” o el proceso de “choliicación” visto de esta forma desconoce mucho de la complejidad que se produce dependiendo de los contextos donde se utilice el término. Lo “cholo” es usado casi siempre bajo el estigma de ser algo o alguien de menos valor que está destinado a servir. La modernización de los estratos en las sociedades del Perú, encabezada por las juventudes ha sido, además, casi siempre una cuestión generacional. “La sociedad tradicional y sus representaciones clásicas han entrado en descomposición, aunque esta no se produzca al mismo ritmo en todas las regiones”. Por ello, en otro de sus ensayos, titulado Utopía e infamia del indigenismo, Fuenzalida declara la aparición de un “nuevo indio” que, a diferencia del originario, ha resignado mucho de su esencia, dando lugar a una “nueva utopía”, una remitiicación de tono un tanto romántica que encuentra su lugar en los procesos sociales vistos bajo la El término “cholo” es usado casi siempre bajo el estigma de ser algo o alguien de menos valor que está destinado a servir. forma de fomento de valores nacionales, pero que llega a deformarse ante la visión de consumo de masas que prima en el mundo moderno. Las relexiones de Fuenzalida no hacen sino revelar que nuestro discurso de construcción nacional adolece aún de la fortaleza necesaria para reivindicar los valores tradicionales de forma auténtica. En sus ensayos parece reairmarse la advertencia de Ángel Enfoque. El trabajo intelectual de Fernando Fuenzalida se orientó al entendimiento y reinvención de los mecanismos que determinaron la evolución de nuestra sociedad. Rama, que decía que la modernidad no es renunciable y sería suicida negarse a ella, pero que también lo es renunciar a sí mismos para aceptarla. Por ello en su trabajo podemos reconocer una marcada intención por rescatar el valor de las ilosoías originarias y los pensamientos ancestrales, de aquellos mitos que nos dieron entendimiento propio del mundo, no para contraponerlo necesariamente a los modelos externos, sino para tener una postura dialogante ante ellos. Gracias a esta capacidad, Fuenzalida era capaz de escribir de todo y parecía haberlo leído todo. Lo mismo podemos encontrar artículos sobre las empresas familiares en el sistema económico andino, meta política, geopolítica o sobre comunismo, siempre con un tono relexivo que invita al diálogo y a rescatar lo mejor de cada tema. De esta forma encontramos en Fuenzalida a un intelectual poco común en nuestro medio, pues representa quizá sin querer la imagen del intelectual tradicional como un simple administrador, un profesional de los valores que fundamentan la persistencia hasta nuestros días de la igura de la arcadia colonial, una arcadia que se nutre aún del lastre del clasismo que no parece tener in. El rescate que nuestro ilósofo hace de las intensidades espirituales que aún resisten en nuestro medio permiten escapar del universalismo que solo conduce al vacío intelectual, y piensa en dar paso a una emancipación verdadera del pensamiento, una que se construya a partir de la recuperación de la marginalidad en su valoración adecuada, lejos de cualquier romanticismo. Fuenzalida, un intelectual que trabajó con una constancia y rigor envidiables, con una larga producción que no ha sido lo suicientemente reproducida –algo que debemos rectiicar– contaba como pocos con una pluma ligera pero de profunda calidad explicativa que podría ser usada como material de divulgación más allá de las aulas. Sin duda, cada ensayo de Fuenzalida nos abre ventanas de escrutinio a temas y autores diversos. 4 PROCESOS Variedades PARA ENTENDER EL BARROCO Una introducción sociocultural en el siglo XVII español facilita la comprensión de un período histórico marcado por la tensión, la inseguridad, el decaimiento de la percepción propia y la falta de fe en el futuro. TEXTO MARCO BARBOZA TELLO / ABOGADO, PERUANISTA U n escenario de crisis social alude a una alteración de los valores y de los modos de comportamiento congruentes con ellos, hace patentes efectos de malestar y disconformidad, produce transformaciones en las relaciones y vínculos entre individuos, comprueba la formación de grupos nuevos o modiicados, constata la aparición de críticas, denuncias, tensiones, malestares de fondo, conductas desviadas. Esta descripción muy general puede aplicar a diferentes momentos históricos de la humanidad. La situación contemporánea tiene varios de estos rasgos críticos. No obstante, hay un período histórico que concentra todo lo antes referido. Un amor comunitario que de idelidad vasallática troca en patriotismo, la transformación social del hospital, la elevación en el puesto estamental, los criados de señores autopercibidos como asalariados, los nobles dejando de cumplir su papel de ‘nobleza’, los labradores ricos, los mercaderes, el proceso de ennoblecimiento ridiculizado en las obras literarias, la Guerra de los Treinta Años, la carga de los impuestos, las diicultades del comercio, el desempleo y la violencia, la población rural desplazada a la ciudad, un modelo político como el de la corte borgoñona desacreditado y vapuleado, las sublevaciones de campesinos, son algunos de esos rasgos de aquel período denominado Barroco, el mismo que se extiende desde ines del siglo XVI y columbra todo el siglo XVII –de forma muy aproximativa se plantea como lapso de tiempo referencial el que comprende los años de 1563 a 1680–. En palabras de Gerald Brenan, la era barroca “fue una era tensa, contraída, encerrada en sí misma, inse- gura y sin fe en el futuro”. CRISIS EN ASCENSO Otra manera de entender el Barroco es desde el corazón del campo educativo, la gramática. La enseñanza jesuítica se inscribió en la restauración del aristotelismo y la marginación del neoplatonismo, o de la victoria de la autoridad sobre el libre diálogo, teniendo como lengua privilegiada y única de la transmisión oral de conocimientos al latín. Para 1600, existían 236 colegios de jesuitas repartidos en gran parte de Europa, multiplicados por toda la Europa católica y la América hispano-lusitana durante dos siglos. Sin embargo, después de la publicación en 1655 de la Nouvelle méthode pour apprendre la langue latine, por parte Claude Lancelot, la enseñanza no volvió a ser la misma, el latín escrito (lengua muerta) se preirió al hablado, asimismo, el impulso del aprendizaje de la lenguas modernas y de su cultura particular desplazó paulatinamente la enseñanza del propio latín. El predominio jesuítico como garante de la contrarreforma empezó, así, su progresivo declive. Jansenismo y cartesianismo resultaron vencedores frente al ánimo eclesial de formar buenos cristianos que supieran alabar a Dios, que no era sino la reserva espiritual europea a la espera de mejores tiempos. La crisis del Barroco es, además, una crisis en ascenso, que va expresando toda una vorágine de cambios y tensiones en diferentes campos –culturales, políticos, económicos, sociales, religiosos, educativos, entre otros–. Un escrito español anónimo dirigido a Felipe IV, hacia 1621, señala: “El descuido de los que gobiernan es sin duda el artíice de la desventura El Perua PROCESOS 5 no. Viernes 6 de mayo de 2016 JUAN PUELLES y puerta por donde entran todos los males y daños en una república, y ninguna, pienso, la padece mayor que la nuestra por vivir sin recelo ni temor alguno de ruin suceso, iados en una desordenada desconianza”. Más adelante, en 1687, Juan Alfonso de Lancina comentaba sobre la monarquía española del XVII: “Yo bien sé de una monarquía que, de no haberse errado su planta, pudo haber dominado el mundo”. LAS DOS ESPAÑAS Entre 1620 y 1640, las exigencias de emancipación respecto de las cargas centralizadoras de las cortes son una constante. Se denuncia, así, los cargos inútiles, el despilfarro de recaudación, la venta de cargos –“puesto que quienquiera encargue o compre cargos será por fuerza un extorsionador”–. Bacon (La verdadera grandeza de los reinos), Sancho de Moncada “La crisis del Barroco es, además, una crisis en ascenso, que va expresando toda una vorágine de cambios y tensiones”. (Restauración política de España), Richelieu (Testament politique), para citar solo algunos, apuntan en la misma dirección de cambio y reforma política, en aquellos años. Por ello, reducir las opresivas y costosas sinecuras de la Iglesia y el Estado, y volver, mutatis mutandi, a la vieja política mercantilista de las ciudades, basada en el interés económico de la sociedad, fueron los dos métodos esenciales que se propusieron para evitar la revolución en el siglo XVII. Demasiadas escuelas de gramática en Inglaterra, demasiados colegios universitarios en Francia, demasiados monasterios en España, en contraposición a una agricultura y comercio venidos a menos. Reforma educativa, mayores fondos para las escuelas elementales, una vuelta a la ciencia de la policía, al comercio de las ciudades medievales, era el clamor que recorría Europa. Ese clamor cobijó en el caso español una serie de aspectos que no son identiicables en otros países europeos. Los fracasos de la política gobernante, la paulatina caída de su poder respecto de las demás potencias europeas, un régimen político-social más duramente represivo que en otras partes, ponen a España, progresiva pero irreversiblemente, en situación de desventaja, de subalternidad. El Barroco nos permite visualizar dos Españas diame- tralmente opuestas. Al inicio del período el poderío español era indiscutible, su producción cientíica y artística era boyante, se consolidaban las posesiones ultramarinas, y la corte era alimentada por la extracción de minerales en los espacios colonizados. Sin embargo, al término del período el país se autopercibe como una potencia decadente, la producción es próxima a un escenario ruinoso, la sensación de poderío y dominio está ausente. Por primera vez en la historia de Europa hay un temperamento claramente consolidado e identiicador de una identidad nacional en particular. La melancolía hecha país tiene nombre en el siglo XVIII, es española. Sin embargo, la maduración de la melancolía como marca de época, el proceso de su evolución como signo y síntoma, su coniguración en tanto forma e idea, atraviesan el Barroco por entero. 6 LEGADOS Viernes 6 de mayo de 2016. El Peruano Variedades POR LA ÉPICA DEL CREAR El necesario retorno a Cervantes y al Inca Garcilaso exige sopesar la magnitud de ambas figuras: si Cervantes es el padre de nuestra lengua, el Inca Garcilaso es el precursor de los registros de nuestra historia. TEXTO: DIEGO VARGAS TIRADO / CRÍTICO LITERARIO E l 2015 veía a Juan Goytisolo recibir el Premio Cervantes y proclamar en su discurso la supervivencia de los ‘contaminados’ por el primer escritor de nuestra lengua. Un grupo de insurrectos bajo la ‘nacionalidad cervantina’ que proclamara Carlos Fuentes, va por ahí haciendo de la locura la forma más noble de la realidad, doblegando la historia a nuestra lengua, una lengua que surgió como instrumento de revolución moderna y que encuentra en el creador del Quijote su fuente inagotable de inspiración. Porque el impacto de Cervantes y su inluencia en nuestra forma de inventar historias o, incluso, contar la historia misma es innegable al día de hoy. Y hablamos de Cervantes como revolución porque fue durante la España más vertical y dogmática, una España en plena hechura de los valores que la llevaron a la grandeza como imperio, que Cervantes se abre camino para darle forma a la novela moderna, esa inconmensurable representación del barroco entendido no solo como ornamentación, sino más bien como arquitectura del arte, y en este caso del lenguaje, en busca de replicar la realidad y trascenderla. Cervantes, como diría Foucault a propósito del Quijote, “lee al mundo para demostrar los libros”, examina la locura y la reivindica, porque él más que nadie entiende la locura y con mayor precisión entiende a esa humanidad que va haciendo camino hacia la libertad en su forma máxima, que es la libertad para crear. Cervantes es el padre de nuestra lengua porque en su obra se halla esa búsqueda universal por alterar los cimientos de la realidad a partir de la icción, siendo esa forma de escribir el motor que ha renovado siempre nuestras letras a través de las distintas etapas. Los temas universales se encuentran todos en la obra de Cervantes, pero es la idea del amor la que parece hermanar a las épocas que lo descubren como una novedad ininita. Esa noción del amor está presente, quizá como en ninguna otra de sus obras, en sus Novelas ejemplares, narraciones que bajo el engañoso rótulo del subgénero pastoril nos revelan en sus personajes a algo más que simples pastores, dando paso a complejos sujetos propios de las cortes cultas de su tiempo, que exal- tan un tipo de amor complejo, un amor condenado al sufrimiento antes que a la dicha, un amor espiritual propio del neoplatonismo, ilosoía de la que Cervantes nutre su obra, a pesar de las diicultades que le apremiaron en su vida para acceder a la formación necesaria para ello. VOCES ORIGINALES La estela de Cervantes es enorme por toda su capacidad de rebelión, pero lo es también como relejo de una época que ya hemos señalado como contraria a las formas libres del pensar y la creación. Con todo, sin embargo, hay que precisar que la lectura del Quijote, su máxima obra, no encontró recelo alguno por parte de las autoridades de su época. Por el contrario, tuvo un gran éxito comercial y pudo leerse de tal forma que no representara amenaza al sistema imperante. Esto nos habla de que la suya era una cultura que no tenía la capacidad de rastrear la carga crítica que encerraban las páginas del Quijote. Nos desnuda entonces a una sociedad inocente, que dejó recalar incluso en sus colonias el grueso de la obra de los escritores más exitosos de su época, lo que nos lleva a pre- Historiador. La obra del Inca Garcilaso de la Vega fue inluenciada por múltiples escuelas. “Cervantes y nuestro Inca fueron coetáneos, y ambos representan el epítome de sus respectivos artes”. guntarnos cuál fue el impacto de este libre tránsito para una época en la que el mestizaje crecía a pasos agigantados. Es aquí donde nos planteamos el giro hacia una igura propia que nos permita ver el alcance de las letras del siglo XVII en nuestra región, y en ese lugar, nadie lo ejempliica mejor que el Inca Garcilaso de la Vega. Porque si Cervantes es el padre de nuestra lengua, es justo hablar del Inca Garcilaso como el precursor, junto a Guamán Poma, de los registros de nuestra historia, pero también como una de las primeras voces originales del narrar desde nuestra región. Cervantes, el gran creador desde la literatura; Garcilaso, el historiador por antonomasia. Cervantes y nuestro Inca fueron coetáneos, y ambos representan el epítome de sus respectivos artes. Para hablar del siglo XVII en América habría que hacerlo en términos de Pedro Henríquez Ureña, que la deine como una ‘sociedad nueva’, dando cuenta del proceso de pleno asentamiento de muchas de las instituciones coloniales y la apertura de ellas para la participación de la raza mestiza. La colonia se encuentra entonces en su máxima expresión. Aunque, según el mismo Henríquez Ureña, la cultura era patrimonio de los ‘blancos’, y el mercado literario venía en su mayoría desde España, una pequeña minoría mestiza pudo salir adelante en estudios. Uno de esos mestizos fue Gómez Suárez de Figueroa, a la postre Inca Garcilaso de la Vega, quien a sus 21 años, después de una juventud algo azarosa, pudo viajar a España a completar sus estudios, asimilando, al igual que Cervantes, lo mejor de la cultura humanista. Como bien señala Ricardo Gonzales Vigil, no es casualidad que uno de los primeros trabajos del Inca sea la traduc- Variedades Viernes 6 de mayo de 2016. El Peruano LEGADOS 7 ción de los Diálogos de Amor de León Hebreo, publicación que reúne los fundamentos por excelencia del neoplatonismo. Esto da cuenta de la profunda carga intelectual del Inca y de las múltiples escuelas que lo inluenciaron. Por lo mismo, la lectura del Inca Garcilaso debe hacerse teniendo en cuenta todo el contexto en el que desarrolló su obra. Autores como Riva Agüero o José Durand destacaban ya el importante valor en la obra de Garcilaso, una obra que exponía sus raíces autóctonas con lo mejor de la cultura del renacimiento italiano, siendo ante todo la obra de un historiador. Su inluencia neoplatónica, entonces, lo lleva a buscar en la historia aquello que Cervantes buscaba en su icción: la armonía en medio de la tensión constante de la vida, la realidad que es conlicto constante y el amor, el entendimiento entre las formas contrarias de pensar la vida. Garcilaso poseía, además, un excepcional arte para narrar. Esto le permitió ser un adelantado, un cronista diferente. Mientras Guamán Poma hacía uso de lo bárbaro de la lengua, Garcilaso pulía un estilo más próximo a los estilistas tipo Góngora, Quevedo o demás escritores de su época. Los detalles en sus crónicas relejan un ino talento para el manejo de la ironía, el humor y la melancolía. El lector puede percibir siempre un tono que le hace dudar si lo que está leyendo es en efecto un documento histórico o parte de una fábula. Existe, por tanto, una visión poética para contar las cosas. Siguiendo a José Durand, quien documenta la relación que tuvo Garcilaso con el mundo bíblico, propiamente los jesuitas y el mundo intelectual religioso de los siglos XVI y XVII, podemos pensar en que su formación le permitió acercarse a la concepción que Aristóteles hacía de la poesía y la ilosoía como las formas más exactas para valorar los hechos. LETRAS Y MESTIZAJE Legado. En la obra de Cervantes está presente esa búsqueda universal por alterar los cimientos de la realidad a partir de la ficción . Este tratamiento depurado de la prosa, que funde documentación histórica con un gusto innato por narrar, termina por aianzar, siglos después, la búsqueda de otros escritores por una literatura que represente el mestizaje y se encuentre próxima a un humanismo. No en vano autores como Arguedas, Churata, o Vargas Llosa recogen el valor de la obra del Inca como ideario para una forma más ‘nuestra’ de contar la historia usando la literatura. Riva Agüero señala a los Comentarios Reales de los Incas como lo más parecido a un cantar de gesta, y no es diícil encontrar estos valores, pues Garcilaso replica la épica histórica donde se ponen de maniiesto, al igual que con Cervantes, los avatares de lo trágico y sombrío de la existencia en luctuación constante con el amor romántico, con los ideales de vida. La tragedia es siempre parte de la historia y Garcilaso, como ninguno, es consciente de esto; por ello, como lo hiciera notar Aurelio Miro Quesada, la segunda parte de los Comentarios siempre termina en muerte. Parece que desde entonces hubiéramos estado condenados a la marginalidad, una marginalidad que es la fuerza que justamente nos permite pensar en una mejor forma de vida, que nos vuelve creativos. Cervantes representa para muchos escritores hispanoamericanos la posibilidad de denunciar lo que les rodeaba para así reactivar la historia, el Inca Garcilaso y su obra no causan un efecto diferente. Lo barroco en nuestra época escapa en la literatura a la denominación de mero artiicio grandilocuente y se encuadra más en una arquitectura del lenguaje que busca llevar al límite las posibilidades de contar una historia, de crear voces en medio de la indiferencia. Pensemos en Lezama Lima o el mismo Gamaliel Churata, dignos representantes de ese sincronismo entre Cervantes y el Inca Garcilaso, de ese mestizaje hecho literatura. Cervantes y Garcilaso vivieron una época que algunos consideran como crítica para el pensamiento pero que, sin embargo, ellos supieron sortear para, 400 años después, seguir vigentes. Es por eso que siempre volvemos y volveremos a ellos, para aprender de la historia y la resistencia. 8 Viernes 6 de mayo de 2016 El Peruano 1573- 1582 SANTA TERESA DE JESUS NUEVA MIRADA AL BARROCO (I) Libro de las fundaciones (Capítulo Sexto: “De cómo se han de haber con las que tienen melancolía”) LOPE DE VEGA El cuerdo loco. Más allá del componente artístico y estético que lo nutre, el barroco implicó una etapa de cambios profundos en lo político, social y cultural en un contexto de crisis y extremosidad. Abordó, por igual, 1572 temáticas disímiles como la melancolía, JUAN FRAGOSO de lo terapéutico-medicinal, pero también la Discurso las cosas aromáticas, árboles y política y la literatura, como veremos. frutales… CRONOLOGÍA 1557 15 1 55 5 57 5 7 PPed Pedro Pedr Pe edro ed drro oM Mercado Merca ercado o 1570 15 1 5 57 570 70 7 0 que se traen de la India Oriental. 1565-1574 1594 El loco por fuerza. La Arcadia. Nicolas Monardes 1571-1577 FRANCISCO RANCISCO BRAVO FRANCISCO HERNANDEZ Realiza la Primera expedición científica que estudió la historia natural americana, por encargo de Felipe II. Diálogos de philosophia natural y moral , p donde se incluye y el “Diálogo a la melancomelancolía”. Opera Op p era medicinalia. Pub Publicado blicado en México, fue el prim p mer libro médico impreso p primer en América. América A Contiene un estudio acerca de la zarzaparrilla americana. 1567 PARACELSO 1585 ANDRES VELASQUEZ 1599 1 15 59 59 99 9 Libro de la Melancolía. FERNANDO FERNAND FERN F ERNAND RNAND NA DE ROJAS Celestina Laa C L elest o TragicomeCa dia de Calisto y Melibea 1587 miguel SABUCO Nueva filosofía de la naturaleza del hombre. Los diálogos versan sobre el conocimiento de sí mismo, la compostura del mundo, los auxilios o remedios de la vera medicina , la vera medicina y la vera filosofía oculta a los antiguos. Documentación: Marco Barboza Tello.