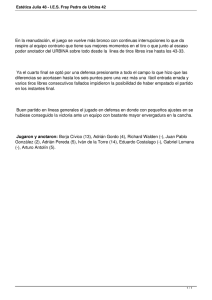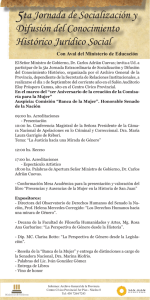el comienzo del resto de mi vida
Anuncio
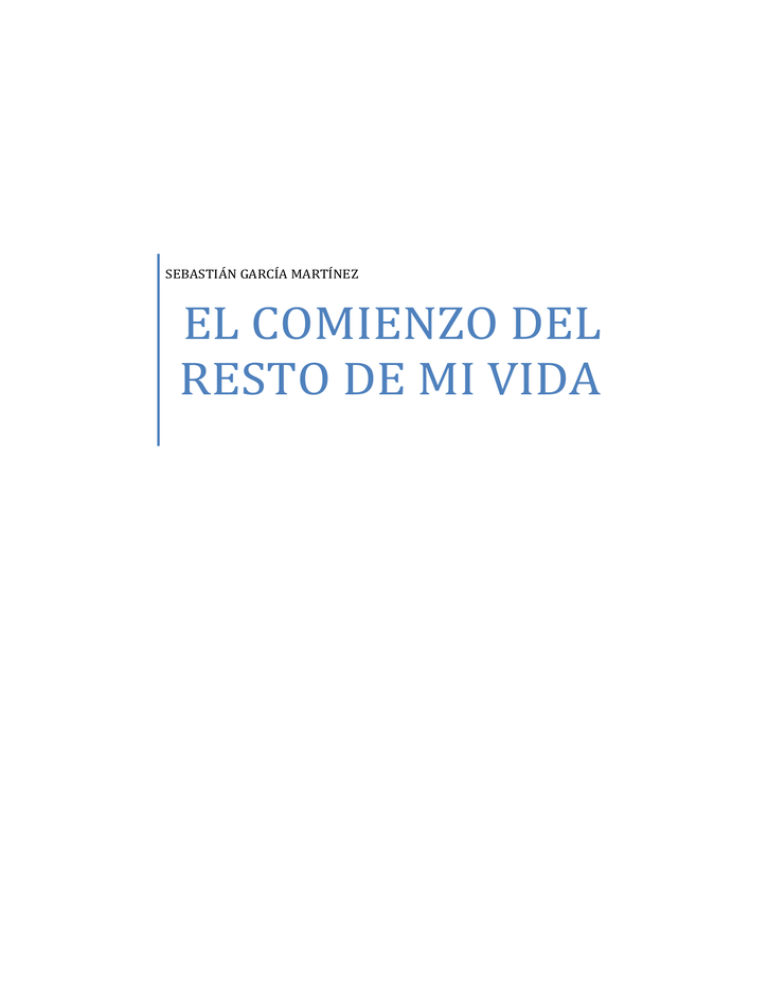
SEBASTIÁN GARCÍA MARTÍNEZ EL COMIENZO DEL RESTO DE MI VIDA I Allí estaba, otro día más, en aquella fría y estéril sala de espera. Después de tanto tiempo, aún no se había llegado a acostumbrar del todo a esa vida. Ser un enfermo crónico era duro, sí, pero también lo era el hecho de no querer aceptarlo, sobre todo ahora que se encontraba en esa etapa tan bonita de la vida y tan deprimente a la vez como era la adolescencia. Esa etapa inventada por una sociedad donde dar el paso para convertirse en un adulto no estaba tan claro y llegaba a veces incluso hasta resultar una discusión grave entre dos partes opuestas del cerebro, entre el niño y el hombre que llevamos en nuestro interior. Un adolescente es el ser más cambiante que puedes encontrar, un ser en evolución y en ebullición y lleno de emociones, sentimientos, inquietudes, sueños y miedos. Lleno de todo y de nada, y al que a todo le parece un gran aburrimiento. “¿Para qué quiero ir yo al instituto si no voy a llegar a ser nunca nada en la vida?”, solía decirse Adrián entre sollozos. “No digas eso hijo, eres el chico más inteligente que conozco, y lo sabes. Tu enfermedad no podrá impedirte nunca nada”, solía responderle su madre entre lágrimas. Aquellos arrebatos eran duros, sobre todo para ella, quien era la única que los sufría, y había que saber, o al menos intentar aprender, a sobrellevarlos de la mejor manera posible. ¿A qué madre le gusta ver llorar a su hijo? “No, mamá. Se reirán de mí, lo sé. ¿Y las chicas, qué me dices de las chicas? Me da vergüenza tener que salir con este aspecto”. Siempre se acordaba de aquellos primeros años al mirar su silla de ruedas ahora aparcada a un lado de la fila de asientos sobre los que se había dejado caer al llegar. Había pasado cuatro largos años de aquellas angustiosas 1 tardes llorando a solas en su habitación y de las que todavía le quedaban algunos resquicios: de cuando en cuando volvían todos los recuerdos y él volvía a llorar, por su padre y también por él mismo. “Llorar no es malo”, se decía, “te ayuda a sacar toda la mierda que vas acumulando en tu interior”. Su dolor no era otro que el recuerdo. “Si aquel puto coche no se nos hubiera cruzado, mi padre seguiría aún aquí. ¿Por qué no pude morirme yo, joder?” El accidente había sido grave, o al menos eso dijeron los médicos. Nunca más volvió a ver a su padre. Ese fue el terrible castigo, además de una paraplejia de por vida y las cicatrices en cabeza, cuello, espalda, brazos, piernas y manos. Se había convertido en un enfermo, para él la vida ya nunca sería como antes. Era verdad eso de que ahora pensaba de otra manera, se sentía más maduro, más adulto, pero había ciertos aspectos en los que su incertidumbre afloraba, sobre todo en lo referente a su movilidad, a su aspecto físico y las consiguientes consecuencias a la hora de encontrar una chica a la que gustar. Todos sus amigos, y amigas, habían tenido ya sus aventurillas, sus más y sus menos en ese mundillo del desenfreno hormonal adolescente. Pero él no. Escuchaba y sonreía cuando Román o Javier contaban algunas de sus batallitas del sábado noche en la discoteca, pero en el fondo se sentía triste por no poderles seguir el ritmo. Solamente salía los días de fiesta más remarcados, y aun así, tenía que marcharse pronto porque sus músculos no podían aguantar más. “¡Paciente número 58 pase a consulta, por favor!” chilló una voz procedente del altavoz del techo que alertó a Adrián, absorto en sus pensamientos. Era su turno. Se colocó como pudo en la silla con ayuda de los 2 brazos y entró a la consulta, donde le administrarían su dosis diaria para poder disminuir los dolores. La misma maniobra mecánica de siempre. Las dolencias que sentía eran intensas y es que, a pesar de estar prácticamente muerto de cintura para abajo, no habían dejado de dolerle las piernas. E incluso a veces ese dolor se extendía hacia arriba hasta otras partes del cuerpo. Estaba harto de pruebas, olor a antiséptico, caras agonizantes y enfermeras sonrientes que caminaban por los pasillos dejando al pasar el olor de un perfume barato que se habían echado antes de salir de casa. Estaba harto de todo aquello. Menos mal que ya solo tenía que acudir a ponerse la inyección, cosa que era un pobre consuelo, pero que a él le bastaba. Al salir se despidió de Jorge, de Luis, de Berta y de Julia, que esperaban para entrar a su consulta diaria, igual que había estado haciendo él una hora antes. Podría decirse también que para Adrián aquella gente era como su segunda familia. Es cierto eso de que el roce hace el cariño, sin ninguna duda. El tener que acudir allí diariamente los unía, y qué menos que dirigir un “hola, ¿qué tal va el día?” para ser educado a la persona que tienes al lado. Pues eso, que al final terminas hasta haciendo amigos en los hospitales. Y no es que sea nada bueno, pero ayuda a sentirte menos solo al menos. “¡Hasta mañana!”, dijo Adrián, y se marchó por donde había entrado, por esa puerta que un día su padre cruzó de ida, pero que nunca llegó a cruzar de vuelta. II El día a día en el instituto tampoco iba mal. Adrián sacaba buenas notas y, a sus diecisiete años, era uno de los alumnos más activos de su centro: participaba en todo tipo de actividades, le costara más o le costase menos, 3 caía bien a gran parte de sus compañeros y su humor era hasta contagioso. Siempre tan servil, simpático y cariñoso, aunque fuera a él al que tenían que ayudar a subir por las escaleras la mayoría de las veces. Pero a pocos les importaba hacerlo, él mismo se lo había ganado. Sin embargo, nadie conocía realmente al Adrián triste y desolado que se ocultaba en su interior, una mezcla explosiva que no hacía sino reventar cuando llegaba a casa. Su madre era su mejor amiga, su compañera, fiel y compresiva, su confidente, y sus piernas, ahora inamovibles, en los momentos difíciles. Eso sí era algo que él tenía bien claro. Pero Adrián echaba en falta otra clase de compañera, alguien a quien contar todo aquello, alguien en quien poder confiar también y alguien que estuviera en todas, en las duras y en las maduras, para empujar de la silla cuando a él ya no le quedaran fuerzas. Alguien que le diera cariño y con la que pudiera sentirse menos solo. “Está bien, deja de soñar, tío”, se decía así mismo cuando esos pensamientos ocupaban su mente, “no hay nadie que pueda quererme con todo esto, es difícil, lo sé, ni yo mismo podría hacerlo”, se consolaba. El curso acabó a mediados de junio sin ninguna novedad para Adrián: los resultados académicos habían sido magníficos, como era de esperar en él, y, como recompensa, su madre le llevó de compras aquella misma tarde. Todo el mundo suele querer a su propia madre como no se quiere a nadie más en el mundo, pero Adrián la quería aún más si cabe. No tenía hermanos, ni abuelos, ni un tío o una tía cercanos a los que visitar de vez en cuando (podría considerar más familia incluso a sus compañeros del hospital). Nada. Solo la tenía a ella, y ella lo tenía a él. “Aún me acuerdo de cuando íbamos juntos a ver el partido de los sábados, mamá, y de cuando me hacía la 4 comida los viernes por la noche al salir del trabajo. Y las vacaciones a Portaventura en mi décimo cumpleaños. ¿Cómo pueden haber pasado ya cuatro años?”, le recordaba a su madre entre sonrisas llenas de tristeza. Justo el fin de semana siguiente, los compañeros de Adrián organizaron una fiesta con motivo de la celebración del transcurso del año escolar. Alquilaron un local de grandes dimensiones, compraron bebidas y montaron las luces y el equipo de sonido en un par de días. Javi era un experto en esos temas y los aparatos eran propiedad del ayuntamiento, así que no resultó una tarea demasiado ardua de realizar. “Tienes que venir a la fiesta, Adri, será el sábado. Ya sé que no sueles salir, pero va a ir un montón de gente. Lo pasaremos bien”, insistió Román. Al final Adrián cedió y dijo que iría, aunque solo fuese un rato. Eso de no poder bailar mientras todos lo pasaban en grande lo desanimaba. Además, no podía beber alcohol debido a su medicación y tampoco era aconsejable que fumara, aunque él detestaba ambas cosas. Su madre nunca había hecho hincapié en dedicarle la charla que todos los padres dedicaban a sus hijos, pues conocía muy bien a Adrián y sabía lo maduro que era. Eso que se ahorraron los dos. En cuanto a Román, podría considerarse como un buen amigo: iba a visitarle siempre que podía, charlaban y jugaban a la consola. Nada del otro mundo, pero era un amigo. Llegó el sábado y Adrián se vistió de acuerdo para la ocasión: vaqueros, camisa blanca y americana. Todo un pincel, excepto por esa cicatriz que le cruzaba la cara y estropeaba su rostro. Se daban señales de lo que parecía ser una gran fiesta. Facebook, Instagram, Twitter. Estaba anunciada por todos sitios y todos hablaban de ella como “la gran fiesta”, la que daría comienzo a un verano mágico, el mejor de todas sus vidas. Pamplinas. Todos los años la 5 misma historia, las mismas frases, las mismas cosas y la misma mierda. Ir a la piscina, ir de vacaciones, ahora aquí, ahora allí. Tonterías. Parece que con esto de las redes sociales la gente se agolpa en una línea de meta imaginaria en un intento de “ver quien la tiene más grande”, de competir por ver quién iba a pasar el mejor verano de sus vidas. ¿Y para qué? Para seguir un tópico impuesto por la modernidad, vacío y vulgar, pero paradójicamente tan aceptado que serás tú el único ser anómalo de todo el universo y alrededores de no seguirlo. Porque lo normal manda, y la norma quema tanto que al final acabamos imponiéndola nosotros mismos. La fiesta estuvo bien, Adrián acabó divirtiéndose pese a la negativa de no querer ir en un principio. Conoció a una chica, Alejandra se llamaba, que estaba un curso por debajo del suyo. Nunca había hablado con ella, aunque sí recordaba haberla visto algunas veces en el patio o en la cantina, pero poco más. Tampoco se hubiera fijado en él de no haber sido porque Alicia, una amiga de Adrián, estaba hablando con ella en el momento en que él apareció. No era muy alta, morena, eso sí, de ojos verdes y con un pelo rizado que le caía libremente por los hombros. Sus labios parecían carnosos, suaves, y su figura, llena de curvas que despertaban ilusiones, quedaba resaltada por aquel vestido negro repleto de pequeñas lentejuelas que brillaban al reflejo de aquellas luces parpadeantes. Se había quedado embobado, a medio camino, parado en un abismo de apenas unos centímetros que al le pareció inmenso. “¡Pero bueno, Adrián, que guapo vas hoy! ¿Cómo lo estás pasando? Ah, hola, por cierto, se me olvidaba saludarte. Te presento a una amiga. Ésta es Alejandra”, dijo Alicia nada más verlo. “Ho… hola, Alejandra. Encantado de conocerte”, respondió él entrecortado. “Demasiado sensual para mí”, pensó 6 para sí al darse cuenta de lo atractiva que le parecía. La cosa no fue a mayores y, cuando Alicia los dejó solos, intercambiaron unas cuantas palabras y ella se marchó a casa. Él se marchó a casa al poco tiempo también, desanimado y desconcertado, pues no sabía por qué narices no dejaba de pensar en aquella chica a la que acababa de conocer. Estando ya en la cama, mientras leía como solía hacer antes de dormir, su móvil vibró. Era un mensaje de un número que no conocía. “Hola, Adrián, soy Alejandra. Alicia me ha dado tu número y he pensado hablarte antes de que estuvieras dormido. Supongo que habrás vuelto ya de la fiesta. ¿Lo has pasado bien? Yo sí. Bueno, solo quería decirte que estoy encantada de haberte conocido, aunque no lo haya parecido antes. Lo que pasa es que soy muy tímida y, no sé, me daba muchísima vergüenza. Por eso me he ido tan rápido […]. “Vaya, esto sí que no me lo esperaba”, se dijo, todavía sorprendido. No sabía por qué, pero Adrián le habló de todo lo que sentía, del accidente de moto, de su padre y de él mismo, abriendo su corazón destrozado a una persona que parecía dispuesta a escucharlo. “Pero si no la conozco de nada…” Daba igual. Era lo que más necesitaba en el mundo. Y lo más curioso es que ella hizo lo mismo. Adrián escuchó cosas sorprendentes y estremecedoras al mismo tiempo; historias de un pasado oscuro, muy oscuro, que amenazaba con volver a ser una realidad. Que gran verdad eso de que cada persona es un mundo muy alejado de lo que aparenta. Dos corazones rotos acababan de encontrarse, ocultos tras una máscara exterior, y acababan de unirse y de encajar a la perfección. Sólo en su cama, Adrián lloró, rio y se abrazó a la almohada lamentándose de que ella no 7 estuviese ahí, como esperando un consuelo que se encontraba al otro lado de la pantalla. Fue la noche más mágica de toda su vida. III Los meses siguientes pasaron rápidos para Adrián. Fue un verano diferente, un tanto extraño. Después de aquello Alejandra y él comenzaron a verse por las tardes, no todas, pero sí muchas de ellas. Las horas volaban mientras hablaban y, al final de la tarde, Alejandra lo acompañaba hasta su casa mientras empujaba la silla de ruedas. Adrián se encontraba perdido, cojo, en un terreno inexplorado que a él le quedaba demasiado grande. “Esa chica me gusta mucho, mamá, siento que escucha cuando le hablo, que se interesa por lo que digo. Es inteligente, guapa, cariñosa y leal. Y, por si fuera poco, comparte mis aficiones. Nunca me ha juzgado por ser como soy, ni tampoco ha huido de mí. Pero yo no sé lo que siente, ahí está el problema. ¿Cómo va a querer estar con un parapléjico? Es absurdo”, le contaba a su madre a veces con aire triste. Ella escuchaba atenta, pero no solía responder, tan solo resoplaba y se marchaba a hacer otra cosa, quien sabe si porque no quería o porque no sabía cómo hacerlo. Una tarde, mientras volvían a casa, Alejandra paró de repente la silla y se posó frente a Adrián en medio del camino. Estaba rara, nerviosa y seria, al contrario que los demás días. “Tengo que decirte una cosa, Adri”, le dijo. Él se puso rígido y, en un momento, miles de imágenes le rondaron la cabeza. Imágenes de ellos juntos, sonriendo. Imágenes de pura felicidad que desaparecían de un plumazo, al instante. “Se acabó, se ha cansado de mí. No volveremos a quedar ni un solo día más”, pensó entre lágrimas que consiguió 8 contener antes de que se derramaran por sus mejillas. Planteó la alternativa de huir antes de que le dijese nada, de salir corriendo y esconderse en su habitación. “¿Correr? Venga ya, no digas tonterías. Tus piernas llevan cuatro años sin funcionar, Adrián”, se recordó. Pues nada, ahí estaba, dispuesto a recibir una dolorosa bofetada en toda la cara. “Después de tanto tiempo… yo…”, titubeó Alejandra, “creo que me he enamorado de ti”. Y lo besó, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera esperar respuesta. Un beso de verdad: tierno, cálido y dulce, que caló hasta lo más profundo de su ser. Su primer beso. “Te quiero”, se apresuró a decir Adrián, entre lágrimas, mientras aquellos labios se separaban lentamente de los suyos. IV “¡Vamos, llegaremos tarde otra vez!”, dijo Alejandra en la puerta del recibidor, “eres un lento”. “¿Qué más te da? Si luego nos pasamos media hora esperando antes de entrar”, contestó Adrián entre risas al salir del cuarto de baño. “Ya estoy listo, vamos, anda, no te quejes más”, dijo de nuevo en tono burlón. Alejandra sonrió y le dio un suave beso en los labios antes de salir empujando la silla de ruedas. Aquel chico era genial en todos los aspectos. Es verdad que no era el más guapo, ni el que mejor sonrisa tenía, pero a cada palabra que decía conseguía que le quisiera un poquito más. Y es que resultaba difícil no hacerlo después de todo lo que había hecho por ella. Había conseguido que olvidara casi del todo su pasado, y en nada se pareciera ya a la que había sido dos años atrás. Había vuelto a nacer. Tampoco le importaban sus problemas físicos ni lo que pensaran de su elección los demás. 9 “Con lo guapa que eres, podrías haberte ido con cualquiera. No sé por qué elegiste a ese”, solían repetirle. Siempre la misma frase, tan absurda que cansaba. Pero qué más daba. Nunca le había importado la opinión de los demás y mucho menos le iba a importar ahora. Ella sabía muy bien lo que había elegido, más que ninguna otra persona en el mundo. Al fin y al cabo, el prejuzgar era la ley de vida universal de todo corrillo de vecinos, agazapado en cada esquina como depredador que espera silencioso a la llegada de su presa, relamiéndose incluso antes de tenerla entre sus garras. Así era la sociedad, tan artificial y engañosa que resultaba difícil hasta distinguir entre lo que era verdad y lo que no, entre ficción y el mundo real. Había pasado un año de todo aquello. Adrián estaba feliz, su vida marchaba sobre ruedas (y es verdad que puede resultar hasta gracioso interpretar el sentido literal de la frase, pues vivía con el culo pegado a esa silla realmente. Pero no, no era a eso a lo que me refería), era ella quien lo había hecho plantearse la vida de otra manera. Alejandra había aprendido a querer todos y cada uno de los rincones de su ser, a abrazar cada uno de sus defectos y a encajar todas sus piezas rotas como si se tratasen las de un rompecabezas difícil y enrevesado. Ahora todo le resultaba un poquito más fácil y su ánimo había mejorado considerablemente: Alejandra lo acompañaba todas las tardes a su consulta diaria a la que antes solía acudir solo. La verdad es que no se podía quejar de su comportamiento, siempre estaba ahí. Los días siguieron pasando. Los meses e incluso algunos años también lo hicieron. Los chicos crecieron, maduraron y aprendieron juntos. La vida les había sonreído en ese aspecto y estaban felices el uno con el otro. Sin embargo, nunca sabremos lo que llegaría a ser de ellos, porque este relato 10 llega a su fin, pero no su historia. Su historia no acaba aquí, ni mucho menos. La verdad es que nadie puede llegar a saber cuándo lo hará. Porque las cosas no duran lo que nosotros queremos, nada lo hace, ni siquiera estas tantas líneas. Las cosas acaban cuando tienen que acabar, porque sí, porque cada ser humano tiene el poder de escribir su propia historia, pero no el decidir cuándo acaba. Lo que hagamos hoy decidirá quienes vayamos a ser mañana. Y no hay nada más importante que eso, el mañana, ¿verdad? No hacemos otra cosa en la vida que prepararnos para un futuro que ni siquiera existe, un futuro que llega hasta al presente sin darnos cuenta y desaparece. Y se va. Y nosotros nos vamos con él. EPÍLOGO “¿A dónde vamos, papá?”, preguntó Adrián a su padre antes de arrancar la moto. “No lo sé, lo decidiremos por el camino, hijo”. Y partió hacia ninguna parte en el que iba a ser su último viaje. Un viaje de ida, pero sin vuelta. 3.338 palabras 11