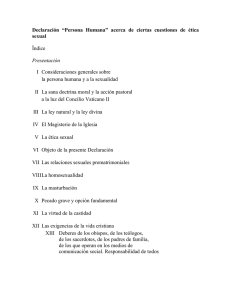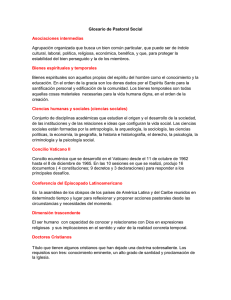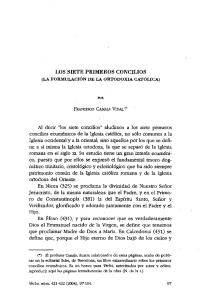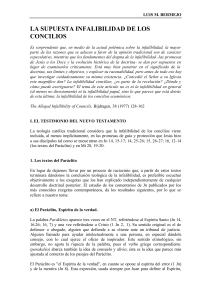normas para un buen uso de los concilios
Anuncio

GEORGES DEJAIFVE NORMAS PARA UN BUEN USO DE LOS CONCILIOS Pour un bon usage des Conciles, Nouvelle Revue Théologique, 101 (1979) 801-814 Los Concilios ecuménicos no gozan entre los teólogos actuales de excesiva buena prensa. No es posible entablar un diálogo ecuménico, sin que los ortodoxos acaben por incriminar los concilios de "unión" de Lyon y Florencia y lo mismo ocurre con los reformados de Trento. Nombrar el Vaticano I es ya el zafarrancho de combate. Un ortodoxo me confesaba que si la Iglesia romana dejara de lado ese último concilio, la comunión de ambas iglesias sería un problema resuelto a corto plazo. Se explica, por tanto, el interés de algunos teólogos por remover ese obstáculo como un auténtico servicio ecuménico. En esa línea no se puede olvidar la obra, da H. Küng, ¿Infalible? y la polémica obra de A.B. Hasler, Pius IX (1846-1878). Paepstliche Unfehlbarkeit und 1. Vatikanisches Konzil. que cree apoyar la tesis de Küng pretendiendo demostrar la no ecumenicidad del Vaticano I por la falta de libertad de los padres conciliares y la irresponsabilidad de Pio IX en aquellos momentos; extremos que, de ser ciertos, invalidarían, desde luego, ese Concilio. Es cosa conocida en la historia de los concilios que el Magisterio no ha entrado sin recelos en la vía de la dogmatización de la fe. En el mismo concilio de Nicea y en los conflictos subsiguientes se hizo patente la dificultad a obispos y teólogos. Esto aparece claramente en las vicisitudes del hoomoousios. Eran conscientes de que se abandonaba una formulación de la fe en lenguaje bíblico en beneficio de otra en que la razón ahormaba el testimonio de la palabra de la Escritura. Sin embargo, y a pesar del peligro de la reducción del nivel trascendente de la fe al de la, "razón teológica", con riesgo de interminables disputas, estériles además para la vida cristiana, se dio ese paso. Al fin y al cabo era una necesidad, si la Revelación quería expresarse y conquistar su propio estatuto en la cultura helénica y, a la vez, preservar pura su identidad frente a la usurpación de una razón niveladora. Desde entonces se puede quizás arriesgar la siguiente afirmación sumaria: los dogmas, que se sitúan en la intersección de la fe vivida y de su expresión racional, tienen un cierto carácter de "mal necesario". Eso explicaría el título, algo extraño, de ese artículo, en que el lector francés encontrará una reminiscencia no casual de un escrito de Pascal: "Oración para obtener de Dios el buen uso de las enfermedades". Ya que me he permitido comparar, consciente de las limitaciones, la obra dogmática de los concilios con un mal necesario, espero que se me tolerará seguir con la misma comparación. Con cierto esquematismo, las actitudes del hombre ante la enfermedad se pueden reducir a tres. 1. Hay la postura teñida de estoicismo de los que ignoran la enfermedad o viven como si no existiera. Recordemos los ejemplos de literatos como Moliére o artistas como Laurence Olivier, John Wayne, Viviane Leigh ante un mal inexorable que comprometía definitivamente su carrera. Se trata, desde luego, de una conducta impresionante, acaso GEORGES DEJAIFVE poco humana, que suscita más compasión que envidia, pues al presumir excesivamente de sus propias fuerzas, se acaba por arruinar lo que se esperaba conseguir. 2. En otros, la enfermedad se constituye en el centro de todos los pensamientos y de todas las preocupaciones de cada instante. Bloquea toda actividad creadora de la persona, la desinteresa del entorno y la convierte literalmente en un cadáver viviente. 3. Otros la asumen como un componente de su vida y se llevan bien con ella. Sin permitir que los aniquile, la utilizan incluso para su realización humana. Es lo que, con un cierto regusto jansenista, pedía Pascal: "que mis sufrimientos sirvan para apaciguar Tu cólera. Conviértelos en ocasión de salud y conversión". Esa es la actitud propia del cristiano, si no es la propia de cualquier hombre digno de ese hombre. Esos esquemas aplicados al comportamiento ante los Concilios dibujarán también tres categorías de fieles o de teólogos. 1. Los que los tienen por inexistentes o los rechazan. Es una postura inexplicable para un cristiano que cree en la función indeclinable del magisterio, pues los concilios existen. No se pueden ignorar. Son hechos más respetables que un Lord Alcalde, como dirían los británicos. 2. Los que opinan que las definiciones conciliares anuncian de forma adecuada y exhaustiva la fe de la Iglesia en un punto concreto. Hay ejemplos en el pasado de fanáticos partidarios de la letra de Nicea o de Calcedonia, que llevados de su apego a las fórmulas, olvidan la relación entre la expresión dogmática y la fe que vinculan, siendo así que la Palabra de Dios desborda cualquier expresión humana aunque sea dogmática. 3. Otros, toman en serio la enseñanza de los Concilios, pero la integran en la historia de la fe global y procuran discernir su significado preciso, conscientes de los límites de toda afirmación dogmática. Hay que atribuir el "buen uso" de los concilios a ese último grupo. A continuación vamos a concretar, sin querer ser exhaustivos, algunas normas más importantes. ALGUNAS NORMAS PARA UN BUEN USO DE LOS CONCILIOS Partiremos de unos principios formulados en un texto de Y. Congar sobre la hermenéutica de Sto. Tomás, que son plenamente aplicables a la de los concilios: "explicar un enunciado por su contexto histórico, por la intención del autor, en función del problema planteado y del punto de enfoque del tema, teniendo en cuenta los recursos de que el autor disponía". 1. El contexto histórico No es superfluo, a pesar de su evidencia, insistir en que los Concilios se inscriben en un marco histórico concreto. Las determinaciones del magisterio no pueden sustraerse a sus GEORGES DEJAIFVE condiciones de nacimiento ni gozan de un estatuto de "intemporalidad" que no reclaman y que falsearía su significado. La dimensión histórica en la historia de la Salvación, que el Vaticano II ha puesto de relieve, afecta también a los dogmas de la Iglesia. La historia explica no sólo el nacimiento de un dogma en una época determinada, sino la misma expresión en que se ha encarnado. Lo que los teólogos admiten para las declaraciones pontificias, al subrayar p. Ej. los condicionamientos históricos de la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII, vale también para las enseñanzas de los concilios. Y atender al aspecto histórico no significa rechazarlos por pertenecer al pasado o considerarlos meras antiguallas, sino explicar su significado correcto al situarlos en su contexto adecuado. Las declaraciones conciliares no surgen del sereno debate académico de una docta corporación, como p. Ej. la Academia Francesa, sino en un cierto clima apasionado que polariza las opiniones, a pesar del buen deseo de todos de buscar la verdad. Sozoméne ha descrito esa polarización a propósito de Nicea y no fue distinto el clima del Vaticano II. Resulta, por tanto, lógico situar el desarrollo del Concilio Vaticano I en las condiciones de la época. Esta atención al aspecto histórico es, sorprendentemente, lo que más se echa en fal en la obra de Hasler antes mencionada. La creencia en la infalibilidad del Papa era mucho más que una monomanía de Pío IX, y la enseñanza episcopal en vísperas del concilio demuestra que esa opinión se extendía a amplias capas de sectores católicos. Aunque sumariamente y de forma marginal séame permitido apostillar algunos aspectos de los argumentos que en opinión de Hasler niegan la validez del Concilio Vaticano I. a) No me parece probado que las manipulaciones de Pío XIX, que ciertamente coartaron con exceso la libertad de expresión, llegaran a eliminar la libertad de los padres conciliares. No todos los miembros de la minoría antiinfalibilista se ausentaron de Roma antes de la definición, ni creemos que se pueda honradamente decir que los padres que participaron en la votación lo hicieran en contra de su conciencia. Pienso que la inmensa cantidad de testimonios aportados debilitan la misma tesis del autor, pues permiten seguir como al trasluz la resistencia de los obispos a las presiones. Aunque lo hubiera deseado, Pío IX no logró conducir el concilio con automatismo robotizado y a tambor batiente como sargento de un pelotón prusiano, como pretendió hacerlo San Cirilo en Efeso. Hay testimonios valiosos de la sustancial libertad y del valor humano de los actos de los padres conciliares. b) Pienso que los testimonios aportados por Hasler no pasan de probar que Pío IX era un enfermo y un iluminado, con pérdidas de memoria y accesos de cólera, pero no un loco ni un irresponsable. El testimonio de J.H. Löwe de que "entre los mismos partidarios de la infalibilidad hay quienes le piden a Dios que el Papa se vuelva loco por el bien de la Iglesia" atestigua que, a juicio de los que le trataban, no era un loco. Una debilitación de facultades no es una alienación mental. GEORGES DEJAIFVE Para invalidar la definición del Vaticano I se precisarían otros argumentos más firmes y, en todo caso, habría que haber tenido en cuenta todos los componentes del contexto histórico, que anteriormente ya dijimos que echábamos en falta. Ese ejemplo ilustra el siguiente principio: para entender los enunciados de la fe y del magisterio hay que atender a las coordenadas que los sitúan y en cuyo marco adquieren su verdadero alcance. 2. La intención de los definicones Nunca los concilios han pretendido presentar exposiciones completas de la fe. Acostumbran a reunirse con ocasión de herejías o errores en la fe y los padres conciliares deben discernir sobre fórmulas muy concretas para evitar que cualquier falsificación comprometa la calidad y la verdad de la fe. Es preciso tener en cuenta ese tipo de limitación para ahorrarse muchos errores. Es cierto que ni en el pasado ni en el presente esa exigencia ha sido siempre atendida. Los partidarios de Cirilo, apoyándose en Efeso, pretendieron canonizar toda su enseñanza cristológica como ratificada por el Concilio. Y no era así, pues los anatematismos de Cirilo no se aceptaron con el mismo valor que la doctrina de la Theotokos 1 . La historia postcalcedoniana no se comprende si se olvida la campaña de "cirilianos" y monofisitas tendente a atribuir a Efeso la pretendida canonización de las posturas del gran Alejandrino. También hemos sido testigos, modernamente, de los intentos de ampliar, en cuanto al magisterio pontificio, el alcance de las definiciones tan precisas y limitadas de Pastor aeternus . El Vaticano I no ha reconocido en manera alguna una infalibilidad absoluta e incondicionada en el magisterio papal extraordinario. El informe al Concilio de Msr. Gasser, que recuerda los límites, no deja lugar a dudas. Desde entonces algunos intentos minoritarios, hoy de escasa actualidad, de ampliar la infalibilidad al magisterio ordinario del Papa han fracasado y en ninguna manera podrían apelar a la doctrina del Vaticano I. Esos ejemplos bastan para iluminar el segundo principio: no se puede interpretar correctamente los decretos, cánones y constituciones conciliares sin saber la intención de los padres del concilio. Y para averiguarla es preciso estudiar la historia de la elaboración de los textos. Separados de su intención histórica, los textos están expuestos a interpretaciones abusivas, o incluso falsas, y de ello hay ejemplos en la historia de la Iglesia. 3. El condicionamiento teológico Es evidente que la formulación de los dogmas es tributaria de la teología en que han nacido. Y si las teologías, como expresión racional de la fe, varían al compás de las culturas a que van unidas, es lógico que a veces las formulaciones dogmáticas, en su facticidad o expresión histórica, hagan problema a la "razón teológica", aunque se la GEORGES DEJAIFVE interprete, como es normal, bajo el influjo de la fe viva. No resulta fácil, a menudo, reconocer en la fotografía de un niño los rasgos del adulto que se conoce muy bien. Eso confiere a las afirmaciones dogmáticas un carácter histórico que requiere del intérprete un cono cimiento preciso del contexto teológico en que fueron elaboradas. La Iglesia ha expresado la fe, no sólo adaptándose al lenguaje y al horizonte intelectual de una época, sino con la plena conciencia de la incapacidad de toda formulación humana para enmarcar adecuadamente el "misterio". Recordemos la célebre afirmación de un Padre de la Iglesia: "balbuciendo como podemos, testimoniamos el eco de las grandezas de Dios". La dependencia de las formulaciones dogmáticas del aspecto histórico del lenguaje y del pensamiento ha sido subrayada en el n.º 5 de la Declaración Mysterium Ecclesiae de 24 de junio de 1973 (versión castellana, en Ecclesia, 14 julio 1973, n. º 1650, pp. 882883), a la que los teólogos no han prestado suficiente atención. El texto concluye afirmando que "hay que decir que si bien las verdades que la Iglesia quiere enseñar de manera efectiva con sus fórmulas dogmáticas se distinguen del pensamiento mutable de una época y pueden expresarse al margen de este pensamiento, sin embargo puede darse el caso de que tales verdades pueden ser enunciadas por el sagrado magisterio con palabras que sean evocación del mismo pensamiento". 4. Alcance doctrinal El alcance histórico de la formulación de los dogmas no debe hacernos olvidar su valor doctrinal. La fórmula dogmática, como afirmación de la fe en un momento determinado, está preñada de un dato de Revelación de valor permanente. Es ahora el momento de recordar la distinción de Juan XXIII en el discurso de apertura del Concilio, también comentada por Pablo VI en diversas ocasiones, entre la sustancia y la formulación de la fe: "una cosa es el depósito de la fe, es decir, la verdades de nuestra venerable doctrina y otra distinta, la forma en que esas verdades son enunciadas conservando siempre el mismo alcance y el mismo sentido". . A través de las formulaciones contingentes, susceptibles de reformulación más adecuada, el dogma guarda adquisiciones definitivas que no se pueden pasar por alto. Esto lo subraya muy claramente la declaración Mysterium Ecclesiae al afirmar que las fórmulas dogmáticas del magisterio son aptas desde el principio para expresar la verdad revelada y que permaneciendo inmutables la ofrecerán a los que las interpreten bien. Pero eso no significa que todas ellas gocen del mismo grado de aptitud. El esfuerzo de los teólogos para precisar lo que exactamente cada formulación quiere enseñar es un servicio real al magisterio. Incluso a veces algunas fórmulas serán sustituidas por otras que, propuestas o aprobadas por el Magisterio, presentarán de forma más clara o completa el significado original. No se debe confundir eso con el relativismo dogmático, que no deja de condenar la aludida declaración. Sería relativismo pensar que las fórmulas dogmáticas, incapaces de significar la verdad de modo conc reto, no serían más que aproximaciones mudables a la misma verdad, que la alteran o deforman de algún modo. Además, las mismas fórmulas manifestarían solamente de manera GEORGES DEJAIFVE indefinida la verdad, la cual debería ser, por tanto, ;buscada a través de aquellas aproximaciones. Bajo el punto de vista antes mencionado, las definiciones de Calcedonia tienen un valor permanente y ninguna cristología moderna puede dejar de lado el sentido invariable que poseen. Igual se debe decir de las definiciones del Vaticano I, tan desacreditado actualmente. Los padres del Concilio Vaticano I han pretendido determinar el papel imprescriptible del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Y lo hicieron con determinado lenguaje y dentro de un contexto occidental y en la tradición de la Iglesia latina. Estoy de acuerdo en que los términos empleados para definir el primado, como factor de unidad, se resienten de esa estrechez y escandalizan a los cristianos no católicos. Incluso el término "jurisdicción", con los calificativos aplicados a la del Papa en relación a los obispos y patriarcas, se presta a muchas incomprensiones. El Concilio Vaticano II no se lanzó a una reformulación de ese servicio de Pedro, que sigue aguardando todavía una correcta formulación teológica. Se limitó a yuxtaponer la colegialidad al Primado, sin repensar la cuestión en términos nuevos que abriera un diálogo con los hermanos separados, especialmente con los orientales. Es verdad que el servicio de unidad de la sede apostólica no se identifica con un cierto despotismo ni con la promoción de la uniformidad, como en el pasado ocurrió. Sigue siendo verdad que, pese a la autonomía relativa de las diócesis y más aún de los patriarcados (incluso para los orientales separados, pues sostengo que la autonomía de las iglesias ortodoxas no puede ser absoluta pues debe insertarse en una koinonia, una comunión de Iglesias, si quiere seguir siendo la Iglesia de Cristo en tal pueblo o lugar), le será necesario a la Iglesia poseer la función específica de asegurar la unidad en el seno de la diversidad, cosa que los católicos romanos, reconocemos como función del sucesor de Pedro, por voluntad de Cristo. Permítaseme emplear la bella imagen del director de coro, usada por Ignacio de Antioquía, para asegurar, la armonía de todos en el "tono de Cristo". El director de coro evita las discordancias de aquellos, incluso de buena fe, que quisieran actuar como solistas en vez de actuar en la partitura común. Sé que toda comparación cojea, pero ésta subraya el peso relativo del director, que no inventa la melodía aunque asegura su correcta ejecución. Y es tanto más delicado ese papel, dado que la melodía no está plenamente acabada sino que deja a los participantes la libertad, bajo el impulso del Espíritu, de acomodarse al tono de Cristo, el director invisible. Todos forman parte del coro que actúa bajo la dirección de quien discierne los caminos del Espíritu, por lo que no posee sólo un poder jurídico, sino un carisma que no le fallará mientras sea fiel a su misión. CONCLUSIÓN GEORGES DEJAIFVE Esas son las normas gene rales, reconocidas por la mayoría de teólogos católicos, que deben utilizarse para un buen uso de los Concilios. Hemos hablado hasta aquí de la obra dogmática de los concilios. Es obvio que las determinaciones canónicas y disciplinares no presentan problemas pues tienen claramente la impronta de lo histórico, excepto en lo que dice relación a la estructura esencial de la Iglesia. Quererlas mantener contra viento y marea porque fueron prescritas por un concilio, sería ir contra el mismo fin de la Iglesia que debe cambiar de acuerdo con la coyuntura profana, para poder ejercer su misión. Hay aquí un ancho campo de revisión si la Iglesia quiere reconstruir la unidad. Hasta hoy la Iglesia no ha determinado el número ni las condiciones de ecumenicidad de los conc ilios ecuménicos. La distinción sugerida por Y. Congar entre Concilios de la Iglesia unida y Concilios generales de la Iglesia católica romana debería ser atentamente considerada por la jerarquía. Claro que no se podrá hacer tabla rasa de las precisiones dogmáticas aportadas por la Iglesia romana a la fe común, si el diálogo no quiere interrumpirse. Deben releerse en común los puntos de litigio entre las iglesias, especialmente entre las Iglesias de oriente y la romana. Ese ensayo no pretendía más que subrayar las condiciones de eficacia de un diálogo que afrontara los temas esenciales y no sólo los marginales o sencillos. Los importantes, a nuestro juicio, dependen más de una teología fundamental (en el sentido clásico del término) que de una teología confesional, que se ha limitado en el pasado a una constatación de diferencias sin buscar la integración de las legítimas en la unidad de la fe. Notas: 1 N. De R. El Concilio otorgó explícitamente a María el título de «Madre de Dios» Tradujo y condensó: JOSE M. ROCAFIGUERA