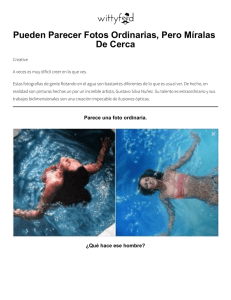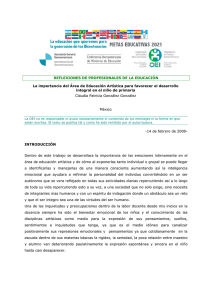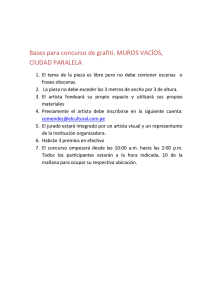Cuatro teorías sobre la expresión artística
Anuncio

Cuatro teorías sobre la expresión artística1 Sir Ernst H. Gombrich Cuando en la vida cotidiana nos referimos a la expresión, pensamos, por lo general, en signos visuales o auditivos de emoción, tanto en el hombre como en los animales. Como pudieran ser los diferentes síntomas de alegría o de rabia, un quejido de dolor, o —en los seres humanos— un suspiro de melancolía o una sonrisa radiante. No existe una estricta delimitación entre la idea de expresión referida a esas manifestaciones de las emociones en la vida real y el concepto de expresión aplicado a las distintas artes. Y así, un niño puede saltar de alegría, y un grupo de adultos puede ejecutar una alegre danza durante un ritual. De igual forma que un acontecimiento doloroso, como un funeral, puede ir acompañado tanto de gemidos de aflicción, como de gestos de congoja. No es extraño, por tanto, que la relación entre la expresión de las emociones en la vida real y la expresión en el arte haya sido objeto de atención por parte de los filósofos y de los críticos de arte desde que las artes comenzaron a ser un tema de reflexión; lo que sucedió, en el mundo occidental, en la antigüedad clásica; es decir, en los días de la antigua Grecia. Pero en cuanto estudiamos y analizamos las ideas de los críticos y de los filósofos sobre la expresión en el arte, descubrimos que, bajo las apariencias de unas mismas palabras, encontramos a menudo diferencias en el significado. Es a esta diferencia a la que me gustaría referirme. Ya que, en mi opinión, en la historia de la estética en occidente podemos distinguir tres teorías distintas sobre la relación entre el arte y las emociones. Tres teorías que me gustaría describir brevemente, antes de aventurarme a presentar mi propia interpretación, que vendría a constituir una cuarta teoría. Confío en que sabrán perdonarme si presento estas teorías de forma muy resumida, casi como una secuencia de esquemas. Soy consciente que en la historia de las ideas nunca se dan divisiones tan claras y ordenadas; y de hecho, las diversas teorías que he distinguido casi nunca han llegado a formularse de manera aislada. Por el contrario, con frecuencia se han combinado de diferentes maneras. No obstante, esas variaciones se pueden entender con mayor facilidad si examinamos primero aquellas teorías de forma aislada y en abstracto. Síntoma, señal y símbolo Estas ideas sobre la expresión, así consideradas, también han sido objeto de atención de los estudiosos del lenguaje y de otros sistemas de comunicación. Y ya que consideramos el arte desde el punto de vista de la comunicación, lo mejor que podemos hacer es tomar los resultados de sus análisis como punto de partida. En este contexto cabría distinguir tres funciones. 1 Ya he mencionado la primera de ellas; la función de los síntomas en cuanto manifestación del estado anímico; una función análoga a la de una señal luminosa en un panel de control. Podemos decir que el ceño fruncido es un síntoma del enfado, al igual que el rubor es un síntoma de la turbación interior. Esta función, como he dicho, es común al hombre y a los animales: el perro que mueve la cola al dar la bienvenida a su amo está exteriorizando uno de esos síntomas. La segunda función también es común a los animales y a los seres humanos. Se trata de la posibilidad de despertar emociones a través de signos visuales o acústicos. Los animales pueden emitir sonidos que funcionan como señales; por ejemplo, las gallinas pueden llamar a sus polluelos para que acudan a comer o para prevenirles de algún peligro. Tales señales pueden tener sus origen en síntomas, pero no necesariamente. Pueden despertar reacciones por sí mismas, como los colores de alarma que exhiben ciertos animales. Finalmente, las señales se pueden utilizar para representar o describir estados emotivos; al modo que un escritor describe una escena y nos hace comprender los sentimientos de su héroe. Esta posibilidad de alcanzar una descripción “pura” es una función que sólo se ha alcanzado en el lenguaje y en otros sistemas de comunicación humanos. Me referiré a ella como la función simbólica. Síntoma, señal y símbolo; he aquí los tres términos que me propongo usar para distinguir, de forma adecuada, las tres principales teorías de la expresión artística que se han ido sucediendo en la historia del pensamiento en Europa. Aunque no se han sucedido en el orden que acabo de enunciar2. La teoría de la expresividad artística en la antigüedad clásica En mi opinión, la función que he denominado cono la función señal es la que jugó el papel más importante en las primeras discusiones sobre el arte; y, si lo piensan bien, se darán cuenta de que se trata de algo muy natural. El descubrimiento de que las emociones humanas pueden ser motivadas por agentes externos, debe remontarse muy lejos en la historia. Toda madre que haya cantado una nana a su hijo para que se duerma, habrá descubierto —sin ayuda de nadie— el poder del arte sobre el estado anímico del niño. La canción de cuna que canta la madre no es, como puede suponerse, un síntoma de sus propios sentimientos. La madre no desea ir a dormir, sino que envía al niño la señal de que debe dormirse y, en efecto, la señal suele funcionar. Es algo así como un encantamiento; una fórmula mágica que exige una determinada respuesta. Este hecho no pudo quedar oculto en las primeras civilizaciones, ya que este poder sobre las emociones no está confinado a los tonos musicales o a las palabras. Existen sustancias que tienen influencias en los sentimientos: la bebida, como sabemos por innumerables relatos de todos los países, puede ponernos alegres; y también melancólicos. Asimismo, muchos rituales religiosos han recurrido a los elixires y a los encantamientos para inducir determinados estados emotivos. Pienso que esta clase de efectos sobre las emociones fueron los primeros en ser descubiertos y comentados en la 2 teoría del arte. Me gustaría denominar a esta teoría como la teoría mágico–médica, para aludir a la combinación de hechizos mágicos y de elixires. El mayor y más importante exponente de esta teoría en la antigüedad fue Platón, cuyos Diálogos, escritos en el siglo cuarto antes de Cristo, son de un valor incalculable para la historia del pensamiento occidental. La formulación más clara de esta teoría se encuentra en un Diálogo en el que trata de la música y su relación con las emociones. En la antigua Grecia, la música jugaba un papel importante en la educación; por lo que Platón, en su Diálogo sobre La República, se muestra muy preocupado de escoger para su república ideal sólo aquella clase de música que tuviera un efecto beneficioso sobre las emociones. Es de todos conocido, que Platón condenó algunos instrumentos y cierta clase de música por la influencia nociva que ejercían sobre el alma. Deseaba excluir de los programas de estudio —y realmente de todo el Estado— toda música que diera muestras de sensualidad o que fuera juzgada como demasiado relajante; permitiendo, tan sólo, movimientos vigorosos; algo parecido a las marchas militares. Indudablemente, Platón no fue el último en manifestarse en tal sentido; aún hoy oímos cosas parecidas cuando se habla de la música moderna. Y no me atrevería a decir que Platón no tuviera toda la razón al afirmar que, realmente, la música puede actuar como una droga sobre la mente humana. Pero la música no era la única de las artes a las que se atribuía en la antigüedad tales propiedades mágicas sobre las emociones. El arte que constituía el centro del interés en la antigüedad clásica era el arte de la oratoria, de la elocuencia. Si alguien quería triunfar en la política o en la abogacía, tenía que tener la maestría y la habilidad para jugar con los sentimientos de quienes le escucharan. En los escritos griegos y latinos sobre Retórica podemos encontrar gran cantidad de observaciones sobre estos efectos; y en ellos se compara a menudo el efecto causado por los grandes discursos con los provocados por la música. Pero es posible que la más famosa aplicación de lo que he denominado como la teoría mágico–médica de la expresión artística, se encuentra en la Poética de Aristóteles, aunque no se suele interpretar en este sentido. Me estoy refiriendo a su descripción de los efectos del arte dramático, que él denomina como la Catarsis. Se trata, en realidad, de un término médico, que vendría a significar purificación; y aquello que debiera ser purificado, según Aristóteles, serían las pasiones. Al contemplar una tragedia, nuestro estado emocional debería experimentar una reacción parecida a la que produciría un ritual religioso o un tratamiento médico; deberíamos salir purificados tras esta profunda experiencia de temor y de piedad. Pero hasta ahora me he referido a la música, a la oratoria y al arte dramático en relación con la teoría de la expresión artística. Es hora de preguntarse por el arte que más ocupa mi atención: la pintura y la escultura. Todos sabemos que la teoría del arte como imitación de la naturaleza ha sido predominante en la antigüedad. Aunque no del todo; ya que en Grecia y en Roma lo importante no era tanto la imitación, como el efecto que producían las imágenes. La forma más sencilla de conocer este interés la encontramos en las anécdotas narradas por Plinio, en las que se nos habla de los efectos que las pinturas ejercían sobre los animales: los pájaros iban a picotear las uvas pintadas por Zeuxis, y los caballos relinchaban 3 cuando veían un caballo pintado por Apeles. No es preciso tomar estas anécdotas muy en serio; pero, en cualquier caso, nos revelan que aún existían lazos de unión entre los efectos de la magia y el irresistible poder de los artistas. Al igual que en las leyendas griegas, Orfeo, el mítico cantor, atraía a todos los animales salvajes con el sonido de su lira, el pintor genial podía hechizar por igual a las criaturas humanas y a los animales. No existe, en mi opinión, civilización o tradición alguna en la que esta creencia no se manifieste en las imágenes realizadas con fines religiosos o supersticiosos. En mi libro sobre el arte decorativo —El Sentido de Orden—, vuelvo a insistir, una vez más, en la función universal que tienen las máscaras amenazadoras —como las máscaras t’ao-t’ieh de China— para ahuyentar los espíritus malignos. Se trata de una creencia que enlaza con cierta actitud reverencial que se atribuía a algunas imágenes por el poder que tenían sobre el corazón humano. En este sentido, se decía que la estatua de Venus, la diosa del Amor, esculpida por Praxíteles, despertaba el deseo en todo aquel que la contemplaba; al igual que la estatua de Zeus, esculpida por Fidias, inspiraba un temor reverencial. El aspecto que me gustaría resaltar en esta primera teoría del poder del arte sobre las emociones del hombre, es que se trata de una teoría del arte, y no de los artistas. Al igual que he afirmado que una madre que canta una canción de cuna para dormir a su niño no necesita sentir sueño, en esta teoría no es necesario que el artista que hechiza a su auditorio sienta a su vez las mismas emociones. Puede sentirlas y, si así fuera, podría llegar a conseguir una mayor intensidad en su obra; pero lo importante es la efectividad de sus creación, y no sus sentimientos personales. Creo que ya he hablado lo suficiente para ilustrar la primera de mis cuatro teorías de la expresión artística, que he venido a denominar como la teoría mágico–médica, por su similitud con los efectos de los hechizos y los elixires. La teoría de la expresión artística en el Renacimiento Me atrevería a decir que esta teoría no fue abandonada deliberadamente. De hecho, cuando estudiamos los escritos de los críticos y de los artistas del renacimiento italiano, nos encontramos que citan frecuentemente a los grandes autores de la antigüedad, y manifiestan su deseo de seguirles fielmente. Sin embargo, si leemos opiniones posteriores sobre música, pintura o poesía, de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII, encontramos que el énfasis ha cambiado. Lo que ahora ocupa el centro del interés es la capacidad de todas las artes para reflejar o retratar las emociones. En otras palabras, lo que he denominado como la función simbólica. Aunque, en el contexto de la expresión artística, cabría denominarla, con mayor propiedad, como la función dramática. Se incita al artista a estudiar la expresión de las emociones con el fin de imitarlas de forma convincente en el escenario, en su pintura o en la música. Encontramos este énfasis, de forma palpable, en los escritos de uno de los más grandes pintores del renacimiento italiano: Leonardo da Vinci. En uno de los pasajes de su Tratado de la Pintura, Leonardo señala que el buen pintor tiene que saber representar dos cosas: al hombre y a su mente 3. Lo primero —afirma— es fácil; lo segundo, difícil; ya que la mente sólo puede llegar a representarse por medio de signos externos, como los gestos o los movimientos. Leonardo aconseja al aprendiz de artista que estudie esos 4 movimientos constantemente en la vida real, y que tome nota de ellos en su libro de bocetos. Incluso se atreve a sugerir que el artista debería prestar una atención especial a los gestos que utilizan los sordomudos, ya que tienen que comunicarse sólo con movimientos. Y si ustedes recuerdan La Última Cena, se darán cuenta de lo que Leonardo quería decir, ya que en este fresco podemos observar los gestos de nerviosismo, de interrogación y de resignación de los discípulos de Jesucristo4. No es que este énfasis en la necesidad de representar de forma dramática y adecuada las expresiones emotivas llevara a Leonardo a olvidarse del efecto qpue la obra debe causar en quien la contempla. Leonardo confiaba en que el espectador de las pinturas quedara prendido de las emociones pertinentes; o –citando sus propias palabras– “si la pintura narrativa representa terror, miedo, evasión, pena y lamento, o placer, alegría, risa o cosas similares, las mentes de aquellos que las observan deben conmoverse del mismo modo que lo harían si se encontraran en una situación idéntica a la representada en la pintura”5. Leonardo apenas trata de estas exigencias en otras partes de su Tratado. Señala, en su comparación entre las artes, que una pintura de un hombre bostezando puede también ser contagiosa, y hacerte bostezar. Pero, de acuerdo con su espíritu científico, no creía que una pintura pudiera producir el llanto, ya que las lágrimas constituyen una perturbación demasiado grande para ser producidas por una pintura 6. De cualquier manera, el estudio de los síntomas de las emociones en los movimientos del cuerpo y en los músculos de la cara llegó a ser una parte importante en el aprendizaje del artista, ya que sólo de esta forma podían representar de forma convincente las narraciones bíblicas, la vida de Jesucristo, o las pasiones de los antiguos dioses. Por su parte, el poeta, el igual que el pintor, tenía que estudiar el corazón humano, y reflejar en sus obras la reacción de sus personajes ante lo que ha sido descrito generalmente como las pasiones del espíritu; es decir: el dolor, la ira, la alegría o la desesperación. Al narrar una historia en un poema épico, o en una obra en prosa, el autor tiene que describir los efectos que causa el amor, el valor, o la desesperación de los personajes; y cuanto más se asemeje su descripción a nuestras propias experiencias, más nos conmoverá su narración. El lugar más apropiado para la descripción de estas pasiones fue, indudablemente, el teatro, el escenario. No existe ejemplo mejor sobre esta afirmación que una pasaje del Hamlet de Shakespeare, en el que el príncipe conversa con los actores sobre la representación de un determinado acto, diciéndoles, con palabras en consonancia con su tiempo, que la finalidad del teatro es “poner un espejo ante la naturaleza” (acto 3, escena II). En otro momento, Shakespeare nos dice con toda claridad que para aprender a representar las pasiones del hombre, el actor no necesita y quizá no deba expresar sus propios sentimientos. En otro pasaje, Shakespeare pone en boca de Hamlet una reflexión sobre un actor que ha estado representando un papel en la escena de un drama, en el que Eneas relata a la reina de Cartago cómo el rey de los troyanos fue masacrado en presencia de su esposa Hécuba. A la vez que narraba este suceso tan horrible, la cara del actor palidecía y sus ojos se llenaban de lágrimas; lo que hace pensar a Hamlet, con verdadera agudeza de imaginación: 5 ¿No es tremendo que ese cómico, no más que en ficción pura, en sueño de pasión, pueda subyugar así su alma a su propio antojo, hasta el punto de que por la acción de ella palidezca su rostro, salten lágrimas de sus ojos, altere la angustia su semblante, se le corte la voz, y su naturaleza entera se adapte en su exterior a su pensamiento? ¡Y todo para nada! ¡Por Hécuba! ¿Y qué es Hécuba para él o él para Hécuba, que así tenga que llorar sus infortunios? (Acto 2, escena II). Una vez más se nos recuerda que el arte es artificio; lo importante es la habilidad de representar los síntomas del dolor. No se nos ocurre criticar a un actor por no sentir dolor por Hécuba, nos conformamos tan sólo con que represente ese dolor. Y al igual que en el teatro, sucede en la música. De hecho, estas dos manifestaciones se encuentran íntimamente vinculadas en el desarrollo de la expresión artística en Europa; ya que fue en el teatro cantado —en la ópera— donde por vez primera se le otorgó a la música la tarea de representar las pasiones humanas. Los que acuden a la ópera suelen manifestar, en ocasiones, su queja y descontento ante el hecho de que los libretos de las mejores óperas sean bastante irracionales y poco elaborados. Pero esta crítica es un tanto equivocada. El que escribía un libreto pretendía, como su principal cometido, poder ofrecer al compositor de la ópera y, por supuesto, a los cantantes el mayor número de posibilidades de expresar las más intensas emociones de amor, odio, esperanza, venganza, valor o desesperación. De igual modo, debía haber lugar para la música marcial o para el triste lamento de la heroína; sin que pudiera faltar el villano manifestando violentamente su furor, y la canción del héroe sobre su infortunio. Importa poco que los diferentes papeles estén justificados en la trama, ya que su razón de ser reside en permitirnos admirar la maestría del compositor al representar esos sentimientos contrastados que los actores deben aprender a interpretar. Me atrevería a decir que no existe gran diferencia entre las posibilidades de la ópera en occidente, y las que ofrecen las diferentes del teatro en oriente. Acudimos a contemplar el corazón humano al desnudo; y si la expresión de las emociones nos convence, nos olvidaremos, sin pesar alguno, de la falta de consistencia en la trama. La teoría de la expresión en el romanticismo Como ya he mencionado, esta concepción dramática de la expresión artística ha predominado en el arte y en la crítica artística hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Por entonces, la teoría de la expresión artística sufrió otro importante cambio, que debemos relacionar con el romanticismo. Dicho en pocas palabras; lo que este movimiento reivindicó fue la necesidad de la sinceridad; de las emociones genuinas. Y de esta forma, el énfasis se trasladó, no a la expresión entendida como una señal o como un símbolo, sino a la expresión entendida como un síntoma de las emociones. Por vez primera, los críticos de arte deseaban conocer lo que el artista sentía realmente, los sentimientos más íntimos de su corazón. Uno de los mejores libros sobre la historia de las ideas artísticas se relaciona con este momento de cambio; me refiero al libro de M. H. Abrams, El espejo y la lámpara, subtitulado como la teoría romántica y la tradición crítica, que fue publicado por vez primera en 1953, pero que no ha perdido su actualidad7. El espejo del título es precisamente el espejo del que nos habla Hamlet, cuando nos dice que el deber de todo actor es sostener un espejo delante de la naturaleza para reflejar o representar las 6 diferentes pasiones del hombre. Su misión es observar, asimilar y reproducir; y cuanto mayor sea la nitidez del espejo, mejor realizará su tarea. La lámpara es algo completamente diferente: no refleja nada, lo que hace es iluminar el mundo, y cuanto más brillante sea su luz más nos lo revelará. En la nueva teoría del movimiento romántico, el artista es como una lámpara. Envía los destellos de sus sentimientos al mundo, donde son recibidos por el público que se volverá a la fuente de luz. Su luz es su arte, ya sea la poesía, la pintura, o la música; y cuando, por lo general, nos referimos a la expresión artística, nos solemos referir normalmente a la expresión de los sentimientos íntimos del artista que han tomado cuerpo en su obra de arte. La teoría romántica de la expresión ha sido tan universalmente aceptada en el mundo occidental por innumerables artistas y críticos de arte, que cuesta darnos cuenta de que hubo un momento en el que se la consideró realmente novedosa y revolucionaria. Permítanme insistir, al respecto, que ni en la antigüedad, ni en el renacimiento, el centro del interés se centraba en el artista. Lo que se juzgaba era su trabajo. En la antigüedad, por la influencia que tenía sobre las emociones del hombre; en la siguiente teoría, por la fidelidad con que se reproducían tales emociones. Sin embargo, llegó un momento en que esto se consideró insuficiente. La emoción que se podía encontrar en una poesía fue considerada como algo sospechoso —incluso despreciable— si se intuía que esa emoción no había sido experimentada por el artista al escribir su poema. No hay duda que esta teoría se aplicaba con mayor facilidad a la poesía lírica, en la que el artista podía volcar sus sentimientos de amor, o su admiración por la belleza de la naturaleza. De hecho, el poeta inglés Wordsworth escribió en 1800 que la poesía era un cierto “rebosar espontáneo de sentimientos internos”. Y casi treinta años antes, Goethe ya afirmaba, en boca del personaje de una de sus obras, que lo que hace al poeta es “un corazón henchido de desbordante emoción”8. Por tanto, lo que distingue al poeta o al artista del común de los mortales no es su habilidad, su maestría, sino la intensidad de sus sentimientos; y es sólo esta intensidad lo realmente valioso. Una obra de arte ejecutada sin sentimiento, de una forma fría, es un verdadero fraude; algo deshonesto e inmoral, ya que un poeta que escribiera sobre un amor que realmente no sientese en su corazón estaría engañando a sus lectores. En consecuencia con estas ideas, las circunstancias bajo las que se escribía un poema comenzaron a interesar al crítico de arte y al público, mientras que anteriormente casi no se les daba importancia. Nadie se hubiera sentido defraudado al saber que una elegía ante la muerte de una persona querida había sido escrita por encargo, y pagada por los familiares del difunto. Para la teoría romántica —que nosotros hemos recibido como herencia— esta posibilidad era considerada, cuando menos, como algo inquietante. El poeta o el artista debía expresar únicamente sus propios sentimientos, de forma espontánea, sin mediar nadie ni nada, tan sólo por el afán de expresarse a sí mismo, de desahogar su corazón. Pues sólo de esta forma, dichos sentimientos podrían llegar a transmitirse al lector o a quien escuchara su poesía, que lograrían así experimentar idénticos sentimientos emotivos. 7 La comunicación de sentimientos a través del arte El poeta alemán Friedrich von Schiller expuso estas ideas en una carta dirigida a Goethe: “Yo considero poeta a todo aquel que sea capaz de expresar su estado emotivo en una obra, de tal forma que dicha obra suscite en mí un idéntico estado emotivo”.9 Como estamos viendo, esta teoría de la expresión entiende el arte como una comunicación de emociones: la transmisión de sentimientos entre un hombre y otro. Todos conocen que esta nueva teoría de la comunicación fue aplicada no sólo a la expresión de sentimientos en la poesía, sino también a todas las artes. El gran pintor paisajista inglés John Constable lo explicó de forma sucinta cuando afirmó: “la pintura es para mi otra de forma de denominar la palabra sentimiento” 10; y Delacroix, el paladín de la concepción romántica de la pintura, escribió: “la pintura no es otra cosa que un puente tendido entre la mente del artista y la del espectador; la fría perfección no es arte”. Lo realmente importante —tal como había escrito Delacroix años antes— es que cada pintor expresase su alma; “si uno cultiva su alma, ésta encontrará los medios para expresarse” 11. Y, en la siguiente generación, Zola escribiría: “lo que yo busco en una pintura es un hombre, y no un cuadro”12. Creo que no es necesario señalar que el arte que mejor se adapta a esta concepción de la expresión artística es la música. Las emocionantes palabras que Beethoven escribió en la partitura de su genial Missa Solemnis dan muestra de su fe en el arte: Vom Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen (Desde el corazón, se puede llegar también al corazón) Teóricamente, esta identificación del arte con la expresión de la mente y el alma del artista debería presentar serias dificultades para la apreciación del arte del pasado; ya que muchas obras de arte y monumentos arquitectónicos fueron llevados a cabo por maestros y artesanos anónimos, de cuya personalidad no conocemos —ni podemos conocer— nada. Pero he aquí que otra teoría vino a solucionar el problema: la teoría de la mente colectiva. Una teoría que llegó a tomar gran variedad de formas. El arte de las épocas anteriores, el estilo del antiguo Egipto, de los griegos, o del gótico del medioevo, fue considerado como el producto del Zeitgeist —o espíritu de la época— de los egipcios, de los griegos o de la Edad Media cristiana. Los denominados espíritus, que se manifestaban a sí mismos en las diferentes formas artísticas o estilos, fueron considerados como una especie de artistas que expresaban su propia interioridad, a la vez que revelaban la esencia de la nación o de la época. Es cierto que el objeto de mi estudio, la Historia del Arte, debe su prestigio y popularidad, en gran parte, a la influencia de estas doctrinas tan optimistas sobre el arte entendido como comunicación. No obstante, me he visto obligado a analizar y criticar en muchos de mis escritos, tanto su coherencia interna, como algunas de sus manifestaciones en la historiografía del arte. Por decirlo en pocas palabras, he llegado a la conclusión de que se trata de una idea del todo irrelevante para servir de ayuda a los historiadores y críticos de arte. 8 También he sido bastante crítico con la teoría del arte como transmisión de los sentimientos del artista, o —tal como se denomina en nuestros días— del arte como autoexpresión. Es evidente que no he sido el único especialista que ha manifestado sus dudas sobre la utilidad de esta idea para el arte. Una idea que ha llegado a tener una amplia aceptación en este siglo a través de diversos movimientos artísticos, como el expresionismo alemán, o el expresionismo abstracto en Norteamérica. Estoy convencido que su inconsistencia es del todo manifiesta. No hay duda de que cualquier creación artística estará íntimamente unida a la personalidad de su creador; pero esta afirmación no implica casi nada, ya que es absolutamente falso que a través de una determinada obra se pueda llegar a conocer al artífice. Uno de los artistas más famosos del renacimiento italiano, Benvenuto Cellini, nos ha dejado en su autobiografía una espléndida narración de su incontrolable personalidad: violento, aventurero, inconformista. Sin embargo, ¿quién podría adivinar estos rasgos de su personalidad a través de las elegantes y refinadas obras producidas por su mano, como el Perseo de Florencia, o el famoso salero de oro de Viena? De igual forma, ¿qué es lo que realmente conocemos de la personalidad de Shakespeare o de Bach? ¿Los reconoceríamos si los encontramos en alguna parte? Por otra parte, tampoco es de alguna utilidad pensar en una gran obra de arte como el resultado de un determinado estado emotivo del artista suscitado en el preciso momento de su creación. El argumento utilizado por los que han criticado esta teoría es que tal circunstancia implicaría que un compositor que escribiera una sinfonía debería esperar a encontrarse melancólico para escribir un adagio, y alegre para escribir un scherzo. Indudablemente, el arte no es algo tan sencillo. Lo que nos revelan estas objeciones, en mi opinión, es la necesidad de formular una teoría de la expresión artística más satisfactoria. Además, tal como he venido indicado, hemos tenido algunas teorías más adecuadas en el pasado. La teoría dramática del renacimiento ha sido formulada de nuevo por Suzanne Langer en su influyente Philosophy in a New Key, aunque no creo que añada nada nuevo a lo mucho que ya se había dicho con anterioridad. La teoría de los efectos, que he descrito como la más influyente en la antigüedad clásica, vuelve a tener su vigencia en nuestros días; ya que las preocupaciones que sentía Platón respecto a los efectos nocivos del mal arte, han vuelto a estar de actualidad con los debates sobre los efectos de la televisión en la gente joven. Pero en cierta manera, y en comparación con el auténtico problema de la expresión —la relación entre el artista, su obra y su público— se trata de una cuestión marginal. Intentar resolver esta compleja cuestión es algo realmente atrevido. Y quien intentara hacerlo en unos pocos minutos sería una persona realmente temeraria. Pues bien, esto es lo que intentaré hacer a continuación, para lo cual les solicitaría su mayor atención. En mi opinión —y resumiendo mi idea en pocas palabras—, la cuarta teoría que necesitamos debería incorporar las teorías precedentes, pero modificándolas a la luz de las anteriores objeciones. 9 Una teoría alternativa: la teoría “centrípeta” de la expresión artística He afirmado que la teoría del arte, entendida como la expresión o manifestación de los sentimientos del artista, que posteriormente transmite a su público, llega a identificar la expresión de las emociones con los síntomas de las emociones; de forma análoga a lo que sucede en la vida real cuando fruncimos el ceño por enfado, o saltamos de alegría. Naturalmente, tales síntomas pueden ser pegadizos o contagiosos, ya que las emociones pueden llegar a influir en un grupo numeroso de personas en una fiesta o en una asamblea. Es más, si nos fijamos en esta circunstancia con más detenimiento, podremos observar que incluso aquí la noción común del proceso se ha simplificado bastante. Como ya he señalado en otra ocasión, este hecho se basa en la idea de que, cuando tenemos un sentimiento determinado, éste se manifiesta al exterior a través de algún tipo de indicio o síntoma13. Se trata de un movimiento que va del interior al exterior; un movimiento que podríamos denominar como centrífugo; primero se da el sentimiento, luego el indicio, posteriormente la respuesta de los demás ante aquel indicio o síntoma. Se trata de algo similar a la transmisión de un mensaje a través de las ondas radiofónicas. Pero ya hace muchos años que la psicología descubrió que esta relación entre sentimientos y síntomas no es una relación unilateral. Podríamos decir, sin mayores explicaciones, que también los síntomas pueden causar las emociones apropiadas. Esta observación es conocida en la psicología como la teoría de las emociones de JamesLange; una teoría que postula la unidad entre estados físicos y mentales, tanto en los animales como en los seres humanos14. Recuerdo haber leído en algún lugar que cuando una cacatúa está alegre mueve su cabeza de arriba abajo; en consecuencia, es fácil modificar el estado de alegría o de tristeza de este pájaro; tan sólo se necesita coger su cabeza y moverla de arriba abajo. No respondo de la exactitud de este hecho, ni tampoco comparto la idea de completa igualdad entre los fenómenos físicos y mentales; pero en algún sentido todos somos cacatúas. Mi madre, que fue profesora de piano, solía aconsejar a sus discípulos que, al tocar un pasaje alegre, se echaran hacia atrás y sonrieran, ya que este gesto deliberado infundiría expresividad a su interpretación musical. De hecho, los oradores y actores de teatro han descubierto la teoría James-Lange mucho antes de que la formulara la ciencia de la psicología. El orador y el actor siempre deben hablar y actuar en el estado emocional que se requiere en su discurso o actuación. Recuerden la sorpresa de Hamlet al observar que el actor que recitaba la tragedia de la caída de Troya derramaba lágrimas auténticas: “¿Qué significaba Hercúles para él?” Sin embargo, el actor no lloraba debido a su aflicción por la reina de Troya; su emoción surgía al recitar lo que el dramaturgo había escrito para esta ocasión. No es el dolor lo que hace apasionado el discurso, sino el discurso apasionado el que provoca el dolor; o, al menos, todos los síntomas del dolor, incluidas las lágrimas. Intentaré definir con mayor precisión esta teoría que pone un especial hincapié en la relación inversa entre los sentimientos y la expresión. En alguna ocasión he propuesto denominarla como la teoría centrípeta de la expresión artística, en contraste con lo que sería la teoría centrífuga de la expresión. Los signos expresivos aparecen en primer 10 lugar, y son ellos precisamente los que propician una respuesta emocional en el actor, el orador y —tal como me gustaría creer— en cualquier artista; sea éste un pintor, un poeta o un músico. Tomando un término prestado de la ingeniería, también me gustaría denominar a esta teoría de la expresión artística como la teoría feedback —o de la retroalimentación—. Se trata, en definitiva, de una teoría que subraya la importancia de la constante interacción entre la forma artística y los sentimientos, entre el medio artístico y el mensaje que se transmite. Aunque mi campo de trabajo es la historia de las artes visuales, me gustaría —con su permiso— detenerme por unos momentos en la teoría de la expresión artística en la poesía, ya que es aquí donde se aprecia con mayor claridad a lo que me estoy refieriendo. El medio artístico del poeta es el lenguaje. El poeta sólo puede expresar sus ideas o emociones por medio de las formas o palabras que le ofrece el lenguaje. Su arte consiste en tantear su medio artístico con el fin de seleccionar la palabra correcta, el tono o la forma que encaja con mayor perfección con aquello que él desea expresar. Pero, una vez más, incurriríamos en una excesiva simplificación si pensáramos que lo primero son sus sentimientos emotivos; sentimientos que, posteriormente, debe envolver con las palabras de su lengua nativa. Al igual que con los síntomas de la expresión —sólo que en este caso con mayor fuerza— será el lenguaje el que sugiera y suscite sus sentimientos en un constante movimiento de interacción. Tal como solía recalcar el gran crítico inglés Ivor A. Richards, tras haber abandonado la escritura en prosa para practicar la poesía: “es el lenguaje el que inspira al poeta”.15 Una vez más cabe hablar de la teoría centrípeta de la expresión: es el lenguaje el que ofrece al poeta los medios para dar forma a sus sentimientos o pensamientos en una creación artística. La importancia del medio artístico y el descubrimiento de recursos expresivos Un ejemplo excepcional, aunque algo excéntrico, del papel que juega el lenguaje en la expresión, lo encontramos en el libro de Sigmund Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente16. Solemos pensar en Freud tan sólo como un expresionista que consideraba al artista como un hombre dominado por la fuerza de sus emociones. Pero esta idea supondría no entender su intuición más valiosa acerca del arte, que se encuentra en el libro que acabo de mencionar. Al tratar de los chistes, Freud se detiene a estudiar los retruécanos o “juegos de palabras”; esa clase de equívocos que se aprovecha de los accidentes del lenguaje. Los ejemplos que él analiza son tomados, como es natural, de su lengua nativa, el alemán; y sus traductores se han encontrado con el problema de elegir ciertos chistes equivalentes en la lengua inglesa. Uno de esos chistes, utilizado por su traductor, es la divertida descripción de las vacaciones navideñas cono alcoholidays. En realidad no es un chiste muy bueno; pero es lo bastante ocurrente para ilustrar la dependencia de la expresión frente al lenguaje. Me atrevería a decir que Inglaterra no es el único lugar donde ciertas personas esperan las vacaciones para tener la oportunidad de beber; sin embargo, no es del todo necesario que aquel que inventó este chiste tuviera un deseo de emborracharse, y 11 de ahí su ocurrencia. El chiste, como hemos visto, tiene su origen, no en el deseo de alcohol, sino en un accidente del lenguaje. Creo que no es necesario afirmar que el lenguaje puede ofrecer al artista mucho más con sus palabras que este mal chiste. Toda poesía se deriva del lenguaje; circunstancia del todo evidente con sólo considerar la importancia que adquieren la rima y la medida en algunas tradiciones poéticas. Lo que interesa para el tema que me ocupa es el papel que juega el medio utilizado por el artista; un medio que se encuentra al servicio del proceso de expresión artística. En la actualidad, las distintas artes —arquitectura, jardinería, pintura, escultura, música o danza— no operan con símbolos tan explícitos como lo hace el lenguaje. No obstante, estas artes no podrían cumplir con su función sin la existencia de una tradición que ofreciera al artista ciertas posibilidades de elección. En un artículo que escribí hace tiempo sobre “Expresión y comunicación en arte”, insistía en que no debemos olvidar lo que aprendimos de la teoría de la información. La comunicación entre un emisor y un receptor presupone un código, ya que, como hemos visto, las señales que enviamos no transmiten significados “al modo como las vagonetas transportan carbón”17. Las señales pueden comunicar su mensaje tan sólo a aquellos receptores que tienen ciertas expectativas; es decir, un conocimiento previo sobre las distintas alternativas que le ayude a seleccionar entre las varias posibles. Puede que a simple vista resulte absurdo relacionar la expresión artística con esta árida teoría de la información desarrollada por los ingenieros de telecomunicación. Además, soy plenamente consciente de la gran distancia que media entre cualquiera de las artes de los simples códigos a los que hace referencia esta teoría matemática. Con todo, el estudioso del arte se puede beneficiar de esta nueva disciplina si es capaz de ver el gran papel que juegan nuestras expectativas sobre nuestras respuestas. Lo muy esperado es difícilmente captado; y lo totalmente inesperado carecería de significado. Es esta adecuada proporción entre lo esperado y lo inesperado lo que constituye el atractivo y la magia de la expresión artística. Todo ello no sería posible sin un medio artístico estable que permita al artista jugar con las expectativas de su público; confirmando, negando, burlando o sorprendiendo dichas expectativas. En mi opinión, donde también se equivoca la teoría del arte como comunicación es en el convencimiento tácito de que un gran artista puede planear de forma premeditada todos esos efectos sin el beneficio del feedback. En cada estado del proceso creativo el artista debe ser su primer público y su primer crítico 18. Tanteará y explorará su medio artístico, observando cómo le afectan las distintas combinaciones de formas, de colores o de tonos musicales. En este atento juego de tanteo y experimentación con las posibilidades de su arte, el pintor sacará partido a los accidentes fortuitos que encuentra a lo largo de su proceso, al igual que hacía el poeta al sondear las posibilidades del lenguaje. Cabe recordar, en este sentido a Joseph Turner, el gran pintor paisajista inglés, solía advertir a sus discípulos que “nunca se olvidaran de los accidentes” 19. Tengo entendido que este estado de alerta, frente a las posibles variaciones accidentales del medio artístico, también jugaba un papel relevante en ciertas escuelas de pintura del lejano oriente; al igual que en el expresionismo abstracto de nuestro siglo. No obstante, debemos señalar que entre ambas existe una radical diferencia. Tan sólo dentro 12 de una tradición perfectamente establecida, un artista puede jugar con los matices más delicados; con la seguridad de que su público sabrá captar cada diferencia de matiz. Respondiendo, ante cada una de estas insinuaciones, de forma análoga a como él respondió en su proceso de búsqueda y experimentación. Estoy firmemente convencido, respecto a este punto, que las artes del lejano oriente, de China y de Japón, son con frecuencia mucho más sutiles que las de occidente. En cualquier caso, no creo necesario detenerme a explicar en qué grado la literatura y el arte de cada cultura permite articular ciertos sentimientos y estados emotivos. Cabría hablar, por ejemplo, del modo en que la respuesta ante la naturaleza, la actitud hacia el amor, los conceptos de heroísmo o de santidad, han tomado cuerpo en el arte y en la literatura de cada nación. Ya he aludido a la idea tan extendida de que todo esto puede ser interpretado como manifestaciones de un espíritu colectivo o de cierto carácter nacional; pero aquí, como en otros muchos casos, haría un alegato en favor de la teoría del feedback. No se trata, tan sólo, de que la personalidad de una nación encuentre su expresión en el arte de un determinado país; ya que también el arte del país configura, en cierta forma, la personalidad de esa determinada nación. La tradición, el medio artístico y el lenguaje ejercen su influencia en todos aquellos que los han heredado o los han utilizado. Separar y analizar esta sutil interacción es del todo imposible. Bastaría con darse cuenta de que siempre sucede así. Me gustaría insistir en que esta cuarta teoría de la expresión artística no contradice las teorías anteriores; simplemente las amplía, a la vez que toma de cada una de ellas algunos elementos importantes. La primera teoría, la de la antigüedad clásica, aquella que se centra en los efectos que el arte provoca sobre las emociones, pudiendo por tanto comparar el medio artístico a los hechizos o, incluso, a los elixires, es —en mi opinión— la más importante de las tres. Con todo, en mi teoría quisiera resaltar que el primero en sentir dichos efectos —y en buscarlos— es el mismo artista; el cual descubre y selecciona la clase de sentimientos emotivos que desea provocar y manifestar. Esta actitud no tiene por qué contradecir necesariamente a la segunda teoría de la expresión artística, la que he venido a denominar como la teoría dramática de la expresión. El artista —según esta teoría— estudia la manera de manifestar los sentimientos emotivos, y encuentra los modos y recursos adecuados en la tradición artística que ha heredado. Pero interesa señalar que el artista estudia estos recursos expresivos como hechos objetivos y eficaces; de forma desapasionada. Por su parte, la tercera teoría se opone a la anterior. Me gustaría indicar que hay mucho que aprender de esta teoría romántica de la expresión artística. Ya que, de acuerdo con mi idea, el verdadero artista hallará, en su proceso de búsqueda y descubrimiento, sentimientos ante los que reaccionará; emociones que hará verdaderamente suyas en su corazón. Con el fin de ilustrar todas estas ideas, y a modo de resumen, me gustaría poner un ejemplo del lenguaje de la música; en concreto, el de un simple toque de trompeta. En la antigüedad clásica se hubiera puesto el acento en la capacidad de este instrumento para suscitar el valor y la agresividad. En la época del renacimiento y barroco se hubiera utilizado —por ejemplo, en una ópera— para representar el espíritu marcial. Un 13 compositor romántico es posible que insertara un toque de trompeta en su sinfonía para expresar la emoción del triunfo. Todas estas interpretaciones me parecen absolutamente legítimas. Pero no debemos olvidar que el toque de trompeta es parte de una tradición cultural; y que el compositor que utilizó la trompeta descubrió sus posibilidades al estudiar en sí mismo la propia capacidad de respuesta. Una vez descubiertos estos recursos, puede encontrar nuevas aplicaciones, variaciones originales, y nuevas tonalidades emotivas, y hacer que nos demos cuenta de que aquel toque de trompeta es suyo y solamente suyo. De esta manera, y sólo de esta manera, podemos interpretar la idea del arte como expresión de los sentimientos del artista. (Traducción: Carlos Montes) 1 Nota del traductor: Al tratarse de una conferencia, el autor ha incluido tan sólo unas pocas citas bibliográficas. Pensando en el lector interesado, y con la aceptación del autor, nos hemos permitido añadir algunas notas más, con referencias a la obra de Gombrich y de los autores citados. 2 Las funciones que Gombrich define coinciden con las de K. Bühler en su libro Teoría del lenguaje (Madrid 1961); en la versión española, Julián Marías tradujo estas expresiones en “símbolo, indicio y señal” popularizando estos términos en los trabajos relacionados con esta temática; en nuestra traducción conservamos el término “síntoma” que coincide en su significado con el de “indicio”. 3 Leonardo da Vinci, Treatise on Painting, versión de A. P. McMahon (ed.), Princeton 1956, nº 248. 4 Ibídem, nº. 250. 5 Ibídem, nº. 267. 6 Ibídem, nº. 33. 7 Existe traducción en castellano. M. H. Abrams, El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición crítica del hecho literario, Buenos Aires 1962. 8 Cfr. Goetz von Berlichingen, acto 1. 9 Crf. Carta del 27 de marzo de 1801. 10 Cfr. Carta del 23 de octubre de 1821. 11 Cfr. Diario, texto del 25 de enero de 1857, y del 14 de mayo de 1824. 12 Cfr. Mon Salon, 4 de mayo de 1866. 13 Cfr. “Freud´s Aesthetic” en la revista Encounter, nº 26, enero 1966, p. 30-40. Existe traducción en castellano: “La estética de Freud”, en E. H. Gombrich, Freud y la psicología del arte, editorial Seix Barral, Barcelona 1971, p. 9-43. 14 Cfr. C.G. Lange, The Emotions, Baltimore 1922 (1885) y W. James, “What is an emotion”, en Mind, 9, 1884, p. 185 y ss. El profesor Gombrich cita esta teoría en alguna ocasión; cfr. su artículo “Gesto ritualizado y expresión en el arte”, en La imagen y el ojo, Madrid 1987, p. 71. 15 Especialmente en Verse versus Prose, Presidential Adress, The English Association, 1978. Sobre Richards, cfr. E. H. Gombrich, “The Necessity of Tradition. An Interpretation of the Poetics of I. A. Richards” en Tributes, Oxford 1984, p. 185 y ss. 16 Cfr. S. Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente, Madrid 1969. Sobre esta obra ha tratado el profesor Gombrich en el artículo antes citado sobre Freud, y en el artículo “Verbal Wit as a Paradigm of Art. The Aesthetic Theories of Sigmund Freud” en Tributes. 17 Cfr. E. H. Gombrich, “Expresión y comunicación” en Meditaciones sobre un caballo de juguete, p. 77 y ss. 18 “Tal como le gusta señalar a mi amigo Sir Karl Popper”. Sobre el tema de la expresión en Popper se puede cfr. Búsqueda sin término, Madrid 1977, p. 71-96. 19 Cfr. J. Ruskin, Modern Painters, vol. V, 1988, p. 177. 14