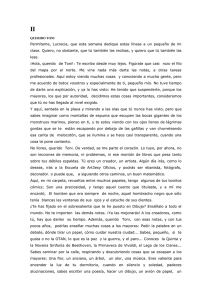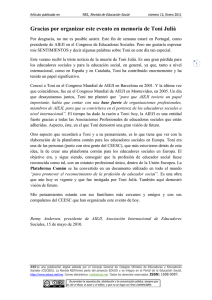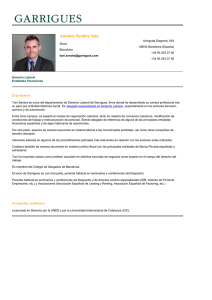Inicio El diablo en la Sixtina
Anuncio
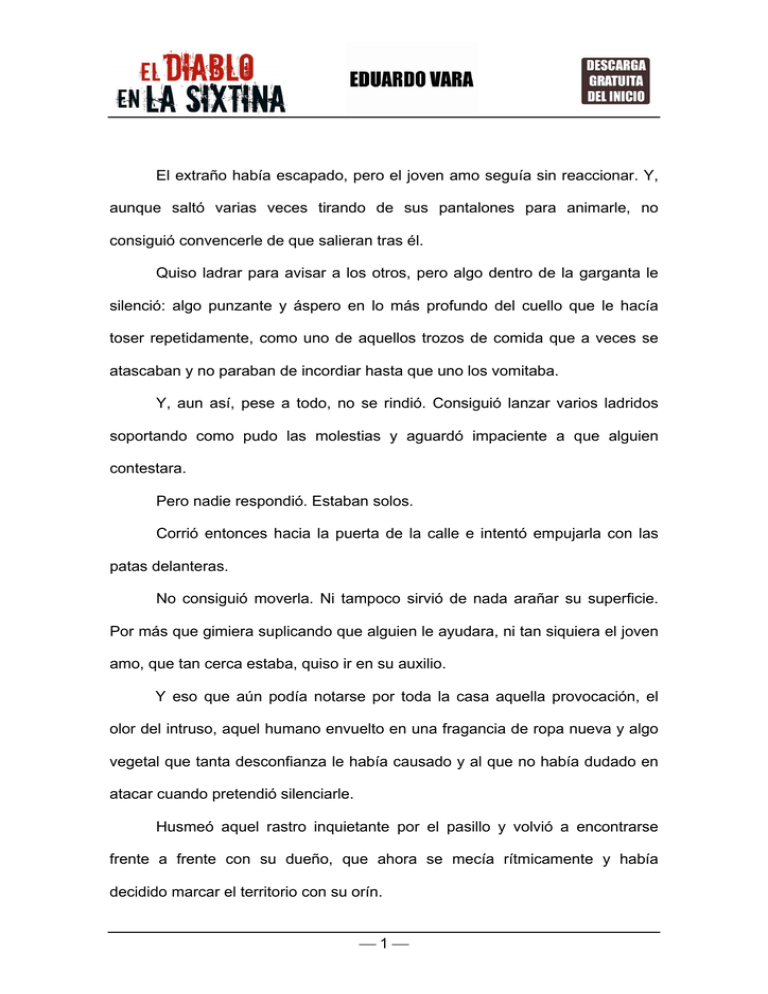
El extraño había escapado, pero el joven amo seguía sin reaccionar. Y, aunque saltó varias veces tirando de sus pantalones para animarle, no consiguió convencerle de que salieran tras él. Quiso ladrar para avisar a los otros, pero algo dentro de la garganta le silenció: algo punzante y áspero en lo más profundo del cuello que le hacía toser repetidamente, como uno de aquellos trozos de comida que a veces se atascaban y no paraban de incordiar hasta que uno los vomitaba. Y, aun así, pese a todo, no se rindió. Consiguió lanzar varios ladridos soportando como pudo las molestias y aguardó impaciente a que alguien contestara. Pero nadie respondió. Estaban solos. Corrió entonces hacia la puerta de la calle e intentó empujarla con las patas delanteras. No consiguió moverla. Ni tampoco sirvió de nada arañar su superficie. Por más que gimiera suplicando que alguien le ayudara, ni tan siquiera el joven amo, que tan cerca estaba, quiso ir en su auxilio. Y eso que aún podía notarse por toda la casa aquella provocación, el olor del intruso, aquel humano envuelto en una fragancia de ropa nueva y algo vegetal que tanta desconfianza le había causado y al que no había dudado en atacar cuando pretendió silenciarle. Husmeó aquel rastro inquietante por el pasillo y volvió a encontrarse frente a frente con su dueño, que ahora se mecía rítmicamente y había decidido marcar el territorio con su orín. 1 De nuevo, tiró del bajo de sus pantalones y, una vez más, entre gimoteos y toses, comprobó lo inútil de su insistencia. Así que, al poco rato, terminó echándose junto a sus pies y, mientras seguía tosiendo y sacudía la cabeza intentando expulsar aquella cosa de su garganta, esperó pacientemente a que el joven amo cambiara de actitud. Hasta que oyó el ruido del ascensor y enderezó las orejas. El líder de la casa y su hembra habían regresado. Podía sentir sus voces en el rellano de la escalera y, pronto también, escuchó el sonido de unas llaves trajinando en la cerradura. Corrió a su encuentro excitado y, antes incluso de que entraran, les recibió con una salva de ladridos apremiantes y toses involuntarias que ellos no parecieron comprender. De hecho, al principio, le regañaron con dureza por ruidoso y hasta tuvo que esquivar un puntapié del viejo líder, que no pareció valorar demasiado sus esfuerzos como guardián. ¿Pero qué les ocurría? ¿Por qué no perseguían al extraño? ¿Es que no notaban su olor? Y de nada sirvió tampoco que correteara tras ellos ladrando tan fuerte como se lo permitía la molestia de su garganta. Continuaron sin hacerle caso y después, cuando fueron a buscar al joven amo por fin, la reacción de ambos le resultó más confusa todavía. No entendió nada. Aquello no tenía sentido. Se habían quedado inmóviles en la entrada de la habitación y lloraban abrazados. 2 I AL PRINCIPIO, UN CADÁVER El sonido del teléfono la había sorprendido tirada en el sofá, viendo un canal de noticias mientras se terminaba el yogur que remataba una cena ligera. El día había resultado agotador, otro viernes más de pacientes ansiosos por resolver todos sus problemas antes del fin de semana. Pero, tras escuchar a su madre contándole entre sollozos lo que acababa de ocurrir, tuvo que dejar a un lado su cansancio y se puso en marcha. Rápidamente, volvió a enfundarse el abrigo y, aunque metió el fonendoscopio en el bolso, no estaba nada segura de que fuera a resultarle de utilidad. Al menos, no le pareció probable por la información que acababa de recibir: Toni, su hermano, ahorcado de la lámpara de su habitación, no se sabía por qué ni desde hacía cuánto. Sonaba demencial, como una pesadilla especialmente diseñada para una doctora de atención primaria como ella. Condujo tan veloz como pudo hasta el piso de sus padres en el barrio de Poblenou y, haciendo un esfuerzo por centrarse, trató de imaginar la escena que se iba a encontrar y la forma más sensata de abordarla. Al fin y al cabo, aquel era su trabajo. Solo tenía que abstraerse y razonar como lo haría si aquello le estuviera ocurriendo a un desconocido. Sin embargo, y por muy profesional que pretendiera ser, sabía perfectamente que hasta entonces no había actuado de una manera del todo objetiva. Para empezar, al hablar por teléfono con su madre había estado más 3 preocupada por tranquilizarla y decirle que iba para allí que de asegurarse de que llamara al 112. ¿Lo habría hecho ya? ¿O se estarían perdiendo unos minutos cruciales en el caso de que aún fuera posible una reanimación? Pronto iba a averiguarlo. El ascensor llegaba a la tercera planta y ya podía escuchar los ladridos del pequeño Clay. Aún conservaba un juego de llaves de cuando vivía con sus padres y, en cuanto abrió la puerta, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para retener al yorkshire dentro del piso. Con ladridos insistentes y algún acceso de tos, el animal parecía empeñado en huir a toda costa. Pero, afortunadamente, sus piernas bastaron para bloquear los intentos del nervioso Clay y el perrillo, después de observarla unos segundos con la cabeza ladeada, salió corriendo hacia el dormitorio de su hermano entre nuevas toses y gimoteos. Allí encontró a sus padres, justo bajo el dintel de la puerta. Se habían girado al sentir su llegada y avanzaron hacia ella para darle un abrazo. —Ay, Julia —sollozó su madre con voz trémula—. Ay, Julia. Su padre no dijo nada; pero, viendo sus ojos llorosos y el temblor de su barbilla, tampoco fue necesario. La pena desbordaba a ambos y, viéndoles así, sintió una embestida de tristeza que no consiguió controlar. —¿Por qué haría algo así? —escuchó a la mujer—. No lo entiendo. Y, mientras su padre trataba de consolarla con una caricia, Julia desvió la mirada y por fin lo vio. 4 El cadáver de Toni colgaba de la lámpara como un péndulo absurdo sin un mecanismo donde encajar, Clay saltaba con obstinación tras sus pies suspendidos y, entre accesos de tos, con sus pequeños empujones, el inquieto yorkshire mantenía en movimiento aquel balanceo desolador. No hizo falta tomarle el pulso. Seguro que estaba muerto. —No hemos tocado nada, por si acaso —su madre cogió al perrillo—. Cuando hemos vuelto del cine... De golpe, las palabras le fallaron y su padre la tuvo que relevar. —No quiso venir con nosotros —dijo—. Tenía trabajo pendiente. Una hojarasca de exámenes por corregir alfombraba el suelo de la habitación, como si alguien hubiera esparcido aquel montón de folios en un arrebato de furia. —Él no haría algo así... Él no haría algo así... —repitió su madre medio ausente mientras la tos del yorkshire se iba alternando con alguna que otra arcada. Y, sin embargo, frente a aquella convicción materna, las evidencias señalaban lo contrario: el cinturón que sujetaba el cuello de Toni a la lámpara, la silla volcada, el rostro deformado por la congestión violácea de la asfixia, la mancha que humedecía la entrepierna del pantalón... Todo encajaba perfectamente con un caso típico de suicidio. O, por lo menos, ella no tenía la menor duda. —Quizá —dijo su padre— si hubiéramos insistido... —¡Aurelio! —su madre le cortó. 5 —¡Joder, Gloria! ¡Se pasaba el día entre cuatro paredes! Y no fue el único en sentir el aguijonazo de la culpa. Porque, siendo sincera consigo misma, tampoco ella se había preocupado demasiado por la vida social de su hermano. Ni tan siquiera ahora que había cortado con su último novio al descubrir que la engañaba y, a falta de amigas solteras, entretenía sus horas libres frecuentando un poco más el gimnasio y devorando las series americanas que se bajaba de internet. Sí, triste, pero cierto: desde que Toni había regresado a Barcelona hacía seis meses, solo habían hablado durante las comidas familiares de cada domingo y, casi siempre, para discutir. Dos personas tan distintas... El día y la noche, decían sus propios padres. Habría sido imposible llevarse bien. Toni, el piadoso muchacho pelirrojo, el estudiante modélico que los jesuitas enviaron a Roma con una beca e intentaron captar para su congregación, el licenciado en Historia del Arte que a punto estuvo de vestir los hábitos, pero que al final abandonó su tesis y regresó a Barcelona como profesor de bachillerato... Cómo imaginar que el gran defensor de la moral cristiana terminaría con su vida de aquella forma. O quizá... quizá no hubiera conocido a su hermano tan bien como ella creía. Sintió de nuevo una oleada de tristeza arrastrándola y tuvo que secarse las lágrimas que enturbiaban sus ojos. —Ha dejado una nota —su padre señaló el escritorio—. Junto a ese libro. Con la tos de Clay de trasfondo y caminando sobre los exámenes, se acercó hasta el mueble y sobre él, junto a un pequeño manual de arte, 6 encontró una hoja escrita con dos frases rápidas: “Que Dios me perdone. Lanzad mis cenizas en Roma.” —¿En Roma? —miró a su padre sorprendida. —Quizá añoraba la ciudad. Después, observó el libro que había en la mesa y sintió un escalofrío. Sobre una de sus páginas, en una cuidada reproducción del Juicio universal de Miguel Ángel Buonarroti, un Cristo ceñudo levantaba su brazo derecho para juzgar a la humanidad entera. Condenados y redimidos se arremolinaban frenéticos a su alrededor e incluso estos últimos, conscientes de sus muchas faltas, se encogían temerosos ante la perfección inigualable del Salvador del mundo. Todo parecía girar en torno a aquel Cristo sublime y furioso, incluso el desorden de hojas esparcidas que salpicaba la habitación, como si el gesto que impulsaba aquel remolino de cuerpos resucitados hubiera traspasado los límites de la fotografía y se hubiera proyectado sobre el dormitorio de su hermano hasta arrastrarle también a él ante la presencia de aquel juez terrible. —¡Gloria, por Dios, haz callar a ese perro! —los ladridos espasmódicos del yorkshire desquiciaron a su padre. —¿Por qué no te lo llevas al salón? —sugirió ella. Pero, en vez de salir del cuarto, su madre se quedó inmóvil, mirando al vacío mientras el yorkshire continuaba torturándoles con aquella irritante tos. —No lo entiendo —dijo—. Estaba animado al volver de trabajar. Se dio una ducha y se cambió de ropa. No lo entiendo. 7 —¿El qué, mamá? —Que se arreglara si pensaba... —y un sollozo la interrumpió. No tenía mucho sentido, la verdad. La abrazó con cariño. Los suicidas no acostumbraban a tomarse semejantes molestias. En general se trataba de personas tan deprimidas o desesperadas que incluso solían descuidar su higiene y su aspecto. Y, sin embargo, tal y como había señalado su madre, allí estaba el cadáver de Toni: perfectamente afeitado, con una camisa blanca recién planchada, pantalones de pinzas y unos mocasines negros relucientes gracias a una generosa capa de betún. Pero, aun así, por más acertada que fuera la observación de su madre, ¿acaso importaba? —Un suicidio nunca tiene sentido, mamá —intentó consolarla. —Venga, Gloria —su padre la llevó suavemente hacia la puerta con Clay entre los brazos—, olvídate de eso y saca al chucho de aquí. Cómo no entender a su madre. Cómo no compadecerla. Toni, el fervoroso profesor católico, el hijo ejemplar que nunca les había dado un disgusto, perdiendo el control y ahorcándose de la lámpara... Verdaderamente costaba creerlo, por más que la realidad quisiera imponerse con una escena contundente cargada de desesperación: los exámenes tirados por el suelo, la letra apresurada de la nota, el cinturón utilizado como improvisada soga... ¿Quién podría encontrar motivaciones lógicas para aquel arrebato de impulsividad? ¿Quién podría averiguar qué lo había desatado? 8 Descubrió el móvil de Toni sobre la mesita de noche, pero las únicas llamadas recientes, ninguna de aquel día, eran del Colegio San Ignacio o de sus padres. Después buscó por la habitación su portátil, por si hubiera dejado en él algún rastro de utilidad. Pero no lo encontró. —¿Y su ordenador? —dijo. Su padre se encogió de hombros. —Quizá lo dejó en el trabajo. Aquello era todo. Nada más que ayudara a comprender lo ocurrido. Toni ahorcado de la lámpara vestido con pulcritud, una breve nota de despedida, exámenes desperdigados por la habitación y, como único testigo de aquella tragedia, el severo Cristo resucitado del Juicio universal de Miguel Ángel Buonarroti. —Vamos a bajarlo —dijo su padre. —Mejor esperar a la policía, ¿no? —Les ahorraremos el esfuerzo —fue a ayudarse con una silla. —Es el escenario de una muerte violenta, papá —le retuvo—. Tendrá que venir un forense. Son las normas. —¿Y qué crees que va a decir? —compartieron una mirada vidriosa con la tos amortiguada del yorkshire al fondo—. No hay nada que decir. Tal vez tuviera razón. Volvió a mirar el cadáver congestionado de Toni. Quizá no hubiera nada que decir. De poco serviría ahora preocuparse por los oscuros motivos que hubiera podido tener su hermano. Estaba muerto. Eso no iba a cambiar. Y, sin embargo, de igual manera, no podía dejar de pensar en lo 9 ocurrido. Tal vez aquella muerte habría podido evitarse, tal vez alguien habría podido actuar para que aquello no sucediera. Y quizá su mayor problema residiera precisamente ahí: en que ella, una doctora acostumbrada a descifrar toda clase de quejas mentales y físicas, no había sido capaz de advertir el sufrimiento de su propio hermano. Y lo que resultaba más torturante aún, no le había ofrecido la ayuda que habría podido salvar su vida. Los demás no eran médicos. ¿Qué podía exigírseles? Pero ella... ella tenía que haberse dado cuenta, tenía que haber sabido interpretar los indicios. —Vamos con mamá —prefirió dejar aquel cuarto por miedo a derrumbarse—. Llamaremos a la policía. Cuanto antes vengan a casa, antes lo bajarán de ahí. Y, aunque fue un alivio alejarse de aquel cadáver desfigurado, aún les esperaba en el salón otra escena no tan siniestra, pero tampoco libre de patetismo. Clay continuaba tosiendo de aquella forma angustiosa salpicada de arcadas y, por más que su madre le ofreciera un cuenco de agua para calmarlo, la tos del animal no remitía. —Algo le pasa —habló la mujer—. Habría que llamar al veterinario. —Que le den por saco al chucho, Gloria —su padre se sentó en el sofá con pesadez—. A quien hay que llamar es a la policía. Pero la crisis del yorkshire empeoró más aún y fue imposible pensar en otra cosa. Realmente parecía que iba a asfixiarse, tan insistente se volvió la tos 10 y tan aparatosas las arcadas. Hasta que un espasmo generalizado hizo retorcerse al animal y este terminó vomitando. Por fin Clay dejó de toser y, tras olisquear con cierto recelo aquella masa verdusca, acabó estirándose exhausto a los pies de su ama. —¡Gracias a Dios! —clamó su padre. —Yo lo recojo —se ofreció ella. Y, al agacharse sobre el suelo con un pañuelo de papel, descubrió un pequeño objeto que destacaba entre aquella papilla amorfa, un pequeño botón blanco como los que se utilizaban para rematar los puños y los cuellos de las camisas. —Qué asquerosidad —se dispuso a tirarlo. —Guárdalo mejor —la detuvo su madre—. Por si acaso. 11