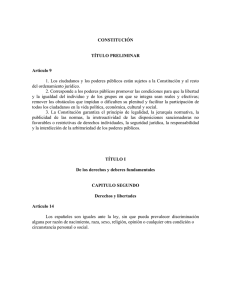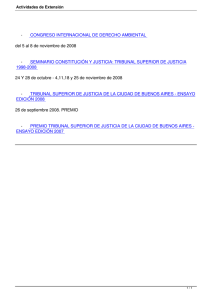1 CAMBIO, ARBITRARIEDAD E INSEGURIDAD Andrés Betancor
Anuncio

CAMBIO, ARBITRARIEDAD E INSEGURIDAD Andrés Betancor Catedrático de Derecho administrativo www.andresbetancor.com Resumen: La Dirección General de los Registros y del Notariado está sometida, como cualquier otro órgano de la Administración, a los principios básicos del orden constitucional que gobierna los cambios. Estos principios básicos son los de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. El corolario lógico y jurídico de los mismos es el principio de confianza legítima. Cualquier cambio en la doctrina de aquella Dirección deberá ser respetuosa con dicho principio que prohíbe el que una autoridad pública, como ha dicho el Tribunal Supremo, pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. La lectura del artículo publicado en el pasado número de esta revista intitulado “Cambios y novedades. Se acentúa la radicalización” invita a reflexionar. En dicho artículo se daba cuenta de los cambios producidos en los últimos tiempos en la doctrina registral de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Estos cambios, del mismo modo que los que afectan a las normas, son unos de los retos más relevantes del Derecho. El Derecho, como institución, debe mantener un equilibrio entre estabilidad y cambio. El cambio es imprescindible en la búsqueda de acomodo a las exigencias de las nuevas realidades y permite al Derecho seguir cumpliendo con eficacia y eficiencia su función de ordenación bajo la inspiración de un criterio, al menos mínimo, de justicia. ESTABILIDAD La estabilidad es una de las características centrales del Derecho. La estabilidad de las normas así como de los actos que las aplican, está íntimamente relacionada con la seguridad jurídica. Ésta es la obra esencial del Estado de Derecho. Es elocuente que este Estado esté esencialmente conectado con la seguridad jurídica, incluso, de forma todavía más estrecha que con los derechos individuales. Esto obedece, no tanto al olvido de éstos, cuanto al convencimiento histórico de que sólo a través de la 1 seguridad jurídica se pueden garantizar tales derechos. El Estado de Derecho es, precisamente, de Derecho, para ofrecer una protección eficaz a las libertades. La Constitución española rinde tributo a estas ideas. El artículo 1 plasma la decisión constituyente más importante: la de constituir el Estado español como obra de un sujeto preconstituyente cual es la nación española, o España, y erigir dicho Estado estableciendo que su ordenamiento jurídico, el elemento más relevante del nuevo Estado, debe servir a unos valores que el mismo artículo enumera (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político). A mi juicio, lo relevante es que el Estado constituido, el Estado social y democrático de Derecho, es tan de Derecho que la arquitectura del Estado se alza sobre el ordenamiento jurídico a partir de la entronización de unos valores superiores, precisamente, de tal ordenamiento. El Estado español es, sustancialmente, un Estado de Derecho. Es el Derecho tanto el fruto de ese Estado como el marco necesario de organización y funcionamiento del mismo. Es un Estado del Derecho y para el Derecho. Ese Estado de Derecho garantiza, entre otros principios, por obra de la Constitución, la clave de bóveda de su ordenamiento jurídico: el principio de seguridad jurídica (art. 9.3). El Derecho debe ser Derecho y ofrecer la seguridad del Derecho. Esto requiere previsibilidad: el Derecho seguro es el Derecho previsible. Y ello exige un previo conocimiento del Derecho por los ciudadanos y la certeza de que los poderes públicos actuarán conforme a esas reglas, de modo que los ciudadanos pueden anticipar las consecuencias de sus acciones y, en particular, la reacción del poder público. Ésta es una de las exigencias básicas de la libertad. La libertad tiene su reflejo en la libertad del otro pero, sobre todo, en la reacción del poder público. No hay libertad cuando el poder público puede actuar con libertad. La libertad del ciudadano debe suponer la esclavización del poder; frente a la libertad sólo puede haber reglas para el poder. La esclavización, la sujeción a normas, del poder, le permite al ciudadano disfrutar de su libertad con el convencimiento de que ésta no tendrá consecuencias o, las que surjan, sólo tendrán cierto alcance, asumido responsablemente por el ciudadano. El Estado de Derecho y la libertad se unen, precisamente, a través de la seguridad jurídica. La previsibilidad de la reacción del poder es la que facilita la libertad del ciudadano. Y aquélla depende de un Derecho previamente conocido por todos y de la acción del Poder Judicial dirigida a hacerlo cumplir. Sobre este último recae la importante tarea de la efectividad de la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos mediante la garantía de la aplicación del Derecho. El Estado es de Derecho para ofrecer seguridad (jurídica) a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, cuya efectividad recae en los órganos del Poder Judicial. El cuadro institucional se cierra; en su corazón están el Derecho y la seguridad. En estas 2 coordenadas, el cambio es adaptación, mas adaptación para seguir cumpliendo dichas funciones constitucionales esenciales del Estado. La Constitución no contempla el cambio por el cambio, sólo el gobernado por el Derecho y al servicio de aquellas funciones; cualquier otro, sería contrario a la seguridad. El cambio sólo tiene sentido dentro y respecto de la seguridad. El cambio también debe ser previsible, o sea, seguro. El Derecho es, sobre todo, estabilidad, y sólo cambia para mantener esta estabilidad al hacer posible su adaptación a las nuevas circunstancias. Ésta es la gran paradoja. INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Una directriz esencial de la acción de los poderes públicos es la de la interdicción de la arbitrariedad, proclamada en el artículo 9.3 de la Constitución. No deja de ser, incluso, una muestra de ingenuidad esta proclamación constitucional al prohibir el ejercicio irracional del poder, la irracionalidad del poder. Y esta prohibición la pretende garantizar a través del Derecho y, en consecuencia, mediante la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos. Creo que hay pocos precedentes en la Historia del constitucionalismo democrático en los que se haya llegado tan lejos: prohibir lo que constituye una tendencia casi consustancial al poder: la deriva irracional. La Historia de la Humanidad así lo acredita. Nuestra Constitución proscribe esta tendencia y habilita mecanismos para que se pueda hacer realidad. Es, a mi juicio, una ingenuidad maravillosa. Una muestra del esfuerzo de nuestros constituyentes por ir más allá en el control de los poderes a través del Derecho. Arbitrariedad y seguridad se unen en una pareja esencial para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Seguridad jurídica para que la reacción del poder sea previsible y, además, prohibición de la arbitrariedad para que el poder no pueda ser ejercido de manera contraria a las exigencias básicas de la razón. Son garantías que delimitan el marco externo del sistema constitucional. Dentro de este marco, el ámbito de actuación de los poderes es muy amplio. Es cierto, pero hay un marco. La propia existencia está delimitando negativamente qué es lo que no se puede hacer. Y lo más relevante es que el Poder Judicial está constitucionalmente encargado de garantizar que así sea. La gran peculiaridad del Estado de Derecho es que hay un poder dentro de dicho Estado, el cual garantiza la efectividad de las reglas que integran su ordenamiento jurídico. Estas reglas gobiernan el cambio. El cambio sólo puede llevarse a cabo conforme a las reglas del Derecho. El Derecho gobierna su propio cambio mediante unas reglas de procedimiento y otras materiales: el cambio no puede ser contrario a la seguridad jurídica, tanto cuanto no puede ser arbitrario, o sea, irracional. La racionalidad es un concepto de extremos; es un concepto que delimita negativamente más que sentar aquello que debe entenderse como racional. Es un concepto que se construye sobre la 3 base de dos ideas esenciales: la racionalidad constitucionalizada, o sea, la plasmada en las normas constitucionales y, por otro, la lógica más esencial o básica extendida entre los ciudadanos. La racionalidad no es una racionalidad de máximos, cuanto de mínimos. Los mínimos asumidos por el común de los ciudadanos. Nada reduce su capacidad de ordenación de la acción de los poderes públicos. Es significativo que la Constitución prohíbe la arbitrariedad-­‐irracionalidad, no impone la racionalidad. Es una regla material de naturaleza conscientemente prohibitiva más que prescriptiva. Las reglas expuestas gobiernan tanto el cambio normativo como el de los actos del poder que aplican el Derecho. La Constitución no distingue la función estatal para determinar qué reglas le resultan aplicables en relación con la protección de los derechos. El poder, cualquier poder, está sujeto a las reglas que he señalado. La seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad son principios constitucionales a los que todos los poderes del Estado deben sujetarse. FUERZA CENTRIPETA En el caso de la Dirección General de los Registros y del Notariado, hay una suerte de fuerza centrípeta que parece empujarla fuera del ámbito de la Administración. Es un hecho incuestionable el que es un órgano de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia. Es un órgano administrativo y, en consecuencia, sujeto, también, al Derecho administrativo. Sus peculiaridades son innegables pero son el elemento circunstancial respecto de la cuestión esencial que afecta al núcleo de la naturaleza jurídica de dicho órgano. Este recordatorio es el preámbulo imprescindible para comentar la Resolución de aquella Dirección de 14 de enero de 2012, incluida en el artículo que comento, como ejemplo también del cambio doctrinal impulsado por la fuerza centrípeta que señalo. En esta Resolución se revisa una doctrina anterior hasta el extremo de justificar que sea el único ámbito de la Administración donde la inactividad desapodera al ciudadano de un derecho que tiene reconocido con carácter general en la legislación administrativa: el derecho a considerar que “la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir … la interposición del recurso administrativo o contencioso-­‐administrativo que resulte procedente” (art. 43.2 Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y de procedimiento administrativo común), o sea, el derecho a recurrir o no recurrir, según lo considere oportuno. La inactividad de la Administración, incluida la de la Dirección General, supone esencialmente incumplir una obligación legal, o sea, es sustancialmente ilegal, por lo que no puede reportar al ciudadano ningún perjuicio y aún menos, la pérdida de un derecho. La Resolución confunde la singularidad del órgano e, incluso, del procedimiento que sigue, con la disminución de derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración; una confusión, a mi juicio, inconstitucional, por cuanto la Constitución no admite que los ciudadanos tengan más o menos derechos en función del órgano de la Administración con el que se relacionen. 4 Un órgano de la Administración, como el que nos ocupa, no puede cambiar sus criterios sin atenerse a las dos directrices indicadas: seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. Y ambas directrices confluyen en una que me parece esencial: el principio de confianza legítima. Es, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el corolario del principio de seguridad jurídica (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, Sentencia de 10 Sep. 2009, rec. C-­‐ 201/2008). El artículo 3 de la Ley 30/1992 lo reconoce al disponer que uno de los principios que todas las Administraciones deben respetar. Es el nuevo rostro de un principio tradicional en nuestro Derecho como el de la buena fe. Un nuevo rostro que tiene una inspiración europea (tanto alemana como del Tribunal de Justicia de la Unión) pero que está profundamente anclado en nuestra Constitución. También entre nosotros se ha reconocido que es una “derivación del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) en un Estado de Derecho (art. 1.1 CE)” (Sentencia del Tribunal Constitucional 222/2003 de 15 Dic. 2003, rec. 1169/2001; también en las SSTC 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 11; 178/2004, de 21 de octubre, FJ 12). CONFIANZA LEGITIMA Algunas ideas centrales sobre este principio añaden unas nuevas coordenadas al control de las resoluciones que comento porque “la idea material contenida en ese principio impide –como ha proclamado el Tribunal Constitucional en las Sentencias citadas-­‐ quebrantar en perjuicio de los derechos del ciudadano la confianza que había sido generada por un acto del poder público conforme al cual aquéllos podían haber configurado la decisión relativa a su actuación”. El caso que nos ocupa es un ámbito singular de aplicación del principio. La cuestión que se plantea es la siguiente ¿la Administración lesiona el principio de confianza legítima cuando cambia los criterios anteriormente seguidos en situaciones equivalentes? La Administración está vinculada por su doctrina previa, o sea, la que aplicó en la resolución de unas controversias similares. Si se separa quebranta –como afirmara el Tribunal Constitucional-­‐ la confianza que había sido generada por un acto del poder público conforme al cual los ciudadanos configuraron su actuación. La confianza en la estabilidad de la actuación de la Administración es una confianza protegida por el Derecho. La fortaleza del principio depende, por un lado, de la legalidad de la actuación de la Administración, en nuestro caso, la doctrina que venía siendo aplicada y, por otro, de la naturaleza e intensidad de la vinculación de la Administración a la Ley. Cuanto más reglado sea el proceder de la Administración, más intensa será la eficacia jurídica del principio. En cambio, cuanto más discrecional, esta intensidad disminuye pero no desaparece. “El principio de protección a la confianza legítima -­‐como ha dicho el Tribunal Supremo, Sentencia de 15 Abr. 2002, rec. 10381/1997-­‐, relacionado con los más tradicionales, en 5 nuestro ordenamiento, de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio puede suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la obligación de ésta de responder de la alteración (producido sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento (Cfr. SSTS de 10 May., 13 y 24 Jul. 1999 y 4 Jun. 2001; reiterada por la Sentencia de 11 Nov. 2010, rec. 5770/2006). La estabilidad de las decisiones de la Administración es una garantía de los derechos de los ciudadanos. La Administración no puede resolver, ante situaciones equivalentes, aplicando cuerpos doctrinales distintos que entienden de manera distintas la interpretación y aplicación de la ley. Este cambio lesiona la expectativa, la confianza y la esperanza legítimas del ciudadano de que la Administración, ante situaciones equivalentes, aplica la misma interpretación de la ley. El principio de confianza legítima está relacionado con el principio de legalidad, el de igualdad, y el de seguridad jurídica. La Administración no puede cambiar de criterio ante situaciones equivalentes; debe aplicar los que ha venido empleando. En caso contrario, se produce una lesión a las legítimas expectativas de los ciudadanos que, además, produciría una aplicación desigual de la Ley. Esto no quiere decir que la Administración no pueda cambiar de criterio; lo puede hacer, pero ha de contar con un intenso fundamento racional para hacerlo; ha de basarse en las propias exigencias de la ley para acomodarse a la mudanza de las circunstancias. Y a tal fin, la Administración deberá justificar exhaustivamente por qué se produce este cambio, o sea, cuáles son las razones de hecho y de Derecho que conducen a interpretar y a aplicar la Ley de una manera distinta a como se venía haciendo. El principio de confianza legítima no es un freno al cambio. Es un freno a la arbitrariedad en el cambio. No es la pura voluntad de la Administración la que puede servirle de fundamento. Sólo puede ser la voluntad basada en razones de hecho y de Derecho. La interdicción de la arbitrariedad es el límite infranqueable, incluso para la Dirección General de Registros y del Notariado. 6