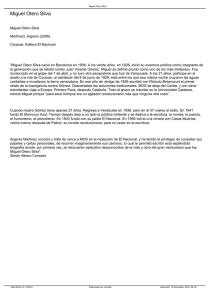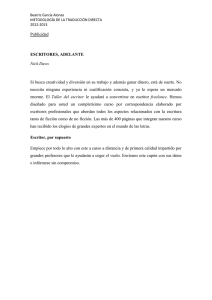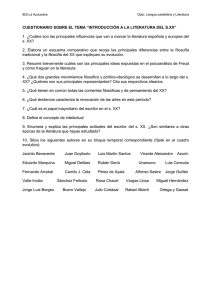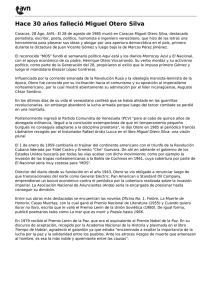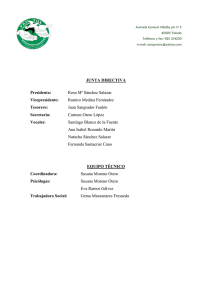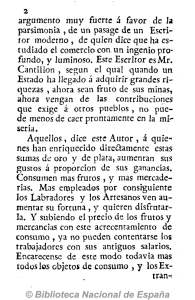La rama de la elegía
Anuncio
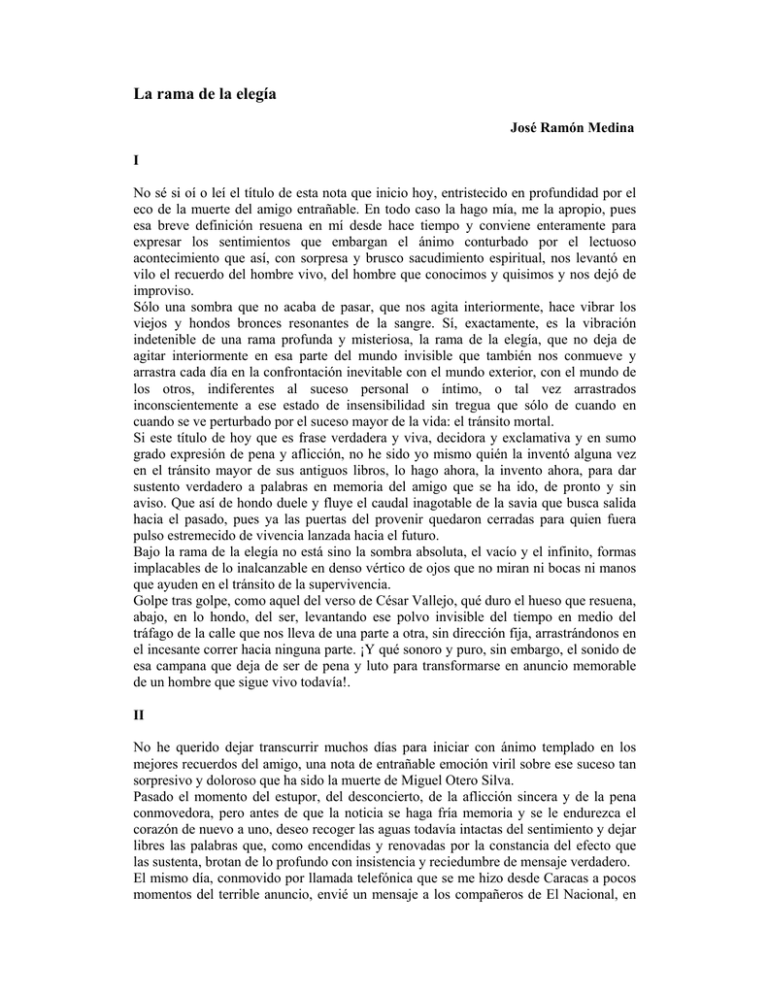
La rama de la elegía José Ramón Medina I No sé si oí o leí el título de esta nota que inicio hoy, entristecido en profundidad por el eco de la muerte del amigo entrañable. En todo caso la hago mía, me la apropio, pues esa breve definición resuena en mí desde hace tiempo y conviene enteramente para expresar los sentimientos que embargan el ánimo conturbado por el lectuoso acontecimiento que así, con sorpresa y brusco sacudimiento espiritual, nos levantó en vilo el recuerdo del hombre vivo, del hombre que conocimos y quisimos y nos dejó de improviso. Sólo una sombra que no acaba de pasar, que nos agita interiormente, hace vibrar los viejos y hondos bronces resonantes de la sangre. Sí, exactamente, es la vibración indetenible de una rama profunda y misteriosa, la rama de la elegía, que no deja de agitar interiormente en esa parte del mundo invisible que también nos conmueve y arrastra cada día en la confrontación inevitable con el mundo exterior, con el mundo de los otros, indiferentes al suceso personal o íntimo, o tal vez arrastrados inconscientemente a ese estado de insensibilidad sin tregua que sólo de cuando en cuando se ve perturbado por el suceso mayor de la vida: el tránsito mortal. Si este título de hoy que es frase verdadera y viva, decidora y exclamativa y en sumo grado expresión de pena y aflicción, no he sido yo mismo quién la inventó alguna vez en el tránsito mayor de sus antiguos libros, lo hago ahora, la invento ahora, para dar sustento verdadero a palabras en memoria del amigo que se ha ido, de pronto y sin aviso. Que así de hondo duele y fluye el caudal inagotable de la savia que busca salida hacia el pasado, pues ya las puertas del provenir quedaron cerradas para quien fuera pulso estremecido de vivencia lanzada hacia el futuro. Bajo la rama de la elegía no está sino la sombra absoluta, el vacío y el infinito, formas implacables de lo inalcanzable en denso vértico de ojos que no miran ni bocas ni manos que ayuden en el tránsito de la supervivencia. Golpe tras golpe, como aquel del verso de César Vallejo, qué duro el hueso que resuena, abajo, en lo hondo, del ser, levantando ese polvo invisible del tiempo en medio del tráfago de la calle que nos lleva de una parte a otra, sin dirección fija, arrastrándonos en el incesante correr hacia ninguna parte. ¡Y qué sonoro y puro, sin embargo, el sonido de esa campana que deja de ser de pena y luto para transformarse en anuncio memorable de un hombre que sigue vivo todavía!. II No he querido dejar transcurrir muchos días para iniciar con ánimo templado en los mejores recuerdos del amigo, una nota de entrañable emoción viril sobre ese suceso tan sorpresivo y doloroso que ha sido la muerte de Miguel Otero Silva. Pasado el momento del estupor, del desconcierto, de la aflicción sincera y de la pena conmovedora, pero antes de que la noticia se haga fría memoria y se le endurezca el corazón de nuevo a uno, deseo recoger las aguas todavía intactas del sentimiento y dejar libres las palabras que, como encendidas y renovadas por la constancia del efecto que las sustenta, brotan de lo profundo con insistencia y reciedumbre de mensaje verdadero. El mismo día, conmovido por llamada telefónica que se me hizo desde Caracas a pocos momentos del terrible anuncio, envié un mensaje a los compañeros de El Nacional, en donde resumí lo que era mi pesar en aquel instante. Les envío estas palabras, escribí entonces, para compartir con todos ustedes el dolor y la pena por la muerte de Miguel, a quien creíamos eterno. Y que lo será, ciertamente, a pesar de su desaparición física, por lo que hizo en su vida, por lo que dejó tras de sí, por su obra de hombre y de intelectual venezolano de nuestro tiempo. Ha muerto el amigo entrañable, el compañero, el hermano y hay duelo en nuestro corazón. Para El Nacional, para la familia Otero, para todos quienes fuimos sus amigos, Miguel es irreemplazable . ¿Qué más puedo agregar a estas palabras, nacida en el instante mismo de conocer la triste información?. Las ratifico y confirmo ahora en el sosiego de una tarde, cuando miro lejano allá, sobre las colinas, un cielo que no es el mío, pero que tanto me recuerda al que allá, a miles de kilómetros de distancia, alumbra también la vida de la patria, que es un renacer de cada día y que en ese renacer nos llama el deber y a la militancia en el fervor de lo que está por llegar. III El testimonio de mi admiración por el hombre y el escritor, de mi cariño, de mi afecto hacia él, de mi cercanía a toda su obra intelectual, tuve la satisfacción de hacerlo presente, con viva y verídica emoción participativa de compañero de ruta, en vida de Miguel. No ha sido, pues, necesaria su muerte, para elevar el tono de la voz o subrayar la palabra o el ademán con patético énfasis. Por allí quedan mis escritos: prólogos, ensayos, estudios, notas. Acompañan sus libros o simplemente hacen vida propia aparte. Pero en todo caso representan la fidelidad a una causa en torno a una labor y a un autor que son fundamentales puntos de referencia en la literatura venezolana de nuestro tiempo. En el último prólogo que escribí para presentar sus novelas Casas Muertas y Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, en un volumen de la Biblioteca Ayacucho que él no tuvo tiempo de ver, dejé escrito este juicio que ahora se repite con acento definitivo: Miguel Otero Silva es, sin la menor duda, uno de los clásicos de nuestro continente . Debo a Miguel Otero Silva una de las manifestaciones de amistad más firmes y constantes de mi vida: sin una sombra, sin un vacío, sin el más leve resquebrajamiento o posibilidad de disentimiento. La de él fue para mí una amistad gratificante y solidaria. Fuimos compañeros en el más leal y recto sentido de la palabra, vinculados cordialmente a un gran proyecto de vida, de pasión y de creación literaria. Nos entendimos con certeza y a cabalidad en bonancibles o difíciles momentos. Y en todo instante su gran calidad humana, su fortaleza de hermano mayor, su sensibilidad de espíritu sin limitaciones, allanó asperezas y señaló rumbos con precisión de navegante avezado. Por allí quedan, también, muchas ideas convertidas en realidad que tienen forma de vida permanente, muchas intenciones convertidas en hechos relevantes, muchos y muy buenos ejemplos de compartida camaradería intelectual. A esa memoria del hombre y del escritor soy y seguiré siendo fiel. Me aprecio de haber gozado de la intimidad y de la confianza más absoluta de Miguel. Era de tal arte hermano y maestro, pero sin pasiones, sin fatuos envanecimientos. Era para decirlo simplemente de una vez, todo un hombre, entero y sin fisura, ya sí mismo lo fue en su papel de escritor y periodista venezolano de nuestro siglo. De él guardo, por tanto, un recuerdo total, entero, hecho de distintos momentos de vida, pero fue, finalmente, se hacen realidad en una sola y única manifestación del ser solidario que fue a través de las más distintas y circunstanciales manifestaciones de su compleja existencia en un país de tanta exigencia para el intelectual como ha sido Venezuela. Pero Miguel no flanqueó jamás ante esa exigencia y tal vez allí reside el mérito mayor de su obra de escritor y el sentido raigal de su aventura humana en el escenario de la vida venezolana del siglo XX. Un hecho que tendría que ser reconocido, tarde o temprano, por la posteridad que ahora comienza para él. Una frase de otra amistad fraternal que me llega oportunamente en estos instantes aviva y confirma lo que casi compulsivamente escribí en el momento de la muerte de Miguel, acerca del sentido de su eternidad como hombre vivió y como escritor vencedor del tiempo: Por lo demás deja tantas vivencias y tan buenos amigos, que difícilmente morirá... . ©El Nacional Papel Literario 29-08-1993