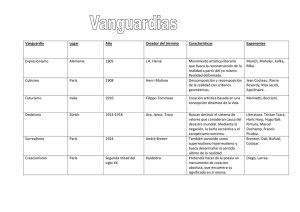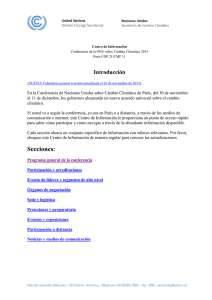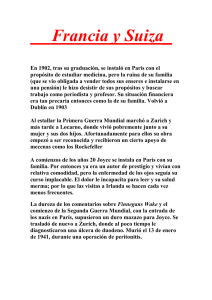[4] Continúan en boga en Europa los grandes panoramas, a tal
Anuncio
![[4] Continúan en boga en Europa los grandes panoramas, a tal](http://s2.studylib.es/store/data/005455605_1-b216aa45696e257d57ddab903e14e998-768x994.png)
[4] Continúan en boga en Europa los grandes panoramas, a tal punto que un inglés acaba de llamar a París, que tiene tres, “Panoramaville.” No son estos panoramas meras vistas o lienzos, sino edificios enteros, parte de los cuales está dispuesta de manera que representan a lo vivo, con gran verdad y arte, memorables escenas históricas. El más conocido de los viajeros en París es el de Philippoteaux, en el camino de los Campos Elíseos. Es un gran edificio circular, en cuyos muros interiores están pintados, con naturalidad y verdadera ciencia, los alrededores de París durante el sitio. La ilusión es completa: se sabe que el muro que se tiene en frente no dista más que unos cuantos metros; y la mirada alcanza sin embargo a muchos metros de distancia. Del lugar central del edificio,donde se alza como un torreón truncado desde el cual observan los espectadores,hasta los muros, hay un foso, lleno de parapetos, de trincheras, de caballos, de espías, de cañones, de empalizadas, de sacos de arena, de balas, de cadáveres. El relieve está unido con gran habilidad a la pintura. Cada detalle es una belleza sorprendente. De escenas de la guerra son también los dos panoramas nuevos: de la carga de los coraceros en Reichshoffen, es el uno; y el otro, de la heroica defensa de Belfort. El de la carga no pinta a esta principalmente, sino a aquel campo histórico, en que fue tan asombroso el valor, y tan grande la matanza. Parece aquel un cuadro de Vereschaguin, famoso pintor ruso que odia la guerra, y se empeña, pintando sus escenas, en que los hombres la odien. Hay toda la crudeza, todo el exceso de color y todo el brillo deslumbrante que dan carácter especial a los lienzos de Vereschaguin: todo son coraceros muertos, caballos agonizantes, cuerpos despedazados, lagos de sangre. Está este panorama donde estuvo antes la Salle Valentino. El de la defensa de Belfort no está menos encaminado a excitar la cólera de los franceses: allí se ve el estrago, la ruina y la carnicería. Detaille y Neuville,dos pintores jóvenes, a quienes los parisienses aman con un amor semejante al que profesan a Paul Déroulède, el poetasoldado, autor de dos volúmenes de los Chants du Soldat, que son gritos de guerra contra Prusia,están pintando ahora parte de otros panoramas de la misma clase, a los cuales se adapta el genio que ambos muestran en la pintura de batallas e incidentes militares. No hay casa francesa cuyos muros no adorne la copia de algunos de los cuadros de Detaille o Neuville. Y en Niza están pintando un gran panorama que va a ser exhibido a fines de este año en Nueva York, y que representa la batalla de Yorktown, que nuestro corresponsal de Nueva York, con ocasión de la celebración de su centenario, describió a nuestros lectores. Comienza a alcanzar fama el nombre de un nuevo escritor francés: Cherville. Tiene Cherville los gustos y las condiciones del español Castro y Serrano. Es como un observador fino que pasea a la buena ventura por el campo y por la ciudad, y cuenta en una lengua deliciosa, coloreada, elegante, refinada, lo que observa. Ama las buenas cosas viejas, y las buenas nuevas. Se lamenta de que se cocine en cocinas económicas, que hacen de prisa la comida, y la hacen mal; y de que el artesano deje los domingos su blusa y su cachucha, que le hacen tan gallardo, por endilgarse el uniforme del señorío, que le hace parecer torpe y vanidoso. Aborrece el lujo y adora el arte. Y su estilo es como él: jamás llega a suntuoso; jamás deja de ser artístico. Sus artículos son muy gustados, y los lectores del Temps leen con especial placer “La vida en el campo”, que son unas cartas que Cherville escribe para ese hermoso diario, donde Francisco Sarcey, heredero del lápiz crítico de Janin, publica sus críticas teatrales, y donde Jules Clarétie cuenta, con su estilo esmaltado y seductor, las grandezas y miserias de “La vida de París”. L'Illustration publica también lindos estudios de Cherville, encaminados a lamentar la pérdida de todas esas cosas poéticas que se llevan consigo las generaciones moribundas. Ahora corre en todas las manos en París una colección de novelillas de Cherville, reunidas en un tomo con el nombre de Muguette. Nada asombra de lo que se descubre en Grecia después de los hallazgos del Dr. Schliemann, de quien acaba de decir César Cantú en sus celebradas conferencias en Milán, que ha podido adornar la garganta de su esposa con las joyas que usaron Helena y Andrómaca. Ahora se ha descubierto en un monasterio ateniense un papyrus escrito 358 antes de Jesucristo, que contiene uno de los más bellos trozos de ese poema gigantesco de que ninguna traducción puede dar idea: la Ilíada. La majestad de aquella poesía está en los hechos que canta, y en la sencillez con que los relata. En lo que inventa, se ve a Júpiter. En lo que narra, la hazaña parece mayor por la manera de contarla. Se supone que este manuscrito fue hecho de la mano de un ateniense llamado Teofrasto, y que Andrónico, el sobrino del último emperador bizantino, Constantino Paleólogo, llevó consigo el rico papyrus al Monte Athos, adonde fue a terminar en paz su vida. La Opinión Nacional. Caracas, 9 de marzo de 1882 [Mf. en CEM]