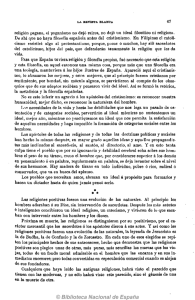El Cristianismo y las Religiones
Anuncio

EL CRISTIANISMO Y LAS RELIGIONES Dada la actualidad de la problemática sobre la relación entre el Cristianismo y las Religiones, la Congregación para la Doctrina de la Fe considera oportuno que se de una mayor difusión al documento "El Cristianismo y las Religiones" de la Comisión Teológica Internacional (1996). Se trata de un documento valioso tanto para una auténtica comprensión católica del tema como para un correcto desarrollo teológico del mismo. Monseñor Luis Ladaria, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo la siguiente presentación en el momento de su lanzamiento. EL CRISTIANISMO Y LAS RELIGIONES». PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL por S.E. Mons. Luis F. Ladaria En el año 1996 la Comisión Teológica Internacional publicó su documento “El cristianismo y las religiones”. Cuando en el mes de diciembre del año 1992 se reunieron por vez primera los miembros de la Comisión nombrados para el “quinquenio” 1992-1997 propusieron por amplia mayoría el estudio del problema teológico de las religiones. El tema era ya debatido en aquel momento. Sin duda era entonces una de las cuestiones teológicas que suscitaba mayor discusión y por tanto se explica el interés de la Comisión Teológica en abordarla. Aunque hayan transcurrido ya algunos años el interés por el asunto continúa y el texto mantiene en una gran medida su actualidad. De ahí que se siga traduciendo y reeditando en diversas lenguas. Esta breve introducción trata de situar el documento en su contexto y de ofrecer una breve guía para su lectura. Contexto histórico y doctrinal El concilio Vaticano II significó un progreso y una profundización en la mirada católica sobre las religiones. Éstas fueron contempladas de un modo más positivo de cuanto se hacía precedentemente, al menos en los documentos oficiales de la Iglesia. El mejor conocimiento de las culturas y tradiciones religiosas de los diferentes pueblos había contribuido sin duda a un cambio de mentalidad del cual el concilio no podía dejar de hacerse eco. Basta leer los números 16-17 de la constitución dogmática Lumen Gentium, la declaración Nostra Aetate, el decreto Ad Gentes 9. 11. Pero en contra de la intención y de la misma letra de los textos conciliares se extendió en algunos ambientes en los años postconciliares un cierto relativismo religioso, como si todas las religiones fuesen de igual valor para alcanzar la salvación; se perdió en gran manera el impulso misionero, la misma mediación única y universal de Cristo fue puesta en duda. Es la situación ante la cual, en 1986, a veinticinco años de distancia de la conclusión del concilio Vaticano II y del decreto conciliar Ad Gentes y a los quince años de la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, el beato Juan Pablo II publicó la encíclica Redemptoris missio sobre la validez del mandato misionero. En ella, a la vez que se confirma el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo, se encuentran profundas apreciaciones sobre las culturas y las religiones en el contexto de la mediación única y universal de Cristo. En el año 1992, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos publicaron conjuntamente la instrucción Diálogo y Anuncio. Éstos eran los puntos de referencia inmediatos en particular la encíclica Redemptoris missio, que la Comisión teológica debía necesariamente tener presente para desarrollar su trabajo. Una valoración más abierta y positiva de las religiones no debía llevar en modo alguno a relativizar los contenidos de la fe. Y en efecto, si se analizan con cuidado las declaraciones magisteriales sobre este tema a partir del concilio Vaticano II, se ve claramente que se parte de los datos indiscutibles de la voluntad universal de salvación de Dios y de la mediación única y universal de Cristo. Precisamente se trata de reflexionar cómo puede esta salvación de hecho llegar a todos y cómo Cristo y su Espíritu se hacen presentes en todo el mundo. En el punto de partida está la convicción de que no hay más camino que Jesús para llegar al Padre, y de que solo en la Iglesia, que es, en Cristo, sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y entre sí (cf. LG 1), y que subsiste en la Iglesia católica (cf. ib. 8), se halla la plenitud de los medios de salvación que en su infinita bondad Dios otorga a los hombres. Basándose en estas verdades fundamentales afrontó la Comisión Teológica el estudio de este tema, con la intención a la vez de explorar, siguiendo las indicaciones magisteriales, si se podría pensar en alguna aportación positiva de las religiones, aun con clara conciencia de su ambigüedad, para la salvación de sus adeptos. Cuatro años después de la publicación de El cristianismo y las religiones, en el año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la declaración Dominus Iesus, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. En ella, con un lenguaje directo y claro, se exponen algunos puntos esenciales e irrenunciables de la doctrina católica sobre los temas indicados a la vez que se señalan algunos campos de estudio que se deberían proseguir. Dada la diversidad del género literario el estilo es diverso del del documento de la Comisión Teológica. Este último recoge más datos, discute diversas posiciones, se permite sugerir alguna hipótesis. Es claro que un documento magisterial, por su misma naturaleza, debe ser más sobrio y más escueto. Hechas estas breves consideraciones de carácter general y trazado brevemente el contexto histórico, recorremos las diversas partes del documento; pero nos detenemos un momento en el título: El cristianismo y las religiones. Con esta formulación se evitaba el problema de si el cristianismo es o no es una religión más o si se puede, en este sentido, equiparar a las otras. Por otra parte se habla de las “religiones”, es decir, se evita hablar de religiones no cristianas para no definir a los demás por lo que no son. Parte primera: el status quaestionis En el momento en que se redactaba el documento era obligado aludir a los intentos de clasificación de las posiciones teológicas sobre las religiones que se utilizaban comúnmente: mientras unos hablaban de la relación del cristianismo con las religiones como del “cumplimiento” de las aspiraciones humanas, y veían en ellas momentos o jalones de espera, pero también de tropiezo y de caída, otros con más optimismo, hablaban de la “presencia” de elementos de salvación en ellas en cuanto en ellas se da una expresión social de la relación con Dios y en este sentido podían ser de ayuda para la acogida de la gracia. Este mayor “optimismo” no impedía con todo hablar de elementos de ignorancia, de pecado e incluso de perversión (n. 4). La ambigüedad del fenómeno religioso, aun con matices diversos, era reconocida por los teólogos más relevantes. La mayoría de los teólogos católicos, con las diferencias que hemos mencionado, se movían en la línea cristocéntrica, es decir, partían de la convicción de que Jesús es el salvador de todos, de que solo en él se realiza la voluntad salvífica de Dios y de que por tanto su mediación única puede llegar a todos los hombres en la situación, también religiosa, en la que ellos se encuentran. Se hablaba así de una tendencia “inclusivista”, en cuanto la salvación de Cristo, en línea de principio, es accesible a todos los hombres, ya que a todos puede llegar de n modo u otro la gracia divina (n. 11). A ésta tendencia se oponía una línea “exclusivista”, llamada por otros “eclesiocéntrica”, que ya en aquellos tiempos no era defendida por los teólogos católicos porque los pronunciamientos magisteriales ya no permitían una interpretación estricta del principio extra Ecclesiam nulla Salus (n. 10). En cambio resultaba ya problemática la tendencia “pluralista”, que admitía, con diversos matices, una pluralidad de mediaciones de salvación. Pensaban lo sautres que propugnaban esta línea que el cristocentrismo era insuficiente, y que solo el “teocentrismo” podía dar razón de la incomprensibilidad de Dios y de su trascendencia. Ninguna mediación concreta puede pretender la exclusividad de la revelación. Puede haber manifestaciones complementarias del Logos divino, que en ninguna religión quedaría plenamente expresado (n. 12). Es claro que se entraba en el corazón del debate cristológico y teológico. Y que no se podía dejar de lado la cuestión de la verdad (nn. (nn.13-15) como tampoco la del anuncio explícito de Cristo en la época del diálogo (nn. 23-26). Ante este panorama, la Comisión Teológica proponía tres tareas fundamentales para la teología cristiana de las religiones (cf. n. 7): a) el cristianismo deberá comprenderse a sí mismo en el contexto de una pluralidad de religiones, y, en concreto deberá reflexionar sobre la universalidad que reivindica. b) deberá estudiar el sentido y el valor de las religiones en el conjunto de la historia de la salvación. c) se deberán examinar los contenidos concretos de las religiones para confrontarlos con la fe cristiana. Este tercer cometido no podía ser abordado en el documento. Faltaban en la Comisión Teológica especialistas capaces de llevarlo a cabo. Tampoco los otros dos temas son tratados sistemáticamente, pero sí se dieron elementos fundamentales para su estudio. Tanto el sentido da la universalidad del cristianismo como el valor de las religiones en la historia de la salvación son abordados en diferentes momentos de la exposición. Parte segunda: los presupuestos teológicos fundamentales La respuesta a las cuestiones planteadas en relación con la posición del cristianismo en el universo de las religiones y el valor que a éstas se pueda atribuir dependen de una serie de cuestiones teológicas fundamentales. El documento las trata por este orden: la iniciativa del Padre en la salvación; la única mediación de Cristo; la universalidad de la acción del Espíritu Santo; la Iglesia como sacramento universal de salvación. No hace falta que nos detengamos mucho en el primer punto. Tampoco lo hace el documento (nn. 28-31). Señalemos solo la importancia contexto de 1 Tim 2,3-6: Dios Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esta voluntad universal está ligada a la mediación única de Jesucristo. El Padre ha concebido el designio de salvación en Cristo antes de la creación del mundo y lo quiere llevar a término recapitulándolo todo en él (cf. Ef 1,4-10). El Padre no solo es el iniciador de la obra salvadora sino también el fin a que ella tiende (cf. 1 Cor 15,28). Más espacio ocupa el tratamiento de la mediación única de Jesús (nn. 32-49). Algunas tendencias de los años 90 atribuían la mediación universal solamente al Logos eterno, y no al Hijo hecho hombre, muerto y resucitado. Esta tesis contradice algunos textos capitales del Nuevo Testamento (cf. 1 Tim 2,5; Hch 4,12). Es la universalidad de la salvación en Jesús, el Hijo encarnado, la que se ha de mantener. La significación universal de Cristo se encuentra afirmada en varios niveles. En primer lugar la salvación de Cristo se dirige a todos los hombres, a todos ha de ser anunciado el evangelio (cf. Mt 28,16-20, Mc 16,15-18; Hch 1,8). Pero nos podemos preguntar si no podemos descubrir esta universalidad también en otro nivel, previo a la acogida de su mensaje por parte de quienes lo reciben. No faltan indicios de ello en el Nuevo Testamento: Jesús es no solo el mediador de la salvación, sino el de la creación; las dos dimensiones se hallan relacionadas (cf. Col 1,15-20); el paralelismo paulino Adán-Cristo muestra una significación de Jesús para todos (cf. Rom 5,12-21, 1 Cor 15,20-22.44-49). Según 1 Jn 9, Jesús es la luz que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Ya nos hemos referido al texto capital de 1 Tim 2,5. En términos que ciertamente se habrán de definir y precisar, el Nuevo Testamento nos habla de una relevancia y una significación de Jesús de Nazaret, el hijo encarnado, muerto y resucitado, para todo hombre. Por ello el documento puede concluir: «Ni una limitación de la voluntad salvadora de Dios, ni la admisión de mediaciones paralelas a la de Jesús, ni una atribución de esta mediación universal al Logos eterno no identificado con Jesús resultan compatibles con el mensaje neotestamentario» (n. 39). El documento recoge a continuación algunos motivos de la teología patrística de los que el reciente magisterio, en especial el concilio Vaticano II y el beato Juan Pablo II, de ha servido en diversas ocasiones para hablar de la presencia universal de Jesús: los semina Verbi, de los que han hablado san Justino y Clemente Alejandrino, que dicen que a todos los hombres ha podido llegar algún fragmento de la verdad que solo se encuentra plena en Jesús, el Logos en su totalidad; la idea de la unión del Hijo de Dios con todo hombre en su encarnación; la dimensión cristológica de la imagen de Dios, que recuerda el concilio Vaticano II (GS 22) citando un conocido paso de Tertuliano[1]. Todos estos motivos de la tradición parecen presuponer que la relevancia salvadora de Cristo no se reduce a quienes lo conocen. Por ello el documento indica que sólo en el contexto de la actuación universal de Cristo y del Espíritu tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación; se subraya con claridad que la salvación es la misma para todos los hombres, que no hay economías diversas para los que creen en Jesús y para los que siguen otra religión o no creen en él, y que no puede haber ningún camino para ir a Dios que no confluya en el único camino que es Cristo (cf Jn 14,6) (cf. n. 49). También a la universalidad del don del Espíritu Santo dedica atención la Comisión Teológica (nn. 50-61). En realidad la acción universal de Jesús no se entiende sin la obra del Espíritu, que universaliza la obra de Cristo. El Espíritu Santo había estado ya presente en el Antiguo Testamento pero, como don del Señor resucitado, es comunicado a la Iglesia y a los hombres en su plenitud. El Espíritu ha descendido sobre Cristo en el Jordán como cabeza de la humanidad, para que desde él la unción pudiera pasar a los miembros de su cuerpo. Sin el Espíritu no llega a los hombres la salvación de Cristo. La Iglesia es el lugar privilegiado de la acción del Espíritu, pero ya en el Nuevo Testamento vemos que su acción precede a la predicación (cf. Hch 10,19.44-47). El acontecimiento de Pentecostés (Hch 2,1ss) se ha de ver desde el trasfondo y como la superación de la división de Babel (cf. Gn 11,4), y por consiguiente como fermento de unidad entre los pueblos. Este don tiene por tanto una proyección universal. Pero sobre todo el documento acentúa que el don del Espíritu viene del Señor resucitado y ascendido al cielo a la derecha del Padre. Ésta es una enseñanza constante del Nuevo Testamento. El Espíritu se nos ha dado como Espíritu de Cristo, del Hijo muerto y resucitado. No hay una “economía” del Espíritu Santo más amplia que la de Jesús; «No se puede, por tanto, pensar en una acción universal del Espíritu que no esté en relación con la acción universal de Jesús» (n. 58). La declaración Dominus Iesus ha vuelto a insistir sobre este particular. El Espíritu es de Cristo y lleva a todos a Cristo. La humanidad de Cristo es el lugar de la presencia del Espíritu en el mundo y el principio de su efusión. La acción del Espíritu en la Iglesia y su presencia universal se han de distinguir, pero no separar. Es precisamente esta universalidad la que lleva a tratar de la Iglesia como sacramento universal de salvación (nn. 62-79). Se plantea el problema de si la Iglesia tiene una significación sólo para los que pertenecen a ella o también para los demás. Dado que la segunda respuesta es la que se considera justa, la necesidad de la Iglesia para la salvación se entiende en un doble sentido: la necesidad de la pertenencia a ella y la necesidad del ministerio de la Iglesia al servicio de la venida del reino de Dios. Por ello se trata de la vieja cuestión del extra Ecclesiam nulla salus a partir de las nuevas perspectivas abiertas a partir del concilio Vaticano II, de la vinculación a la Iglesia, cuerpo de Cristo, de todos los justificados, y sobre todo, de la misión salvadora de la Iglesia en su triple aspecto de martyría, leitourgía y diakonía. En virtud de su testimonio la Iglesia anuncia a todos los hombres la Buena Nueva. En su liturgia celebra el misterio pascual y cumple así «su misión de servicio sacerdotal en representación de toda la humanidad. En un modo que, según la voluntad de Dios, es eficaz para todos los hombres, hace presente la representación de Cristo que “se hizo pecado por nosotros” (2 Cor 5,21)» (n. 77). En el servicio al prójimo de su diakonía da testimonio de la donación amorosa de Dios a los hombres. Es claro que al señalar estos aspectos de la función de la Iglesia como sacramento universal de salvación no se pretendía haber agotado un tema tan complejo. Parte tercera: algunas consecuencias para una teología cristiana de las religiones Hasta este momento no se ha dicho nada en concreto sobre el valor de las religiones en cuanto tales. Pero se han puesto las bases para poder afrontar el problema. A partir de estos presupuestos la Comisión quiere ofrecer unas pautas de reflexión, ciertamente no dar soluciones definitivas. El problema que más había ocupado la atención en la teología de las religiones era el posible valor de salvación que éstas pudieran tener. Es el primer punto que estudia la Comisión Teológica (nn. 81-87). Ni los documentos conciliares ni la encíclica Redemptoris missio se habían pronunciado expresamente sobre este asunto, aunque se había hablado de la presencia en las culturas y las religiones de semillas del Verbo, de rayos de la verdad y también de acción del Espíritu. La Comisión Teológica se pregunta si esta presencia y actuación de Cristo y del Espíritu pueden tener otra función que no sea la de ayudar a los hombres a conseguir su fin último, la salvación. A partir de esta consideración fundamental la Comisión formula con cautela algunas conclusiones. Se citan literalmente algunos de los párrafos más significativos; «Dado este explícito reconocimiento de la presencia del Espíritu de Cristo en las religiones, no puede excluirse la posibilidad de que éstas ejerzan, como tales, una cierta función salvífica, es decir, ayuden a los hombres a alcanzar su fin último, a pesar de su ambigüedad. En las religiones se tematiza explícitamente la relación del hombre con el Absoluto, su dimensión trascendente…» (n. 84). «En las religiones actúa el mismo Espíritu que guía a la Iglesia. Pero la presencia universal del Espíritu no se puede equiparar a su presencia peculiar en la Iglesia de Cristo. Aunque no se pueda excluir el valor salvífico de las religiones, ello no significa que todo en ellas sea salvífico. No se puede olvidar la presencia del espíritu del mal, la herencia del pecado, la imperfección de la respuesta humana a la acción de Dios, etc. Sólo la Iglesia es el cuerpo de Cristo y sólo en ella se da en toda su intensidad la presencia del Espíritu. Por ello para nadie puede ser indiferente la pertenencia a la Iglesia de Cristo y la participación en la plenitud de los bienes salvíficos que sólo en ella se encuentran Las religiones pueden ejercer la función de “preparación evangélica” [pero] su función no puede equipararse a la del Antiguo Testamento, que fue la preparación del mismo evento de Cristo» (n. 85). «La salvación se obtiene por el don de Dios en Cristo, pero no sil la respuesta y la aceptación humana. Las religiones pueden también ayudar a la respuesta humana, en cuanto impulsan al hombre a la búsqueda de Dios, a obrar según la conciencia […] Las religiones pueden ser por tanto, en los términos indicados, un medio que ayude a la salvación de sus adeptos, pero no pueden equipararse a la función que la Iglesia realiza para la salvación de los cristianos y de los que no lo son» (n. 86). «La afirmación de la posibilidad de elementos salvíficos en las religiones no implica por sí misma un juicio sobre la presencia de estos elementos en cada una de las religiones» (n. 87). Si por una parte las afirmaciones magisteriales que hablan de la posible presencia del Espíritu y de las semillas del Verbo en las religiones llevan a afirmar la posibilidad de que existan en ellas elementos de salvación, la cautela es también obligada dada la ambigüedad del fenómeno religioso. En todo caso se evita identificar expresamente estos elementos en las religiones. Solamente en la religión de Israel, en cuanto se reconoce en ella la auténtica revelación divina, podemos afirmar con seguridad su existencia. Con esto se pasa al tema de la revelación, otro de los problemas que se abordan en esta tercera parte dedicada a algunos puntos centrales de la teología de las religiones (nn. 8292). La afirmación fundamental es que «solamente en Cristo y en su Espíritu Dios se ha dado completamente a los hombres; por consiguiente sólo cuando se da a conocer esta autocomunicación, se da la revelación de Dios en sentido pleno» (n. 88). Además de los libros del Nuevo Testamento, también los del Antiguo, que testimonian una auténtica revelación, son “palabra de Dios”, aunque solo a la luz de Cristo alcanzan la plenitud de su sentido. Solamente los libros canónicos deben ser considerados “inspirados” y “palabra de Dios”. Frente la posición pluralista a la que ya nos hemos referido urge abordar, en la relación y el diálogo con las religiones, el problema de la “verdad” (93-104). Si en algún momento podía darse la impresión de que esta cuestión se dejaba de lado, el documento insiste en la necesidad de que sea tenida directamente en cuenta; se ha de evitar todo relativismo. La enseñanza de la Iglesia sobre las religiones argumenta desde el centro de la verdad de la fe cristiana. Valorando lo que hay de bueno en los otros no atribuye a la pretensión de verdad de las otras religiones el mismo valor que a la propia fe. Frente a la teología “pluralista” la Comisión Teológica recuerda que el concilio Vaticano II ha tenido una visión diferenciada de las religiones: si todas tienen en común el esfuerzo por responder a las inquietudes más profundas del corazón humano, no se pueden desconocer las diferencias fundamentales entre ellas. Si por una parte la Iglesia no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de verdadero y de santo, por otra tiene el deber de anunciar a Cristo, camino, verdad y vida (Jn 14,6), el único en quien los hombres encuentran la plenitud de su vida religiosa (cf. n. 100). Una teología diferenciada de las religiones es la base de todo encuentro y diálogo interreligioso serio. El diálogo no puede invalidar los contenidos de la fe propia y de la ética que en ellos se funda. En el respeto a la “alteridad”, el cristiano no puede prescindir del corazón de su fe en el Dios uno y trino, revelado en Cristo. A veces se tilda esta actitud de pretensión de superioridad o arrogancia. Pero la verdad de Jesucristo es siempre servicio al hombre, no se puede presentar nunca con una actitud de superioridad o de dominio. El último tema que el documento estudia es el del diálogo interreligioso (nn. 105-113), ya insinuado al tratar de la verdad. No se quiso tratar con amplitud este tema, que ha sido ya objeto de atención por parte de otros documentos. Dos son los temas fundamentales en los que el cristiano es interpelado: Dios y el hombre. Sabemos que son muchas y muy diversas las nociones de Dios o del Absoluto de las diversas religiones. Es fundamental por tanto tener en cuenta lo que los interlocutores entienden por Dios y su relación con el hombre. La visión del hombre puede también ser distinta, pero en el diálogo se da un encuentro entre seres humanos, no un simple comunicación verbal. El encuentro se coloca en la común condición humana de búsqueda de la salvación. Esto produce una situación de igualdad más profunda que la de un mero diálogo humano. Todos los problemas humanos lejos de ser una distracción del diálogo interreligioso propiamente dicho son un terreno propicio para él. La constante que subyace siempre a todos los problemas de la condición humana es la de la muerte. Y por otra parte es en ella donde resuena con más intensidad la llamada del Dios viviente. El testimonio fundamental del cristiano será el de Cristo resucitado, en la espera de su segunda venida. Conclusión: diálogo y misión de la Iglesia El diálogo se coloca en el ámbito de la misión de la Iglesia (nn. 114-117). Tiene su origen y su fin en la Trinidad santa. Manifiesta y actualiza la misión del Logos eterno y del Espíritu Santo en la economía de la salvación. No son los cristianos los que en primer lugar son enviados a él, sino la Iglesia. Por ello no presentan sus propias ideas sino a Jesucristo. El Espíritu Santo, más que la fuerza humana de convicción, tocará los corazones. Por ello aunque se hayan de distinguir el diálogo y el anuncio evangélico, el primero no ha de ser privado de su valor de testimonio. Puede ser así una “preparación evangélica”, «es ya una parte integrante de la misión de la Iglesia como irradiación del amor derramado en ella por el Espíritu Santo» (n. 117). Reflexión final Por una parte el documento trata de acoger y respetar los valores de las religiones, siguiendo el ejemplo que entonces ya había dado el más reciente magisterio. Pero a la vez evita todo relativismo, no habla de las religiones como caminos de salvación, aunque se afirma la posibilidad de que en algunos aspectos puedan ayudar en este sentido a sus adeptos. Queda en todo momento claro que no hay solamente bien, sino también insuficiencias, ambigüedades y errores. Aunque pueden reflejar algún rayo de la Verdad, no las ilumina la Verdad completa. Pero sobre todo se afirma con claridad que todo lo que en ellas pueda haber de valioso y bueno viene de Cristo y del Espíritu que él ha derramado después de su resurrección. La mediación única del «hombre Cristo Jesús» (1 Tim 2,5) ha de ser siempre mantenida. Él es el único camino que conduce al Padre (cf. Jn 14,6), y no son verdaderos caminos los que no confluyen en él. No hay vías paralelas ni complementarias. Por esta razón para nadie puede ser indiferente el encuentro con Cristo y la inserción en la Iglesia que es su cuerpo. Y también por ello la Iglesia tiene el deber de anunciar sin cesar a Cristo a quienes no lo conocen hasta su manifestación gloriosa al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. + Luis F. Ladaria