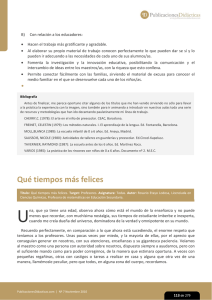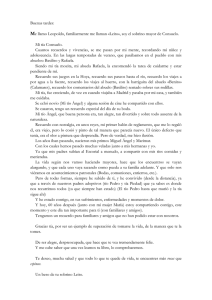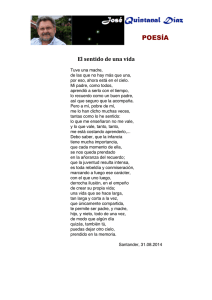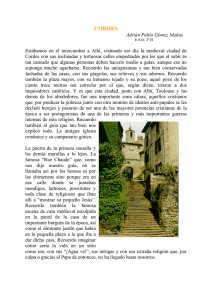El dolor y la humillación de la Guerra Civil Josefa Ortiz Vallejo
Anuncio

El dolor y la humillación de la Guerra Civil Josefa Ortiz Vallejo 1933- Málaga Yo era una niña nacida y criada en Villanueva del Rosario (Málaga). En una casa muy humilde, pero llena de amor y cariño. La Guerra Civil me destrozó mi vida; la mía, así como la de mi hermano. Todo cuanto un niño empieza por descubrir dentro de su interior. Las alegrías que sentía se convirtieron en tristeza, mi amor se convirtió en rabia y dolor. La risa se convirtió en llanto, la comida de cada día se cambió por el hambre. Mis vestidos de colores se pasaron al negro. Las flores que mi padre traía del campo por las tardes desaparecieron, y nuestras manos quedaron vacías. Fue tanta la impresión que cogimos, tanto mi hermano como yo, que caímos enfermos. A mi hermano, cuando llegaba la noche, le daban unas fiebres que se volvía loco. Se tiraba toda la noche gritando del miedo. El médico decía que eran “calenturas locas”, que el dolor que sentía y el miedo hacían que, al llegar la noche, sacara su sufrimiento de ese modo. A mí se me volvió la sangre pus; a mi cabeza le salían granos como huevos de perdiz; me curaba unos y salían otros. El médico dijo a mi madre que era de la impresión. “Lo primero, ya que no podemos darle nada, quitarle el vestido negro, y tomará aceite de bacalao. Si es buena tomadora vivirá, pero si no, no hay nada que hacer”. Estuvimos cerca de dos años hasta que pudimos salir a respirar. Mi niñez empezó a tomar vida de los 6 a los 7 años. Empecé a ir al colegio. Recuerdo a la maestra, que era alta y delgada, de pelo castaño más bien ondulado, mediana, con un carácter frío, serio y autoritario. Daba respeto y miedo. Uno de los episodios que recuerdo fue un día que, estando en clase, las niñas mayores se sentaban en los pupitres, y nosotras, las más pequeñas, llevábamos las sillas de casa. Cuando llegaba la tarde, las niñas de mejor posición económica hacían clases de costura, de “labores”, y nosotras teníamos que dejarle la silla, porque no podíamos hacer esa clase, no teníamos dinero para los hilos y las cosas que se hacían. Una de las tardes, una de las niñas me pidió la silla; parece que mi silla era muy mona, porque siempre me la pedían. La silla me la había dado mi abuela. Me la quedé mirando y era una de las niñas cuyo padre había ido al puente a fusilar a mi padre. Tenía tanto dolor dentro de mi interior que saqué mi rebeldía y me lié a pegarle con mi silla y le dije que mi silla no se la dejaba. Sabía que me iban a castigar. Ella llamó a la maestra, me cogió del pelo la maestra, me dio un par de bofetadas en la cabeza, me quitó la silla y se la volvió a dar a ella. Entonces mi rebeldía se hizo más fuerte, digamos, y le volví a quitar la silla. Cogí la silla y la tiré por un balcón que había al lado. Me cogió la maestra, me dio un par de bofetadas y me dijo que fuera a buscar la silla y que subiera. Bajé las escaleras corriendo, cogí la silla y me marché a mi casa. Cuando salíamos al recreo, se ponía la maestra con una cuerda para saltar las niñas la comba. Yo me ponía en la fila y, cuando me tocaba, las otras niñas me apartaban, y nunca podía saltar. La maestra permitía que esto pasara porque esos niños eran hijos de gente rica y le llevaban, cuando mataban el cerdo, el tocino; otras veces, pan, las cosas del campo, etc. Mis amigas apenas iban al colegio, pero yo, a pesar de los castigos y las humillaciones, era la que más iba, porque mi madre quería que yo aprendiera. Cuando salíamos al recreo, yo muchas veces no entraba. Una de mis amigas se llamaba Elvira; era morena, fuerte, siempre la primera en todo, siempre quería mandar. Después estaba Rosarito, una niña gordita, bajita, ella era más dócil. En la calle éramos más de treinta niños, catorce de los cuales no teníamos padre. Como os podéis figurar, no había mucha alegría. Nos concentrábamos más en buscar comida, bien pidiendo, o bien robando. Recuerdo una vez que fuimos a pedir pan. Fui segura a una casa, donde pensé que me darían. Era una señora que iba mucho a misa. Cual fue mi sorpresa cuando salió a la puerta y me dijo: “Niña, perdona, por Dios” y cerró la puerta. Eso todavía lo tengo grabado. Recuerdo que me senté en el suelo y me decía a mí misma “pero si Dios es bueno…”. Con estas acciones destrozaban el interior de los niños que éramos entonces. Por ejemplo, teníamos un cura que se llamaba don Timoteo. Era alto, fuerte, se veía bien alimentado, y solían comentar que llevaba una pistola debajo de la sotana. Un día se murió un pobre hombre, que no tenía ni para el entierro. Entonces, don Timoteo dijo que costaba 25 pesetas: “Cuando tengan las veinticinco pesetas, vengan y lo enterraremos”. Se pidió el dinero puerta por puerta y se pudo enterrar. Eso más o menos fue en el año cuarenta y cuatro. A los niños nos preocupaba tan sólo poder comer, bien pidiendo o bien trabajado: en el campo o de criada, o barríamos los corrales, o fregábamos los suelos de las casas, o guardábamos guarros (cerdos) o cabras, o quitábamos piedras del campo. El quitar piedras del campo consistía en que entre dos niños cogían un capazo1, lo llenaban de piedras y lo llevaban a una zanja. Este tipo de trabajo hacía un niño y se tiraba el día con una sardina y un poco de pan de maíz. Se trabajaba de sol a sol, así que cuando el niño llegaba a casa no había ganas de jugar. De paso, cuando les daban un descanso, buscaban hierba para traerla para su casa, para darle de comer a los conejos. Todos estos niños no teníamos más de ocho años. Otros niños salíamos cada día al campo a coger a escondidas todo cuanto el campo daba, según la temporada: membrillos, algarrobas, higos, nísperos, nueces, moras, almendras. Nos escondíamos todo entre la ropa. Cuando pasábamos por los huertos siempre le pedíamos a la persona que estaba guardando el huerto, y siempre nos daba algo. Cuando yo tenía diez u once años empecé a estraperlear con aceite. Mi madre me reñía, pero yo no le hacía caso. Me cogía mi cántaro de lata y salía, de cortijo en cortijo, hasta que llenaba el cántaro. Cuando veía a la Guardia Civil me agachaba y me tapaba el cántaro con el vestido. Siempre procuraba esconderme bien, detrás de algo que estuviera cerca. Mi hermano estaba en un cortijo guardando guarros, pero no le gustaba y duró muy poco. Hasta que un día decidió aprender el oficio de zapatero. Para que nos hagamos una idea, pensemos en los niños que vemos en los reportajes en televisión, que nos parece imposible. Pues así eran nuestras vidas, acompañadas de piojos, sarna, medio descalzos o descalzos del todo. Mi hermano y yo fuimos más afortunados. Mi madre era modista y siempre íbamos un poco mejor de ropa. De mi padre como de ella, desbarataba la ropa y nos hacía la nuestra. El calzado ya era más difícil. Después de los niños, paso a describir como vivían los padres y como se buscaban la vida. Cuando había trabajo, en el campo, era doloroso, apenas llevaban comida, medio descalzos y trabajando de sol a sol. Cuando no había trabajo tenían que salir al campo a robar, lo que el campo daba, nunca gran cosa, como bellotas, almendras, garbanzos, maíz, etc. No pasaba un día que la Guardia Civil o algún chivato daba la voz. Siempre cogían a dos o tres, les llevaban al cuartel, les quitaban lo que llevaban, y les daban una paliza que, cuando salían, a los dos o tres días, no se tenían en pie. Cuando llegaban a su, casa muchos de ellos, para pagar su rabia, le pegaban a la mujer y a los niños. Recuerdo que cuando era alguno de mi calle yo me escondía debajo de la cama. Hacía unos cuatro años que había terminado la guerra. Había un pobre hombre que vivía con su madre, una mujer pequeña delgada, de ojos pequeños y rojos 1 Es como un cubo grande; aquí lo hay de goma, ahí se hacían de paja. como tomates. El hijo cada día se iba al monte, y bien traía leña o espárragos para venderlos. Un buen día, le vieron que compraba el diario y alguien que le vio y sabía que él no sabía leer dio el chivatazo, y una noche la Guardia Civil lo fue a buscar a su casa y le preguntaron que para quién era el diario (sospechaban que se lo llevaba a gente que estaba escondida en el monte). Él lo negó; no hubo más preguntas, se lo llevaron al cuartel y a la mañana siguiente le dieron un tiro. Lo montaron en un mulo, fueron a por su madre, le dieron el cabresto del mulo para que tirara de él, y lo llevaron al cementerio, con los dos guardias civiles al lado. Otro día, estábamos en una cola de pan los que teníamos la cartilla de racionamiento. Pasó con el coche, era el primer coche que había en el pueblo, un tal llamado Porra, un asesino, y dijo: “Esa cola la deshago yo”. Entró con su coche, hirió a varias personas y mató a una mujer, cuyo marido habían fusilado hacía cuatro o cinco años, y que tenía cinco niños. Con el tal Porra no pasó nada, salió la guardia civil y dijo: “Todo el mundo a su casa”. Recuerdo un día, en que yo tendría unos diez años, que llegaron una gente de Málaga y cogieron a los niños cuyas madre viudas de republicanos se habían juntado con otro hombre. Mi hermano y yo nos salvamos porque mi madre no se había vuelto a juntar. Cogieron a sus niños y se los llevaron para Málaga, a un orfanato. Recuerdo que cuando las madres volvieron de trabajar estaban como locas, sin saber dónde ir ni a quién preguntarle. Todo el que podía explicarle se pasaba la pelota de unos a otros y las pobres mujeres no sabían para dónde tirar. Costó tres años poder traer esos niños de Málaga. Yo era una niña de Villanueva del Rosario, Málaga. Vivíamos en la calle José Antonio, número 27. Mi familia estaba formada por mi abuela, 59 años, una mujer bajita, de cara redonda y pelo canoso, que solía llevar un pañuelo negro al cuello, y toda ella vestía de negro. Después estaba mi madre, una mujer alta y guapa, de pelo castaño ondulado. Un carácter fuerte, dominante, pero dentro de ella también estaban la sensibilidad, el amor y su buen corazón. Y la responsabilidad. Tenía 30 años. Después, mi tía María, con 19 años. Alta, más bien morena, y muy divertida; con su medio lenguaje, era todo un personaje. Después seguía mi tía Rosario, que tenía 10 años. Una niña rubia, de pelo rizado; era traviesa pero maravillosa, con un corazón de oro. Después, mi hermano, 6 años, rubio, de pelo rizado. Yo era una niña delgada, tímida, de pelo moreno claro, pero con mucha imaginación. Valiente, me decía mi padre. Sentíamos un gran dolor por la muerte de mi padre, alto y moreno, con 33 años cuando fue fusilado. Después venía mi tío Cristóbal, 25 años, alto y rubio. Él leía muy bien el periódico, entonces iba al Partido Socialista a leerles el periódico a los demás. Fue fusilado junto con mi padre. Después, mi tío Manuel, 36 años, casado, con 5 niños: la mayor de 10 años y la más pequeña, 5 meses. Él fue denunciado por una persona a quien iba a pedirle la leche. Encima de todo el dolor, teníamos en la puerta a un guardia para que mi familia no pudiera llorar. Lo del guardia en la puerta lo tenían todas las familias que tenían un fusilado en su familia. Por la zona de Villanueva del Rosario hay tres fosas: una en una cuneta al lado de un puente, donde hay 14 personas; y otras dos fosas en el cementerio, una con 40 cuerpos y otra con 30. Había una fosa más en el cementerio, pero hace ya muchos años sacaron los cuerpos y no se supo más nada. Todos los que no fueron fusilados fueron presos en Archidona, un pueblo muy conocido de Andalucía. No recuerdo cuántos murieron en la cárcel, ni cuántos fueron puestos en libertad. Contaba el padrino de mi hermano, que estuvo preso en Archidona, que un día les pusieron en fila y les iban preguntado “¿de derecha o de e izquierda?”. Contaba que de aquella fila se salvaron todos, porque un capitán les iba diciendo bajito “decid de derecha” y les dejaban aparte. Así fue como mi tío salvó el pellejo. Por si no teníamos bastante con el sufrimiento, padecíamos también humillación y miedo. Un día cogieron a todas las mujeres cuyos maridos o hijos habían sido fusilados, y fueron casa por casa, les cortaron el pelo a rape y las pasearon por el pueblo. Otro día, a todas las volvieron a pelar, también les pelaron sus partes íntimas, y las dejaron desnudas y las llevaron a blanquear (pintar) el cementerio. Algunas de ellas estaban embarazadas. Mi madre era modista, pero era tanto el miedo que la gente tenía que estuvo tres años sin que la llamaran las señora para las que ella cosía. Se tuvo que dedicar al campo. Las humillaciones seguían. Un día recibimos una carta de uno que formó parte de los que fusilaban en el puente, pidiéndole a mi madre que si se quería casar con él. Recuerdo cómo, cuando nos acostábamos, se abrazó a nosotros, metió la cabeza bajo la almohada, llorando y, con su voz ahogada, decía: “Canallas, ¿no habéis tenido bastante?”. La cosa ya quedó así. Antes de la guerra, nosotros éramos una familia humilde, pero no nos faltaba ni la comida ni la ropa y vivíamos con mucho cariño y mucho amor. La muerte de mi padre nos cambió la vida. Yo, con cuatro años, no podía entender que mi padre había muerto, no. Tendría tantas cosas que contar. En el pueblo había 3.000 habitantes. Cuentan que en el pueblo sólo quedaron mujeres y niños. Los que no fueron fusilados se los llevaron presos; unos volvieron, pero muchos desaparecieron. Mi abuela tenía por costumbre, después de un año de las muertes, de coger cal en un cubo e ir a blanquear un peñón que ella cogía y ponía cerca de la fosa donde estaban todos los fusilados, entre ellos, los de mi familia. Siempre iba yo con ella. Un día nos vio uno de los criminales, y se bajó del mulo en el que iba. Se paró, se quitó la chaqueta y se puso a torear en la tumba. A mi abuela le dio un ataque de epilepsia, y yo me quedé sola con ella. El se subió en el mulo, riéndose y haciendo adiós con la chaqueta. En el pueblo, a parte del puñado de criminales, los pocos que quedaron, aunque fueran de derechas, eran buena gente. Pero éramos tantos huérfanos, y padecíamos tanta miseria y enfermedades, en especial los niños. Cada día morían uno o dos. Quisiera recordar al médico don Antonio, que vivía en la calle Las Caenas. Era alto y delgado, con el pelo tirado hacia atrás, y se le veía demacrado de dolor e impotente ante tanto sufrimiento. Recuerdo que, cuando mi madre me llevaba a la consulta, se abrazaba a mi madre y le decía: “Ay, Encarnación, ¡maldita guerra! ¡Pobres niños, se me van de las manos!”. Siempre estaba dispuesto, fuera la hora que fuera. Mi casa era como todas las casas de la gente humilde. En la primera planta se abría la puerta y estaba donde se hacía vida; una chimenea para guisar, una mesa en el centro, unas cantareras donde estaban los cántaros del agua. Encima, unos vasares donde se guardaban los platos, las cucharas, algunas tazas o un jarro debajo de los cántaros. Otro hueco donde se guardaba una sartén, una olla, un cazo y un puchero para hacer el café. Digamos que se hacía de cebada, pero no teníamos leche. Para endulzarlo se le ponía sacarina. Había una habitación abajo y una habitación arriba. Recuerdo que no había ninguna ventana. Las puertas siempre tenían que estar abiertas. También había un patio, que le decíamos el corral, donde al cabo de algún tiempo pusimos conejos, alguna cabra y gallinas, para poder vender los huevos. En la planta de arriba, la luz entraba era a través de un boquete redondo que estaba en una de las paredes que daban a la calle. Más o menos, todas las casas de la gente humilde eran parecidas. Quiero dejar claro que todas las viudas trabajaban día y noche, medio descalzas, sin abrigo y con poca ropa. Cuando era invierno, llegaban chorreando si les pillaba la lluvia. Por aquellos años llovía mucho. Solíamos decir “llevamos tres meses de chama”. Digamos que no paraba de llover, pero la gente tenía que salir a buscar la comida que daba el campo: espárragos, setas, y una clase de verdura que llamábamos tagarnina, otra llamada colleja, o bien leña, para venderla a los hornos donde cocían el pan. Hasta que no pasaron unos 8 o 9 años no pudimos levantar un poco la cabeza. Mi padre, junto con las once personas fusiladas ese día, fue enterrado en una fosa, al lado de un puente junto a una tierra. El dueño quiso vender la tierra y el que la compraba quiso sacar los cuerpos. Llamó a mi madre y le dijo: “Encarnación ¿quiere que saquemos los muertos del puente y los llevamos al cementerio?”. Mi madre les respondió: “Les estorbaban vivos y también les estorban muertos. ¡Pues no se mueven de ahí!”. Yo me pregunto, si hasta ahora nosotros que lo estamos haciendo porque nos dieron permiso no se ha podido hacer nada para rescatar esos cuerpos ¿cómo ellos podían hacer a su antojo todo cuanto les viniera en gana? Por mucho que escribamos, nunca será suficiente para compensar el dolor de todas las gentes que pasaron la guerra en sus propias carnes. Si algún niño o adulto lee toda esta tragedia, quiero decirle que sea fuerte, que se abrace al amor de su familia, porque el amor no muere. Puede que nos parezca que ha muerto, pero sigue estando dentro de nosotros. Tampoco dejen nunca la voluntad que tenemos para poder seguir viviendo, la voluntad es la herramienta que nos queda. Tenemos que no dejarla dormida, porque si no, no podremos encontrar dentro de nosotros las cosa buenas que tenemos para poder recuperar en nuestro interior sentimientos positivos; nuestro amor por la vida, porque la vida es bella, y no podemos permitir que nuestros sentimientos sigan enredados como cuando pasamos todo aquel dolor. Poco a poco tenemos que ir construyendo todo lo positivo de la vida, como el amor por los demás y para nosotros mismos. El amor es el motor de la vida; la felicidad es un rayo de luz que ilumina nuestro interior. La sensibilidad es una ventana abierta a la vida. La voluntad es una energía que tenemos dentro de nosotros y no podemos dejarla atrapada en nuestro dolor, porque si no, no podremos afrontar la vida que nos toque vivir. No podemos permitir que todas estas cosas mueran, y sólo depende de nosotros mismos. Tenemos suficientes herramientas para no dejar morir nuestro interior. Porque si a nuestro interior lo dejamos solo con su dolor, esto es para mí estar muerto en vida. Hay que trabajar mucho, no es fácil, pero tampoco imposible. Una carta al aire (Carta de despedida de Josefa a su abuela, a su tía Rosario, a su tía Frasquita, a su madre, al médico, y a la vecina Isabel) Para todas las mujeres que fueron como mi madre Querida madre, Quién me iba a decir que, a mis 73 años, iba a escribirte esta carta. Todavía siento el eco de tu voz dentro de mi casa. Siempre cuando me decía “Pepita, el tiempo no se puede perder, aquí estamos de paso”. Para que veas que después de retirarme, por fin, estoy haciendo algo que siempre me ha gustado, gracias a esta oportunidad que me han dado, puede quedar un poco de tu vida escrita. Nunca será suficiente. No sé cómo terminar tu historia; te fuiste tan pronto, tan sólo tenías 62 años. Todavía recuerdo y siento el eco de tu voz, como le decía al doctor. No quiero morir, que yo estoy empezando a vivir ahora. Y, por si fuera poco lo que pasaste, cuando empezamos a estar mejor la vida te tenía guardada otra sorpresa. Dejaste cuanto teníamos, dejaste tu tierra y nos venimos a Barcelona, en el año 53. Cambiaste el oficio de modista por el de sirvienta. Yo tuve mejor suerte. Lo primero, el trabajo. Como sabes, a mí no me gustaba coser. Trabajé mucho, fueron también años muy duros. No me han regalado nada, todo ha sido a fuerza de mi trabajo. Pero encontré todo cuanto para mí es más importante. Me he sentido siempre rodeada por muy buena gente. Donde me he sentido querida y respetada, y nunca me han reprochado nada de lo que hacía. Siempre recibía felicitaciones. Era recompensada con regalos, tanto para mí como para mis niños. Me enseñaron a valorarme a mí misma como persona. Para mí, es lo más importante. Y quiero a Barcelona como algo mío. Pero tú, mama, las pasaste canutas. Volviste a ser humillada. Pero siempre sin ningún reproche, siempre placentera, fuerte, enérgica, siempre segura de lo que tenías que hacer. Quisiera creer que estás descansando como tú te mereces. No sé si tu alma podrá dormir lo suficiente para poder recuperar todas las horas de tu vida, ya que sólo dormías de 4 a 5 horas, y muchas noches ni te acostabas. Pero no sé si todavía, después de 37 años, todavía hablo contigo muchas veces. El niño2 me cuenta que alguna vez se le aparece una mariposa y revoletea a su alrededor y dice que está seguro de que eres tú. Me dice que habla contigo. 2 Josefa se refiere a su hermano. Creo que todos los hijos que tuvimos una madre como tú tienen que sentir lo mismo. Para ti, Isabel “la bartola”, otra madre coraje. Cuánto pasaste para criar a tus tres niñas; le metías mano a todo. Para mi tía política “Frasquita”, otra mujer para poderla decorar con una medalla. Era pequeña pero fuerte, era un burro de carga. Siempre venía cargada con leña encima de las espaldas, bien para venderla o para su casa. Cada día salía al campo, ya pudiera hacer el tiempo, que lo mismo daba que lloviera como que nevara. Para mi querida abuela, que la sigo queriendo con toda mi alma; después de la tragedia, ayudó a sus 8 nietos. Como tú nos decías, abuela, hasta que te fuiste, cinco años después de terminar la guerra, todas permanecimos unidas continuando tu trabajo. Para mi querida tía Rosario (la de la foto), es la última que me queda de la familia, que ayudó a criarnos. Hoy tiene un pie en la tierra y el otro entrando por la puerta del cielo; toda tu familia te recibirá con los brazos abiertos. Tenías 10 años, hoy tienes los 80. Cuando éramos pequeñas fuiste como mi segunda madre, aunque nos llevábamos muy poca diferencia de edad. Sacabas la comida de debajo de las piedras. Recuerdo cuando un día fuiste a la sierra a buscar leña y viniste medio descalza y empapada, pues estaba lloviendo, pero venías loca de contenta. Sacaste un pan redondo entero. Lo pusiste encima de la mesa, y gritaste: “¡Venid, venid! ¡¡Mirad lo que me han dado!! He llegado a un cortijo, he pedido y una criada por una ventana me ha llamado y me ha tirado este pan, y me ha dicho “niña, corre y vete“”. La abuela te dijo: - ¿Y cómo que ni lo has empezado si has estado todo el día sin comer?”. - Me hacia ilusión que lo vierais entero y empezarlo todos juntos. Tengo tantos recuerdos que no habría papel ni tinta para escribir tu vida. Vamos a recordar otro más: Tenías 11 años cuando te fuiste a la vega3 de Antequera a arrancar garbanzos. Eras la más pequeña, te escondieron entre las mujeres, para que el dueño no se diera cuenta, y poderte ir con ellas. Ibas con la tía Frasquita; estuviste 15 días. Cuando os daban un tiempo para descansar, tú, a escondidas, ibas desgranando garbanzos, los guardabas en una talega y los escondías. El día que tenías que volver fuiste a buscar tu talega, que traía 6 o 7 kilos de garbanzos, y las mujeres te decían: “Pero, Rosario ¿cómo lo has hecho, que no te hemos visto? ¡Nosotras no lo hemos hecho por si nos cogía el dueño!”. Y ella les contestó: “Porque yo lo hacia cuando me iba a mear”. Caminaste unos 30 kilómetros con tu talega al cuadril. Traías un morado en la cintura. Recuerdo que la abuela solía decir: “Cada vez que me como un garbanzo no me aprovecha, de pensar lo que has pasado para llegar”. Y ella le contestaba: “Bueno, mamá, eso no importa”. Te quiero y te seguiré queriendo. Tu sobrina preferida. Y, como siempre nos decimos al despedirnos, “nos queremo”. Para el médico don Manuel: No puedo cerrar la carta sin despedirme de ti. Cuando llegaste al pueblo, a pesar de que acababas de salir de la cárcel después de 8 años, fuiste como un rayo de luz que iluminaste nuestra alma. A pesar de la tos que traías, siempre con tu bufanda al cuello; a pesar del dolor que deberías de traer y la herida dentro de tu interior, fuiste para todos nosotros un rayo de esperanza. Nos diste todo el calor, lo mismo que tu mujer y tus niños. Con tus sentimientos escondidos, qué bien supiste torear todo aquel puñado de gente malvada que 3 Vega es como un campo, un sitio de cultivo; como en Catalunya se dice “al prat”. nos tenía acobardados. Pero con tu buen corazón y amor hiciste tanto por toda aquella pobre gente que encontraste. Lo mismo te daba de noche que de madrugada, como cuando salías de paseo; siempre te acercabas a algún niño y le decías “mañana ven a la consulta”. Cuando nos dijiste adiós, se esparció por el aire en aquel trocito de firmamento el eco de tu voz. Todavía las personas de mi generación solemos sentirla. No tengo palabras para poderte escribir como tú te mereces. Un beso mágico para todos vosotros Con todo mi amor, os quiero, Josefa Ortiz Vallejo.