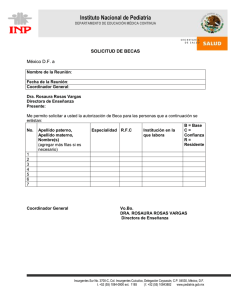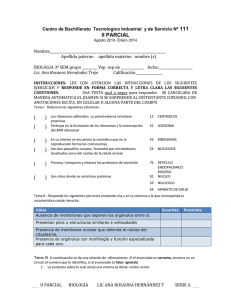Habló el rey y dijo muuu
Anuncio

Habló el rey y dijo muuu Un ángel de la guarda borracho de remate N o se sabe si fue por culpa de la seducción de Dios del botellón de vino de consagrar que siempre estaba al alcance de su mano o porque el ángel de la guarda del sacristán lo soliviantó, pero lo cierto es que el ángel de la guarda del cura Saturnino acabó convertido en un borracho de remate. Lo hizo con el arte debido, eso sí. Acaso porque había visto a la lechera del pueblo cuando le agregaba agua a la leche, pero deteniéndose justo antes de que cogiera sabor y color de agua chirle y sin otro nombre, para que conservara más bien, intensificados como en las diluciones homeopáticas, el color y sabor de la vaca que todo ternero reconoce a la legua; de modo que el sacerdote, a pesar del gaznate erudito para diferenciar el vino puro del almuerzo o con el chorrito de agua ritual de la consagración del vino aguado a la mala, no advirtió nada. Y acostumbrado como estaba al inmerecido amor de Dios, tampoco sintió la falta de su ángel de la guarda. Lo que sintió una noche en su dormitorio fue un repentino mal aire que le puso en la mente a la Rosaura, la cocinera, en pijama translúcido y ojos de coqueta perdida, una cosa que le erizó los pelos de la nuca. Para quitarse semejante zozobra del corazón, atribuyó el incidente a una repentina entrada del viento de agosto por la ventana mal cerrada debido a un descuido de la misma Rosaura al arreglar su cuarto. Y, temeroso de que su vejez inepta fuera a pescar un resfrío en plenas fiestas, se calzó las chancletas octogenarias y fue a revisar la ventana; pero no, estaba cerrada a machote. Rascándose la nuca, el cura Saturnino volvió a acostarse con la idea de que sería consecuencia de una indigestión o de haber rezado sin fe y se prometió tomar desde mañana el libro de las horas como Dios manda. Rezó un padrenuestro de emergencia y se durmió. Como si no fueran bastantes los achaques de la vejez, a partir de entonces, el olor de condimentos, la gordura lujuriosa y el cacareo constante de la Rosaura fueron su tormento y el cura Saturnino empezó a padecerlos como otra prostatitis. Era algo raro, sin embargo, puesto que, desde hacía diez años o más, cuando él había llegado al pueblo y estaba en la edad del caramelo como solía bromear, ni siquiera se mosqueó frente a ella. La Rosaura era desde entonces solo la mujer solícita que, a cambio de una puchuela de las limosnas, un cuartito estrecho al lado del comedor y la comida, barría la casa parroquial, preparaba los alimentos, lavaba y planchaba la ropa, los ornamentos religiosos, sacaba brillo a la patena, ponía las flores, arreaba las gallinas que se metían en la sacristía e iba a buscarle aspirinas para el dolor de cabeza, cortezas de chaquino para la próstata y condurango para la artritis. Es decir, era simplemente la Rosaura. Incansable, olorosa a cebolla inofensiva, jovial, salvo cuando alguna injusticia atroz la sacaba de casillas. Tenía no menos de sesenta años, el cabello cano, las caderas desaforadas y un cacareo de política imparable. En suma, una hermana en Jesucristo servicial hasta el agotamiento y nada más. Como quien dice una ángela cotidiana, pero sin sexo ni otro atractivo que no fuera su vocación de servidumbre. Extracto 1 de 2 2 Habló el rey y dijo muuu Por suerte, ni el olor de condimentos, ni la gordura ni su cacareo torturaban al cura Saturnino en forma conjunta, sino por separado. Eran las cinco y media de la mañana y estaba con los ojos cerrados de la pura concentración con el libro de las horas en las manos para empezar el día protegido por Dios, cuando le llegaba una brisa de comino, cebolla, orégano y ajo; pero no como olores culinarios independientes de los alimentos cuyo sabor enriquecían, sino como aromas femeninos con cuerpo y todo y, lo peor, a pelo, igual que si la Rosaura hubiera estado en adobo toda la noche y él fuera a desayunársela viva y verdadera. Cerraba los ojos con más fuerza, invocaba a la Virgen del Carmen, patrona de los desamparados, y se aguantaba las ganas de abrirlos hasta que no podía más y los abría persuadido de que la Rosaura había enloquecido de repente y entrado en el oratorio hirviendo de malas intenciones, luego de atravesar las paredes; pero no, era solo su imaginación retorcida. Estaba confesando las colas interminables de pecadoras y pecadores, porque siquiera por las fiestas de agosto se confesaba todo el pueblo, cuando se quedaba dormido; de pronto se despertaba con el presentimiento atroz de que la penitente a quien tenía que absolver no había estado fuera del confesionario, arrodillada junto a la ventanilla con el filtro de malla de al lado, sino dentro, en pelotas y a caballo sobre sus muslos de pajarraco viejo y que no era otra que la perversa de la Rosaura. Eran las tres de la mañana y estaba en pleno sueño, rodeado por el silencio del planeta y sus criaturas cuando oía un cacareo de amor de la Rosaura en su misma cama y no solo eso, sino que él, muy sí señor, en vez de maldecirla y echarla a las tinieblas y el crujir de dientes, le estiraba el ala y le hacía arrumacos de gallo enamorado. Se despertaba sudando hielo. *** Fin del extracto Extracto 1 de 2 3 Habló el rey y dijo muuu EL DETECTIVE GILIPOLLAS — No, se dijo el teniente, con coraje, ebrio, agotado, mientras entraba en su despacho aturdido por el calor cruel de las dos de la tarde, sin una sola pista válida y la botella de anisado en el bolsillo del saco. Por más borracho que esté, no puedo culpar al cura, al sacristán ni al monaguillo. Era verdad que el muerto era un hombre que iba a todas las misas y se confesaba y comulgaba; pero de allí a acusar de su muerte a esos tres inútiles era imposible. Rosendo Aguilera, antes de irse a España y después de volver al cabo de diez años con sus noches, siempre había sido un soltero sin familia ni enemigos en el pueblo. Y como persona, una plata de hombre, como decía la gente sin excepción. Y eso, claro, complicaba el asunto, porque otra cosa habría sido si fuera un borracho pendenciero, buscándole pendencia a uno y otro como el perdido de Anacleto Peña. O un prestamista como Eudoro Carpio, a quien sus prestatarios odiaban a muerte. O un mujeriego como Bonifacio Rojas. También complicaba las cosas el que no hubiera habido muertos en la parroquia desde el tiempo de la viruela negra que mató tanta gente, aunque en ese caso las sospechas recayeron en Dios, dueño y señor de todas las pestes desde los tiempos de Moisés y las plagas de Egipto. El pueblo era un sitio pacífico, donde no pasaba nada, salvo las patochadas de sus siete tontos, más bien inofensivas. Y con respecto al tema de la investigación criminal, importaba mucho el contacto, si fuera posible diario, con los casos. Era algo así como la guitarra: si uno la dejaba olvidada un mes o dos, se olvidaba prácticamente de tocarla. Lo mismo es con una mujer: si la has abandonado un tiempito, en especial si ha sido por otra, no es que uno no sepa cómo ni cuándo ni por dónde es la cosa; pero si la tocas, te muerde. Y es igual. Complicaba más aún el esclarecimiento del caso de Rosendo Aguilera, el que hubiera amanecido muerto, pero sin una sola herida en el cuerpo. Como un tonto. Puesto que si hubiera sido a causa de un golpe macizo en la crisma, tendría una buena pista en el herrero, que además de fabricar magníficas barretas era un cascarrabias redomado y perdía el control por quítame estas pajas. O en el tonto de su ayudante. O si hubiera muerto de un tiro habría tenido toda la razón para sospechar del gaznápiro de Eudoro Carpio, el único que tenía armas de fuego en el pueblo, o de alguno de los locos de sus hijos; aparte, por supuesto, de los viejos inocuos como Jose Carrión que guardaban como reliquia una que otra escopeta del año de la zorra. O si hubiera amanecido hinchado y cárdeno, tendría buenos motivos para pensar en la picadura de una serpiente. O en algún medicamento mal administrado por la Agripina Macas, la boticaria. Pero no, Rosendo estaba intacto como una virgen de Dios, de modo que cuando el martes a las siete de la mañana los niños de la escuela le fueron con el cuento al teniente de que había un muerto tirado en la trascalle de la Domitila Páez, él corrió, lo vio y creyó que estaba durmiendo la borrachera del domingo, aunque Rosendo no le entraba casi nada al alcohol. Después de observar sus cuarenta años intactos, su tamaño normal, su pantalón azul, su camisa a rayas sin problemas, su cara de hombre cotidiano, su palidez mañanera, sus ojos cerrados, su cabello despeinado, sus labios carnosos de seductor impune, se puso en cuclillas Extracto 2 de 2 4 Habló el rey y dijo muuu y le dijo Rosendo, ya son las siete, despierta hombre. No demoran en pasar por aquí los burros de Melchor Tandazo y te pisan. O, peor aún, los puercos de la Chocha Samaniego y te comen lo que sabemos. Y Rosendo, como si no fuera con él. El teniente agarró uno de los brazos para ayudarlo a levantarse y entonces supo que había en verdad estirado la pata como decían los niños; no tanto porque no oliera a alcohol ni porque no le contestaba a sus voces como por la rigidez cadavérica, que agregaba al peso del brazo el del difunto completo. —Ah, carajo, dijo el teniente y se puso de pie. Arreó a los niños a la escuela y fue a tocar la puerta de Domitila Páez para pedirle algo para cubrirlo, al tiempo que le rogaba servirle de testigo en el levantamiento del cadáver. Como Rosendo Aguilera era un hombre solo desde antes de su viaje a Madrid y después de que volviera con su bolsa de pesetas y palabras españolas que ya andaban por el pueblo, después de que se regó la anoticia de su muerte, nadie fue a dolerse de él con lágrimas y alharacas de hermanas, de hijas o de madres, sino con las lágrimas y cuchicheos con que se dolían de cualquier finado sin dueño. Con la ayuda de los más comedidos, el teniente lo llevó a la tenencia política. Una sala grande que daba a la plaza con piso de tablas resecas, al fondo de la cual estaba el escritorio de la autoridad a la sombra de un mapa del país y una bandera nacional. La amueblaban seis sillas de madera y un canapé. El comedido de Abelardo Paz prestó una mesa larga, Zenaida Piedra, una sábana limpia para poner debajo del difunto y otra para cubrirlo. Después de hacer salir a los curiosos, con la ayuda de Secundino Ocampo, el peluquero, el teniente puso a pelo al finado y lo sometió a una hora larga de observaciones de científico con una lupa de catorce aumentos. Y no sacó nada en claro. Rosendo Aguilera era un muerto tan sano, que si no estuviera muerto, pasaría por un vivo estupefacto. Los dos hombres lo vistieron de nuevo y lo acomodaron en la mesa prestada. *** Fin del extracto Este extracto ha sido seleccionado y publicado por eleo para ser dado a conocer a nuestra comunidad de lectores. Su lectura es libre y totalmente gratuita. Si desea usar este texto a fines no comerciales, como en un contexto educativo, de investigación o de difusión reducida a su entorno inmediato, lo puede hacer sin ninguna restricción, aparte de mencionar la fuente de origen del texto y su autor, como es el uso en estos casos. Si en cambio desea usar este texto a fines comerciales o en un contexto comercial, verifique los derechos asociados a la obra y si estuvieran reservados, solicite su autorización a la editorial o a los detentores de los derechos de la obra. La mayoría de las obras publicadas por eleo tienen sus derechos reservados y están protegidas por dispositivos de copyright. www.eleo.cl, 2011. Extracto 2 de 2 5