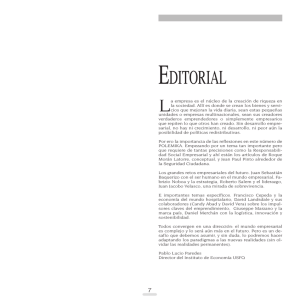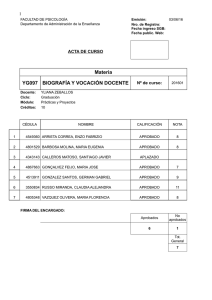EDUARDO IZAGUIRRE GODOY. LA FOTOGRAFIA DE FABRIZIO
Anuncio
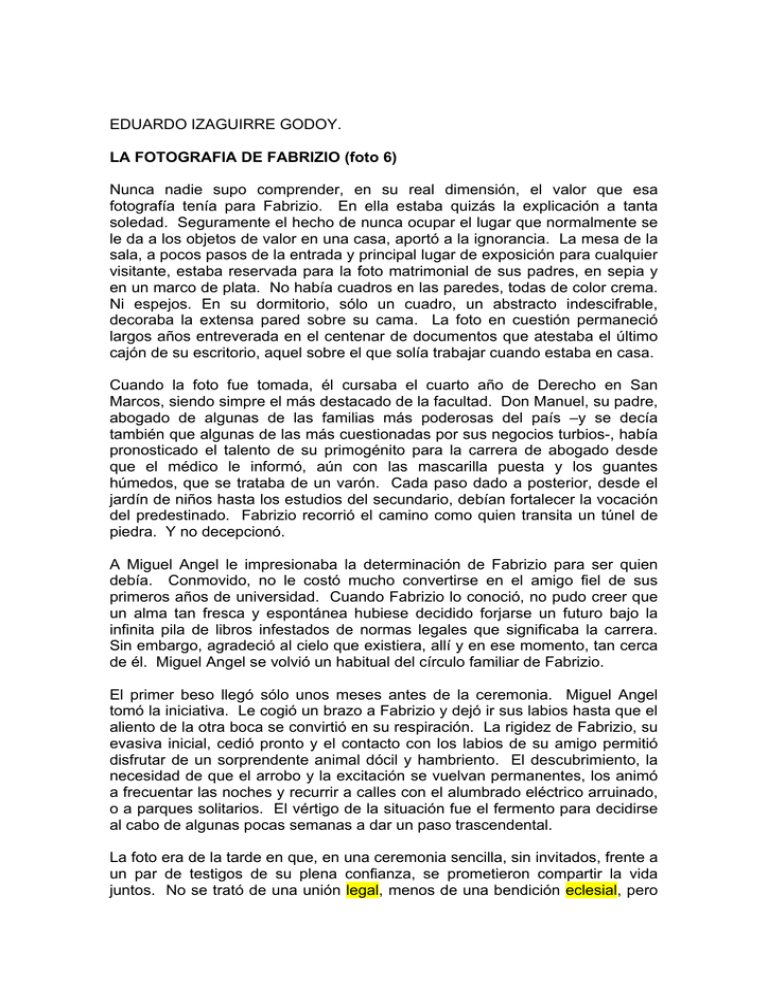
EDUARDO IZAGUIRRE GODOY. LA FOTOGRAFIA DE FABRIZIO (foto 6) Nunca nadie supo comprender, en su real dimensión, el valor que esa fotografía tenía para Fabrizio. En ella estaba quizás la explicación a tanta soledad. Seguramente el hecho de nunca ocupar el lugar que normalmente se le da a los objetos de valor en una casa, aportó a la ignorancia. La mesa de la sala, a pocos pasos de la entrada y principal lugar de exposición para cualquier visitante, estaba reservada para la foto matrimonial de sus padres, en sepia y en un marco de plata. No había cuadros en las paredes, todas de color crema. Ni espejos. En su dormitorio, sólo un cuadro, un abstracto indescifrable, decoraba la extensa pared sobre su cama. La foto en cuestión permaneció largos años entreverada en el centenar de documentos que atestaba el último cajón de su escritorio, aquel sobre el que solía trabajar cuando estaba en casa. Cuando la foto fue tomada, él cursaba el cuarto año de Derecho en San Marcos, siendo simpre el más destacado de la facultad. Don Manuel, su padre, abogado de algunas de las familias más poderosas del país –y se decía también que algunas de las más cuestionadas por sus negocios turbios-, había pronosticado el talento de su primogénito para la carrera de abogado desde que el médico le informó, aún con las mascarilla puesta y los guantes húmedos, que se trataba de un varón. Cada paso dado a posterior, desde el jardín de niños hasta los estudios del secundario, debían fortalecer la vocación del predestinado. Fabrizio recorrió el camino como quien transita un túnel de piedra. Y no decepcionó. A Miguel Angel le impresionaba la determinación de Fabrizio para ser quien debía. Conmovido, no le costó mucho convertirse en el amigo fiel de sus primeros años de universidad. Cuando Fabrizio lo conoció, no pudo creer que un alma tan fresca y espontánea hubiese decidido forjarse un futuro bajo la infinita pila de libros infestados de normas legales que significaba la carrera. Sin embargo, agradeció al cielo que existiera, allí y en ese momento, tan cerca de él. Miguel Angel se volvió un habitual del círculo familiar de Fabrizio. El primer beso llegó sólo unos meses antes de la ceremonia. Miguel Angel tomó la iniciativa. Le cogió un brazo a Fabrizio y dejó ir sus labios hasta que el aliento de la otra boca se convirtió en su respiración. La rigidez de Fabrizio, su evasiva inicial, cedió pronto y el contacto con los labios de su amigo permitió disfrutar de un sorprendente animal dócil y hambriento. El descubrimiento, la necesidad de que el arrobo y la excitación se vuelvan permanentes, los animó a frecuentar las noches y recurrir a calles con el alumbrado eléctrico arruinado, o a parques solitarios. El vértigo de la situación fue el fermento para decidirse al cabo de algunas pocas semanas a dar un paso trascendental. La foto era de la tarde en que, en una ceremonia sencilla, sin invitados, frente a un par de testigos de su plena confianza, se prometieron compartir la vida juntos. No se trató de una unión legal, menos de una bendición eclesial, pero para ellos debía tener igual o mayor importancia. Lo fue, en un sentido formal, pero durante su realización y al finalizar, la sensación que le quedó a Miguel Angel fue la de un incómodo desconcierto. La idea que lo persiguió fue que había jurado amar a una fría escultura de yeso que aparentaba ser Fabrizio. La foto final no fue la imagen que ambos habían planeado por semanas. Fabrizio, muy serio, aparece apoyado en la baranda de madera del pequeño puente que adornaba el parque de la Exposición a principios del siglo XX. Miguel Angel, a su izquierda, intentaba una sonrisa, pero se frustra a medio camino. Nada de abrazos, menos besos o manos entrelazadas, exigió Fabrizio. No hubo luna de miel y, a partir de ahí, se inició el descenso. La relación se resquebrajó por completo. En sólo tres semanas, Miguel Angel había tomado la determinación de abandonar la universidad. Hasta el final de sus días, don Manuel negó dicha unión. La supuesta homosexualidad de su hijo era un tema recurrente para un par de periódicos y en algunas reuniones con desconocidos atrevidos, pero no le hacía perder el humor cada vez que emergía. Aclaraba de antemano que su hijo había heredado un legado forjado por hombres, del cual era absolutamente consciente; él, decía, está al tanto de las consecuencias que implica la responsabilidad de administrar los intereses de nuestro negocio. Don Manuel nunca negó haber conocido al tal Miguel Angel, quien participó alguna vez de los almuerzos familiares, hasta de alguna fiesta de carnavales seguro, y que así como apareció un día, se esfumó igual, casi sin que lo notaran. Un buen muchacho, como cualquier amigo de mi hijo, recalcaba constantemente. Fabrizio asumió los destinos del negocio familiar al poco tiempo de terminar la universidad. Don Manuel le dejó todo para irse a vivir a Europa. Incluso la casona instalada en pleno Centro de Lima. Allí vivió. Ganó prestigio e incrementó su patrimonio, pero nunca se vio tentado a abandonar al que llamaba su hogar, a pesar de que los años convirtieron la zona en un tugurio de automóviles y ambulantes. Las amplias y numerosas habitaciones de la casona, decía él, tenían su encanto. El eco de las pisadas de las dos empleadas que transitaban a diferentes horas, el vacío constante, algo de aire colándose por alguna rendija, todo eso le ayudaba a sobrellevar la pesada carga que significaba el camino que escogió recorrer.