Imágenes, revolución y después - Historia del Arte y la Cultura
Anuncio
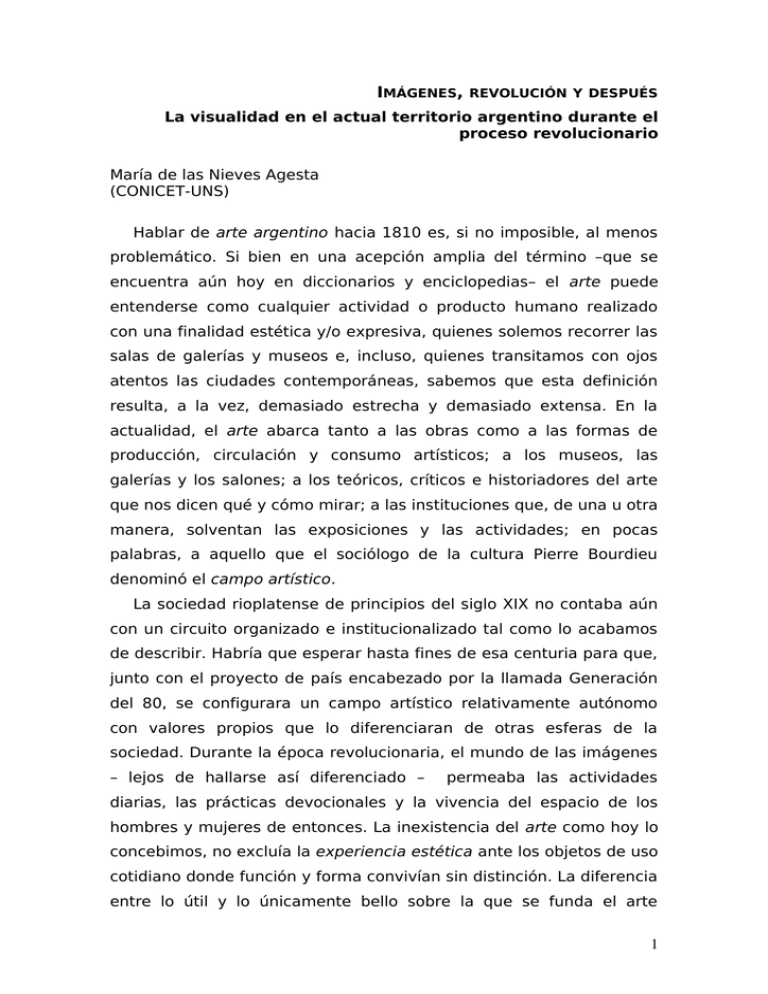
IMÁGENES, REVOLUCIÓN Y DESPUÉS La visualidad en el actual territorio argentino durante el proceso revolucionario María de las Nieves Agesta (CONICET-UNS) Hablar de arte argentino hacia 1810 es, si no imposible, al menos problemático. Si bien en una acepción amplia del término –que se encuentra aún hoy en diccionarios y enciclopedias– el arte puede entenderse como cualquier actividad o producto humano realizado con una finalidad estética y/o expresiva, quienes solemos recorrer las salas de galerías y museos e, incluso, quienes transitamos con ojos atentos las ciudades contemporáneas, sabemos que esta definición resulta, a la vez, demasiado estrecha y demasiado extensa. En la actualidad, el arte abarca tanto a las obras como a las formas de producción, circulación y consumo artísticos; a los museos, las galerías y los salones; a los teóricos, críticos e historiadores del arte que nos dicen qué y cómo mirar; a las instituciones que, de una u otra manera, solventan las exposiciones y las actividades; en pocas palabras, a aquello que el sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu denominó el campo artístico. La sociedad rioplatense de principios del siglo XIX no contaba aún con un circuito organizado e institucionalizado tal como lo acabamos de describir. Habría que esperar hasta fines de esa centuria para que, junto con el proyecto de país encabezado por la llamada Generación del 80, se configurara un campo artístico relativamente autónomo con valores propios que lo diferenciaran de otras esferas de la sociedad. Durante la época revolucionaria, el mundo de las imágenes – lejos de hallarse así diferenciado – permeaba las actividades diarias, las prácticas devocionales y la vivencia del espacio de los hombres y mujeres de entonces. La inexistencia del arte como hoy lo concebimos, no excluía la experiencia estética ante los objetos de uso cotidiano donde función y forma convivían sin distinción. La diferencia entre lo útil y lo únicamente bello sobre la que se funda el arte 1 moderno se introduciría paulatinamente en los años posrevolucionarios de la mano de los proyectos liberales y del contacto con la tradición artística de la Europa occidental. Este proceso, sin embargo, no se produjo de manera uniforme en todo el territorio del ex Virreinato: las historias locales, las posiciones geográficas y las relaciones que establecían con Europa y el resto de América, delinearon temporalidades y trayectorias regionales diferenciales que muchas veces fueron ignoradas por una Historia del Arte centrada en el devenir capitalino. Así, no sólo problematizarse el sino uso del también concepto el de de arte argentino, comienza como a adjetivo adecuado y suficiente para dar cuenta del territorio y del sentimiento de pertenencia de sus habitantes. El historiador argentino José Carlos Chiaramonte ya nos advirtió que las formas de identidad reunidas bajo ese término cobraron una dimensión regionalista en los albores de la Revolución de 1810: argentino era quien habitaba en Buenos Aires y en sus zonas aledañas, sinónimo de rioplatense y opuesto a la capital peruana. Únicamente a partir del avance porteño sobre las demás regiones, el vocablo se extendería y terminaría por convertirse en un símbolo de identificación colectiva. Hasta entonces, en las convulsionadas primeras décadas del siglo cuando aún se encontraban en disputa las fronteras de la nueva unidad política, la identidad se articulaba en torno a los pueblos que, luego de la década del 20, se constituirían en Estados soberanos bajo el rótulo de provincias.1 ¿Cómo abarcar la diversidad de ese inmenso territorio que más tarde constituiría la Nación Argentina si eran otras las fronteras objetivas y subjetivas que separaban a la población? ¿De qué manera dar cuenta de las distintas culturas que se desarrollaban en los parajes –simbólica y geográficamente– más alejados del ex Virreinato? Libres de un concepto restringido de nación, hemos Véase Noemí Goldman, “Crisis imperial, Revolución y guerra (1806-1820)”, en Noemí Goldman (dir.), Nueva Historia Argentina. Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, t.3, 1998, pp. 2169. 1 2 optado por respetar esta especificidad y abordar la producción de imágenes en función de bloques regionales que, por su trayectoria histórica y por su ubicación espacial, contaban con distintas tradiciones visuales. El Noroeste, estrechamente ligado al Virreinato del Perú y a sus principales centros urbanos; el Noreste, marcado por la presencia jesuítica en las misiones; la zona pampeano-patagónica, habitada por los pueblos originarios y aún no sometida al gobierno rioplatense; y, por último, la ciudad de Buenos Aires, núcleo revolucionario y puerto de arribo de personas, ideas y mercaderías de la Europa Occidental, serán las regiones que consideraremos en este relato. Sin la pretensión de ser exhaustivos, pretendemos ampliar los marcos espaciales de una historiografía del arte para la cual los procesos artísticos se desarrollaron de manera lineal y secuenciada, con miras a constituir una esfera de autonomía institucional y de las formas. Poco se ha escrito, lamentablemente, sobre la producción y el consumo de imágenes de estas regiones luego del momento revolucionario: allí la Historia del arte de las provincias, tan analizada en sus manifestaciones coloniales, pareció refugiarse definitivamente en la Capital desde donde comenzaron a establecerse los parámetros de modernidad a partir de los cuales se evaluarían las expresiones locales. No pretendemos aquí enmendar estas ausencias y ni corregir estos desplazamientos, sino tan sólo señalarlos para abrir nuevas perspectivas de análisis más atentas a los matices y a pluralidad de nuestra historia y, en consecuencia, de nuestro presente. Junto a la dimensión espacial intentaremos ampliar también la temporal y la objetual. Una historia de procesos y no de acontecimientos nos exige considerar cada suceso excepcional en el continuo de la historia. Por ello, decidimos situar a la Revolución de Mayo de 1810 en el período comprendido entre principios del siglo XIX y fines de la década de 1820. Por otra parte, la exclusión del concepto de arte permite –paradójicamente– incluir en el análisis a todo el espectro de imágenes que circulaban en el ámbito 3 rioplatense. Desde los retratos en miniatura que damas y caballeros atesoraban con las efigies de sus seres queridos hasta los dibujos de los viajeros que llegaban al puerto de Buenos Aires, desde los nuevos monumentos de corte republicano hasta las figuras cristianas en las iglesias, desde la platería y los tejidos indígenas hasta las fiestas cívicas en los contextos urbanos; todos componían el universo visual de la época que intervenía sobre la vida cotidiana de las personas. Para organizar este flujo inabarcable de objetos y prácticas recurrimos a tres ejes conceptuales a partir de los cuales pretendemos recorrer algunos de los debates centrales de la historia del arte de la etapa revolucionaria y posrevolucionaria. El primero de ellos, “De la devoción a la revolución”, cuestiona la noción de “desacralización del arte” al considerar la convivencia del arte religioso con producciones laicas y relativamente autónomas durante los años posteriores a la revolución. En la segunda sección titulada “La representación de sí: el arte de los retratos” trazaremos una genealogía de uno de los géneros más practicados en el territorio del Río de la Plata, el retrato, para detenernos en las transformaciones temáticas, formales y productivas provocadas por el advenimiento de del nuevo sistema político y socio-económico que se iba consolidando luego de la Revolución. Por último, bajo la denominación “De la mirada de los otros a las manos de nosotros” confrontaremos las imágenes elaboradas por los viajeros europeos que arribaban a nuestra tierra con las producciones locales realizadas por los pueblos originarios que habitaban la región pampeano-patagónica para, de esta manera, cuestionar la noción de “precursores” con la que la Historia del Arte tradicional califica a los visitantes decimonónicos y el par arte/artesanía con que se da cuenta diferencial de ambas manifestaciones estéticas. De la devoción a la revolución La crisis que tuvo lugar en 1810 en el Río de la Plata como consecuencia de una conjunción de factores internos y externos de 4 orden político, económico, ideológico, social y cultural marcó, a no dudarlo, una línea divisoria en la historia del territorio sudamericano. La retroversión de la soberanía sobre los pueblos, la formación de un primer gobierno propio y la expansión de las corrientes del pensamiento ilustrado racionalista condujeron finalmente a la declaración de la Independencia en 1816 y, más tarde, a la conformación del Estado-Nación argentino. Dicho esto, debemos aclarar que la preocupación por la configuración a fines del siglo XIX de un relato nacional, génesis mítica de la Patria, diluyó los matices de la continuidad histórica en el que se insertaba la Revolución para presentarla como un hecho aislado que había transformado radicalmente todos los aspectos de la realidad. La historia argentina canónica con sus héroes y mitos fundantes tal como la presentó Bartolomé Mitre se había construido con un objetivo preciso: argentinizar a los inmigrantes recién llegados, crear una tradición patriótica que reforzara el sentimiento de pertenencia a la Nación en ciernes. Lo cierto es que esta perspectiva, que ha perdurado en el sentido común y en la enseñanza escolar, arroja una mirada anacrónica sobre el pasado que ya ha sido ampliamente cuestionada desde la historiografía actual: elementos nuevos y viejos convivieron durante varias décadas en conflicto o en armonía en las Provincias Unidas y generaron espacios de hibridez a partir de apropiaciones y resignificaciones de la herencia colonial. Desde el punto de vista artístico, circula aún cierto discurso académico que sostiene que a partir de la Revolución se produjo un proceso de “desacralización del arte” que implicó el fin de la producción de carácter religioso y su reemplazo por los nuevos géneros vinculados al ámbito de lo civil. Los santos y las iglesias serían desplazados, entonces, por monumentos e imágenes conmemorativas de los principios republicanos y de las gestas heroicas; las figuras devocionales sucumbirían ante los retratos burgueses y la pintura histórica. Para cualquier observador atento, resulta evidente que la producción de arte religioso continuó 5 existiendo junto a las formas más modernas en las regiones más alejadas de la capital. En el Noreste – marcado por la impronta jesuítica – en el Noroeste y el Centro del territorio donde el vínculo con el eje potosino-limeño había sido más fuerte y duradero, la imaginería y la arquitectura cristianas siguieron siendo el núcleo temático de la creación plástica. En Córdoba el censo de 1813 indicó la presencia de siete pintores, la mayoría de ellos pardos libres, cuyas obras y posición social denotaban la persistencia de la gravitación religiosa sobre el arte. En efecto, los pintores Marcos Olivera, Ignacio Cabrera, José Antonio Pedernera, Rafael Pedernera, Cruz de Jesús y Francisco Javier Sacramento (el único de “clase” español), se destacaron fundamentalmente por sus reproducciones de imágenes religiosas en templos, congregaciones y fundaciones eclesiásticas de cuyos encargos dependían (prueba de ello es la ubicación de las residencias particulares de los pintores cerca de estas instituciones). La producción plástica jujeña, trabajada por Ricardo González, estuvo igualmente ligada a las prácticas devocionales no sólo en el transcurso del siglo XIX sino inclusive de la siguiente centuria. La iglesia de Cochinoca (1864), las sucesivas modificaciones sobre las fachadas de las iglesias de Livi-Livi y de Casabindo, el tallado de esculturas sacras como San Juan Bautista y San José en el retablo de Cochinoca, la Crucifixión en la iglesia de Yaví o Santa Ana con la Virgen Niña en Livi-Livi, por enumerar sólo algunas, evidencian la centralidad de la temática cristiana en las prácticas artísticas decimonónicas de la región. Esta información, sin embargo, no debe hacernos recaer en la falsa dicotomía que opone barbarie (Interior) y civilización (Buenos Aires). José Emilio Burucúa e Isaura Molina han relativizado también la desacralización en el ámbito porteño entendida como “el abandono de las fórmulas del arte religioso hispánico del barroco y la irrupción inédita de la producción de las escuelas europeas contemporáneas, especialmente la francesa, en el horizonte de los modelos cultivados 6 por los artistas hispanoamericanos”.2 El análisis de la ingerencia eclesiástica en el encargo y sostenimiento de las obras en la ciudad de Buenos Aires del siglo XIX – más específicamente, en las pinturas que desde 1813 se encuentran en la iglesia de San Pedro Telmo – les permite postular a los autores la gradualidad y complejidad de este proceso de laicización del arte. Los gobiernos posrevolucionarios hicieron uso, en muchas ocasiones, de los espacios, tiempos e imágenes cristianas fuertemente enraizados en la sensibilidad popular. Fernando Aliata, arquitecto e investigador de la ciudad de La Plata, ha analizado en profundidad estos fenómenos de apropiación en el ámbito urbano porteño durante la “feliz experiencia” rivadaviana. Ciertamente, durante la década del 1820 el gobierno rioplatense intervino activamente en la organización del espacio público de Buenos Aires a fin de sustituir los símbolos visibles por otros que evidenciaran la innovación político-institucional. La Plaza central (de la Victoria) adquiriría, entonces, un rol diferenciado en la estructura de la ciudad convirtiéndose en eje del proyecto de reforma: allí se instauró “un nuevo orden jerárquico donde impera[ba] la arquitectura, la imitación de la antigüedad, la restauración de un foro cívico que es resultado de la exaltación que la ciudad está[ba] construyendo sobre sí misma, al erigirse como heredera de las metrópolis antiguas.”3 La plaza de la Victoria se transformó, así, en un palimpsesto donde nuevos sentidos se yuxtapusieron literalmente a los ya instalados. El caso más paradigmático de esta voluntad gubernamental concretada en el espacio arquitectónico fue la superposición de un pórtico de doce columnas corintias sobre la fachada inconclusa de la catedral metropolitana. La imposición del modelo francés (de la Legislatura de París y de la iglesia de la Madelaine) y la referencia a la antigüedad en el diseño del frente se 2 José Emilio Burucúa e Isaura Molina, “Religión, arte y civilización en América del Sur (177-1920). El caso del Río de la Plata”. Ponencia presentada en el 19th Internacional Congreso of Historical Science, Universidad de Oslo, 6-13 August, 2000. 3 Fernando Aliata, “Cultura y organización del territorio”, en Goldman, Noemí (dir.), Nueva Historia Argentina. Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, t.3, 1998, p. 226. 7 sumaba a las medidas liberales de reforma eclesiástica llevadas adelante por Rivadavia en su intento por reducir la ingerencia religiosa sobre el Estado. No sólo los elementos formales del edificio remitían a una aspiración laica sino también el motivo de su programa centrado en la exaltación de los ejércitos independentistas por encima de las referencias exclusivamente católicas. Si bien otros edificios de carácter cívico – como la Sala de la Legislatura – fueron construidos en el marco del proyecto rivadaviano, lo cierto es que, junto a lo nuevo, elementos religiosos permanecieron con sus sentidos tradicionales o reformulados. Aunque la Revolución del 10 no supuso el fin de la presencia del arte religioso en el territorio rioplatense, sí implicó la aparición de una iconografía ligada al nacimiento de lo que luego sería la nueva nación. Símbolos y emblemas de la Revolución francesa fueron apropiados y resignificados en el Plata; monumentos e imágenes de lo que luego fue la “epopeya patriótica” comenzaron a ocupar el espacio público de sus principales ciudades. Como indica la historiadora del arte Laura Malosetti Costa, el grabado constituyó una herramienta inestimable en la difusión de la simbología, los sucesos y los héroes revolucionarios. Este procedimiento técnico –que consistía en la elaboración de una estampa mediante la obtención previa de una matriz o plancha– hizo posible la reproducción de imágenes, su proliferación y su venta a bajo costo entre los distintos grupos sociales. Las primeras efigies de José de San Martín, Manuel Belgrano y, más tarde, de Bernardino Rivadavia fueron realizadas por el artista correntino Manuel Pablo Núnez de Ibarra quien luego los ofreció al Cabildo para su distribución. Fueron estos modelos los que utilizó el pintor francés Théodore Gericault hacia el año 1819 para efectuar sus retratos ecuestres de ambos personajes que, de acuerdo a Bonifacio del Carril, fueron impresos sobre papel de 52 x 42 cm. con la técnica litográfica. En “Don José de San Martín, general en xefe de los exercitos aliados de Buenos Ayres y Chile” se mostraba al militar sobre su caballo blanco o gris con su brazo extendido hacia el frente; 8 en “Don Manuel Belgrano, general en xefe del exercito auxillar del Peru” se representaba al protagonista realizando un gesto de comando desde su montura. Aunque no encontraron la recepción esperada en el mercado porteño, ambas imágenes fueron reproducidas en numerosas ocasiones al igual que las de los enfrentamientos armados ejecutadas por el mismo artista: la “Batalla de Chacabuco, ganada sobre los españoles el 12 de febrero de 1817, por las tropas de Buenos-Ayres, mandadas por el Capitán General Don José de San Martín. Dedicado a los héroes de Chacabuco y Maipú”, plasmaba el choque entre las fuerzas rivales y el momento decisivo en que las tropas porteñas asestaban el golpe final a los peninsulares; la “Batalla de Maïpu, ganada sobre los españoles el 5 de marzo de 1818, por las tropas aliadas de Buenos-Ayres y Chile, mandadas por el Capitán General Don José de San Martín. Dedicado a los héroes de Chacabuco y Maipú” ilustraba el final de la lucha en el instante en que los prisioneros españoles eran conducidos por los vencedores y San Martín escuchaba el informe de batalla de boca de su ayuda de campo. La multiplicación y la circulación de éstas y otras estampas similares contribuyeron a la construcción de un panteón de héroes que no haría sino consolidarse en los años posteriores en consonancia con la difusión de la historia mitrista. La gesta de Mayo no tardó en convertirse asimismo en referencia simbólica para el nuevo gobierno revolucionario. Ya el 17 de mayo de 1811, con motivo del primer aniversario, se inauguró en la Plaza de la Victoria (actualmente, de Mayo) el primer monumento conmemorativo de la ciudad de Buenos Aires: la Pirámide de Mayo. Efectuada por iniciativa del Cabildo, la obra denotaba la trascendencia que el episodio del año anterior había adquirido para sus contemporáneos, al menos en la ex capital virreinal. Su realización estuvo a cargo del alarife y maestro de obras de la ciudad Francisco Cañete quien decidió edificarla como una estructura hueca de ladrillo y tierra Roma: sobre un zócalo escalonado seguido de un pedestal erigió un obelisco rematado por una esfera. Así el 9 monumento que en un principio iba a ser efímero se convirtió en un hito fundante en el espacio local y en su desarrollo artístico. De acuerdo a la sesión del Cabildo, en sus cuatro caras debían grabarse inscripciones alusivas a los acontecimientos de Mayo y a la defensa porteña contra las invasiones inglesas. Éstas últimas, sin embargo, fueron rechazadas por la Junta Grande en tanto implicaban una exaltación del rol de Buenos Aires en el proceso revolucionario por sobre las provincias. Finalmente y debido a la rapidez con que debió construirse, la decoración quedó limitada a una única inscripción en letras de oro: “25 de Mayo de 1810”. La inauguración de la Pirámide no constituyó un acontecimiento aislado sino que formó parte de un festejo mayor, el del primer acto de celebración del 25 de mayo en Buenos Aires. El historiador Juan Carlos Garavaglia ha destacado en repetidas ocasiones la importancia simbólica de la fiesta como rito cívico para consolidar un sistema político y crear señas identitarias. Junto a la creación del sello de la Asamblea del año XIII (modelo del futuro escudo), de la escarapela y de la bandera, de la acuñación de nuevas monedas de oro y plata y de la adopción de la marcha patriótica compuesta por Vicente López, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata estableció la supresión de la ceremonia del Real Estandarte y su reemplazo por la institución del “25 de Mayo” como fiesta oficial. No sólo sobre objetos y marcas permanentes se fundaron las bases del nuevo poder sino también sobre estas ceremonias efímeras en las cuales se construía la tradición mediante la participación activa del pueblo. En 1811 la fiesta se organizó como una celebración de la libertad contra el despotismo. Recién en 1812, se la identificaría con la formación de la Junta. Durante ese año se planificaron por primera vez las disposiciones para el festejo y durante el siguiente la Asamblea fijó la existencia de las denominadas Fiestas Mayas en todo el territorio de las Provincias Unidas. El despliegue visual y de personas que ellas alcanzaban en cada localidad transformaba transitoriamente la vivencia del espacio y exaltaba los ánimos de los participantes. 10 Leamos la descripción que Garavaglia recoge de la fiesta porteña de 1813: Allí, los festejos se inician en la noche del 24, en la cual la ciudad iluminada vió los arcos triunfales y lo “monumentos” elevados en algunas esquinas que “el zelo de los alcaldes de barrio había dispuesto”. En esos lugares se “leían ingeniosas piezas poéticas… y por todas partes se escuchaban vivas y canciones patrióticas”. La Plaza Mayor estaba también iluminada y con adornos de ramas de olivos; la orquesta se hallaba ubicada en los balcones del Cabildo. A las ocho se encendieron los fuegos artificiales y en el teatro de presentó la tragedia de Julio César “dando lecciones de eterno rencor contra la tiranía”. En la mañana del 25 “un inmenso pueblo” reunido en la plaza, junto con las tropas, los “representantes”, las autoridades, y los “conciudadanos”, al eco de una salva de cañón se colocarían “todos el gorro de la libertad”. Así comenzaron los festejos porteños: poesías, representaciones teatrales contra la tiranía, ramas de olivos, ciudadanos y gorros frigios…4 Teatro, luces, danzas, fuegos de artificio, poesía, colores, olivos, música; los festejos eran una puesta en escena donde se congregaban las artes en pos de la exaltación cívica y de la construcción de una memoria histórica de gloria. Al igual que en la capital, Corrientes, Montevideo, Maldonado, Córdoba, Tucumán, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Jujuy y Salta tuvieron sus propias fiestas. En cada lugar, las celebraciones adquirieron características propias de acuerdo a la mayor o menor presencia del pasado colonial, la situación actual en el marco de las guerras revolucionarias, la relación con Buenos Aires, la estructura social y los rasgos culturales de las regiones. Si en la sede del gobierno resultaba evidente la impronta de la tradición francesa (en los gorros frigios, la iconografía o la alusión al Ser Supremo), en ciudades como Salta se volvían más manifiestas las marcas de las fiesta barroca, la presencia indígena y la imaginería católica junto a los nuevos símbolos. Por las calles salteñas la Virgen de las Mercedes era conducida portando al bastón de oro y plata y la medalla remitida por Belgrano al ayuntamiento de la ciudad. Una vez más comprobamos que en ningún momento la desacralización de las artes y de la sociedad Garavaglia, Juan Carlos, “Buenos Aires y Salta en rito cívico: La Revolución y las fiestas mayas”, Andes, Salta, Universidad Nacional de Salta, n° 13, 2002, p. 15. 4 11 constituyó un corte abrupto que diferenció manera tajante la época colonial del período revolucionario. Como en todo proceso las hibridaciones y resignificaciones matizaron los cambios insertándolos en el continuo de la historia. La representación de sí: el arte de los retratos Junto a las escenas de costumbres, los paisajes y los cuadros históricos, otro género pictórico comenzaría a desarrollarse de manera notable en el medio rioplatense posrevolucionario: el retrato. Con ello no queremos decir que apareciera tan sólo después de la Revolución sino recalcar que fue partir de entonces que alcanzó un crecimiento inédito de manos de productores de la región. Durante la época colonial, los retratos originales de los sucesivos monarcas españoles y sus reproducciones locales recorrieron el territorio de las Provincias Unidas y ocuparon las salas de las instituciones americanas. Incluso, en 1808, ante la renuncia de Carlos IV y la asunción de su hijo Fernando VII, el Cabildo de Buenos Aires encargó a Ángel de Camponesqui una pintura del joven rey que iría a colocar en una de las habitaciones capitulares. Otros magistrados civiles y religiosos del virreinato fueron retratados con mayor o menor exactitud durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. Entre ellos el gobernador José de Andonaegui; los virreyes Juan de Vértiz y Salcedo, Nicolás del Campo, Pedro de Melo de Portugal y Villena y Antonio Olaguer Feliz; los obispos Pedro Carranza, Manuel Moscoso y Peralta y Cristóbal de Aresti, de José de Peralta Barnuevo, Rocha y Benavides y de José Antonio Basurco y Herrera, para mencionar sólo algunos. Si las imágenes de las autoridades proliferaron durante el período virreinal no sucedió lo mismo con las efigies de los particulares que habitaban en las localidades rioplatenses. Habría que esperar hasta fines del siglo XVIII para que las paredes de los hogares más prominentes ostentaran pinturas de los dueños de casa aunque fuera en su carácter de donantes de obras piadosas (una iglesia, un 12 convento, una figura religiosa). En el convento de Santa Catalina de Siena (Córdoba) ha quedado uno de los pocos retratos familiares de este orden que se conservan: se trata de una pintura de la familia Ceballos con Santa Catalina realizada en un taller cuzqueño de la época. La imagen, descripta por Andea Jáuregui y Marta Penhos, representaba la ordenación de las tres muchachas de la familia bajo la mirada de sus padres y guiadas por Santa Catalina. Como bien señalan las autoras, los atributos de los personajes pretendían plasmar su condición económica, social y moral más que sus cualidades físicas. La exigencia de la semejanza no aparecería en el horizonte pictórico sino hasta ya iniciado el siglo XIX donde el avance de las ideas liberales supondría, también, un interés por la exhibición de sí y por la exaltación del individuo. Hasta ese momento, el retrato individual de orden civil se desarrollaría fundamentalmente mediante el arte de la miniatura en medallones, polveras, pastilleros, alhajeros y otros objetos de uso cotidiano. La primera miniatura porteña fue la efigie de Francisca Silveira de Ibarrola realizada por el pintor Martín de Petris en 1794. Allí, la madre del coronel Amadeo Ibarrola, estaba sentada y con su brazo izquierdo apoyado sobre la mesa. Sus cabellos ondulados caían sobre el pronunciado escote mientras su mano derecha descansaba amablemente sobre el regazo. El cortinado, la silla, el tocado, el traje y la mesa cubierta de objetos sindicaban la posición socioeconómica acomodada de la diminuta figura y creaban una atmósfera propia de la época. La pequeñez de la superficie obligaba a los pintores a desarrollar con pericia y delicadeza su técnica que consistía en la aplicación de pigmentos en minúsculos puntos o rayas sobre el marfil previamente tratado con goma arábiga. El auge de estos objetos crecería sin cesar durante la primera mitad del siglo XIX y hasta la aparición del daguerrotipo que iba a asegurar la reproducción fidedigna de la figura humana. Varios artistas extranjeros y algunos locales se dedicaron, hasta entonces, a la factura de miniaturas para satisfacer una demanda en constante crecimiento. Adolfo Luis Ribera 13 menciona entre estos artistas al ya mentado Camponesqui, a Simplicio Juan Rodrigues de Sa, al francés Carlos Durand, a Juan Felipe Goulu, a Antonia Brunet de Annat y a Andrea Macaire de Bacle, esposa del conocido litógrafo. A ellos llegaban los encargos de militares, políticos, grandes comerciantes y damas de alta sociedad que pretendían ver plasmados sus rostros cada vez con mayor verosimilitud. En efecto, a diferencia que lo que sucedía en años anteriores, la relación de semejanza se convirtió en una exigencia permanente de los comitentes hacia sus retratistas. Vale la pena citar alguno de los reclamos que estos clientes implacables realizaban a los pintores para comprender la importancia que había adquirido el parecido físico como criterio de calidad de los productos: Le devuelvo el retrato para que me haga el favor de ponerle pechos, pues varios amigos de mi marido le han dicho que parezco santo. También me achica la boca que no me agrada tan grande y me pone un poco más de colores en la cara porque estoy muy pálida. También tiene que ponerle un lacito al cordón y un palito para abajo a la flor. También dicen que podía hacerme un poco más ancha de hombros, como un geme más, así no parezco tan flaca. También me hará el favor de agrandar la joya del collar para que luzca más… 5 Esta preocupación por la apariencia física era relativamente reciente entre los comitentes. Es evidente que con ella se afirmaba la autonomía del retrato como género a la par que se conformaba una burguesía local y se afianzaba el proceso de secularización ya descripto. Las figuras más reconocidas del ámbito porteño fueron plasmadas mediante esta técnica: Gregorio Funes, Hipólito Vieytes y Domingo de Azucenaza por Simplicio Rodrigues; Remedios Escalada de San Martín y Juan Martín de Pueyrredón por Carlos Durand; Viamonte, Julia Fernández, Marcelino Rodríguez, Dominga Rivadavia, Dominga Bouchard de Balcarce, Mercedes Balcarce y San Martín, entre otros, por Juan Felipe Goulu; José Ignacio Correa de Saa, Celedonio Roig de la Torre por Antonia Annat; Belgrano, Rivadavia, 5 Carta de una señora retratada al pintor Amadeo Gras (1839-40), citada en Ribera, Adolfo Luis, El retrato en Buenos Aires, 1580-1870, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982, p. 132. 14 Vicente López, Saavedra, etc. por Andrea Bacle para ser reproducidos en la imprenta de su marido. Si la miniatura atrajo la atención del público rioplatense como modo de portar la propia imagen y la ajena, el grabado permitió la difusión más generalizada de los hombres de Mayo y de las guerras de la independencia a fin de consolidar la naciente iconografía heroico-civil. Tal como indicamos párrafos anteriores, fue Manuel Pablo Núnez de Ibarra quien grabó en metal las efigies ecuestres de San Martín y Belgrano por encargo oficial en 1818 y 1819. Tres años después reprodujo también la imagen de Bernardino Rivadavia que dedicó a la Academia de Medicina por él inaugurada. Brown, Alvear, Mansilla y Balcarce debería esperar hasta fines de la década del ochocientos veinte para que la Litografía de Douville et Laboissière – luego continuada por César Hipólito Bacle – retratara sus rostros con la máquina litográfica recientemente arribada a la ciudad. La impresión de varias ediciones y de muchos ejemplares de cada una de estas imágenes y su venta al público a un precio sumamente accesible, contribuyó, por un lado, a la configuración de lo que sería el panteón de próceres patrióticos y, por el otro, a aumentar de manera considerable la circulación visual en el territorio bonaerense anticipando lo que a fines del siglo XIX sería la irrupción masiva de la imagen impresa. Esta expansión inusitada de miniaturas y estampas no tendría su correlato en los retratos al óleo y de gran tamaño sino hasta décadas posteriores. Si bien el francés Goulu, arribado a Buenos Aires en 1824, desempeñó sus servicios en este arte realizando, incluso, el primer autorretrato rioplatense, habría que esperar a la llegada de Carlos Pellegrini, Fernando García del Molino, Prilidiano Pueyerredón y Auguste Monvoisin para que este género alcanzara el desarrollo de sus predecesores más pequeños. Las transformaciones, sin embargo, ya se habían iniciado de la mano de los cambios ideológicos, políticos, sociales y económicos que lentamente comenzaron a introducir los 15 valores de la modernidad occidental en el territorio de las Provincias Unidas. De la mirada de los otros a las manos de nosotros Sustentados en una concepción europea de arte, durante años los historiadores ligaron los orígenes del arte argentino a la llegada de viajeros del Viejo continente que se abocaron –con mayor o menor presteza– a plasmar los paisajes y costumbres de los habitantes del Río de la Plata. De acuerdo a esta mirada eurocéntrica, eran estos Maestros procedentes de tierras europeas [quienes] enseñan a los neófitos y ofrecen al público profano el contacto con obras importantes y el conocimiento de variadas técnicas. Ellos introducen paulatinamente los movimientos estéticos originados en Europa occidental, que hallan respuesta pronta en una sociedad culturalmente permeable, donde surgen los primeros artistas nativos.6 [el resaltado es nuestro] Esta mirada sobre la producción estética local se hizo carne en nuestro propios artistas y teóricos que continuaron reproduciendo el mito de los “precursores”, esos primeros visitantes que intervinieron sobre la tabula rasa de un “desierto” cultural.7 Ellos serían los responsables de iniciar la formación artística en la región y de devolvernos las primeras representaciones de nosotros mismos como país independiente (en efecto, recién en 1816 llegaría el primero de estos eméritos forasteros). Los paisajes y las vistas de Buenos Aires que el inglés Emeric Essex Vidal o el escocés Richard Adams plasmaron en imágenes forjaron nuestra propia identidad a partir de la mirada ajena. ¿Cómo nos veían desde el exterior?, era la pregunta que, como bien señala Alicia Dujovne Ortiz, venían a responder estas estampas; ¿cómo dar cuenta de estas tierras?, era la que parecía Susana Fabrici, “Las artes plásticas”, en AA.VV., Nueva historia de la Nación Argentina. 6. La configuración de la República independiente (1810c.1914), Buenos Aires, Editorial Planeta, 2001, t. 6, p. 349. 7 Cabe señalar que, en verdad, éstos no fueron los primeros visitantes en llegar a nuestro territorio sino los primeros en plasmar visualmente el paisaje porteño decimonónico. Durante el siglo XVIII, otros viajeros habían recorrido y representado regiones más alejadas de los que hoy constituye la república Argentina. Véase Marta Penhos, Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2005. 6 16 orientar a los pintores extranjeros en cuya curiosidad se ocultaba, sin dudas, un afán de inteligibilidad y orden sobre la naturaleza infinita e indómita. Detengámonos un instante para recordar quiénes fueron estos hombres y su obra. Emeric Essex Vidal, nacido en la británica Brentford en 1791, llegó al Río de la Plata en 1816 como integrante de la Marina Real inglesa que custodiaba el intercambio comercial en la entrada del puerto de Buenos Aires. Dibujante y acuarelista, aprovechó su estadía en la zona para documentar gráficamente los paisajes y costumbres de esta ciudad y de Montevideo. Los dibujos de, por ejemplo, la Recova y del Cabildo, la Plaza central (más tarde, de Mayo), el Matadero Sur, el Mercado, la Iglesia de San Isidro, el carro aguatero y la viñatera ilustraban un espacio y una vida cotidiana sin dudas pintorescos para la mirada de Vidal. A su regreso a Inglaterra, 24 de sus más de 70 dibujos fueron reproducidos en aguatinta por el editor Rudolf Ackermann y publicados en Londres bajo el título Pintoresque Illustration of Buenos Aires and Monte Video (1820). Richard Adams Schmith (Edimburgo, 1791 – Buenos Aires, 1835), por su parte, arribó a la costa porteña en 1825 para instalar una colonia agrícola en las áreas aledañas. Ante el fracaso de tal proyecto, Adams permaneció en la ciudad donde se desempeñó como arquitecto y pintor. Sus vistas al óleo ofrecían un testimonio detallado del aspecto de Buenos Aires para la mirada de los recién llegados. La Vista de Buenos Aires de 1832 reproducía precisamente esta primera impresión de quienes se acercaban a las costas porteñas y que Alicia Dujovne Ortiz ha descripto como “un vasto lodazal […] donde se estiran, bajo un inmenso cielo, agua y tierra abrazadas, sin fronteras precisas, con carros navegantes y embarcaciones que parecen hendir el barro”.8 Detrás las torres, las cúpulas y las construcciones sugerían el centro urbano en crecimiento. En Córdoba Robert Fernyhought, Alicia Dujovne Ortiz, “La mirada de afuera”, en Dujovne Ortiz, Alicia, Iparraguirre, Sylvia y Laura Malosetti Costa, Pintura argentina. Precursores I, Buenos Aires, Banco Velox, Colección Panorama del período 1810-2000Serie Libros de Arte, n° 1, 2001, p. 6. 8 17 otro británico que había sido hecho prisionero en las invasiones inglesas de 1806, sería el primero en retratar la naturaleza de las Sierras. “Valle de Calamuchita” y “Valle de los cóndores” constituyeron así los dos dibujos más lejanos de la iconografía del paisaje cordobés que recorrieron las tierras europeas gracias a su publicación en el libro Military Memoirs of Four Brothers (1828). Otros viajeros estaban ya asentados en el ex Virreinato y otros vendrían para quedarse en años posteriores. Desde el siglo XVI y XVII pintores peninsulares, franceses, portugueses e, incluso, italianos, flamencos, alemanes, daneses, circulaban por el territorio sudamericano alternando su lugar de residencia entre Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, el Alto Perú, Santa Fe, Jujuy y las Misiones, por mencionar sólo algunos destinos. En el siglo XVIII, los nombres de pintores, escultores y arquitectos se multiplicaron de manera considerable: Miguel Ausell, Francisco Pimentel, José de Salas, Martín de Petris, Ángel María Camponeschi, Andrés de Ribera, Antonio de Ribera y Ramos, Juan Antonio Gaspar Hernández y Elías Ribero de Ribas, se contaban entre ellos. Ya a principios del siglo XIX se sumaron a este contingente retratistas y miniaturistas franceses como Pierre Benoit, Charles Durand, Arthur Onslow y Louis Lasney y artistas suizos como Joseph Guth y Jean-Philippe Goulu. La actividad artística de estos extranjeros se complementó con una intensa labor docente en las noveles instituciones rioplatenses. La primera de ellas, la Escuela de Dibujo del Consulado creada por Manuel Belgrano y el tallista Juan Antonio Gaspar Hernández en 1799, tuvo una vida efímera que encontró continuidad en 1816 bajo la dirección de Francisco de Padua Castañeda y, luego, de Joseph Guth. Este colegió actuó hasta 1821, momento de la fundación de la Universidad de Buenos Aires y la cátedra de Dibujo dependiente del Departamento de Ciencias Exactas y dirigida por el mismo Guth. También fuera de Buenos Aires, funcionaban otros espacios de formación artística: en Mendoza en el Colegio de la Santísima Trinidad desde 1817; en Santa Fe en la capilla del padre Castañeda; en Córdoba en la escuela de 18 primeras letras inaugurada por el ingeniero Carlos O’Donell y en la cátedra de dibujo de la Universidad a cargo de Jean-Constantin Roquet. Evidentemente el arte en el Río de la Plata, e incluso en su capital, no se generó a partir de la nada. Es cierto: la mayor parte del trabajo –aunque no la totalidad– de los primeros artistas extranjeros asentados en nuestra región estaba dedicado a la producción de imágenes devocionales y religiosas. Pero ello no resulta suficiente para excluirlos de la historia del arte local. Si era la funcionalidad de su obra la que los apartaba del mundo del arte, deberíamos también relativizar la pertenencia de los paisajes de Vidal y Adams a dicha categoría. ¿Cuánto de autonomía artística existía en las acuarelas de ambos y cuánto de afán documental y de registro? Si la exclusión, en cambio, se fundamentaba en su actuación en los márgenes de lo que luego sería la institucionalidad artística, su participación en las primeras escuelas de dibujo y en la formación de las generaciones posteriores refuta este argumento y los ubica como verdaderos promotores del florecimiento de las artes. Me pregunto, entonces, ¿hasta dónde es posible hablar de “precursores” para referirnos a estos viajeros?, ¿hasta dónde este concepto da cuenta más de un determinado relato de la Historiografía del Arte que del desarrollo efectivo de una historia de las imágenes en nuestro país? Tal vez fuera la visión de la naturaleza más evidentemente permeada por el pensamiento científico lo que diferenciara a estas nuevas imágenes de las anteriores. La voluntad de domesticar la tierra americana mediante el acopio de información y la construcción de representaciones discursivas y visuales que tornaran aprehensible lo desconocido. La historiadora del arte Marta Penhos, al examinar las expediciones españolas de Matorras, Azara y Malaspina a fines del siglo XVIII, postula esta asociación entre modos de visualidad, saber y dominio político articuladas a partir de los viajes de reconocimiento y conquista de España a sus dominio coloniales sudamericanos. El modelo baconiano, fundamento de la ciencia moderna, fue 19 desplazando poco a poco los intereses de los exploradores desde lo religioso y lo militar hacia lo científico. Saber es poder nos recuerda Michel Foucault; y no es casual, entonces, que los viajes y sus respectivos registros documentales posteriores a la Revolución fueran encabezados por miembros del imperio Británico y no ya por los de la antigua metrópolis española. A diferencia de Essex Vidal y de otros visitantes, hacia fines de la década de 1820, algunos artistas llegarían para quedarse en el la ciudad: César Hipólito Bacle (Ginebra, 1794 – Buenos Aires, 1838) y Carlos Enrique Pellegrini (Saboya, 1800 – Buenos Aires, 1875). Con ellos se iniciaría un nuevo período del desarrollo plástico porteño. El suizo impondría desde su establecimiento “Bacle & Cía. Litografía del Estado” esta innovadora técnica de reproducción gráfica mediante la cual continuó ilustrando los hábitos y la cotidianeidad bonaerense. Su serie de estampas Trages y costumbres de la Ciudad de Buenos Ayres publicada en cuadernillos temáticos durante 1834 reproducía con perspicacia y humor las modas vestimentarias (entre ellas el uso de los desmesurados peinetones que incluyó en Extravangancias de 1834), los vendedores ambulantes y los tipos populares de la campaña.9 Carlos Pellegrini, por su parte, fue convocado por el gobierno de Bernardino Rivadavia para realizar trabajos técnicos en el ámbito de la hidráulica. Debido al fracaso del proyecto y a la falta de iniciativa oficial como consecuencia de la inestabilidad política de los años 20, Pellegrini debió abocarse a la pintura como medio de subsistencia. Sus obras pertenecen, sin embargo, a una nueva etapa marcada en lo político por la figura de Juan Manuel de Rosas y en lo artístico por el predominio de retrato de filiación romántica y la pintura histórica y de costumbres. Como dijimos antes, hablar de arte en el territorio del Río de la Plata nos remite en los relatos tradicionales a estas experiencias de Véase Marcelo Marino, “Fragata de alto bordo. Los peinetones de Bacle por las calles de Buenos Aires”, en Laura Malosetti Costa y Marcela Gené (comp.), Imágenes porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2009, pp. 21-46. 9 20 viajeros a partir de las cuales el desarrollo plástico de Buenos Aires parece entroncarse con el europeo. Sin embargo, ya vimos que muchas de estas imágenes no fueron creadas con una preocupación meramente estética sino que otros intereses y finalidades intervinieron en su elaboración. Y si esta distinción entre formas puras y funcionales se diluye, ¿cómo no incluir en el panorama visual del período aquellos objetos de uso con un alto valor estético agregado que producían los pueblos originarios en regiones más o menos alejadas? ¿Cómo no considerar lo que producían nuestras propias manos junto a lo generado a partir de la mirada de los otros? María Alba Bovisio, historiadora del arte precolombino de la Universidad de Buenos Aires, ha cuestionado el término artesanía con que se pretende diferenciar las realizaciones del arte occidental proveniente de Europa y luego desarrollado en nuestro territorio por impulso de las elites dominantes de la producción plástica indígena, relegada a una posición subalterna vinculada a “lo popular” y a la falta de especialización. No es éste momento de desplegar los contundentes argumentos de Bovisio, pero sí de recoger sus implicancias concretas. Elegimos, de la multiplicidad de parcialidades que poblaban nuestra tierra, ocuparnos al menos brevemente de cultura mapuche y su impronta sobre la región pampeano-patagónica en la cual se encuentra Bahía Blanca. Desde el siglo XVII y, en especial, a principios del XIX, esta zona había sufrido lo que los historiadores denominaron “proceso de araucanización”:10 es decir, la difusión de elementos culturales de los pueblos allende la cordillera y, más tarde, la instalación de grupos mapuches de este mismo origen. Los tránsitos culturales y demográficos terminaron por conformar una unidad lingüística y cultural en ambos márgenes de los Andes en permanente contacto más o menos conflictivo con los asentamientos de los blancos. La Recordemos que la palabra “araucano” no existe para los mapuches a los que pretende designar. “Araucano” es el gentilicio español dado a los habitantes del actual sur de Chile denominado Arauco. Aquí adoptaremos el término mapuche (“Gente de la tierra”) en tanto es el utilizado por el pueblo aludido. 10 21 producción simbólica y material mapuche contaba con una complejidad y riqueza que aún hoy podemos apreciar en sus descendientes. El tejido, la platería, las fiestas, el trabajo en cuero y, en menor medida, la cerámica, revelan la dimensión artística que atravesaba su vida cotidiana y sus prácticas rituales al igual que en las sociedades europeas. La ceremonia del ngillatun – festividad ritual anual dedicada a pedir a Nguenechén protección, bienestar y fertilidad para todos los seres vivos – testimonia la importancia de la dimensión estética para el pueblo mapuche en las distintas instancias de la celebración donde se enlazaban la danza, las música y las pruebas de destrezas físicas con el lujo de vestidos, tocados y joyas. La madera y el cuero fueron dos materias primas esenciales en la confección de utensilios, vestimentas y, sobre todo, en la producción talabartera (lazos, riendas, rebenques, alforjas, aperos) cuya calidad y atractivo la convertía en objeto de intercambio con los cristianos. La manufactura textil era, sin dudas, una de las actividades fundamentales en la economía, la vida diaria y el arte indígena. Las piezas de excepcional belleza eran utilizadas tanto para el comercio como para el uso personal. Las técnicas empleadas eran de origen andino y permitían confeccionar tramas múltiples de ricos sentidos simbólicos que eran transmitidas por las tejedoras de madres a hijas. La composición de formas, diseños y coloridos constituían un lenguaje mediante el cual se contaban historias o se indicaba la posición social de su portador. Así, por ejemplo, el color negro estaba reservado principalmente para los nobles; el rojo era símbolo de poder y como tal era utilizado en las fajas masculinas; o la capa de las mujeres (ikülla) contaba con una franja tricolor en azul, púrpura y verde que las identificaba como adultas. A pesar de corresponderse con determinados significados culturales, esta combinación de elementos en mantas, vestidos y ponchos dependía en gran medida de la creatividad femenina que excedía la mera aplicación práctica de los conocimientos técnicos. Cada artesana seleccionaba la técnica a utilizar y creaba un modelo mental de la trama que le servía de 22 referente en la ejecución de las distintas etapas del trabajo: la obtención y preparación de las materias primas, el hilado, el teñido de las lanas y la etapa final de tejido. En otras regiones del país el arte del tejido alcanzó también un despliegue técnico y artístico excepcional ligado a sus historias particulares y a los tránsitos de prácticas y materiales de zonas aledañas. No nos vamos a ocupar aquí de cada una de estas manifestaciones locales, pero sí queremos recordar el desarrollo que presentó en el Noroeste bajo el influjo del altiplano boliviano y el norte chileno, en la región chaqueña, en el Noreste, en Cuyo y en la zona del Centro (Córdoba y Santiago del Estero). Mención aparte merece la platería mapuche que, al igual que los tejidos y la talabartería, puede encontrarse aún hoy en ferias y comercios. Tal era el prestigio que el trabajo de la plata tenía entre los indígenas que varios caciques lo practicaron adoptando, incluso, el apodo de “platero” como denominación. Espuelas, estribos, aros, pulseras, prendedores, sortijas, yesqueros, eran objetos habituales en la vida social y religiosa de los mapuches. Las técnicas de fundición y laminación por percusión y el metal utilizados provenían del territorio actual de Chile y sólo podían ser trabajados por los miembros masculinos del grupo. La posesión de estas piezas era símbolo de riqueza, estatus y autoridad y por ello eran atesorados con celo y obsequiados en ocasiones especiales. Al igual que en la manufactura textil, cada una de las ellas poseían un valor mágico que trascendía lo meramente ornamental: por ejemplo, la kaskavilla era un instrumento que usaba la machi para alejar a los malos espíritus, el cintillo de plata permitía el vínculo con los dioses y los sükill y los trapelakucha (colgantes pectorales) aluden a la división del espacio vertical entre el mundo etéreo superior (wenu mapu) y el mundo físico horizontal (mapu). La platería y la orfebrería indígenas florecieron con otras formas y sentidos en los talleres de las misiones jesuíticas durante la época colonial e incluso después de la expulsión de la orden de los territorios españoles. Algunos de los artistas alcanzaron cierta 23 notoriedad dentro y fuera de las misiones y sus nombres perduran hasta la actualidad (Eduardo Aracuyu, Pedro Guiray, Antonio Potí, etc.) * En los parágrafos anteriores intentamos construir una historia del proceso revolucionario que contemplara, en la medida de lo posible, las divergencias regionales, la diversidad cultural y complejidad histórica del territorio rioplatense desde una acepción amplia del concepto de arte. Quisimos también aprovechar esta ocasión del Bicentenario para reflexionar sobre el relato tradicional de nuestro pasado artístico para cuestionar la mirada centralista o anacrónica que aún se perfila en algunas de sus vertientes. De esta manera relativizamos la pertinencia de ciertas nociones – como la dupla arte/artesanía o la existencia de un arte argentino desde el momento mismo de la Revolución – a fin de ofrecer un panorama más inclusivo de nuestra producción visual y de promover una mirada estética sobre los objetos cotidianos generalmente despreciados por su carácter funcional. Las imágenes nos rodean y rodeaban también a los hombres y mujeres de Mayo. Tan sólo se necesita mirar con atención para disfrutarlas. Para esta segunda conmemoración de la Revolución pretendimos, entonces, instalar una perspectiva crítica, pluralista e inclusiva que, a través del arte, nos permita repensar nuestra historia y proyectar un futuro con más justicia y equidad. Bibliografía 100 años de tejido en la Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación-Secretaría de Estado de Cultura-Instituto Nacional de Antropología, 1978. Bovisio, María Alba, Algo más sobre una vieja cuestión: “ARTE” ¿vs.? “ARTESANÍAS”, Buenos Aires, FIAAR, 2002. Burucúa, José Emilio e Isaura Molina, “Religión, arte y civilización en América del Sur (177-1920). El caso del Río de la Plata”. Ponencia 24 presentada en el 19th Internacional Congreso of Historical Science, Universidad de Oslo, 6-13 August, 2000. Clément, Charles, Géricault. Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné de l’oeuvre du maitre, París, Didier & Cie., 1868. Dujovne Ortiz, Alicia, Iparraguirre, Sylvia y Laura Malosetti Costa, Pintura argentina. Precursores I, Buenos Aires, Banco Velox, Colección Panorama del período 1810-2000-Serie Libros de Arte, n° 1, 2001. Fabrici, Susana, “Las artes plásticas”, en AA.VV., Nueva historia de la Nación Argentina. 6. La configuración de la República independiente (1810-c.1914), Buenos Aires, Editorial Planeta, 2001, t. 6, pp. 349384. Flegenheimer, Nora, Bayón, Cristina y Alejandra Pupio, Llegar a un nuevo mundo. La arqueología de los primeros pobladores del actual territorio argentino, Bahía Blanca, Museo y Archivo Histórico Municipal, 2006. Garavaglia, Juan Carlos, “Buenos Aires y Salta en rito cívico: La Revolución y las fiestas mayas”, Andes, Salta, Universidad Nacional de Salta, n° 13, 2002. [versión on-line] Gesualdo, Vicente, Cómo fueron las artes en la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973. Goldman, Noemí (dir.), Nueva Historia Argentina. Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, t.3, 1998. González, Ricardo, Imágenes de dos mundos. La imaginería cristiana en la Puna de Jujuy, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2003. Magaz, María del Carmen, Escultura y poder en el espacio público, Buenos Aires, Acervo Editora Argentina, 2007. Malosetti Costa, Laura y Marcela Gené (comp.), Imágenes porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2009. Mandrini, Raúl y Sara Ortelli, Volver al país de los araucanos, Buenos Aires, Sudamericana, 1992. Munilla Lacasa, María Lía, “Siglo XIX: 1810-1870”, en Burucúa, José E. (dir.), Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política, Buenos Aires, Sudamericana, vol. 1, pp. 105-160. Payró, Julio E., 23 pintores de la Argentina, Buenos Aires, EUDEBA, 1962. Penhos, Marta, Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2005. Ribera, Adolfo Luis, El retrato en Buenos Aires, 1580-1870, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1982. Rodríguez, Artemio, Artes plásticas en la Córdoba del siglo XIX, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1992. 25 Wilson, Angélica, Arte de Mujeres, Ediciones CEDEM, Colección Artes y Oficios, n° 3, 1992. 26

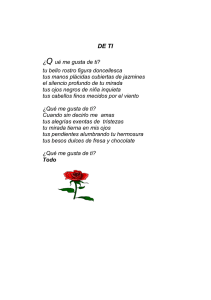
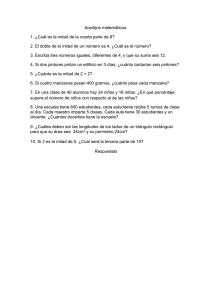
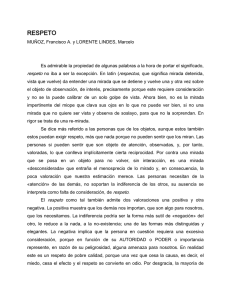
![Power point, presentazione laboratorio Ushuaia 2009.pdf [796,68 kB]](http://s2.studylib.es/store/data/002544691_1-81f449f08abd0768031d93b2310b79b5-300x300.png)
