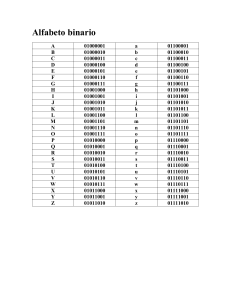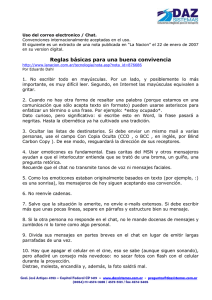¿La mala letra - Colegio de la Ciudad
Anuncio
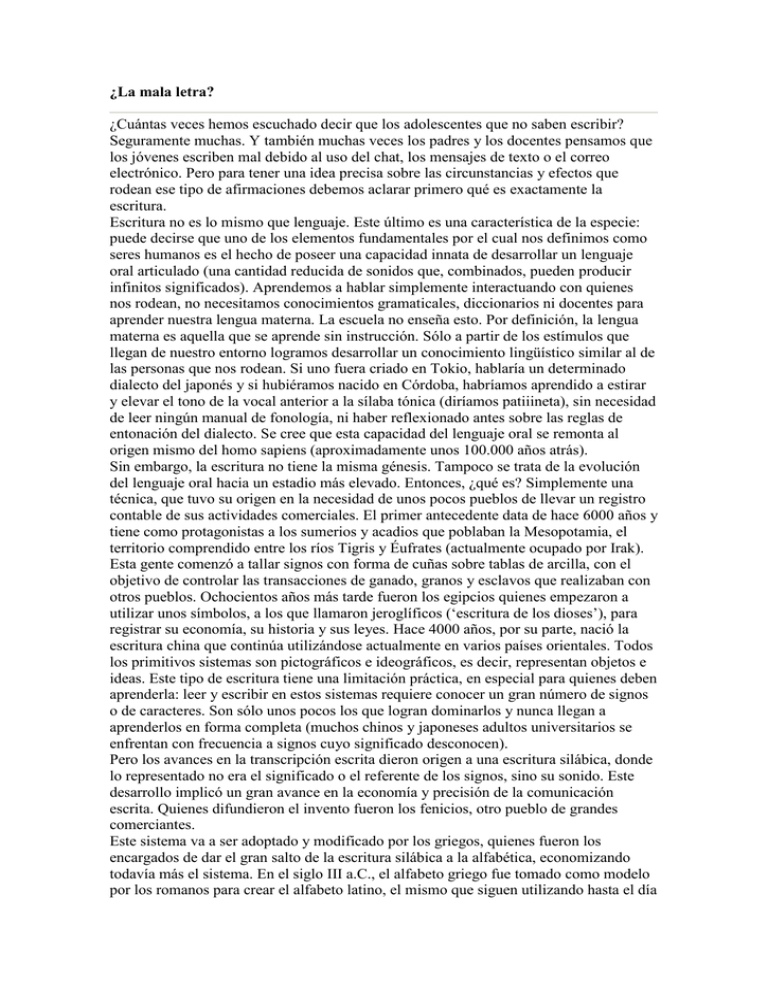
¿La mala letra? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que los adolescentes que no saben escribir? Seguramente muchas. Y también muchas veces los padres y los docentes pensamos que los jóvenes escriben mal debido al uso del chat, los mensajes de texto o el correo electrónico. Pero para tener una idea precisa sobre las circunstancias y efectos que rodean ese tipo de afirmaciones debemos aclarar primero qué es exactamente la escritura. Escritura no es lo mismo que lenguaje. Este último es una característica de la especie: puede decirse que uno de los elementos fundamentales por el cual nos definimos como seres humanos es el hecho de poseer una capacidad innata de desarrollar un lenguaje oral articulado (una cantidad reducida de sonidos que, combinados, pueden producir infinitos significados). Aprendemos a hablar simplemente interactuando con quienes nos rodean, no necesitamos conocimientos gramaticales, diccionarios ni docentes para aprender nuestra lengua materna. La escuela no enseña esto. Por definición, la lengua materna es aquella que se aprende sin instrucción. Sólo a partir de los estímulos que llegan de nuestro entorno logramos desarrollar un conocimiento lingüístico similar al de las personas que nos rodean. Si uno fuera criado en Tokio, hablaría un determinado dialecto del japonés y si hubiéramos nacido en Córdoba, habríamos aprendido a estirar y elevar el tono de la vocal anterior a la sílaba tónica (diríamos patiiineta), sin necesidad de leer ningún manual de fonología, ni haber reflexionado antes sobre las reglas de entonación del dialecto. Se cree que esta capacidad del lenguaje oral se remonta al origen mismo del homo sapiens (aproximadamente unos 100.000 años atrás). Sin embargo, la escritura no tiene la misma génesis. Tampoco se trata de la evolución del lenguaje oral hacia un estadio más elevado. Entonces, ¿qué es? Simplemente una técnica, que tuvo su origen en la necesidad de unos pocos pueblos de llevar un registro contable de sus actividades comerciales. El primer antecedente data de hace 6000 años y tiene como protagonistas a los sumerios y acadios que poblaban la Mesopotamia, el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates (actualmente ocupado por Irak). Esta gente comenzó a tallar signos con forma de cuñas sobre tablas de arcilla, con el objetivo de controlar las transacciones de ganado, granos y esclavos que realizaban con otros pueblos. Ochocientos años más tarde fueron los egipcios quienes empezaron a utilizar unos símbolos, a los que llamaron jeroglíficos (‘escritura de los dioses’), para registrar su economía, su historia y sus leyes. Hace 4000 años, por su parte, nació la escritura china que continúa utilizándose actualmente en varios países orientales. Todos los primitivos sistemas son pictográficos e ideográficos, es decir, representan objetos e ideas. Este tipo de escritura tiene una limitación práctica, en especial para quienes deben aprenderla: leer y escribir en estos sistemas requiere conocer un gran número de signos o de caracteres. Son sólo unos pocos los que logran dominarlos y nunca llegan a aprenderlos en forma completa (muchos chinos y japoneses adultos universitarios se enfrentan con frecuencia a signos cuyo significado desconocen). Pero los avances en la transcripción escrita dieron origen a una escritura silábica, donde lo representado no era el significado o el referente de los signos, sino su sonido. Este desarrollo implicó un gran avance en la economía y precisión de la comunicación escrita. Quienes difundieron el invento fueron los fenicios, otro pueblo de grandes comerciantes. Este sistema va a ser adoptado y modificado por los griegos, quienes fueron los encargados de dar el gran salto de la escritura silábica a la alfabética, economizando todavía más el sistema. En el siglo III a.C., el alfabeto griego fue tomado como modelo por los romanos para crear el alfabeto latino, el mismo que siguen utilizando hasta el día de hoy la mayoría de las lenguas europeas. Como puede observarse en estas pocas líneas, la escritura no está grabada en los genes de la especie sino que es un producto cultural. Es más, ni siquiera nace como transcripción de la capacidad innata del lenguaje: recién después de casi tres milenios de ideogramas y jeroglíficos, la escritura logra relacionarse más directamente con la oralidad. Los desarrollos en el soporte material de la escritura también significaron cambios en los contenidos y en las formas de circulación y aprendizaje de esta práctica. Pensemos las consecuencias que trajeron la adopción de los rollos de papiro en lugar de las rígidas tablillas de arcilla en el Antiguo Egipto, o la invención de la imprenta hacia fines del siglo XV en Europa. Estos hechos modificaron drásticamente las prácticas de lectura, escritura, archivo y circulación del material escrito. Ni hablar de los cambios que está produciendo Internet. Un ejemplo inmediato sirve como muestra: en este mismo momento, en la misma computadora en la que estoy escribiendo esta nota, tengo acceso, a través de un buscador, a 153.000 artículos donde aparece la palabra jeroglífico. Hace sólo quince años, buscar 153 artículos sobre este tema me habría llevado aproximadamente un mes. Quizá la técnica de transcripción del lenguaje oral (producto de la invención del alfabeto), sumada al avance en los soportes materiales de la misma, nos hacen concebir a la escritura como algo natural. Pero pensemos en lo dificultoso que sería para los primeros escribas mesopotámicos cocer sus tablas de arcilla, afilar sus punzones, golpear suavemente manteniendo el pulso, recordar innumerables símbolos, tratar de reproducirlos de la manera más precisa posible para que la tablilla pueda ser interpretada por otro escriba. Era un oficio de unos pocos. En cambio, hoy, moviendo un solo dedo, oprimiendo suavemente una tecla, queda grabado sobre la pantalla el signo deseado, que puede ser leído un segundo más tarde (gracias a las bondades de la tecnología) por cientos de personas en todo el mundo. Supongo que entre los sumerios el arte de la escritura no sería visto de la misma manera que lo concebimos actualmente los habitantes de las grandes urbes. Detrás de esa tecla suavemente oprimida no hay nada natural; por el contrario, hay miles de años de historia, de desarrollo tecnológico, de actividad comercial, de industrias. En fin, de cultura. A través del tiempo, la significación y el uso de la escritura fueron variando. Pero en los últimos años esa variación parece haberse acrecentado y acelerado. Cuando yo iba a la escuela primaria, la cultura escrita estaba ligada a los libros, a la literatura, a las ciencias, a los diarios. Para mí, la escritura era sinónimo de un registro formal, cuidado, que se distanciaba claramente de las formas lingüísticas utilizadas durante una charla con amigos. Pero debo reconocer (y creo que muchos lectores se solidarizarán conmigo) que, en unos pocos años, el uso del correo electrónico, el chat y los mensajes de texto ha modificado esa concepción. Ahora, pongámonos en la piel de un niño de 10 años nacido y criado en Buenos Aires, en el seno de una familia (cada vez menos tipo) de clase media. La escritura, para este chico, es parte sustancial de las interacciones que mantiene con sus pares a través de los nuevos soportes tecnológicos. Incluso antes de ingresar a la escuela, se ve inmerso en formas de comunicación escrita totalmente nuevas para sus padres y casi desconocidas para sus abuelos. Además, en ellas el niño sólo recurre a registros informales, pues tiene una representación acorde del contexto comunicativo: él usa el chat o los mensajes de texto para comunicarse con sus amigos y familiares; por lo tanto no necesita apelar a un léxico demasiado cuidado. Buena parte de la información que transmite a través de la escritura está implícita o supuesta y puede ser recuperada por fácilmente por el destinatario. Seguramente la idea que este chico tiene de la escritura no será la misma que yo tenía a los diez años, no estará ligada exclusivamente a los libros, a la literatura, a las ciencias, a los diarios. Es probable que, para él, los usos más importantes resulten aquellos asociados a las formas más habituales de comunicación, a los registros informales, a los afectos cotidianos. En comparación con estos, los usos y significaciones que teníamos hace diez o quince años parecen haber cambiado. Pero el cambio es sobre todo cuantitativo: los nuevos usos de la escritura ocupan mucho más espacio que los usos más tradicionales. El chat, los mensajes de texto y el correo electrónico son casi el ochenta por ciento del total de producciones escritas de un adolescente. Sin embargo, cualitativamente hablando, las significaciones y los usos prestigiosos siguen ligados a los libros, a la literatura, a las ciencias, ¿a los diarios? (a mi pesar, creo que sí). Y esta es la cuestión central que debemos observar a la hora de analizar los supuestos que subyacen a las afirmaciones que abrieron esta nota. No es que los chicos no sepan escribir, sino que manejan ciertos usos de la escritura (nuevos para nosotros) que no se consideran prestigiosos. El problema no son los usos en sí. La cuestión central es que los usos prestigiosos resultan cada vez más lejanos y de difícil acceso para los jóvenes. En consecuencia percibimos esa falta de manejo de las formas valorizadas por nuestra cultura como si fuera un déficit. Querer solucionar el presunto déficit censurando las formas lingüísticas utilizadas por los adolescentes en sus interacciones escritas a través del chat o los mensajes de texto es algo tan ridículo como obligarnos a recitar en latín cada vez que nos golpeamos un dedo del pie contra la pata de la cama. Tenemos que ser concientes de que la escritura ha expandido sus alcances vertiginosamente en la última década y eso no tiene nada de malo, al contrario. Los problemas de escritura no son patrimonio exclusivo de los jóvenes, sino de una sociedad que hace cada vez más restringido el acceso a sus bienes simbólicos: yo puedo consultar 153.000 artículos académicos sobre jeroglíficos, mientras que hay millones de argentinos que no tienen las herramientas necesarias para confeccionar un curriculum vitae en un procesador de texto (y me estoy refiriendo sólo a los que tienen acceso a una computadora). El avance tecnológico no se tradujo en una redistribución del capital simbólico de la cultura escrita. Ese, creo yo, es el principal problema que debemos afrontar educadores, padres y funcionarios. Ejercer la policía ortográfica y estilística sobre las costumbres de jóvenes y adultos mientras chatean, mandan mensajes de texto o escriben e-mails no ayudará un ápice a revertir la situación. Sería más productivo que pensemos estrategias para redistribuir ese capital de la cultura escrita, en lugar de preocuparnos por salvaguardarlo de las "manchas de la incorrección". Cuando lo hagamos, quizás encontremos en las nuevas tecnologías un aliado. Ángel Maldonado [email protected]