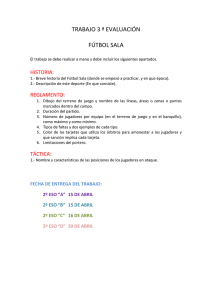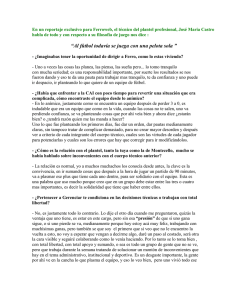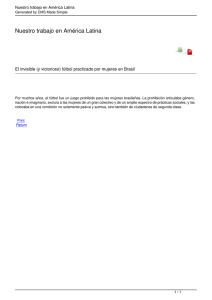Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2010 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) Siete apuntes sobre fútbol y literatura Jordi Puntí Una cosmogonía del fútbol La nueva inmigración que llega de África y Sudamérica ha devuelto el fútbol a nuestras calles. Sin clave de acceso a la Playstation, esos chicos de barrio “con un look de cuarto mundo dentro del primero” —tal como los definía Manuel Vázquez Montalbán cuando hablaba de Maradona— siguen inventándose porterías imposibles en los lugares más insospechados y regateando peatones. Los ves los domingos sobre el césped de la Ciutadella, en Barcelona, o en los parterres junto al río Besós domesticado, o aprovechando los solares más comanches del Raval. Hace unos meses, mientras paseaba por mi pueblo, me encontré junto a un grupo de siete u ocho chicos que se disponían a jugar un partidillo en el parque. “Vamos a elegir los dos equipos”, dijo uno de ellos. “No”, respondió otro, “juguemos moros contra cristianos”. En esa ocasión, como en tantas otras, me detuve a observar el juego y deseé vivamente que en algún lance la pelota se desviara y viniera hacia donde yo me encontraba. Sólo un toque, dos, y devolvérsela luego con el hambre de tantos años sin jugar ya saciada por un tiempo. Me gusta pensar que esta es una buena definición del aficionado al fútbol: alguien que tiene la imperiosa necesidad de controlar y chutar cualquier balón que pase frente a sus narices. A veces también grito “¡pásala!”, sin ningún pudor, y espero el balón de nuevo en pantalones cortos. Como casi todo en la vida, la pasión por el fútbol tiene su germen en la infancia. En el artículo que abre el libro Fútbol, antología de artículos futbolísticos de Manuel Vázquez Montalbán, el autor llega a la conclusión de que “en algún momento de nuestra infancia percibimos ‘el instante mágico’ en el que un artista del balón consigue ese prodigio inolvidable”. En otro momento confiesa: “Desde la infancia, parte importante de mi calendario ha sido prefijada por las competiciones futbolísticas nacionales y el papel que en ellas hacía mi equipo favorito. (...) Mi suerte está echada desde hace demasiado tiempo”. Son palabras a tener en cuenta, porque quien no entienda este anclaje emocional, difícilmente comprenderá el verdadero valor de los artículos de Vázquez Montalbán y de su carácter ordenador. Fútbol es, sobre todo, una cosmogonía del fútbol escrita, en palabras de su autor, “desde mi nunca superada cultura barriobajera”. Esto es, desde la entrega apasionada. Además, para sus lectores se trata de un sistema de referencias, un vademécum, un prodigio de lucidez y una forma de hacer redivivo el recuerdo de Vázquez Montalbán. Sus análisis van siempre diez años por delante y además son inspiradores: uno los lee y le vienen ganas de entrar en el rondo, de rematar sus centros medidos. Como cualquier cosmogonía que se precie, con su eclosión y sus mitos, la que describió con tanta precisión e ingenio Vázquez Montalbán lleva incorporada una previsión del futuro. El presente del Barça de Guardiola le da la razón. Estoy seguro que a Manolo le habría encantado seguir escribiendo sobre los chicos de la cantera. Tradición y talento individual Hace un tiempo tuve la suerte de conocer a Obrad Savić, profesor de Filosofía Política en la Universidad de Leeds. Savić es un espíritu inquieto, provocador, que se apasiona analizando todo lo que se le pone a tiro. Una tarde, mientras tomábamos un café, le pregunté si le gusta el fútbol. Me dijo que no mucho, pero entonces me habló del Barça-Inter de semifinales de la Champions, en la temporada 2008-09. Había visto el partido por casualidad y había quedado maravillado por la intensidad del juego. Con el paso de los minutos y el aumento del dramatismo de la eliminatoria, había comprendido que aquello era la lucha de dos mentalidades antagónicas. “La victoria del Inter de Mourinho”, me dijo entonces Obrad Savić, “fue el triunfo de la razón instrumental sobre el arte reflexivo”. Confieso que en ese momento la filosofada me dejó KO, pero en verano, mientras seguía el juego de la selección española durante el Mundial, volví a pensar en las palabras del profesor. Tal como yo lo descifro, el arte reflexivo responde a la vieja idea del fútbol que Guardiola ha actualizado en las dos últimas temporadas desde el Barça: salir a ganar, pero sobre todo conscientes de querer jugar de una determinada manera, sin alterarse ante el rival. En cambio, la razón instrumental que tan lejos llevó a Mourinho (primero en el Chelsea, luego en el Inter y ahora, quizás, en el Real Madrid) obedece a criterios capitalistas: el único objetivo es ganar y los seres humanos se convierten en objetos manipulables. Por ejemplo: aunque Eto’o sea un delantero centro nato, si las circunstancias del partido lo requieren, actuará de defensa durante 80 minutos —como ocurrió en la eliminatoria del Camp Nou que dio al Inter el pase a la final. En un Mundial sucede todo tan rápido, en tan poco tiempo, que para agarrarse al próximo partido algunos equipos se olvidan del arte del fútbol y juegan de forma práctica. Es decir, no juegan, resisten. Pensemos sobre todo en los países sin una tradición arraigada, con entrenadores mercenarios. En la mayoría de partidos que vimos, siempre faltó una cosa o la otra. Sólo Alemania, Holanda, Chile y Argentina demostraron equilibrio entre su tradición y los jugadores decisivos. En el caso de Argentina, además, parece que el jeroglífico se resolvía cuando el talento de Messi servía al estilo argentino, y viceversa. Muchos equipos nos decepcionaron porque se olvidaban de su tradición o no sabían a qué jugaban. Fue el problema, en grados diversos, de Inglaterra y Fabio Capello, de Domènech y Francia. Más complejo era el caso de Brasil: Dunga prefirió el músculo al toque, pero es que tampoco iba sobrado de talentos individuales que hicieran la jugada cuando recuperan el balón. El triunfo de España, sin embargo, fue todo lo contrario: se debió al fútbol reflexivo. ¿Cuál es el secreto? Pues la mezcla exacta de tradición y talento individual, de un estilo de juego definido y unos jugadores que sepan aplicarlo. Hablar por hablar A menos que sean argentinos, los futbolistas no suelen utilizar en público las oraciones subordinadas. Hay excepciones, por supuesto, pero cuando hacen declaraciones la mayoría prefieren refugiarse en los tópicos sencillos y comprensibles para todo el mundo. Es un partido a cara o cruz. No hay rival pequeño. La eliminatoria dura 180 minutos. Es cierto que la prensa deportiva ha contribuido a fijar esos lugares comunes, tan cómodos e inofensivos para todos, pero incluso en ese registro hay jugadores que consiguen infiltrar su personalidad. Hace unos años, en una entrevista, una periodista inglesa preguntó a Robbie Fowler: “Dígame unas palabras que utilice mucho”. El entonces delantero del Liverpool respondió: “Over here. I’m inside the box”, es decir: “Aquí. Estoy en el área”. La entrevista continuó y unos minutos más tarde la periodista le preguntó cuál sería el epitafio que inscribiría sobre su tumba: “Over here. I’m inside the box”, respondió de nuevo Fowler. Es decir, “Aquí. Estoy en la caja”. O en el área, como se quiera, las dos versiones serían válidas y brillantes. El apego a los monosílabos, además, tiene un sentido durante el partido: en contra de lo que pueda parecer, los jugadores no se callan ni un momento sobre el césped, pero la economía de palabras puede significar para ellos una ocasión de marcar —“¡mía!”—, o bien puede dejarles en fuera de juego por una sílaba de más. Los psicólogos y sociólogos tienen teorías sobre esa parquedad en el lenguaje. La mayoría están de acuerdo en que los jugadores prolongan su infancia mientras practican el fútbol, y como todo grupo cerrado, tienen unos códigos privados de comunicación que funcionan entre ellos. Además, como consecuencia de ese mundo propio, muchos futbolistas se resisten a abandonar su vida profesional porque quieren demorar el ingreso en la edad adulta, el momento de tomar decisiones. No es una mala interpretación. Algo parecido contaba Michel Platini hace años, cuando habló y habló durante la célebre entrevista que mantuvo con la escritora Marguerite Duras, y que publicó el periódico Libération. La Duras veía a los jugadores como seres angélicos, “en un estado de pureza que no puede ser interrumpido por nada”. Mientras, Platini intentaba bajar la conversación a un plano más terrenal. “¿Como era nuestra vida como jugadores?”, se preguntaba el jugador, “entrenar, descansar, jugar. Entrenar, descansar, jugar”, y también contaba el caso de muchos futbolistas que han basado toda su carrera en un buen partido, uno solo, y después han vivido anhelando repetir ese gran momento. Viven en su éxito pasado y abandonar el fútbol es para ellos un momento muy traumático. Lo que nos lleva a hablar de los entrenadores y su relación con las oraciones subordinadas. No es nada nuevo que muchos ex jugadores deciden entrenar algún equipo para dilatar esa vida infantil de jugador, como si estuvieran enganchados al olor de linimento, y en esencia algunos lo consiguen. Tal es el caso extremo de Stoichkov: cuando era el goleador del Barça, el maestro Anton M. Espadaler lo definió como uno de esos niños que disfrutan llamado a los timbres de las casas y huyendo luego entre risas histéricas. La realidad, sin embargo, es que los entrenadores profesionales tienen que explicarse cada vez más. Construir un equipo es algo bastante más complejo que regatear o defender, y requiere una visión de conjunto que sólo dan las oraciones subordinadas. El entrenador, entonces, se convierte en un intérprete que traduce ideas complejas en órdenes simples. El azar y la intensidad De todos los intentos para concretar qué cosa es el fútbol, me gusta especialmente ese que lo define como un proceso contra el azar. Aunque pueda parecer que sobre el terreno de juego sólo hay dos contrincantes enfrentados, en realidad siempre existe un tercero, y además va por libre: la suerte, que es caprichosa y traicionera y quita y da favores según le plazca. Así, el buen fútbol consiste sobre todo en domesticar los imponderables. La combinación, el toque y la jugada colectiva reducen la importancia del azar. El rondo, ese juego de niños que tanto ameniza los entrenamientos, es crucial para aprender a dominar la casualidad de los rebotes. Un buen regate, además de ser vistoso y efectivo, se convierte en un desafío al riesgo, esto es, a la mala suerte (perder el balón y que el contraataque sea fatal). El gran filósofo Ángel Cappa decía que el fútbol, como el jazz, debe ser “improvisación coherente”, y recordaba que para conseguir esa coherencia hace falta dominar “la pausa” en el juego: el equipo que juega enloquecido flirtea con el azar; el juego únicamente defensivo, que reniega del control del balón, busca la alianza con la suerte (un rebote, un despiste, un centro aislado) para romper la monotonía, pero a menudo la suerte le da la espalda porque el contrario —con su juego creativo— la ha reducido a la mínima expresión. Quizá fue Jorge Valdano, o Jorge Luis Borges, o ninguno de los dos, quien dijo que el encuentro perfecto debería asemejarse a una partida de ajedrez... que termina en tablas. Aunque a mi modo de ver el partido de fútbol perfecto no debería terminarse nunca en un empate a cero (acaso un 5-5, y con una actuación increíble de los dos porteros). Y pensándolo bien, si nos cuesta ver al ajedrez como un deporte, puede que sea a causa de esa ausencia de azar. Igual que les sucede a los que rellenan quinielas o acuden a las casas de apuestas, nos apasiona el fútbol porque nunca sabemos lo que va a ocurrir hasta el final. Nos mantiene en vilo y no nos permite predecir las jugadas más allá de uno o dos segundos. (Quizá el ajedrez se convierta en un deporte con azar el día en que lo dominen los ordenadores tipo Deep Blue, pero esa es otra historia.) El alto ritmo de competición también ha multiplicado la influencia del azar. Los resultados de un equipo ya no dependen únicamente de su estado de forma, sino que los imprevistos juegan cada vez más un papel fundamental. El tiempo meteorológico, las lesiones, el cansancio mental... El guión de toda una temporada ofrece altibajos y casi se construye siguiendo los patrones del mejor cine de suspense. Así, el calendario en que llegan los partidos supone un elemento de azar, pues no todos se viven con la misma intensidad. El azar vive y crece en los interrogantes, y la única forma de dominarlo, aniquilarlo, es confiando en el juego: tocar la pelota, con pausa, jugarla, con pausa, y así hasta que los interrogantes del público se conviertan en signos de admiración. Un partido fácil ¿Es posible el partido perfecto? ¿Existe una referencia ideal, platónica, para entender cuál debe ser el paradigma de un partido de fútbol? Existe, cuando menos, el estadio perfecto. Se halla en Brasil, cómo no, en el estado de Amapá y en plena selva amazónica, y se llama Zerâo, el “Gran Cero”. La línea que divide el centro del campo coincide con el ecuador, de forma que una parte del campo se encuentra en el hemisferio norte y la otra en el sur. Lo cuenta el periodista Alex Bellos en su excelente libro Futebol. The Brazilian Way of Life: antes de empezar el partido, cuando realiza el sorteo de campos, el árbitro pregunta al capitán ganador: “¿Qué hemisferio prefieres?” El día que Alex Bellos visitó el estadio para escribir su reportaje, se jugaba un partido entre el Sâo José y el Independente. A un lado, los aficionados del Sâo José llevaban banderas con demonios pintados (su símbolo); en el otro hemisferio, los hinchas de Independente vestían camisetas con la leyenda impresa: “Jesús. Ayer, hoy y siempre”. Hacía un día perfecto para jugar a fútbol en medio del Amazonas. Aunque Gran Cero, el nombre del estadio, se refiere a su situación central en el mundo, también puede darnos una pista sobre el partido ideal: quizá el encuentro perfecto debería jugarse allí y terminar con un empate a cero luminoso, fruto de la máxima igualdad de los dos equipos y no de la exasperación defensiva de unos y otros. Un partido sin faltas, sin rechaces en falso ni pases mal dirigidos, con centros certeros, con remates exactos y porteros acertados siempre. Pero el fútbol, ya lo sabemos, es un deporte de fallos y aciertos, sobre todo de fallos, y los goles son su salsa. Van Gaal, metódico y frío, se acercaba a la teoría y para él el partido perfecto debería terminar con un 1-0 a favor; para Cruyff, lo dijo una vez, sería mucho mejor un alegre 5-4. Puestos a imaginar imposibles, el partido perfecto podría ser aquél en que se sacara de centro y se generase cada vez una oportunidad de gol —más o menos como en el balonmano—, pero entonces los aficionados terminarían cansándose de tantos goles —también más o menos como en el balonmano. En su libro, Alex Bellos habla también de un gol perfecto. Lo marcó Pelé en Maracaná, en 1961, en un partido entre Santos y Fluminese, después de regatear a seis jugadores y engañar al portero. Como no había cámaras televisivas para testificarlo, en el estadio decidieron poner una placa que lo recordara, por eso en Brasil un gol fuera de lo común es desde entonces un “gol de placa”. Hoy en día, 40 años después, la presencia constante de las cámaras ha cambiado los esquemas, el fútbol se ha simplificado en virtud de las estadísticas y la épica se reserva para las grandes ocasiones. Pregunten a cualquier entrenador y, con esa lógica que les caracteriza, les responderán que todos los partidos se dividen entre fáciles y difíciles. Para ellos, pues, un partido perfecto es sobre todo un partido fácil. Uno entre tantos El escritor portugués Antonio Lobo Antunes nació en el barrio lisboeta de Benfica. Tiempo atrás, en uno de sus artículos, Lobo Antunes recordaba cómo había anhelado, cuando era niño, poseer un anillo con el emblema del equipo del barrio, el Sport Lisboa e Benfica —pues este es el nombre completo del club—. El escudo que describía, realizado en metal barato, congregaba una serie de elementos que le hacían muy vistoso y codiciado para cualquier niño: los colores rojiblancos del club, una rueda de bicicleta en el fondo (porque el ciclismo era una de sus disciplinas), una pelota dorada en el centro y una águila que sostiene en sus garras una cinta con la leyenda latina “E pluribus unum”, esto es, ‘uno entre muchos’ o incluso ‘uno entre tantos’. En su origen, en 1904, el emblema buscaba una imagen de la independencia, y no deja de ser curioso que coincidiera en el ave y la leyenda con el escudo de los Estados Unidos. Aunque debemos apuntar que años después, en 1956, el gobierno norteamericano sustituyó el latinajo fraternal por un “In God we trust” de entrega a Dios pero con un fondo más amenazador. Así les va. En Benfica, en el club, siguen demostrando un gran amor por su escudo. Desde hace un tiempo, es costumbre que antes de los encuentros en el Estadio da Luz, una águila adiestrada en la cetrería vuele desde el brazo de su cuidador hasta posarse sobre una reproducción del escudo, justo encima de las palabras “E pluribus unum”. Esta confianza en el latín para resumir las intenciones del club sigue viva como tradición en el escudo de algunos clubes de fútbol, especialmente británicos. Así, la divisa de Blackburn Rovers ya se encontraba en el antiguo escudo del condado de Blackburn y reza “Arte et labore”, es decir, ‘con arte y trabajo’. Los Tottenham Hotspurs se confían al “Audere est facere”, ‘atreverse es poder’, y el Manchester City apela a la “Superbia in proelia”, el ‘orgullo en la batalla’. Esta carácter bélico se encuentra también en la divisa del Everton: “Nil satis nisi optimum”, algo así como “sólo es bueno lo mejor”. Uno lee estas frases y se da cuenta del pedigrí que consiguen atesorar, a menudo por encima de los resultados, y entonces piensa que quizá el FC Barcelona también debiera buscar un hueco en su escudo y ornarlo con alguna frase célebre. Una posibilidad sería el espurio “Plus quam circulum”, que intentaría reflejar el conocido ‘Más que un club’. Otras fórmulas más auténticas pasarían por el “Ars gratia artis” —el ‘buen juego porque sí’—, o, en la línea del Benfica, pero con un poquito más de presunción: “Maior singulis, universis minor”, es decir, ‘más grande que cada uno, menor que todos juntos’. A algunos les parecerá una bobada, pero un emblema con tantos años de tradición es algo a tener en cuenta. En una de sus reuniones antes del partido, Guardiola debería hablar con sus jugadores y, quizá con la ayuda de un sabio latinista doblado de culé —Jordi Cornudella, por ejemplo—, instruir a los jugadores sobre el sentido de “E pluribus unum”. Una breve lección de cultura clásica para afrontar los partidos. Que no pare la música En Fútbol... Jazz-Band, una novelita que Rafael López de Haro publicó en 1924 y quizá debiera reeditarse (o quizá no, para qué vamos a engañarnos), se comparaban con cierta pasión los ritmos que marcan el baile alocado de las fiestas y el fútbol. Eran los felices años veinte y el narrador, un doctor alemán contrario a la parranda constante de esa época, escribía: “Como en el stadium, en el dancing todo es pedestre. La importancia y el mérito residen, no más, en las extremidades inferiores —en lo que más se parece el hombre a los irracionales—, que actúan con independencia como si a ellas hubiesen descendido la inteligencia y la sensibilidad. Idilio de juanetes y de tobillos, armonía de corvas, trenzado de peronés, jugueteo de talones”. Hablaba del baile del fox, del simny, pero podría estar describiendo el ajetreo de una combinación entre Messi y Alvest al borde del área, por poner un ejemplo que nos es cercano. Más adelante, la hija del alemán trababa amistad con un futbolista y los lances de juego eran contados con estas palabras: “Los jugadores corren de un lado a otro, ociosos sus brazos como los del canguro. Todo estriba en darle a una pelota furiosos puntapiés”. Puede ser que los gentlemen de la época hallaran en la práctica del fútbol una cierta nostalgia del fango, ese aire atávico y tribal que ya se ha definido alguna vez y que nos acercaría al susodicho canguro, pero no es menos exacto que el fútbol suramericano —argentinos, nicaragüenses y brasileños— supo dotar de una filosofía a esas piernas que corren, un sentido de la vida que cristaliza, por ejemplo, cada vez que Xavi recibe la pelota, piensa una décima de segundo y la abre para otro jugador, ya sea en el FC Barcelona, ya en la selección española. El baile sigue siendo el mismo, nunca ha parado, pero ahora por lo menos se conocen las dimensiones de la pista. Hablo de todo esto porque la inteligencia en el campo, el ideario del fútbol, es algo que no debe despreciarse ni perderse de vista. Aunque enfrente tenga al mismísimo Vangelis, o a un hatajo de tediosos jugadores aburridos como poetas minimalistas, el equipo debe procurar mantener un estilo de juego y no contagiarse de la abulia general. Este es el peligro que traen los equipos cuya única arma es el cerrojo a calicanto y anestesiar así el partido. Como buen filósofo del fútbol, Menotti sabía cómo resolver estos problemas: una vez, estando en el Barça, para convencer a los jugadores de que la cabeza también era importante, dispuso dos equipos sobre el campo —titulares y suplentes— y les hizo jugar un partido sin pelota, que él iba narrando. De repente, los jugadores empezaron a moverse por la hierba con gran armonía, hasta tal punto que la pelota casi se visualizaba, como un holograma. Esta debería ser la máxima de los equipos de fútbol cuando saltan al campo y se encuentran ante un rival que no quiere jugar: bailar siempre, como si la orquestra siguiera tocando.