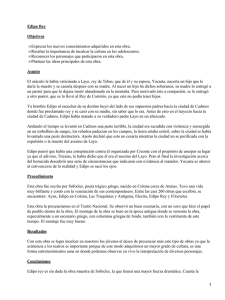Prevalencia Burnout Academico
Anuncio

“CUANDO MATAR A UN HOMBRE ES MÁS QUE MATAR” (CUANDO MATAR AL PADRE ES MÁS QUE MATAR) 1 (Aprobación del proyecto de tesis) (Aprobación del Director de Tesis Dr. Jaime Malamud Goti) RESUMEN DE LA TESIS Título: “Cuando Matar a un Hombre es Más que Matar” (Cuando Matar al Padre es más que Matar). Maestrando: Marina Recabarra Director de Tesis: Dr. Jaime Malamud Goti Propósito de la investigación: Describir los determinantes del castigo por la muerte del padre en mano de sus hijos en Occidente, con énfasis en el significado de la figura del padre y en el concepto de autoridad que atraviesa el vínculo. Metodología: investigación bibliografía y a través de internet. Hallazgos: Los valores que determinaron la vida de un padre como un bien jurídico que debe ser protegido de modo más severo, sufrieron transformaciones. A partir de la modernidad, la profunda crisis de autoridad refleja la decadencia de la figura paterna y nuevas modalidades en el vínculo donde la violencia prevalece. Conclusión: Mantener el agravante del parricidio inflexible es un reduccionismo sostenido en valores perimidos. La escala penal del homicidio simple resulta suficiente, entonces, para graduar el monto de la pena para los casos de parricidio. TABLA DE CONTENIDOS Prólogo ....................................................................................................1 Introducción ............................................................................................3 Capítulo 1 ................................................................................................8 Capítulo 2 ...............................................................................................19 Capítulo 3 ...............................................................................................23 Síntesis ...................................................................................................29 Conclusión .............................................................................................31 Bibliografía ............................................................................................34 Curriculum Vitae ...................................................................................37 INDICE Prólogo ................................................................................................................... 1 Introducción ........................................................................................................... 3 Delimitación del problema ..................................................................................... 7 Capítulo 1 Orígenes, conflicto, padre y poder en los mitos..................................................... 8 Edipo Rey.............................................................................................................. 11 El encuentro en el cruce de caminos ..................................................................... 13 La muerte de Layo: matar fue más que matar a un hombre ................................. 15 Capítulo 2 Pater familiae y su proyección como pilar de estructura social ............................ 19 Capítulo 3 Del pater a la autoridad pública ............................................................................ 23 ¿Poder o autoridad?............................................................................................... 25 Auctoritas .............................................................................................................. 26 Síntesis .................................................................................................................. 29 Conclusión ............................................................................................................ 31 Bibliografía ........................................................................................................... 34 Curriculum Vitae .................................................................................................. 37 Prólogo El castigo por matar al padre en nuestro país es mucho más grave que el homicidio de otras personas. Esta diferencia es idéntica en las legislaciones que, como la nuestra, heredaron el modelo napoleónico1. Siempre me intrigó que este castigo por matar al padre fuese considerado de esta singular manera y que la figura no haya sido modificada, al menos en nuestro país2. No me ocuparé en este trabajo de las “circunstancias extraordinarias”, alternativa introducida en la reforma del Código Penal del año 1968, que permite a los jueces aplicar en estos casos la pena del homicidio simple porque, si bien responde a la percepción de que la prisión o reclusión perpetua es inconveniente por su rigidez, no establece una regla general y mantuvo al parricidio como delito autónomo, más grave que el homicidio. ¿No es demasiado castigo la prisión perpetua? ¿Vale más la vida de un padre que la de un desconocido? ¿Es la relación que los une lo que hace a la gravedad? ¿Cómo funciona esta idea con relación a lo que llamamos daño o lesión al bien jurídico? ¿Será posible que existan razones muy fuertes y dramáticas para matar a un padre? ¿Será que la muerte del padre significa un cuestionamiento al poder o a la autoridad? ¿Por qué es el parricidio percibido socialmente con tanta desaprobación? Las posibles respuestas a estos interrogantes me permitirán avanzar en el análisis de las razones de tanta rigidez en el tratamiento del parricidio y, a su vez, del 1 Una excepción la constituye en gran medida la legislación penal del Common Law. 2 En nuestro caso, ya desde el proyecto de Código de Tejedor de 1867, la pena para el parricidio fue la privación de la libertad perpetua; incluso estuvo estipulada para este delito la pena de muerte, en el proyecto de Villegas, Ugarriza y García del año 1881. 1 cambio que, muy lentamente, fueron haciendo algunas legislaciones de países europeos que reformularon el castigo para estos casos. A mediados del Siglo XX, se excluyó esta figura en Suiza, luego en Dinamarca, Polonia, Finlandia, y en Checoslovaquia, Yugoslavia de la postguerra; también en Grecia, Groenlandia y Etiopía. En los países de habla hispana, el único que no lo prevé es Puerto Rico, por la influencia anglosajona. España, en la reforma del Código Penal del año 1995, eliminó definitivamente la figura del parricidio. La mayor parte de los especialistas hispanos en el derecho penal adhieren a la tesis del máximo castigo previsto en la legislación y señalan como argumento central que se trata del crimen más aberrante. Sostienen que el lazo sanguíneo debe ser protegido de manera especial, que si no se respeta al padre no se puede respetar a nadie y que el parricida no puede ser considerado “simplemente” un homicida, porque el padre debe ser para el hijo mucho más que un hombre. Mi propósito es indagar sobre los motivos que tradicionalmente llevaron a castigar de manera más severa la muerte del padre. Intentaré establecer si el fundamento principal del agravante es el vínculo de sangre o la particular relación de poder o autoridad, y si las razones que originalmente sirvieron para agravar la pena ya no existen o se aplican erróneamente. Al final del recorrido que propongo podré concluir si el castigo más severo para la muerte del padre es injusto, inadecuado, o desproporcionado y que, tal vez, correspondería considerar la pena del homicidio simple, o aún una menor. Introducción Me interesa, como dije, la figura del padre y su relación con el homicidio agravado. Por ese motivo, la investigación se limitará al significado de la figura del padre en nuestra cultura, así como los mitos y tradiciones que, con diferentes fundamentos, lo mantuvieron a través de la historia, en un lugar de extrema atención y preocupación a la hora de su protección a través de la ley penal, sobre todo en cuanto a los posibles ataques de los hijos. Desde la antigüedad se identificó al padre como un objeto particular de protección legal. El solo hecho de maldecir al padre conllevaba la pena de muerte, como el caso del pueblo judío3. La tradición entre los persas determinaba que los tribunales, en casos de parricidios, debían declarar que ese hijo era adulterino o supuesto. Esto tenía como fin persuadir al pueblo de que era imposible, aún en la naturaleza humana más depravada, que un hijo diera muerte a su padre4. Entre los egipcios, el hijo que daba muerte al padre era condenado a morir quemado sobre espinas. En América, algunos pueblos condenaban al aislamiento al parricida, como si se tratase de un loco, cubriéndole la cara, para evitar contemplar su apariencia monstruosa5. El derecho romano público6 establecía que el parricida fuese azotado públicamente y luego encerrado en un saco de cuero con un mono, un perro, un gallo y una culebra; se cosía la boca del saco y se la echaba al mar o al río más próximo 3 Éxodo, cap. XXI, 25-17. Esta pena correspondía también a la muerte de la madre. Brissonio, De Regno Persico, lib. II, pág. 198, entre otros autores citados por Francesco Carrara (1977), Programa de Derecho Criminal, Parte Especial. Buenos Aires: Editorial Temis y Depalma, pág. 142. 5 Quintano Ripollés, A. (1972). Tratado de la parte especial del Derecho penal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, pag. 122. 6 Ley Pompeia de Parricidiis, L. 1 y Ley 12, t. 8, P. 7, citado por Tejedor en el comentario al art. 211 de su proyecto. 4 para que, según la expresión de Justiniano careciese de la vista del cielo antes de morir, y de la tierra después de muerto7. La misma pena correspondía a quienes aconsejaban o ayudaban al parricida, aunque no fuesen parientes del muerto y contra el hijo que compraba veneno para matar a su padre e intentaba suministrárselo, aunque no tuviese éxito. El hermano que supiera esto sin revelarlo a su padre, era desterrado por cinco años a una isla. A lo largo de los siglos, las penas fueron atenuadas en cuanto a su ejecución. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones derivadas del modelo romano, mantienen de manera autónoma esta figura, asociada al castigo más grave. Como razón principal que funda el agravante del parricidio, se alega el desprecio al vínculo de sangre y la aversión que genera este desprecio: “Es el parricidio, dentro del título de los delitos contra las personas, el que ya por su mero nombre, conmueve profundamente las fibras humanas de conciencia…”8. Así, aún en las obras de derecho penal más recientes, se sostiene que el parricidio tiene fundamento en “…la mayor repulsión que genera en el seno de la sociedad moderna que alguien atente contra un ser con quien se encuentra vinculado por la sangre”9. La mayoría de los dogmáticos mencionan la protección al vínculo sanguíneo o adhieren tácitamente a estos postulados, en especial los franceses e hispanoamericanos10. Excepcionalmente, la doctrina contemporánea relaciona el parricidio con los “mitos más profundos del hombre”, y se mencionan textos como “Totem y Tabú” y “El malestar en la cultura”, sin entrar en un análisis profundo del 7 Zaffaroni E. R. y Arnedo, M. A. (1989), Digesto de Codificación Penal Argentina, Introducción Histórica, Ley 49, Código Penal de la Provincia de Buenos Aires (Código Tejedor). Buenos Aires: A-Z Editora. 8 Quintano Ripollés, A. op. cit., pág. 122. 9 Baigún, D. y Zaffaroni, E. R. (2007), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 3, pág. 134. Buenos Aires: Hammurabi. 10 En esta postura, Sebastián Soler, Carlos Creus, Carlos Fontán Balestra, Oderigo, Ernesto García Marañón, Donna, entre otros. tema11. De las obras que he podido consultar, sólo las dirigidas por Edgardo Donna y por David Baigún y Raúl Eugenio Zaffaroni citan los textos de Sigmund Freud. Fernando Fisher, autor del comentario del parricidio en la segunda de las obras mencionadas, hace referencia a la interpretación psicoanalítica del Complejo de Edipo, y a la hipótesis de Freud, según la cual la ley que prohíbe el incesto surge a partir de matar al padre de la horda primitiva12. Sin embargo, al tratar el fundamento, no se relacionan estos temas con la gravedad de la pena. La intención de este trabajo es ahondar en el significado de la figura del padre, y en especial establecer cómo juega la autoridad o el poder en relación a los hijos. En los relatos míticos este tema aparece de manera recurrente. Se indagarán en particular algunos de ellos que tienen como tema central el conflicto generacional y de la muerte del padre en manos de los hijos. La descripción de los orígenes en la mitología griega será, entonces, el punto de partida para conocer cómo se explicaba la relación padre-hijos como conflicto de poder. La lucha generacional, reflejada en la sucesión de muertes entre padres e hijos por el poder, es la contradicción que abordaré, a través del análisis de los mitos de Caos y Gea; el de Saturno y, por supuesto, de la leyenda tebana de Edipo y en especial la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, que será tomada como obra emblemática. Esta tragedia refleja de manera especial el simbolismo de la muerte del padre como autoridad. Continuará la investigación el concepto de paterfamilias romano que fundó el agravante de estos homicidios, porque la muerte del pater deshacía el núcleo social de la familia, fundamento de la sociedad. 11 Donna, E. A., (2003) Derecho Penal Parte Especial, Tomo. I. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2da ed.. 12 Fisher, F. Comentario al art. 79 del Código Penal en la obra de Baigún y Zaffaroni op. Cit., pág 135. El análisis del rol del padre como auctoritas y su trascendencia hasta nuestros días, como modelo de autoridad política, será indispensable para el presente trabajo. Definir y diferenciar los conceptos de poder y autoridad e intentar determinar cuál de ellos, o si ambos al mismo tiempo, caracterizan la relación padre-hijo consistirá otro de los puntos de análisis. La parte final del trabajo se ocupará de establecer si los valores originales que motivaron la extrema sanción de la muerte del padre por parte de los hijos se han transformado a lo largo de nuestra cultura, si se ha avanzado en la comprensión del complejo entramado que conlleva los vínculos paterno-filiales y si se han producido modificaciones en torno al concepto de autoridad. Intentaré aclarar si la gravedad de la pena, justificada por el significado y las funciones que tenía el pater originalmente, es ahora inadecuada o injusta, en virtud de los cambios señalados, que no sólo afectan a la figura en sí, sino al concepto de autoridad de nuestra sociedad actual. La pregunta que sigue, si tenemos en cuenta la complejidad del vínculo, se dirige a la necesidad de acentuar el castigo cuando los motivos para matar al padre son tan fuertes. Este interrogante nos remite al debate sobre la cuestión moral del castigo, en especial sobre dos cuestiones importantes: el significado de la práctica de castigar y condenar como extensión de aquellos valores, creencias y hábitos comunitarios y sobre la aspiración de que, tanto el castigo como la moral comunitaria que da origen a la práctica de castigar, se adecuen a principios de moralidad o ética crítica, principios universalmente aceptables, basados en la razón o la equidad. El interrogante que surgiría entonces desde esta mirada, como hilo conductor del presente trabajo, es si la pena a los parricidas guarda proporción respecto a la gravedad moral del hecho. Delimitación del Problema En primer lugar, hay que aclarar que nuestro código penal, que sigue la tradición francesa y española, establece la pena agravada no sólo para la muerte del padre (parricidio en sentido estricto), sino para la “…de un ascendiente, descendiente o cónyuge…” –art. 80, inc. 1ero. del Código Penal-. Me ocuparé, como he explicado al plantear el problema, exclusivamente, de la muerte del padre por parte de los hijos. Entiendo que, debido a la particularidad del vínculo, debe distinguirse de los otros casos incluidos en la figura. Capítulo 1 Orígenes, conflicto, padre y poder en los mitos El estudio de los mitos permitirá conocer las raíces de la conmoción que el parricidio produce y que parece perdurar en la actualidad. En este sentido, se atribuye a los mitos ser portadores de creencias que refuerzan la estructura social. Carl Jung, por ejemplo, afirma que dependemos de los mensajes que transmiten estos símbolos y que nuestras actitudes y conductas están profundamente influidas por ellos13. Según la mitología griega el primer conflicto, la primera lucha, se planteó en el marco de la relación generacional, en los orígenes. Los protagonistas son Caos, Gea y su descendencia. Este mito es relatado por Hesíodo en su obra poética Teogonía. Estos son sus elementos significativos: en el origen del mundo existía Chaos, vacío indiferenciado, apertura sin fondo; opuesto a Caos estaba Gea que representaba la estabilidad. Gea era considerada la Madre Universal, que engendraba todo cuanto existía. Gea creó por sí misma su contrario masculino, Urano (Cronos), el cielo masculino. Con Urano Gea produjo una serie de hijos con una figura precisa, seres primordiales que surgieron de manera desordenada14, sin regla, en una confusión de principios contrarios. Por la falta de distancia entre los progenitores cósmicos su descendencia no podía desarrollarse a la luz; los hijos quedaron “ocultos” porque no podían mostrar su forma propia. Entonces Gea se enojó con Urano, modeló en su seno una hoz de acero y explicó a sus hijos el plan que había pensado. Todos dudaron conmovidos de horror. Sólo Cronos (Saturno), el hijo menor, ayudó a su madre. Cuando cayó la noche, 13 Jung, C. (1997), El hombre y sus símbolos. España: Paidós. Estos seres son numerosos: los Titanes (Océano, el mayor, luego Ceo, Críos, Hiperión, Iapeto y, finalmente, Cronos –Saturno-, las Titánidas (Tía, Rea, Temis, Mnemosine, Febe y Tetis), los Cíclopes, los Hecatonquiros. 14 Urano se reunió con su esposa; mientras dormía Cronos, tomó la hoz y mutiló atrozmente los genitales de su padre. El gran Urano, castrado, se alejó de Gea y maldijo a sus hijos. Cielo y Tierra se separaron entonces para permanecer cado uno en el lugar que le correspondía. Entre ellos se abrió el espacio en el que la sucesión de Día y Noche revelaba todas las formas. Tierra y cielo ya no se unirán en una permanente confusión: una vez al año, al principio del otoño, el cielo fecundará a la tierra con su lluviosa semilla, la tierra dará vida a la vegetación y los hombres celebrarán la unión a distancia de los dos poderes cósmicos, los contrarios que se unen pero permanecen diferenciados15. No es casual que el relato de este primer conflicto, al que se le atribuye la revelación de los seres y formas primordiales se haya dado en el contexto de la relación padre-hijo. Urano no es totalmente eliminado por Cronos, pero su mutilación, la imposibilidad de procrear, evidencia la pérdida absoluta de poder. Por otra parte, su reacción ante el hecho violento por parte de su hijo provoca un cambio esencial: la separación de los poderes cósmicos y la oportunidad de que sus hijos tuviesen otra existencia. Si tenemos en cuenta que los mitos consolidan la moral y la estructura social, se advierte claramente que la figura del padre y el conflicto con su progenie, juegan de esta manera un papel trascendente en la explicación de los orígenes. Los autores Jean Pierre Vernant y Pierre Vidal Naquet sostienen que “…el surgimiento del ser fue obtenido al precio de una fechoría que habría que pagar. En adelante, no habría ningún acuerdo sin lucha; en el tejido de la existencia no se podrían ya aislar las fuerzas del conflicto y la unión”16. 15 16 Vernant, J. P. y Vidal Naquet, P.(1987), Mito y tragedia en la Grecia antigua. Madrid: Paidós. V ernant, J. P. y Vidal Naquet, P.(1987), op. cit. Desde antiguo, entonces, la lucha por el poder fue graficada como conflicto generacional: protagonismo de un padre poderoso que oculta a sus hijos y rebelión de uno de los hijos, que ocupa su lugar. Eric Dodds sostiene que en el relato de Cronos se transparenta la proyección mitológica de deseos inconscientes y que esto fue sin duda lo que percibió Platón cuando refirió que esta historia no era apta para transmitirla, sino excepcionalmente, y que “…debería a toda costa ocultarse a los jóvenes”17. Cronos, que había sido protagonista en la rebelión contra su progenitor Urano, padecería como padre un suceso similar: Hesíodo relata que Cronos sabía que su destino era morir en manos de su propio hijo, porque Urano y Gea se lo habían anunciado18. Tras derrocar a su padre, Cronos obtuvo de su hermano mayor el favor de reinar en su lugar; éste, como condición, le impuso que debía matar a toda su descendencia para que la sucesión del trono se reservase a sus propios hijos. Cronos se casó con Rea, tuvo varios hijos y para cumplir lo convenido con su hermano, los devoraba recién nacidos: primero Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Sin embargo, cuando Zeus (Júpiter), su sexto hijo, estaba por nacer, Rea lo alumbró en el silencio de la noche y lo confió a los cuidados de su madre, la Madre Tierra. En lugar del niño, le dio a Cronos una piedra para que se la comiera. Cuando Zeus creció le preparó a su padre una poderosa sustancia que le hizo vomitar a la piedra y a sus otros cinco hijos mayores. Zeus condujo luego a sus hermanos a la guerra contra los Titanes a los que vencieron y desterraron al Tártaro, 17 18 Dodds, E. R. (2010), Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza Editorial, pág .56. Hesíodo, Teogonía, v. 463, citado por Vernant, J. P. y Vidal Naquet, P.(1987), op. cit. en el mundo subterráneo19. En adelante, Zeus reinaría como el jefe supremo de los dioses, aparecerá como fuente inescrutable de dones tanto buenos como malos y como “…el dios envidioso que regatea a sus hijos el deseo de su corazón y juez de tremenda majestad, justo pero severo, que castiga inexorablemente el pecado capital de afirmación del yo, el pecado de hibrys.”20 Se repite la lucha por el poder plasmada en la relación paterno-filial, lucha que la mitología se encarga de plasmar una y otra vez, asociada en algunos casos a la maldición sobre el linaje: historias como las de Fénix, Hipólito, Pélope y sus hijos y Edipo y sus hijos. La maldición que recayó sobre Layo, Rey de Tebas y padre de Edipo, resulta particularmente interesante para este trabajo. Edipo Rey En esta tragedia convergen de manera peculiar el parricidio y el desafío a la autoridad, razón por la que ocupará un espacio central en este capítulo. Recordemos los sucesos más importes de la conocida leyenda, cuya versión más conocida es la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. Layo, Rey de Tebas y padre de Edipo, recibió en su juventud la siguiente maldición: “tu estirpe se exterminará a sí misma”21. Ya en el poder, casado con Yocasta, acude al oráculo porque no habían podido tener hijos. La respuesta del oráculo fue que su hijo lo mataría y mantendría con su madre relaciones carnales. Una noche, bajo los efectos del alcohol, Layo engendró a Edipo. Para que no se cumpliera 19 Se dice que Cronos quedó reducido a la condición de simple mortal. Dodds, E. R., op. cit., pág. 57. Este autor sostiene que el castigo a la afirmación del yo corresponde a la fase de la evolución de las relaciones familiares en que se siente que la autoridad del padre necesita del apoyo de una sanción moral, cuando el “harás esto porque yo te lo mando” da lugar al “harás esto porque es lo que se debe hacer”. 21 Esta maldición la pronunció Pélope, rey de Pisa, quien le había dado asilo cuando, tras la muerte del padre de Layo sus primos lo desterraron y se quedaron con el trono de Tebas. Pélope le confió a Layo su hijo Crisipo y le pidió que le enseñase el arte de conducir caballos. Layo se enamoró del joven y un día lo raptó y violó. Crisipo se suicidó por vergüenza. Al darse cuenta de lo ocurrido, Pélope arrojó sobre Layo la maldición de Apolo. 20 la profecía, Layo ató al niño recién por los pies22 y ordenó a un servidor que lo abandonara en una montaña intransitable. El criado no cumplió la orden y entregó el niño a otro servidor que cuidaba los rebaños del rey de Corinto. Así Edipo llegó a manos de los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, que lo criaron como su hijo. Cuando creció, en un banquete, un hombre ebrio le dijo que era el hijo fingido de su padre. Atormentado por las dudas, Edipo preguntó a su madre si era adoptivo, pero Mérope le dijo que ella era su auténtica madre. No contento con las respuestas, Edipo acudió al oráculo de Delfos, que pronosticó que él mataría a su padre y se casaría con su madre. Edipo huyó de Corinto para no ver cumplida la profecía del oráculo. En el cruce de los caminos de Delfos y Daulia se encontró con un carro; su conductor y un viejo que iban en él lo desplazaron de la senda. El viejo lo golpeó. Edipo reaccionó y los atacó; creyó haber matado a todos los que lo acompañaban, pero uno de ellos sobrevivió y refirió lo ocurrido en Tebas23. Edipo se casó con Yocasta luego de salvar a Tebas de la Esfinge y tuvieron cuatro hijos. Mucho tiempo después, cuando una gran peste arrasó a animales y humanos de toda la región, el oráculo de Delfos informó que tal calamidad sólo desaparecería cuando el asesino de Layo fuese descubierto y expulsado de la ciudad. Edipo juró liberar a la ciudad de sus tormentos y hallar al asesino de Layo. Cuando Edipo descubrió que fue él quien mató a Layo en el cruce de los tres caminos, se maldijo a sí mismo. Mientras tanto, Yocasta, al darse cuenta de que Edipo De allí el nombre Edipo, “el de los pies torcidos”. Algunos relatos también cuentan que Layo perforó los tobillos del recién nacido. 23 En Fenicias de Eurípides, Yocasta relata que en la encrucijada del camino el cochero de Layo ordenó a Edipo “Extranjero, échate aun lado y cede paso a un tirano”. Este dato es citado por Ricardo Moscone (2007) en su trabajo “Edipo tirano de Sófocles: la tiranía es la peste”, recuperado en www.bioeticaclinica.com.ar. Este autor sostiene que Edipo había reconocido que era una comitiva y que debía ceder el paso a la autoridad, porque él era un ciudadano extranjero. 22 era su hijo, se estrangulaba con sus propias trenzas. Edipo se arrancó los ojos con los broches de oro que sujetaban el manto de Yocasta; ciego, abandonó la ciudad. Más allá de la interpretación que el psicoanálisis hizo de esta tragedia, el famoso Complejo de Edipo, cuestionado por reduccionista por algunos autores, existen aspectos muy interesantes de análisis. El encuentro en el cruce de caminos Comencemos por el significado del encuentro de Layo y Edipo, el segundo y último de sus vidas, antes de que se supiera que se trataba de un parricidio. El contacto de estos personajes no se produjo en Tebas, donde Layo gobernaba, ni en Corinto, lugar donde Edipo se creía heredero del trono, sino en un territorio ajeno a ellos. Era un cruce de caminos, un espacio especialmente amenazador, según la mentalidad tradicional: el punto donde los caminos se confunden, donde podía encontrarse cualquier divinidad, como la subterránea Hécate, venerada en el cruce de tres caminos, o un demonio, o cuando menos la mala fortuna…”24. En ese escenario se reunieron Edipo y Layo: tenían diferentes destinos y se trasladaban en condiciones muy dispares. La posición desigual de los personajes es una circunstancia clave, señalada en todos los relatos, por un lado el joven Edipo solo, a pie -en ciertas versiones manejaba un carro25-; del otro, “un viejo” acompañado por un heraldo, y por otras tres personas. El arma de Edipo, que tiene un simbolismo según la cultura social griega, también caracteriza este enfrentamiento. El bastón es lo contrario a un arma heroica, es un instrumento pre-civil, demuestra que Edipo todavía es ajeno al mundo de la civilización, de la polis, donde se usa la armadura, la lanza, la espada, signos de 24 Bettini, M. y Guidorizzi, G. (2008) El mito de Edipo: imágenes y relatos de Grecia a nuestros días. Madrid: Ediciones Akal S.A.. 25 Así lo relata Apolonaro, y Nicolás Damasceno, citados ambos por Bettini M. y Guidorizzi G., op. cit. igualdad social y de integración26. Recordemos que Edipo ya había abandonado a su familia adoptiva y aún no había encontrado a la propia, no era un ser plenamente civil. Los hombres de la ciudad pelean en el campo de batalla, junto a otros hombres, a la vista de todos. La lucha entre Edipo y la comitiva es un duelo desigual. En esas condiciones, ante el pedido de paso y la posterior agresión de Layo, Edipo no dudó en desatar su furia y matar. No existió en Edipo el respeto hacia un hombre mayor que él, ni siquiera porque estaba armado y lo acompañaba un grupo de sirvientes. Layo tampoco cedió, él quiso pasar primero y se sentía con derecho, porque él era rey, iba a caballo, escoltado. Edipo, un caminante solitario, no sólo se enfrentó a él sino también a quienes lo acompañaban, al extremo de matarlos a todos –al menos eso creyó-. Incluso según ciertas versiones, Edipo es consciente de que reacciona frente a la autoridad. Como ya mencioné, se sostiene que Edipo había reconocido una comitiva estatal, por la presencia del heraldo y el número de acompañantes y, por lo tanto, debía cederle el paso a quien constituía una autoridad política. La interpretación de quienes toman el relato de Eurípides, donde le indican expresamente a Edipo que ceda el paso a un tirano, es que Edipo, al conocer el carácter estatal de la comitiva y dar muerte a la autoridad de un estado, cometió el equivalente a un parricidio27. Layo quiere imponer su orden y se encuentra con alguien que se rebela. Como naturalmente sucede en la relación entre padres e hijos, entre quienes mandan y quienes obedecen. Todas estas circunstancias demuestran claramente que el encuentro en el cruce de caminos no fue incidente banal que culminó en la muerte de Layo, sino 26 Bettini, M. y Guidorizzi, G. op. cit. Así lo afirma Ricardo Moscone, quien agrega Edipo tampoco respetó la figura del heraldo, cuyo crimen era grave y excepcional, ya que tenían como función la de ser el medio de comunicación entre estados y además se los consideraba bajo la protección del dios Hermes. 27 que fue una clara transgresión, un trágico desafío a la autoridad. La escena en el cruce de caminos es la primera situación asimétrica que experimenta Edipo en su juventud, al partir de Corinto para evitar que se cumpliera la profecía del oráculo respecto de su padre Pólibo. Como vimos, ese escenario, cargado de simbolismos que lo caracterizan como un episodio al margen de los códigos sociales vigentes, le permitirá acceder al lugar más poderoso en Tebas. Otra asimetría sería posible al mismo tiempo, a raíz de la muerte de Layo y del triunfo sobre la Esfinge: el matrimonio con Yocasta. Este matrimonio está claramente en transgresión de los códigos de la época: es el hombre quien debe casarse con una mujer más joven. Según el consejo de Hesíodo el varón debe casarse hacia los treinta años y la mujer, pasados cuatro años de su pubertad28. Por supuesto que el mayor obstáculo en el matrimonio de Yocasta y Edipo no era la edad sino el haber tomado como esposa a una mujer demasiado cercana a él. Edipo protagoniza, sin saberlo, el quebrantamiento de las dos primordiales prohibiciones: el parricidio y el incesto. Analicemos el momento en el que se descubre autor de estos hechos. La muerte de Layo: matar fue más que matar a un hombre Analicemos ahora la reacción de Edipo al conocer la verdad de lo que había realizado, matar a su padre y casarse con su madre. Inmediatamente después de conocer que había sido su propio padre a quien había enfrentado aquella vez, en el cruce de los caminos, y a pesar de que no había actuado con conciencia de tal suceso ni del matrimonio con su madre, Edipo se quita la vista de manera atroz. Prefirió quedar ciego, pero vivo, antes que morir y dejar de sufrir. “¿Qué puedo yo mirar, o amar que puedo, o que frase escuchar con la que 28 Hesíodo, Trabajos y días, 696-698, citado por Bettini, M. y Guidorizzi, G., op. cit., pág. 103. goce, amigos? Llevadme de aquí pronto, llevaos al hombre más funesto, digno de execración, el mortal más odiado por sus dioses”29. Se ha sostenido que en la vida de Edipo, luego de la muerte de Layo, dos figuras paternas se encargaron de conducirlo hacia la culpa y el castigo. Podríamos decir que estos personajes cumplieron con un rol paterno y, como afirman los autores italianos, cubrieron el vacío de autoridad y fueron bastante más difíciles de eliminar que Layo30. Si el padre es quien cumple con el rol de sancionar, Apolo es el padre divino que guía a Edipo hacia su destino y lo castiga con la ceguera31. El otro es Tiresias, el anciano vidente, a quien enfrenta Edipo cuando percibe que oculta datos sobre la muerte Layo, es implacable, guía a Edipo hacia la verdad y el castigo. La ausencia del padre según esta idea instala el límite, la ley. El psicoanálisis coincide en este punto. Explica Sigmund Freud que a partir de la muerte del padre de la horda primitiva, se instalan las prohibiciones del parricidio y del incesto, fundantes casi universales de la cultura y del ordenamiento social. Recordemos que Freud señaló, al construir el mito del padre de la horda primitiva, que en determinado momento los hijos se rebelaron contra aquél padre, que detentaba el mayor de los poderes por gozar de todas las mujeres32; los hijos lo matan y lo devoran, para identificarse con ese padre y poder encarnarlo. Freud ubica el origen de la cultura en este suceso y destaca que con este asesinato primordial se satisface el sentimiento de odio, pero que los hijos no imaginaron que el arrepentimiento y la culpa por el asesinato, que evoca el lugar del padre muerto iba a instalar la imposibilidad de ocupar ese lugar y que de esa manera la voluntad del padre se convertiría en ley. Sófocles (1999), Antígona – Edipo Rey. Buenos Aires: Bureau Editor S.A., pág. 88. Bettini, M. y Guidorizzi, G., op. cit. 31 Apolo es el primer nombre que Edipo menciona luego de haberse sacado los ojos, en la tragedia de Sófocles. 32 Freud, S. (1993), ¿Por qué la guerra?. Buenos Aires: Amorrurtu, Tomo XXII, pag. 188. 29 30 Jean Pierre Vernant llega a la misma conclusión, sin mencionar al mito de la horda primitiva: sostiene que Edipo había atentado contra la regla sagrada de la diferencia de las generaciones, necesaria para el orden social y las estructuras fundamentales de la familia. Por consiguiente, Edipo fue un destructor del orden familiar: "La condición humana compromete un orden del tiempo", escribe el autor "porque la sucesión de las edades, en la vida de cada individuo, debe articularse en la continuidad de las generaciones, respetarla para armonizarse con ella, so pena de un retorno al caos". Al violar las leyes de la diferencia de generaciones, Edipo transgredió el principio mismo de la diferencia, paradigma de la ley simbólica humana que impone la separación de lo uno y lo múltiple, esa diferencia construida a raíz del enfrentamiento generacional según la explicación de los propios griegos acerca de los orígenes. Se puede sostener que la consecuencia de esa trasgresión es la confusión del orden social, ya que la diferencia generacional lleva implícita la idea de autoridad. Aristóteles fue el primero que apeló a la diferenciación natural para establecer una regla en el manejo de los asuntos humanos “estableció la diferencia… entre el joven y el viejo, destinó a los unos a ser gobernados y a los otros a gobernar”33. Retomaré este tema cuando profundice el significado del poder y la autoridad, junto con la tiranía, modalidad de poder que compartieron Edipo y Layo. Hasta aquí he destacado el significado simbólico de la lucha generacional, de la figura del padre, de su muerte y su relación con la ley, desde el punto de vista del imaginario que transmiten los mitos. En el próximo capítulo ahondaré en la historia la Política, 1332b y 1332b36, citado por Arendt, H. (1997), “Entre el pasado y el futuro, Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Ediciones Península, pág. 127. 33 figura que precedió al tirano y al rey, una figura doméstica, la del pater familias, fundamento de la autoridad política. Capítulo 2 Pater familiae y su proyección como pilar de estructura social Los griegos y romanos, en el período anterior a la organización de la Ciudad, basaron el derecho primitivo o privado en la religión doméstica de las familias que convivían aisladas entre sí34. Los usos y costumbres de aquel momento que constituyeron el derecho privado, fueron los cimientos de la organización política posterior. Toda la cultura romana que se trasmitiera en Occidente tendría como piedra fundamental la figura del padre y sería indispensable en la futura conformación de la autoridad que diera lugar a los diferentes modos de gobierno de nuestra cultura. La familia fue la piedra angular en la estructura social arcaica. Su organización, como la de todas sociedades indoeuropeas era patriarcal, su ley era la patrica potestas. Eric Dodds, señala que la cabeza de una casa era su ley y que Aristóteles describe la posición del padre como análoga a la de un rey35. El pater realizaba la función más alta en todos los actos religiosos: encendía el fuego, sacrificaba a la víctima, pronunciaba la fórmula de la oración que daría a él y a los suyos la protección de los dioses. Él perpetuaba la familia y el culto, él solo representaba toda la serie de descendientes. Él podía decir “Yo soy el dios” y al morir se convertía en un ente divino que sus descendientes invocaban. Jamás la mujer pudo acceder a ese lugar, sólo participaba de los ritos religiosos, no podía tener un hogar propio, dar órdenes, ni tomar decisiones sobre sí misma. 34 La familia constituyó la única forma de sociedad, previo a la Ciudad, durante siglos, señala Foustel De Coulange en su libro La Ciudad Antigua. Mientras mantuvo su vigor la religión doméstica, las familias permanecieron aisladas porque cada una veneraba a su dios. Mucho tiempo después el horizonte religioso se amplió: la religión doméstica prohibía a dos familias mezclarse y fundirse, pero era posible que varias familias, sin resignar su religión particular, se unieran en la celebración de otro culto común. Así nacieron las curias, las fatrías, las tribus -cuando aquellas se agruparon y adoraban a un hombre divinizado, a un héroe- y finalmente, la ciudad, como asociación de tribus. 35 Dodds, E. R. (2010), Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza Editorial, pág. 55. En relación a sus facultades y poderes respecto de los hijos, la costumbre otorgaba al padre un lapso entre cinco y diez días para que decidiese si aceptaba al recién nacido como hijo; durante esos días no estaba obligado a protegerlo y disponía del derecho a decidir su vida o muerte36. Así, la autoridad es ilimitada en los tiempos primitivos: los hijos, ya hombres, podían ser expulsados de la comunidad “…si se extravían o son rebeldes, como Teseo expulsó a Hipólito, como Eneo expulsó a Tideo, como Estrofio expulsó a Pílades y como Zeus mismo expulsó del Olimpo a Efesto por ponerse de parte de su madre”37. Los hijos estaban subordinados al padre: en la severidad del derecho primitivo, permanecían ligados a él y sometidos a su autoridad. En vida del padre, sus hijos eran considerados menores. Esta sujeción sin fin del hijo al padre se mantuvo durante toda la época en que la religión doméstica tuvo vigencia. En Roma se conservó más tiempo que en Atenas, señala Foustel De Coulange: el hijo no podía alimentar su hogar propio en vida del padre y aún cuando tuviese hijos, el padre mantenía el poder. Este concepto de autoridad era conferida al padre a través de la religión, el dios que los griegos llamaban “el dios del hogar”, y que los latinos denominaban Lar familiae pater38. Según esta divinidad interior, la creencia que radica en el alma humana es la autoridad menos discutible. El concepto del vocablo pater y el rito de adopción caracterizan el ejercicio del poder concentrado en esta singular figura. En el derecho romano el pater era quien 36 Una vez nacidos, no se mataba a los niños, pero se los podía dejar morir por falta de cuidados y alimentos, abandonándolos en lugares solitarios dentro de un recipiente de barro que hacía de tumba. Al quinto o séptimo día del nacimiento tenía lugar la fiesta familiar llamada anfidromias (correr alrededor), porque se lo llevaba corriendo en torno al hogar: esta ceremonia significaba que se había decidido la crianza del niño y que la comunidad lo aceptaba. A partir de este momento el padre perdía el derecho a eliminarlo. 37 Dodds, E. R., op. cit., pág. 55. 38 Plauto, M., citado por Foustel De Coulange, N. D. (1951), La ciudad antigua. Buenos Aires: Emecé Editores, pág. 116. se auto designaba como padre, al alzar un hijo en sus brazos y no se tenía en cuenta la filiación biológica39 si no era seguida por el gesto o la palabra. De este ritual deviene la posición de mando del padre en el seno de la familia: sólo él tiene el derecho a realizarla y de esta manera otorgarle al niño identidad, pertenencia a la familia y en consecuencia posibilidad de que luego él mismo fuese pater. Esta ceremonia se asemeja a la coronación y transmisión de mando que luego se celebrará en la sucesión de los reyes y emperadores en el gobierno de la ciudad. La paternidad biológica, entonces, no se asociaba a la palabra pater sino a la de genitor, que tenía su correlato en términos griegos y de los indos. La palabra pater tenía otro sentido: en la lengua religiosa se aplicaba a todos los dioses. En el mundo del derecho pater designaba a cualquier hombre que no dependía de otro y ejercía autoridad sobre una familia y sobre un dominio. “La historia de esta palabra basta para darnos una idea del poder que el padre ha ejercido durante mucho tiempo en la familia, y del sentimiento de veneración que despertaba hacia él como pontífice y soberano”40. Según Theodor Mommsen, el pater representaba a la verdadera unidad política, la familia, y su poder no tenía limitación41. Para Aristóteles, este concepto de familia es la comunidad (oikia u oikos) que serviría de base a la ciudad (polis). La oikia era indispensable para la vida en sociedad porque toda la ciudad estaba compuesta de familias y, privada de ellas, una ciudad corría el riesgo de hundirse en la anarquía. En consecuencia, sólo los atentados contra la vida del jefe tenían un fuerte estigma criminal porque ponían en peligro la autoridad sobre la que descansaba la 39 Para designar esta función se utilizaba el término genitor. Foustel De Coulange, N. D, op. cit., pág. 121. 41 Mommsen, T. (1900) Derecho Penal Romano. Madrid: La España Moderna. Según este autor, este poder no se poder no se podía considerar “penal”, porque no había castigos fijados legalmente, ni procedimiento, ni sentencia formal: sólo autoridad del padre. 40 organización familiar. Estos hechos sobrepasaban a la propia familia y debían ser castigados por la organización política superior. La razón era que la muerte del jefe “...deshace el primer núcleo social de la familia, rudimento de la sociedad, pletórica de sentido político aún sacral”42. Con estos mismos fundamentos, se señala que el término parricidio corresponde al crimen del pater, delito sumamente grave que afectaba la naciente organización política de la civitas: atentar contra la vida del paterfamilias, suponía la amenaza a la familia, grupo político en el que se apoyaba la construcción del “Estado”. 42 Quintano Ripollés, A., Op. Cit, pag. 121. Capítulo 3 Del pater a la autoridad pública La soberanía doméstica descripta en el capítulo anterior dio lugar a la tiranía, una de las formas de gobierno de la polis que sería disparadora de las filosofías políticas de Platón y Aristóteles, como alternativas de gobierno donde los hombres conservarían su libertad. La violencia y la soberbia son dos rasgos importantes de carácter de Edipo y Layo como tiranos, vinculados a momentos ya analizados de la tragedia de Sófocles. Algunos autores identifican la violenta respuesta de Edipo al ser desplazado del camino como una reacción más cercana o propia de los animales que de los humanos. Este hecho que reflejaría su condición de tirano, aunque en aquel momento, todavía no ejerciese como tal43. Otras escenas donde Edipo se manifiesta terriblemente violento y arbitrario son los interrogatorios al “ciego vidente” Tiresias y al pastor que lo entrega a los Reyes de Corinto. En estas escenas, despliega todo su poder de tirano para obtener datos que lo llevan finalmente al culpable de la muerte de Layo. Podemos ver también en Layo este rasgo de violencia desmedida: cuando nació Edipo, si bien tenía derecho a abandonarlo, mutiló sin ninguna razón sus pies antes de ordenar que lo dejasen desamparado en la montaña. Ambos encajan de esta manera en la definición de Platón, que sostuvo que un hombre se convertía en lobo al transformarse en tirano44. El “lobo con forma humana” llegaba al poder y destruía el ámbito público, porque privaba a los ciudadanos de la facultad política, esencia misma de la libertad. Esta era la característica principal del tirano para la opinión 43 Moscone, R. op. cit. Platón, Politeía, 579c , citado por Arendt, H. (1996), Entre el pasado y el futuro, Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Ediciones Península. 44 pública griega, porque arrebataba al ciudadano la posibilidad de salir a la calle, donde podría mostrarse, oír y ser oído, ocuparse de los asuntos públicos45. La soberbia de Edipo es otro dato que lo define como tirano. Edipo se consideraba “hijo de la Fortuna”, distinto de los demás mortales46, creía que los dioses eran su fuente de inspiración y estaba absolutamente seguro de haber sido ajeno al crimen. A tal punto cree esto, que promete vengar el asesinato de Layo como si se tratara de su padre y dispone el castigo para el culpable. El poder que lo distinguía de los demás hombres, que supo conquistar al vencer a la Esfinge, lo caracterizaba como tirano: llegó a la realeza por una vía indirecta, reinaba por su propia virtud. Podría afirmarse que también Layo fue arrogante al creer que abandonando a su hijo podía eludir el oráculo de los dioses. Michel Foucault señala en esta tragedia el cuestionamiento de la soberanía monárquica del tirano. Esto ocurre a través del saber de Tiresias, el adivino, por un lado y por otro lado, del saber popular, representado por el mensajero y el pastor. Edipo es el hombre del poder, ciego, que no sabe porque sabe demasiado; el adivino es quien tiene comunicación con la verdad, y también el pueblo que aún cuando no tiene poder, puede recordar o dar testimonio de la verdad. Estos dos saberes se contraponen a la soberbia de Edipo y lo conducen a su caída. Edipo protagoniza en este sentido la desmesura de un poder político puesto en retirada por el pueblo47. 45 Arendt, H. (1996), op. cit., pág. 115. Allí Arendt define al tirano como el señor que gobierna como uno contra todos y los “todos” son todos iguales, carecen de poder; compara la tiranía como una pirámide en la que destruyen todas las capas que están entre la base y el vértice: el tirano queda suspendido en el aire, apoyado sólo sobre sus bayonetas, sobre una masa de individuos que quedan aislados y en absoluta igualdad. En una de las notas la autora indica que según los griegos, la limitación al ámbito público, es decir, el confinamiento del hombre a su vida privada hogareña equivalía a estar privado de las posibilidades específicamente humanas –nota 8, pag. 301-. 46 Sófocles, op. cit. “El más sabio entre los hombres” lo llama el sacerdote que en nombre del pueblo le pide ayuda por la peste que sufre la ciudad. 47 Foucault, M. (2003), La verdad y las formas jurídicas, Segunda conferencia. Barcelona: Gedisa, 2da. Edición. ¿Poder o autoridad? La figura del tirano, basada en la experiencia doméstica del pater, tiene como rasgo fundamental el ejercicio de la violencia. Sin embargo, creo que es el caso de Edipo, su capacidad para descifrar enigmas le confiere cierta autoridad, que los tebanos reconocen. Es necesario entonces delinear los términos autoridad y poder, que he utilizado hasta ahora de manera indistinta. El uso más habitual de poder refiere al dominio, imperio, facultad y jurisdicción que tiene alguien para ejecutar algo o mandar. La autoridad tiene un elemento que la diferencia del poder, ya que exige para el logro de la obediencia, el “…atributo de una persona… …por razón de su situación, de su saber o de alguna cualidad o por el consentimiento de los que voluntariamente se someten a ellas…”48. La autoridad implica jerarquía, desigualdad entre quien la posee y quien no. Esto claramente se manifiesta en la figura del pater o en la del tirano, pero la autoridad excluye el uso de medios externos, como la coacción o la promesa de beneficios. Hanna Arendt ha afirmado que la característica más sobresaliente de los que poseen autoridad es que no tienen poder “Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit”: aunque el poder está en el pueblo, la autoridad corresponde al Senado49. Señala esta autora que Theodor Mommsen la definía como “más que una opinión y menos que una orden, una opinión que no se puede ignorar sin correr peligro”. Sin embargo, en otra de sus obras Arendt sostuvo: “El poder corresponde a la habilidad humana no solamente de actuar sino de hacerlo en forma concertada”50. Esta definición se acerca más a la de poder político caracterizado como un proceso 48 Moliner, M, (1992), Diccionario de uso español, Madrid: Editorial Gredos S.A., Vol. 1. Arendt, H., op. cit. 50 Arendt, H., “On Violence”, A Havest/HBJ Book, San Diego, Nueva York, Londres, 1970, p. 44, citada por Jaime Malamud Goti en La justicia después del terror. 49 intencional mediante el cual ciertos individuos inducen a otros a actuar de acuerdo a la voluntad de los primeros51, donde el poder y autoridad parecerían fusionarse. Con el objeto de desentrañar esta cuestión esencial para comprobar o descartar la hipótesis que sostengo, ahondaré en los orígenes del vocablo autoridad y trasladaré la pregunta de Arendt sobre su significado a la autoridad del padre que sustenta el agravante del parricidio. Auctoritas La autoridad siempre demanda obediencia, afirma Hanna Arendt y antes de descartar su compatibilidad con el ejercicio de la fuerza y de la persuasión, afirma que se trata de un vocablo romano surgido como contraposición al modelo despótico del tirano. Este paradigma, en el que sólo era posible la relación amo-esclavo, debía mutar hacia un sistema donde los hombres conservaran su libertad. Platón creyó haberlo encontrado cuando confirió a las leyes la facultad que las convierte en gobernantes indiscutibles de todo el campo público. Sin embargo, Platón se vio obligado a hablar de ellas en términos de asuntos domésticos privados: “la ley es el déspota de los gobernantes y los gobernantes son los esclavos de la ley”52. Los intentos de los griegos por hallar un concepto de autoridad que evitara el deterioro de la polis no tuvieron éxito. En la vida política griega no había conciencia de una autoridad basada en experiencia política inmediata. Todos los modelos que legaron a las generaciones siguientes para comprender el contenido de la autoridad, surgieron de la esfera del “hacer” y de las artes, donde el máximo criterio de idoneidad era el saber de los expertos o de la comunidad hogareña. 51 Malamud Goti, J. (2000), Terror y justicia en la Argentina: responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de estado .Buenos Aires: La Flor. 52 Arendt, H. (1996), Entre el pasado y el futuro,op. cit. Los romanos se hicieron cargo de la filosofía griega al reconocerle autoridad suprema en todos los asuntos de su teoría y pensamiento y además fueron capaces de hacerla perdurar, porque tanto la autoridad como la tradición ya habían desempeñado un papel decisivo en la vida política de la República Romana53. Arendt atribuye a los romanos el haber echado raíces en la tierra, a través de la fundación de la nueva institución política que se convirtió en un hecho angular en su historia. El poder de enlace en la fundación es esencialmente romano porque, a diferencia de los griegos donde la piedad dependía de la presencia revelada de los dioses, en Roma significaba re-ligare, volver a ser atado, obligado por el esfuerzo de poner los cimientos, de colocar la piedra fundamental, de fundar para la eternidad. En ese contexto apareció la palabra autoridad. El sustantivo auctoritas deriva del verbo augere, aumentar. La autoridad, a diferencia del poder (potestas), tenía su origen en el pasado que estaba en esencia presente como el poder y la fuerza de los vivos. La capacidad para sobrellevar el peso del pasado llamada gravitas, peso central como el lastre en un barco que siempre mantiene las cosas en el justo equilibrio, se convirtió en el rasgo más importante del Senado, que representaba la autoridad en la República. Las acciones de los antepasados y la costumbre fueron determinantes. Todo lo que ocurría se trasformaba en ejemplo y la auctoritas maiorum pasó a ser identificada con los modelos de la conducta diaria, de la propia moral política. Al no interrumpirse la tradición, la autoridad se mantuvo intacta: no era admisible actuar sin autoridad y tradición, sin modelos aceptados y consagrados por el tiempo, con la ayuda de los padres fundadores y su sabiduría. Como los romanos 53 Arendt, H. (1996), Entre el pasado y el futuro, op. cit., pag. 131. necesitaban modelos con el peso de la autoridad en el campo del pensamiento y de las ideas, aceptaron los grandes antepasados griegos como sus autoridades en la teoría, la filosofía y la poesía. Así fue como el pensamiento platónico se constituyó en el origen de la política occidental, resistió la transformación de la República en Imperio y trascendió más allá de su caída, a través de la Iglesia Cristiana, que hizo de la muerte y resurrección de Cristo la piedra fundamental de una nueva fundación. En el mundo moderno hace años se experimenta un retroceso simultáneo de la libertad y de la autoridad, que en términos históricos es la fase final y decisiva de un desarrollo que durante siglos afectó la religión y la tradición y que se traduce en la ausencia de la percepción de que la fuente de autoridad trasciende al poder y a los que están en el poder. Síntesis La pérdida de la experiencia auténtica en que se basara la autoridad tradicional es el motivo de una crisis de autoridad en el mundo moderno, señala Arendt, y afirma que la gravedad de la crisis se refleja en su expansión a áreas previas a lo político, como la educación y la crianza de los niños54. La crisis abarca entonces el vínculo paterno, que experimenta de manera particular la pérdida de la estructura tradicional de autoridad. La consecuencia de este vacío es el surgimiento y predominio de otras formas de relación donde imperan la violencia física o psicológica y demuestran que la autoridad ha fracasado, como sostiene R.B. Peters: “Sólo cuando un sistema de autoridad se desmorona, o un individuo pierde su autoridad, debe recurrirse al poder para asegurar su conformidad”55. El vínculo planteado de esta manera genera situaciones de violencia, maltrato o abuso que en algunos casos extremos culmina en la muerte del padre a manos de sus hijos. Ejemplos clásicos de la violencia provocada por la ausencia de la autoridad en la literatura fueron la tragedia de Sófocles, el asesinato de Fiodor Pávlovich Karamázov, las muertes en “El Club de los parricidas” de Ambroise Bierce, como así también “Un parricida” de Guy de Maupassant. Freud explicó la preeminencia del padre en la constitución de la realidad psíquica, el papel de la prohibición del incesto y del parricidio como fundantes de la cultura universal. Luego Lacan, en la resignificación de la obra de Freud, al explicar el ingreso a la cultura con la inscripción del significante “Nombre-del-Padre” aludió y 54 Arendt, H. op. cit., pag. 101-102. Peters, R. B. (1977), Filosofía política- La autoridad., citado por Malamud Goti, J. (2000), Terror y justicia en la Argentina: responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de estado, op. cit. 55 advirtió en el mismo sentido que lo hiciera Arendt en cuanto a la decadencia en la nominación del padre y sus consecuencias. Un análisis cuya complejidad excede este trabajo, pero es por demás significativo que Lacan pusiera énfasis en la diferencia entre el padre de antaño y el contemporáneo, así como el debilitamiento social de la imagen del padre. Éste aparece condicionado por los efectos extremos del progreso social que se acentúa en las comunidades más alteradas por los efectos de la concentración económica y las catástrofes políticas56. En este contexto, la propuesta de este trabajo sería la revisión de la mayor de la penas en los casos de parricidio, de manera automática, como única alternativa, sostenida en el vínculo filial y considerar la posibilidad de una reforma penal que ponga énfasis en la multiplicidad de factores y la relación de la figura del padre con la autoridad, para legislar de manera menos rígida el castigo. 56 Lacan, J. (2003), La familia. Buenos Aires: Editorial Argonauta, págs. 92-94. Conclusión Se afirma que el castigo como institución que comunica la desaprobación de una conducta, pone de manifiesto diferencias político-morales básicas que conforman nuestro universo simbólico57, refleja valores y principios y contribuye a definir nuestra identidad colectiva58. Sin embargo, como este trabajo señala, en ocasiones como en el parricidio, la ley no refleja las variantes de la percepción social o moral del momento frente a estos hechos. El sistema penal argentino ha demostrado en los últimos años que el complejo mecanismo de reforma se pone en marcha de manera excepcional y en la práctica se legisla con mucho más énfasis para crear nuevos delitos o aumentar penas de los ya establecidos. En este trabajo a través de un rápido viaje por la historia de la cultura occidental, hemos visto que en las sociedades primitivas greco-romanas anteriores a la fundación de Roma, la muerte del padre significaba el fin de un linaje. En aquellos orígenes el padre era el jefe de la familia que encarnaba como un dios, la autoridad. Sostenía, transmitía y perpetuaba el culto. A su muerte, sería venerado como un dios y por lo tanto si ocurría de la mano de un hijo, era considerada la peor de las desgracias. Ya en la polis griega o en la civitas romana, con el nacimiento del derecho público de la ciudad, el crimen del padre excedía el ámbito de la familia y comienza la regulación de sanciones gravísimas y extremas con fundamento en el riesgo de atentar sobre la cabeza de la autoridad familiar que era base de la estructura política y social. 57 58 Garland, D. (1999), Castigo y sociedad moderna. México: Siglo veintiuno editores, pag. 293. Malamud Goti, J. (2008), Suerte, moralidad y responsabilidad penal. Buenos Aires: Hammurabi. La influencia del Imperio Romano, sus costumbres, leyes y mandatos así como su legado cultural se transmitieron a Occidente por la Iglesia Católica desde la caída del Imperio hasta la modernidad. Se mantuvo el carácter dramático del parricidio aún cuando se ha reconocido una profunda crisis de autoridad en todos los ámbitos que ha modificado profundamente los vínculos paterno-filiales. Aquí yace el error de los dogmáticos. Todos sus principios apuntan a un momento de la historia y soslayan los orígenes de los valores que determinaron que la vida de un padre fue más que una vida, la perpetuidad de un linaje, la trasmisión del poder y la cultura. La ausencia de un análisis crítico de la figura y de los fenómenos que a partir de la modernidad modificaron el significado de autoridad y su consecuente relación con la figura paterna, hizo prevalecer valores que sustentaron tradicionalmente el agravante. La pérdida de autoridad implica la decadencia de la figura del padre y nuevas modalidades en el vínculo donde la violencia prevalece. Este carácter se corresponde con el rezago atávico de una emoción que en el imaginario social, escandaliza a la opinión pública y lo sigue considerando un crimen grave, aberrante. Ambos valores han perdurado por encima de las modificaciones y mutaciones que ha tenido la figura del padre y el concepto de autoridad desde la modernidad. Mantener el agravante de la muerte del padre en manos de un hijo de modo inflexible, es un reduccionismo sostenido en valores perimidos en la actualidad. Como conclusión señalo que la escala penal del homicidio resulta suficiente para graduar el monto de la pena para los casos de parricidio en sentido estricto. Así, en casos donde se adviertan vínculos patológicos de dominación sustentados en la violencia, debería considerarse la posibilidad de atenuar aún la pena del homicidio simple. Bibliografía Arendt, H. (1996), Entre el pasado y el futuro, Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Ediciones Península. Arendt, H. (1970), On Violence. San Diego, Nueva York, Londres: Havest/HBJ Book. Baigún, D. y Zaffaroni, E. R. (2007), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Buenos Aires: Hammurabi. Carrara, F. (1977), Programa de Derecho Criminal, Parte Especial. Buenos Aires: Temis y Depalma. Castoriadis, C. (1988), Los dominios del Hombre. Encrucijadas del laberinto. Barcelona: Gredisa. Creus, C. (1988), Derecho Penal, Parte especial. Buenos Aires: Astrea. Dayenoff, D. E. (1998), Código Penal, concordancias, comentarios, jurisprudencia, esquemas de defensas. Buenos Aires: A-Z editora. Derrida, J. y Roudinesco, E. (2009), Y mañana qué…. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2da. ed.. Dodds, E. R. (2010), Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza Editorial, pág. 55. Donna, E. (2003), Derecho Penal Parte Especial. Buenos Aires: Rubinzal y Culzoni Editores, 2da. ed.. Dostoievsky F. (2006), Los hermanos Karamázov. Buenos Aires: Colihue. Fontán Balestra, C. (1992), Tratado de Derecho Penal, Parte Especial. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Fustel de Coulange, N. D. (1951), La ciudad antigua. Buenos Aires: Emecé Editores. Garland, D. (1999), Castigo y sociedad moderna. México: Siglo veintiuno editores. García Marañón, E. (1989), Homicidio simple y homicidio agravado. Buenos Aires: Universidad, 2da. ed.. Freud, S. (1993) ¿Por qué la guerra?. Buenos Aires: Amorrortu editores, Vol. XXII, 4ta. reimpresión. Hernández Blanco, M. (1954) El delito de parricidio. Buenos Aires: Librería Jurídica. Jung, C. (1997), El hombre y sus símbolos. España: Paidós. Kantorowicz, E. (1985), Los Dos Cuerpos del Rey, Un estudio de teología política medieval. Madrid: Editorial Alianza Universidad. Kathleen M. H. (1995), Why kids kill parents. Child Abuse and Adolescent Homicide. U.S., Thousand Oaks: Sage Publications. Lazzarto, M. (2006), Política del acontecimiento. Los conceptos de vida y de vivo en las sociedades de control. Buenos Aires: Tinta Limón. Malamud Goti, J. (2000), Terror y justicia en la Argentina: responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de estado. Buenos Aires: La Flor. Malamud Goti, J. (2008), Suerte, acción y responsabilidad: un ensayo sobre la suerte, moralidad. Buenos Aires: Hammurabi. Molinario, A. J. (1966), Los delitos. Buenos Aires: TEA Tipográfica Editorial Argentina. Mommsen, T. (1900), Derecho Penal Romano. Madrid: La España Moderna. Mosconi, R. (2007), “Edipo tirano de Sófocles: la tiranía es la peste”. Buenos Aires: Bioética clínica. Recuperado el 18 de marzo de 2011 de http://www.bioeticaclinica.com.ar/tema_mitología_Edipo_por_Moscone/html. Nuñez, R. (2009), Derecho Penal, Parte Especial. Buenos Aires: Lerner, 4ta. edición actualizada. Quintano Ripollés, A. (1972, Tratado de la parte especial del Derecho penal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. Sófocles (1999), Antígona – Edipo Rey. Buenos Aires: Bureau Editor S.A. Soler, S. (1992), Derecho Penal Argentino. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina. Touraine, A. (1994), Critica de la modernidad. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica. Vernant, J. P. y Vidal Naquet, P. (1987), Mito y tragedia en la Grecia antigua. Madrid: Paidós. Zaffaroni, E. R. y Arnedo, M. A. (1989), Digesto de Codificación Penal Argentina, Introducción Histórica, Ley 49, Código Penal de la Provincia de Buenos Aires (Código Tejedor). Buenos Aires: A-Z Editora. Zaffaroni, E. R., Alagia, A. y Slokar, A. (2000), Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Ediar. Curriculum Vitae Datos personales Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1969. Lugar de nacimiento: Temperley, Provincia de Buenos Aires. Nacionalidad: argentina D.N.I.: 21.040.239 Estado civil: casada Domicilio: Pasaje Rivarola 161, 5to. 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE.: 4381-8495 Celular: 156-304-1840 Estudios cursados Universitarios - Licenciatura en Servicio Social, Universidad del Museo Social Argentino, 1992. - Carrera de abogacía, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Junio 1998. Postgrados - Master en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, materias en su totalidad aprobadas, presentación de tesis pendiente. - Seminario de Investigación organizado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Programa: Análisis sobre el libro “Derecho Penal. Parte General” de Eugenio R. Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Idiomas - Inglés, nivel “Senior 5” completo, aprobado en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Nivel “Senior 6”, actualmente en curso. Antecedentes laborales - Auxiliar en la justicia en lo Criminal y Correccional Federal, Abril 1991-Julio 1997. - Prosecretaria Administrativa. Fiscalía Correccional Nro. 12, Julio 1997 a septiembre de 2004, con funciones de Secretaria Ad-hoc en gran parte del período. - Secretaria de la Fiscalía Correccional nro. 12, desde el año 2004 a la fecha. Docencia - Docente auxiliar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1998. - Jefa de Trabajos Prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA, en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal del Dr. Eugenio R. Zaffaroni, desde el año 2000 a la fecha. - Adjunta interina en la Facultad de Derecho de la UBA, en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal del Dr. Alejandro Slokar, propuesto su nombramiento a partir de julio de 2011. Participación como disertante - Juicio oral “La medicina al banquillo”, representación realizada en la Universidad Maimónides, el 15 de junio de 2011. - 81° Congreso Argentino de Cirugía, Buenos Aires Sheraton Hotel, juicio oral sobre lesiones culposas, 4 de noviembre de 2010. - Representación del juicio oral “La medicina al banquillo” realizado en la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohemoterapia” realizada el 24 de octubre de 2006. - Juicio oral, en la representación organizada por el Comité de Docencia e Investigación del Sanatorio Mater Dei, en mayo de 2006. - Iº Jornadas Científicas Multidisciplinarias, organizada por el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Luis Quemes, en agosto de 2002. - Las XX Jornadas Científicas del Hospital Dr. A. Zubizarreta “Salud en Crisis – Nuestra realidad de Trabajo”, organizada por Asociación de Profesionales del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, en octubre de 2002. - Taller “Juicio Oral”, organizado por la Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en octubre de 2002. - Jornada “Simulacro de Juicio Oral” organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en junio de 2000. Artículos publicados - “Por qué un juicio sin jurado”, publicado en la revista on line Pensamiento Penal, febrero de 2009. - “Mediación penal, cuestión de suerte” publicado en la revista on line Pensamiento Penal, febrero de 2009.