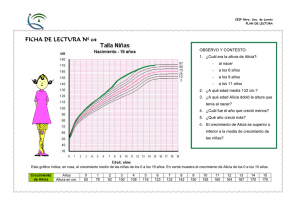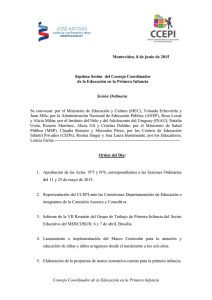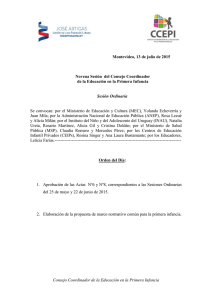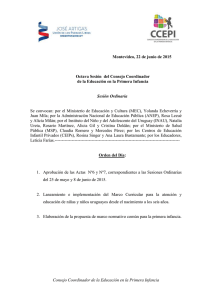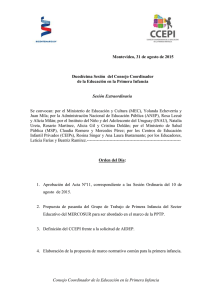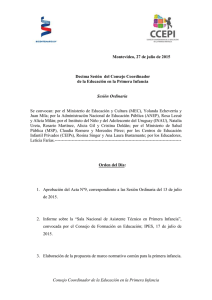LOS TRES PIES DEL GATO
Anuncio

LOS TRES PIES DEL GATO Pseudónimo: Madame Dadá Aparcaba el coche bajo el arce, justo frente a la puerta de mi casa, cuando vi por el espejo retrovisor que nuestra vecina se acercaba, enfundada en su chal de lana gris. La señora Tucumán era una anciana que vivía con su único hijo, un cincuentón que solía llevar invariablemente un chándal marrón de aspecto gastado, y que cuidaba su jardín con la pasión de los excéntricos, en la villa que estaba junto a la nuestra. Nos tratábamos con esa cordialidad superflua de los vecinos recientes; tan sólo hacía unos meses que nos habíamos instalado allí, con la ilusión de los jóvenes matrimonios. — Buenas noches, señora Tucumán –le saludé mientras cogía el maletín y la chaqueta de la parte de atrás del coche-. Parece que se va a levantar aire. — Buenas noches, Mauricio –dijo y se quedó muy quieta, como si tuviera una misión que cumplir-. Ejem... No quiero que piense que soy una chismosa, pero tengo que decirle que esta mañana un coche estuvo a punto de de atropellar a su gato. Precisamente se trataba del coche de la señora Pardomo, la joven alocada que vive en la casa que está junto al cruce. Nunca ha sido una gran conductora... — Bueno… En fin…. En realidad nosotros no tenemos ningún gato –le dije con una sonrisa de cortesía. La anciana intentaba disimular su sorpresa. Su rostro se había descompuesto, y parecía cruzado por miles de arrugas. Pobrecilla, pensé, andaba muy despistada. — No tienen gato... –repitió sorprendida, con ese tono de las personas que están acostumbradas a hablar solas-. ¡Qué tonta! Pero he visto tantas veces a su gato, perdón, quiero decir a ese gato, junto a su jardín... Quería llegar a casa, cambiarme de ropa, ponerme cómodo. De repente sentía el cansancio producido por un día intenso de visitas a clientes. Acababa de empezar la primavera, la época de trabajo más dura. Me dedicaba a vender productos y repuestos para piscinas, y durante los próximos meses atendería cientos de consultas similares, aconsejaría el cambio de depuradora, o de la bomba de filtración, la utilización de nuevos aparatos para el tratamiento del agua. Es decir, trajeado y sonriente, conseguiría uno a uno los objetivos fijados por la empresa, y ganaría las comisiones habituales que me habían permitido alcanzar un nivel de vida del que me sentía más que orgulloso. Me apetecía tomarme una cerveza, mientras Alicia y yo preparábamos la cena y nos comentábamos las pequeñas anécdotas del día, e hice un gesto a mi vecina que le invitaba a concluir la conversación, si es que no tenía nada más que decirme. — Perdone, no le entretengo más. Creo que me he comportado como una vieja tonta... Le quité importancia a la equivocación, y me despedí de ella con una sonrisa formal. Mientras cruzaba el jardín, me volví y la vi caminar dando pequeños pasitos hacia su porche. Parecía haberse encogido dentro de su chal. ¡Pobre señora Tucumán! Su hijo debería prestarle más atención. Pasaba mucho tiempo sola. — ¡Hola, cielo! Ya estoy en casa... Dejé el pesado maletín lleno de catálogos y presupuestos sobre el baúl de la entrada, y colgué la chaqueta en el ropero. Me puse las zapatillas y dejé mis zapatos en el mueble. ¡Por fin en casa! Me dirigí a la cocina esperando hallar allí a mi mujer. Anticipaba ya la tranquilizadora imagen de Alicia cortando zanahorias sobre una tabla de madera, o limpiando las verduras de la ensalada, pero la estancia estaba vacía y sentí un pequeño desasosiego, leve, muy leve. — ¡Alicia! ¿Dónde estás, cariño? — Estoy aquí –dijo. Su voz, procedente del salón, llegó a mí tenue, sin la vivacidad y la alegría de otras veces. Alicia estaba sentada en una de las butacas italianas, y todavía llevaba puesta su gabardina roja. Aquel detalle me produjo la impresión de fatalidad, de que algo se había desajustado en el orden de la casa. ¿Acababa de llegar? O quizás algo le había impedido seguir los pasos habituales de nuestra rutina. Alicia me miraba con sus preciosos ojos claros muy abiertos, y su boca se abría en una media sonrisa, que no ocultaba cierta estupefacción. Sus labios estaban pintados de un granate intenso. Se retiró los rizos de la casa, y los colocó detrás de la oreja derecha, antes de decidirse a hablar. — Querido... No dijo nada más. Como si las palabras le resultaran inútiles, recurrió a su mirada, que me invitaba a seguirla. Sus ojos se clavaron en el suelo, sobre la alfombra, a escasos centímetros de la mesa de cristal. — ¿Qué es eso? –pregunté, sorprendido. — ¿Qué va a ser? Un gato... –dijo Alicia con voz tranquila Se trataba de un animal enorme, un gato gigantesco, de un pelaje marrón claro, casi amarillento, que se volvía blanco en sus patas traseras. Un animal gordo, 2 monstruoso, que me miraba con sus ojos verdes desde mi propia alfombra, mientras, sin perder detalle de lo que sucedía, se chupaba una pata. — ¿Y se puede saber qué hace aquí? Nunca habíamos tenido mascota, ni deseábamos tenerla. No me gustaban los gatos; no los soportaba y Alicia lo sabía. — No es un gato normal –me dijo mi mujer, esta vez bajando la voz, emitiendo un susurro-. Es José Antonio. — ¿José Antonio? Sentí un leve vahído, una súbita debilidad en las piernas, como si fuera a desmayarme. Mi mujer, mi querida y joven esposa, se había vuelto loca. José Antonio era el nombre de su hermano mellizo, que había desaparecido en la adolescencia, tras una discusión con sus padres. Durante años lo habían buscado por todo el país; la familia se había gastado una fortuna en detectives y psicólogos, sin obtener ningún resultado. Quise decirle a Alicia que no debía decir esas cosas, que podían considerarle una alcohólica, una drogadicta, o simplemente una chiflada. Quise traerla de nuevo a la placidez de nuestro precioso hogar, de una noche cualquiera, a la hora de la cena, los dos juntos, tranquilos, felices, cortando pimientos verdes, cociendo la pasta tricolor. Pero el caso es que yo mismo sentía una extraña inquietud al observar a aquel maldito bicho. Por que sí, había algo en él que me recordaba al muchacho desaparecido, al que conocía por las fotos que Alicia me había enseñado montones de veces. Intenté volver a la realidad y romper el embrujo que la mirada del gato producía en mí. — Es hora de preparar la cena –dije, para llamar la atención de Alicia. — Ponte cómodo –le dije mi mujer al gato-. En un momento volvemos. Aquella fue una cena bastante particular. A diferencia de otras noches, nos limitamos a sacar queso, foie, y pan tostado. Picoteé, sin mucho apetito, con las mirada fija en el animal que tomaba la leche que Alicia le había puesto en un cuenco. Mi mujer no me prestaba la mínima atención, y se dedicaba a hablar entusiasmada con el animal. Le contó con detalle cómo nos habíamos conocido, nuestra boda, las obras que habíamos acometido en la casa, la mudanza. El gato la escuchaba atentamente, y de vez en cuando se pasaba la lengua por los bigotes. Yo, masticaba el pan crujiente, y jugueteaba con las miguitas que caían sobre el mantel, intentando mantener la compostura ante aquella estrambótica situación. 3 Nos acostamos tras haber acomodado al gato en una cesta, que cubrimos con una manta, cerca de la chimenea. Aunque estaba apagada, Alicia pensaba que aquel era un lugar acogedor, y que el animal disfrutaría de las llamas y del calor cuando llegara el próximo otoño, y la encendiéramos de nuevo. Aquel comentario me hizo sentir un escalofrío. Comprendí así que la aparición del gato no iba a ser un asunto puntual, una mera anécdota, sino que tendría importantes consecuencias en nuestras vidas. Esa noche Alicia y yo no nos tocamos. Nos deseamos buenas noches con un ligero beso y, dándonos la espalda, nos sumimos cada cual en su individualidad. No sé qué pensamientos desgranaba ella, pero yo me hallaba inmerso en ideas confusas y decadentes, que me impedían tranquilizarme. Cuando por fin me dormí, tuve un sueño agitado, convulso, como la época que, todavía no era consciente de ello, me iba a tocar vivir. Tras la enigmática llamada de Alicia, y su insistencia, mis suegros, que vivían a unos veinte kilómetros y nos visitaban dos domingos al mes, se presentaron en casa al día siguiente a vernos. Ellos, al ver al gato, no tuvieron ninguna duda de quién era, y reaccionaron con la efusividad y la alegría digna del reencuentro. Mi suegra cogió entre los brazos al animal y lo besó y acarició de una forma que a mí me resultó entre cómica y terrible, mientras mi suegro se sonaba la nariz e intentaba contener las lágrimas sin éxito. Cuando por fin volvió la calma, los padres, emocionados, mostraron su deseo de llevarse a José Antonio con ellos, propuesta que yo aplaudí desde el primer momento. Sin embargo Alicia no estuvo de acuerdo. José Antonio les había abandonado hacía la friolera de siete años, y quién sabía si volvería a hartarse y a desaparecer de sus vidas para siempre, dijo. —Es a mí a quien José Antonio había buscado, así que se va a quedar conmigo – concluyó zanjando el tema. Mis suegros tuvieron que aceptar su decisión, pero aseguraron que acudirían con frecuencia a visitarnos. Uno no recupera un hijo desaparecido todos los días, y tenían tantas cosas de las que hablar… Con la llegada de José Antonio, los cambios se sucedieron a gran velocidad. Yo, en un principio me preocupaba por no demostrar mi antipatía hacia el gato, pero no podía decir que él hiciera lo mismo conmigo. Cuando Alicia no estaba presente, me mostraba sus uñas afiladas, sus dientes, y erizaba el espinazo a la vez que abría la boca y emitía un maullido de guerra que me espeluznaba. El maldito gato. Aquellos ojos verdosos. Su cuerpo inmenso, su rabo desafiante. ¿Qué pretendía decirme con aquella 4 mirada? Alicia me había comentado que ella y José Antonio habían estado muy unidos –imagínate, nos gestamos en el mismo vientre, siempre nos habíamos tenido el uno al otro- tanto que a su hermano no le gustaba que ella jugara con otros niños, y, posesivo, se enfrentaba a ellos hasta que se quedaban los dos solos, definitivamente unidos. Si vivir con un cuñado celoso no hubiera sido fácil, hacerlo con un cuñado convertido en gato amenazador, no lo era en absoluto. José Antonio se acomodó entre nosotros, y Alicia, feliz, hizo todo lo posible para que se sintiera como en su propia casa. Compró una escalerita de madera que le permitía al gato colocarse a la altura de la mesa para comer con nosotros. Aquellas comidas me atacaban. El bicho tomaba su leche, y engullía repugnantes cereales que olían a algo que no sabía definir, una especie de pescado fosilizado y prensado. Su presencia, y su aire de superioridad me incomodaban hasta tal punto que la conversación con Alicia fue desapareciendo, sustituida por el monólogo de mi esposa, dirigido a él, que contestaba con unos insoportables maullidos de comprensión. —Ya no me haces caso –protestaba yo, como si fuera un crío, cuando conseguía perderle de vista. — Es que pasa tanto tiempo solo... –se excusaba Alicia-. Nosotros salimos, nos relacionamos, pero él... Sabe dios qué habrá vivido durante estos años. Podías ser más comprensivo –me censuraba. — Si es que no me aguanta... — Es que tú no pones de tu parte –decía mi mujer-. Ni siquiera le hablas. — ¡Que hable él! — ¿Cómo va a hablar? ¡Es un gato! José Antonio se fue haciendo con el dominio de la casa. Se subía a los sillones, se metía en los armarios, jugueteaba sobre las camas. Se recostaba en los escalones de la escalera que subía a la primera planta, y me obligaba a hacer acrobacias para pasar sin tocarlo. Perseguía moscas junto a los delicados jarrones que habíamos colocado en el mirador, con el beneplácito de Alicia, que siempre salía en su defensa. — Ahí no te sientes –llegó a decirme en una ocasión, al ir a acomodarme en el sofá-. Ese es el sitio de José Antonio. — Pero... — ¡Déjale! ¿Qué más te da? Siéntate en la butaquita, mi amor... 5 El gato, consentido, mimado, no sólo había desarrollado unas nefastas manías, sino que había roto nuestra intimidad de una manera salvaje. Incluso entraba en nuestra habitación por las noches, y se subía a la coqueta donde permanecía acurrucado. — No me toques delante de José Antonio –decía Alicia, cohibida. — Pues que se vaya... Su cama está en el salón. — Es que se siente solo –le defendía ella. — ¡Y yo qué! Hace varias semanas que no hacemos el amor... — ¿Cómo vamos a hacerlo delante de él? ¿En qué clase de exhibicionista te has convertido? Por las noches, abría los ojos y me encontraba con aquella sombra oscura, que me amenazaba en silencio. Temía que el animal saltara en cualquier momento sobre nuestra cama, sabía que era capaz de hacerlo. Lo observaba atentamente, y juraría que él hacía lo mismo conmigo. Sus ojos claros absorbían la claridad que entraba por la ventana y brillaban. Cuando ya los nervios me traicionaban, aprovechando el sueño de Alicia, me levantaba y echaba al gato fuera, conteniéndome para no darle una patada. Pero cuando despertaba, lo encontraba allí de nuevo. ¿Cómo demonios lo hacía? ¿Había aprendido a saltar y a empujar el picaporte? ¿Cómo cerraba de nuevo la puerta? Alicia decía que era un animal muy inteligente, y yo ya no lo ponía en duda. Una tarde, cuando llevaba al gato en brazos hasta el coche, donde me esperaba Alicia –no querrás que se manche las patas, me había dicho. Y yo transportaba al gordo y pesado animal con esfuerzo, mientras tenía la certeza de que el bicho sonreía, sí sonreía, ante mi esfuerzo-, me encontré con la señora Tucumán, que daba un paseo por la acera, apoyada en un enclenque bastoncito. La saludé, y ella me miró confundida, al ver mi pesada carga. La buena mujer no dijo nada, pero yo supe leer su asombro, y recordé la conversación que habíamos mantenido meses atrás y que sin duda ella también recordaba en ese momento. La saludé, y aligeré el paso para no darle explicaciones. Sin embargo aquel encuentro con mi vecina despertó en mí la añoranza del pasado, de aquel tiempo en el que Alicia y yo vivíamos solos, y disfrutábamos de la dulzura de nuestra recién estrenada vida de casados. Fue al día siguiente cuando por primera vez hablé con alguien de aquel tema. Enrique era un amigo de la infancia con el que mantenía relación, gracias a las partidas de póker que jugábamos una vez al mes. Cuando me vio, el rostro ojeroso, la desidia en la que me había ido sumiendo, el malestar que emanaba de cada uno de mis gestos, me llevó a tomar una copa a solas antes de que comenzáramos el juego. 6 — ¿Se puede saber qué te ocurre? — Bueno… No es que no te lo quiera decir pero es algo bastante insólito –dije al fin. Enrique, curioso y tenaz a partes iguales, no cesó hasta que le conté lo que sucedía en mi casa. La llegada de José Antonio. El dominio que ejercía sobre Alicia. La incapacidad de vivir tranquilamente bajo su inquietante presencia. Para mi sorpresa, Enrique no cuestionó la historia que le acababa de contar, ni dudó siquiera de mi estado mental. — Conozco un caso todavía peor –me dijo-. A mi prima se le apareció la suegra convertida en cacatúa. — Al menos José Antonio no habla –me consolé-. Daría cualquier cosa por que mi vida fuera como antes… Enrique se rascó la cabeza, pensativo. — Tiene que haber una solución –dijo-. ¿Por qué no te cargas al gato? — ¿Cargarme al gato? A fin de cuentas es mi cuñado. No, no puedo. No soy un asesino… — Pues deshazte de él –sugirió. Enrique me contó que su prima había donado a su suegra a un zoo de Singapur, donde vivía junto a una colonia de loros. El zoo era famoso por su exhibición de aves, en la que la suegra tenía un papel destacado. Los turistas españoles que habían asistido a la exhibición contaban que los gritos del bicho –María José, te vas a enterar, cómo me has podido hacer esto a mí, mala pécora, ya sabía yo, ya…- ponían los pelos de punta. Enrique estaba dispuesto a ayudarme, y pronto urdió un plan sencillo para entrar en la casa y hacerse con el animal. — Me lo llevaré en una caja de cartón, así nadie sospechará nada. — De acuerdo. Le daré un somnífero la noche anterior –le dije a Enrique. — ¿Un somnífero? — No te imaginas las malas pulgas que tiene el gato. El siguiente paso consistía en enviar la caja a algún lugar remoto, del que el gato no pudiera volver, un destino exótico como Nepal, Madeira, o Camerún. — Yo me ocuparé de todo –me dijo mi amigo. — Te debo una. — ¿Para qué están los amigos? –dijo palmeándome en la espalda. 7 Decidimos llevar a cabo el plan esa misma semana, el viernes. Antes de salir de casa aquella mañana, Alicia me hizo saber que José Antonio dormía, y que procurara no molestarle. Le había dejado el desayuno listo. Respecto a mí, me comunicó que se habían acabado el café, y que creía que quedaba Colacao en el armario. Preparando mi coartada, me preparé y salí camino de mi trabajo a la hora habitual. Sólo hice dos cosas distintas a mi rutina diaria; la primera, dejé una copia de la llave en el alfeizar de la ventana que daba al jardín trasero y, la segunda, le eché una mirada especial a José Antonio que dormía plácidamente. Me tranquilicé a mí mismo diciéndome que realmente no le deseaba ningún mal. Es más, esperaba que fuera feliz en su nuevo destino, lejos de nuestras vidas. El día pasó sin ningún incidente destacable. Sumergido en mis tareas, hubo momentos en los que incluso olvidé que algo inusual debía de estar sucediendo en mi casa. Me esforcé tanto por integrarme en la rutina, que la rutina me devoró, hasta que a las cinco y media de la tarde recibí la primera llamada de Alicia en el móvil. No pude atenderla, estaba reunido con un cliente, pero al ver el origen de la llamada en la pantalla del teléfono me costó ocultar la satisfacción que sentía. El teléfono volvió a sonar dos veces más y, tras una disculpa, me alejé para atender la llamada. Alicia estaba nerviosa, alterada. No encontraba a José Antonio; lo había buscado por todas partes sin éxito. Le pedí que se calmara, y le prometí que intentaría volver a casa lo antes posible. Cuando colgué me sentía confundido. Por un lado sentía que el éxito de nuestro plan era el inicio de una nueva etapa, la recuperación de mi vida antigua, Alicia y yo solos. Por otro lado me angustiaba la tristeza que sentía mi mujer, y que yo había provocado. Pero no quise que la segunda sensación, enturbiara la primera. A fin de cuentas todo había salido bien. Pronto Alicia olvidaría lo ocurrido, no podía ser de otro modo. Alicia. Su rostro demacrado por la angustia. Sus ojos claros llenos de lágrimas. — Ha vuelto a desaparecer –dijo abalanzándose sobre mí. La rodeé con mis brazos, intentando consolarla. Realmente no sabía qué decir, se me trababan las palabras. Imaginaba a José Antonio encerrado en una caja cubierta por un montón de sellos, camino de dios sabe dónde. Le di a Alicia un tranquilizante, que ella tomó sin oponer resistencia. Esa noche no quiso acostarse en nuestra cama, y permaneció en el sofá, sumida en un duermevela, por si José Antonio aparecía. Yo, por el contrario, dormí a pierna suelta. A la mañana siguiente era sábado y en mi empeño por animar a Alicia y recuperar los buenos hábitos, me levanté pronto para comprar unos croissants y el 8 periódico para el desayuno. Leía las páginas locales, cuando vi la noticia. Estuve a punto de dejar caer la taza de café que sostenía con los dedos. Alicia, compungida, triste, deprimida, ni siquiera había prestado atención a la prensa, pero yo supe de qué se trataba, y leí entre líneas sin ningún esfuerzo. El coche había caído por un terraplén, en un tramo de carretera especialmente seguro, una recta en la que no se habían producido nunca ante un accidente. El cuerpo del conductor presentaba unos extraños arañazos en el cuello y en la espalda, por lo que no se descartaba una agresión previa. Quizás el finado huía de alguien, y a causa de los nervios había perdido el control del coche. Esa era la hipótesis que barajaba la policía. Sentí un calambre en el estómago, un dolor agudo, que me hizo encogerme. El miedo me traspasó con su naturaleza de cuchillo. Dejé la cocina con la sensación de andar sobre arenas movedizas, y, una vez a solas, llamé a casa de Enrique. Quizás todo era fruto de mi imaginación. ¿Cómo si no? Tan sólo necesitaba escuchar su voz para que mi angustia desapareciera. Su voz. Enrique, date prisa. Enrique, ¿no ves que empiezo a perder la paciencia? Sólo quería saber que todo había salido bien, le diría. Sólo quería saber que…Enrique se reiría de lo lindo, cuando le contara mis miedos. ¡Qué poco confías en tu amigo! Me diría. El teléfono sonó y sonó, e imaginé su apartamento vacío, mientras el pitido irregular se repetía en mis oídos, confirmando mis peores temores. No podía dejar de pensar en las cosas de Enrique, dejadas con descuido, a la espera de volver a recogerlas. Un cenicero sucio, un paquete de tabaco casi entero, una taza de café con el líquido frío, cubriendo apenas el fondo. Imaginé el abrigo de piel, que solía colgar en el perchero de la entrada, y que nunca más utilizaría. Las novelas policíacas que desbordaban las estanterías. Cuando colgué, me supe un hombre derrotado. Esa misma tarde, por iniciativa propia y obedeciendo a mi intuición, volví a llenar el cuenco de leche. También abrí una lata de la comida favorita de José Antonio, pollo con calamares, y la vacié en su plato. Alicia no dijo nada, pero mi extraño comportamiento provocó en ella una particular reacción. Secó el llanto de sus ojos y se dejó llevar por cierta esperanza, que, si bien no entendía, le producía un gran alivio. — ¿Te importaría colocar la cesta en nuestra habitación? –me preguntó con un susurro al verme sacudir y ahuecar los almohadones. — No, claro... — ¿Crees que así está bien? — Está perfecto. 9 — Si te parece bien, me trasladaré a la habitación de invitados –concluí-. Tendréis mucho de qué hablar... Alicia me besó en la frente, sosteniendo mi cabeza entre sus manos. La súbita alegría se abría camino en su rostro, pintando las ojeras de las últimas horas. — Eres tan bueno... –me dijo sonriendo. Y los dos permanecimos en el salón, callados, ensimismados, con la luz encendida, mientras en el exterior la noche caía lentamente. Sabíamos que a José Antonio le gustaría encontrarnos así, y esa era la mejor manera de darle la bienvenida. 10