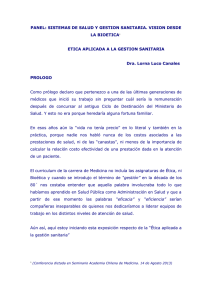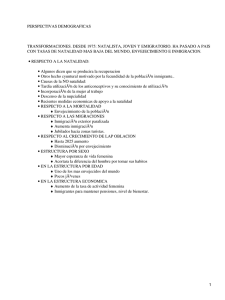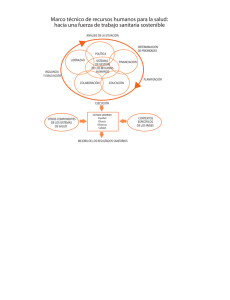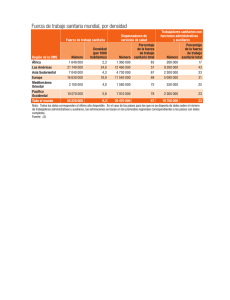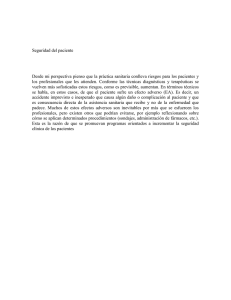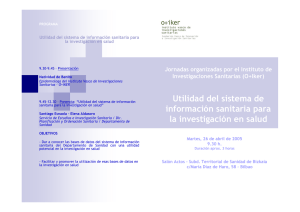El bien individual y el bien común en bioética
Anuncio

17 El bien individual y el bien común en bioética Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas 3937/1 01/09/09 El bien individual y el bien común en bioética Daniel Callahan 17 17 Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas ISBN 978-84-692-0777-2 Depósito Legal: B-16.186-2009 Edita: Fundació Víctor Grífols i Lucas. c/ Jesús i Maria, 6 - 08022 Barcelona. Imprime: Vanguard Gràfic S.A. El bien individual y el bien común en bioética Daniel Callahan 17 Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas El bien individual y el bien común en bioética SUMARIO Pág. Presentación Victoria Camps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 El progreso médico: ¿qué fines deberíamos perseguir y qué deberíamos limitar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 La medicina y el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tasas de natalidad en declive y sociedades que envejecen . . . . . . . . . . . . 48 Acerca del autor: Daniel Callahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Títulos publicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5 El bien individual y el bien común en bioética PRESENTACIÓN Conseguir que el bien individual y el bien común coincidan es una de las finalidades de la ética. Los individuos no viven aislados, sino en sociedad, y tienen que compartir bienes y oportunidades de un modo justo y equitativo para que nadie quede excluido de lo que se considera necesario e imprescindible para todos. En materia sanitaria, el problema de hacer compatible los deseos individuales y lo que debe ser común y accesible a todos se agrava dado que las necesidades crecen desmesuradamente y los recursos son escasos para satisfacerlas completamente. El profesor Daniel Callahan dedicó las Conferencias Josep Egozcue, celebradas en 2007, a tratar esta difícil cuestión valorando las maneras de conseguir una medicina sostenible en el seno de una economía de mercado, que no mide el progreso con parámetros de equidad sino de oferta y demanda. Callahan replantea la idea de progreso considerando que éste no puede concebirse como «ilimitado». Los humanos tenemos una existencia finita, estamos inevitablemente destinados a envejecer y morir, circunstancia que no sería legítimo querer ignorar porque no sería realista ni inteligente dado que la renovación de la vida es una de las pocas condiciones naturales de la existencia. La vida humana es finita y la medicina también debe serlo por lo que, entre sus objetivos, no debe figurar el de abolir la finitud de la vida. Tal perspectiva debería hacer reflexionar sobre el sentido de las innovaciones tecnológicas y el impacto que éstas tienen en la economía y en la distribución equitativa de recursos. No todo lo que es técnicamente posible debe hacerse. El imperativo de la equidad debería ser la guía del imperativo tecnológico y no al revés como más frecuentemente ocurre. A las consideraciones anteriores sobre las limitaciones tecnológicas hay que añadir que el mercado, por sí solo, no se rige por criterios equitativos. Su objetivo más perentorio es conseguir una buena cuenta de resultados y maximizar los beneficios. Por eso hace falta un sistema universal de salud, que subordine los intereses siempre particulares del sistema económico al interés general de que la protección de la salud sea un bien básico y un derecho 7 garantizado a todos los ciudadanos. Callahan se muestra muy crítico con respecto al sistema sanitario de los Estados Unidos y lo contrapone al canadiense y al europeo cuya cobertura es efectivamente universal. Un estado social que provea a los ciudadanos con una protección sanitaria satisfactoria se basa en el desarrollo de la solidaridad entre las personas, fomentado por una regulación que tiene como finalidad no excluir a nadie del derecho fundamental a la protección de la salud. Callahan insiste en la importancia de un estado auténticamente protector en materia sanitaria, cuya puesta en práctica ha de partir del supuesto, previamente considerado, de que hay que poner límites a la innovación tecnológica. Límites a la tecnología, por una parte, y, por otra, fomento de la natalidad, un problema inaudito hace sólo unos pocos años y que hoy empieza a ser grave, en especial en algunos teritorios europeos como, concretamente, el español. La última conferencia de Callahan aborda directamente la cuestión del descenso de la natalidad, sus causas y posibles consecuencias. Concluye diciendo que la tendencia a tener una población cada vez más envejecida debería merecer una atención más urgente por parte de los poderes públicos ya que «cuanto más esperemos, más grave será el problema». Victoria Camps Presidenta 8 El bien individual y el bien común en bioética 9 El progreso médico: ¿qué fines deberíamos perseguir y qué deberíamos limitar? Un tema del que hoy día oímos hablar constantemente es el de la necesidad de reformar el sistema de salud. Apenas existen países en la faz de la Tierra donde no se debata el futuro de su sistema de salud, a menudo de un modo bastante acalorado. En efecto, podríamos decir que la necesidad de reforma es una enfermedad crónica de los sistemas de salud y la medicina de nuestros tiempos. Es más, una vez que se introducen ciertas reformas, podemos estar seguros de que en breve se exigirá otra tanda de innovaciones. En casi todos los casos, la necesidad de reforma gira en torno al gasto sanitario y a cómo administrar y controlar dicho gasto. Además, no parece que ninguna solución funcione durante mucho tiempo. ¿A qué se debe esta enfermedad crónica? Sin lugar a dudas, la causa es, en parte, política; el resultado de ideologías y partidos que cambian y aplican diferentes programas políticos. Pero otra razón más de fondo consiste en la naturaleza de la medicina moderna; una medicina que, además, debe hacer frente a un panorama demográfico en proceso de cambio. Existen tres razones fundamentales para que exista esta presión constante. Una de ellas radica en el hecho de que las sociedades envejecen, una realidad en todos los países occidentales desarrollados. El número y la proporción de ancianos es cada vez mayor, y en las próximas décadas se espera que siga incrementándose. Si partimos del cálculo que se suele realizar en cuanto a las necesidades de asistencia sanitaria –para los mayores de 65 años son, aproximadamente, el cuádruple per cápita que para los menores de 65–, cabe esperar mayores dificultades financieras a medida que envejece la población y aumenta la proporción de ancianos. España, junto a otros países con una tasa de natalidad baja –como expondré en otra charla que ofreceré más adelante– se verá seriamente amenazada. Otro motivo se encuentra en la introducción permanente de tecnologías nuevas y, por lo general, más caras –en especial aparatos y medicamentos nuevos– y el uso intensificado de las tecnologías ya implantadas. La tercera razón consiste en la exigencia del público –cada vez más pronunciada– de contar con una asistencia sanitaria, no ya buena, sino mejor. En la actualidad, la gente espera una mejora constante en los campos de la medicina y la asistencia sanitaria. Lo que hace diez años se consideraba adecuado, ahora ya no 12 El bien individual y el bien común en bioética nos suele parecer suficiente; y el nivel asistencial de este año, probablemente tampoco parezca satisfactorio dentro de una década. Sin embargo, de todas las razones, creo que la relativa al progreso de la medicina y la innovación tecnológica es la más importante. Desde el punto de vista histórico, la idea de progreso médico es relativamente nueva. La medicina de la época de Hipócrates, hace unos 2.500 años, no albergaba semejante idea. Ciertas aptitudes para el diagnóstico y la provisión de algo de alivio era todo lo que podía ofrecer un médico; una situación que continuaría así hasta bien entrados los siglos xvi y xvii. El gran cambio en nuestra forma de ver la medicina se produjo como consecuencia de las conjeturas de Francis Bacon y René Descartes. Estos pensadores descubrieron la posibilidad de emplear el conocimiento científico para la comprensión de la biología humana y la conquista de la enfermedad. Descartes incluso planteó la posibilidad de que la vida humana se prolongara significativamente. Sin embargo, hubieron de pasar varios siglos hasta que dichas conjeturas se hicieran realidad. Hacia la segunda mitad del siglo xix la medicina científica comenzó a coger impulso con nuevos y constantes descubrimientos y algunas aplicaciones clínicas. Las tasas de mortalidad comenzaron a caer, la esperanza de vida empezó a mejorar y apareció una mayor concienciación del papel de la salud pública –especialmente en cuestiones de dieta, limpieza del aire y el agua y buen saneamiento–. Ya a mediados del siglo xx, las ideas de progreso a través de la investigación científica y de la posibilidad de una innovación tecnológica continua estaban perfectamente arraigadas. Los presupuestos de investigación aumentaron drásticamente. Las industrias de la medicina y de los aparatos médicos comprendieron muy bien que la gente estaría dispuesta a pagar por un progreso continuo, y el papel de la asistencia sanitaria como una de las principales instituciones sociales y objeto de preocupación del Gobierno se universalizó. Sin embargo, en los años sesenta, incluso cuando aún crecía el entusiasmo por el progreso médico, empezaron a aparecer los primeros indicios de las presiones financieras que se avecinaban. En los setenta, la preocupación por el aumento del gasto sanitario ya se había extendido a todos los países. Sin embargo, a pesar de dicha preocupación y a diversos intentos de resolver la situación, el gasto ha continuado aumentando 13 hasta el día de hoy. En todo el mundo, las previsiones del gasto sanitario para dentro de 20, 30 y 40 años son alarmantes. El progreso médico nos ha traído grandes recompensas. Disfrutamos de vidas más prolongadas y saludables. La mayoría de nuestros hijos y sus madres sobreviven el parto; la mayoría de los jóvenes pueden confiar en que llegarán a viejos, y la mayoría de los ancianos vivirá más y con mejor salud que sus padres y abuelos. No sorprende, por tanto, que la tecnología y el progreso médico sean objeto de veneración. No obstante, existe el problema del gasto. Cuanto más progreso logremos, más cara se volverá la salud. Al igual que con la prosperidad económica, tengamos lo que tengamos, siempre querremos más. En Estados Unidos se calcula que entre el 40 y el 50% del aumento del gasto responde al factor tecnológico; una cifra que probablemente sea similar en Europa. En Estados Unidos, a lo largo de muchos años, el resultado neto del factor tecnológico y otros se ha traducido en un aumento general del gasto en todo el sistema de entre el 7 y el 10% anual, sin que se prevea un cambio en esta tendencia. Me consta que los países europeos también se hallan sometidos a grandes presiones en cuanto al gasto, aunque quizá no tanto como en Estados Unidos. Gracias a un mayor control estatal del gasto sanitario, el incremento porcentual del mismo ha sido la mitad que en Estados Unidos. Aún así, suele ser mayor que el aumento de la inflación general. Además, el porcentaje del producto interior bruto (PIB) destinado a la asistencia sanitaria aumenta constantemente en todas partes. En España, ha crecido del 7,2% de 2000 al 8,1% de 2004. Semejante incremento constituye un motivo de preocupación. ¿Qué debemos hacer frente a este problema? Es muy sencillo; los sistemas de salud de los países desarrollados no pueden seguir así. Un aumento sin restricciones del gasto sanitario no es sostenible. La mayor amenaza que supone el aumento del gasto es la de socavar la idea de un acceso equitativo a la asistencia sanitaria –algo que los países europeos han logrado a lo largo de muchas décadas–. Una amenaza menos grave, aunque no insignificante, consiste en una lucha normativa constante por la asistencia sanitaria, con un racionamiento 14 El bien individual y el bien común en bioética abierto o encubierto, listas de espera y una insatisfacción cada vez mayor del público con la asistencia sanitaria. Irónicamente, la salud actual de una población determinada podría encontrarse en un cenit histórico; sin embargo, como actualmente las expectativas exigen mejoras permanentes, la falta de mejoras se entenderá inevitablemente como una señal de fracaso. Los intentos de reforma que se encuentran actualmente en marcha son muchos, pero citaré sólo unos cuantos de los más destacados: un uso cada vez mayor de copagos y franquicias; la privatización de ciertos segmentos de los sistemas de salud; unas listas de espera largas para cirugía electiva y otras formas de asistencia fuera de urgencias; el uso de la medicina científico-estadística para determinar mejor qué tratamientos son eficaces, y diversas formas de racionamiento, que a menudo no se reconocen como tales. Todos estos intentos tienen su importancia, aunque opino que no es probable que funcionen mucho mejor en el futuro de lo que han venido funcionando en el pasado; por tanto, si nos limitamos a ellos, la crisis reformista continuará e incluso se agravará. Todos estos métodos son los que denomino «administrativos y organizativos»; es decir, intentos de cambiar el sistema de un modo inteligente para afrontar el problema del gasto. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza del problema, es imposible que seamos tan listos que podamos resolverlo así. Debemos meditar sobre el problema de un modo mucho más profundo e incluso radical. Debemos cambiar nuestros ideales y algunos de nuestros valores modernos sobre la medicina y la asistencia sanitaria –y no simplemente probar fórmulas más eficaces de reorganizar los sistemas actuales, aunque también éstas tengan su importancia–. Necesitamos lo que denomino una «medicina sostenible», y la clave para lograr semejante medicina exige el replanteamiento de la idea de progreso médico y de innovación tecnológica permanente. Por «medicina sostenible» entiendo una idea, o incluso una visión, de la medicina y la asistencia sanitaria que tiene por objeto ser (a) equitativa y accesible para todos, (b) asequible para los sistemas de salud nacionales, y (c) equitativa y asequible a largo plazo –no solamente por unos años–. 15 Adopto la noción de «sostenibilidad» del movimiento ecológico, uno de cuyos objetivos consiste en conseguir un planeta que pueda sostener una vida humana de calidad durante un futuro indefinido; un futuro que sepa cómo evitar utilizar la atmósfera y la Tierra de formas perjudiciales para la vida futura. En mi caso, busco una idea análoga en el campo de la asistencia sanitaria. Actualmente, no contamos con un sistema de salud sostenible en ningún país del mundo. El progreso médico continuo –que incrementa el gasto– y el envejecimiento demográfico –que también supone un aumento del gasto– garantizan ambos que los sistemas de salud serán insostenibles, con lo cual suponen una amenaza a la asistencia universal y la medicina asequible. Si la medicina no es asequible, no se puede distribuir equitativamente; tan sólo los ricos podrán permitirse recibir los mejores cuidados médicos, y los demás tendremos que conformarnos con menos. Ya he explicado por qué no creo que las reformas organizativas y administrativas puedan hacer frente a la situación actual, que es insostenible. Resulta imprescindible un replanteamiento de fondo. Si queremos disfrutar de una medicina sostenible, tendremos que volver a formular la idea de progreso que causa un aumento del gasto tecnológico y alimenta las exigencias del público. Además, tendremos que aceptar la idea de que, antes o después, alcanzaremos un nivel estable de progreso y, por tanto, de gasto sanitario. La idea occidental de progreso médico consiste en un «modelo ilimitado» de progreso. Con esto quiero decir que se trata de una idea de progreso que no pone límites a las mejoras de la salud –es decir, a la reducción de la mortalidad, la cura de todas las enfermedades y el alivio de todos los sufrimientos médicos– y que cambia continuamente la noción de qué constituye un problema médico, mediante un proceso denominado «medicalización». El progreso es «ilimitado» en cuanto a que, independientemente de cuánto mejore la salud –tanto en reducción de tasas de mortalidad como de morbilidad–, nunca será suficiente para satisfacer las exigencias humanas, por lo que siempre continuaremos buscándolo. Si la edad media de los pacientes en la consulta de un médico o en un hospital fuera de cien años, estos ancianos dirían: «ayúdeme doctor, sálveme la vida, alivie mis dolores y mi sufrimien- 16 El bien individual y el bien común en bioética to, devuélvame la salud». Una idea ilimitada de progreso alimenta este tipo de deseo desenfrenado, un deseo que no conoce límites para nuestras aspiraciones. Sin embargo, esta visión infinita, sin límites, no se puede financiar con unos fondos limitados. Lo que tenemos es que redefinir el progreso de modo que sea asequible a largo plazo, y por tanto igualmente accesible para todos, un progreso que tenga, como modelo, una visión finita de la medicina y de la asistencia sanitaria. Y por «visión finita» entiendo una que no tenga por objetivo vencer el envejecimiento, la muerte y la enfermedad, sino una que limite sus efectos a la vejez únicamente, y que simplemente intente ayudar a todos a evitar, no la muerte en sí misma, sino la muerte prematura, y a que vivamos nuestras vidas con una salud decente, pero no necesariamente perfecta. La visión de una medicina finita, con unos fines y unas aspiraciones limitados, habrá de incluir varios ingredientes. En primer lugar, se debería desviar radicalmente la investigación y la atención médica en dirección a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esto implicaría asignar muchos más fondos de investigación al estudio de las conductas de salud más proclives a la aparición de enfermedades, así como centrarse en cómo cambiar dichas conductas. Recientemente, se han gastado miles de millones de dólares en la elaboración del mapa del genoma humano. Es necesario dedicar cantidades similares al estudio de las conductas de salud: ¿por qué aumenta la obesidad en prácticamente todas partes y qué podemos hacer para cambiar esa tendencia? ¿Por qué sigue fumando tanta gente a pesar de que se ha demostrado que el tabaco constituye un hábito mortal? ¿Por qué le cuesta tanto a la población actual hacer ejercicio? No conocemos realmente las respuestas a este tipo de preguntas, y mucho menos cómo podríamos cambiar dichas conductas. Sin embargo, debemos hallarlas. Lo que no podemos hacer es seguir rociando a los enfermos con medicina altamente tecnológica y cada vez más cara. Tenemos que comprender mejor cómo mantener a estas personas sanas en primer lugar, para que no necesiten, ni quieran, dichas tecnologías. 17 En segundo lugar, tenemos que encontrar maneras eficaces de comparar los gastos en asistencia sanitaria con los empleados en otros bienes socialmente igual de importantes, como la educación, la creación de empleo y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, está demostrado que es muy probable que una persona con mayor nivel educativo disfrute también de mejor salud. En cuanto al empleo, también ha quedado demostrado que los desempleados y las personas que realizan trabajos inferiores a los que podrían desempeñar conforme a su talento se encuentran en mayor riesgo de salud que las personas con empleos de un nivel aceptable. Sin embargo, en muchos países, la asistencia sanitaria se trata como si fuera algo especial, hasta tal punto que no se contempla que se pueda comparar con otros gastos. No obstante, incluso teniendo por objetivo la propia salud, es posible gastar dinero de un modo práctico, aunque no tenga directamente nada que ver con la salud. Una sociedad bien gobernada y equilibrada ha de tener una idea sensata de cuáles son sus prioridades más acuciantes, y la asistencia sanitaria no tiene por qué ocupar el primer lugar de la lista. En tercer lugar, es necesario que el público comprenda que el racionamiento forma parte de cualquier sistema de salud. Así es ahora y así lo será siempre. Ningún sistema puede ofrecer a todo el mundo todo lo que necesita en honor a la mejora de la salud. Nuestras aspiraciones siempre superarán a nuestros recursos, especialmente cuando el progreso médico provoca de por sí el aumento en las expectativas de la población en cuanto a lo que la medicina puede ofrecer. Según un estudio realizado en Estados Unidos hace unos años, mucha más gente de los encuestados entonces creía tener peor salud que los que respondieron al cuestionario hacía treinta años. Sin embargo, objetivamente, su salud era mucho mejor. Lo que ocurre es que su noción de lo que supone una «salud buena» ha cambiado. Queremos más, esperamos más y nos quejamos más cuando no lo recibimos. Y cuando sí lo recibimos, subimos inmediatamente el listón y pedimos más. Por eso, de un modo u otro, el racionamiento es imprescindible. Este tema se debe tratar abiertamente, pero ni los legisladores ni los altos funcionarios sanitarios de ningún país favorecen este tipo de debate. Sin embargo, si queremos que el racionamiento sea justo y razonable, se debe hacer con el conocimiento y el consentimiento general de aquellos sometidos al mismo. 18 El bien individual y el bien común en bioética En cuarto lugar, nuestras tecnologías deben someterse a evaluaciones mucho más rigurosas, y preferiblemente antes de que se ofrezcan al público, en vez de después. Ya hemos citado la medicina científico-estadística como técnica para controlar el gasto, sin embargo, este tipo de evaluación se dirige normalmente a la eficacia de un procedimiento diagnóstico o terapéutico y no a su posible impacto económico. Pero ese impacto también se debe evaluar, y lo deberían hacer los fabricantes de la tecnología, ya se trate de medicamentos o de dispositivos médicos. Las empresas ahora están obligadas a evaluar los medicamentos nuevos para demostrar su seguridad y eficacia, pero también sería apropiado que evaluaran su impacto económico en la asistencia sanitaria. El Estado, como es lógico, debería supervisar estas labores: los gastos de la evaluación deberían correr a cuenta de las empresas, pero sus resultados deberían ser verificados y aprobados por organismos públicos. Únicamente en caso de que la evaluación demostrara que la tecnología no fuera a suponer un aumento significativo del gasto –un aumento reservado sólo a ciertas tecnologías excepcionales– debería el Estado estar dispuesto a pagarla. La norma sería muy restrictiva, aunque supondría sin duda una mejora con respecto a la situación actual, en que las nuevas tecnologías se introducen en los sistemas de salud sin que medie invitación alguna. En el futuro, deberían ser solicitadas, pero sólo si sus creadores demuestran que merecen la pena –teniendo en cuenta su coste y no simplemente el hecho de que sean buenas para la salud–. Por último, es fundamental que el cambio de un modelo infinito de medicina a otro limitado incorpore una actitud distinta hacia el envejecimiento y la muerte. Aunque en la práctica médica cotidiana se entienda bien que las personas envejecen y mueren, éste no es necesariamente el caso en el colectivo de investigadores médicos. En este grupo, toda enfermedad mortal se erige en candidata para buscarle una cura y el fenómeno del envejecimiento se trata a menudo como una condición evitable, como si fuera en sí mismo una enfermedad. Son pocos los que aceptan con alegría su envejecimiento y aún menos los que desean morir. Sin embargo, ambas realidades forman parte del ciclo vital del ser humano, que sigue en vigencia, a pesar de lo mucho que se ha hablado de su abolición. 19 La medicina ha de desviar gradualmente la atención de la prolongación de la vida a la mejora de la calidad de la vida; de la cura de las enfermedades al cuidado de aquellos que no tienen cura. Una medicina que mantiene a la gente con vida demasiado tiempo, agobiándola con tratamientos tecnológicos que pueden causarles mucho dolor a cambio de pocos beneficios en salud, no es una medicina humanitaria ni aceptable. Hace doscientos años, la mayoría de la gente moría de enfermedades infecciosas que iban desde la peste hasta la difteria. Curiosamente, cuando alguien contraía una enfermedad infecciosa, o moría rápidamente en cuestión de días, o se recuperaba; pero si se recuperaba, apenas sufría síntomas persistentes. Ahora, la vida se puede prolongar durante años a pesar de la enfermedad, ya sea cáncer, insuficiencia cardiaca o Alzheimer. Obviamente, aquellas personas que murieron víctimas de enfermedades infecciosas hace dos siglos eran mucho más jóvenes. Ahora tenemos la ventaja de vivir muchos más años, pero nuestras muertes también se alargan mucho, prolongadas por enfermedades crónicas que se pueden controlar parcialmente, pero no curar completamente. Ahora podemos vivir hasta los ochenta, ochenta y cinco o noventa años, pero lo más probable es que alcancemos esa edad con una serie de afecciones crónicas que nos conviertan en enfermos, pero que no nos maten. El anciano tipo con enfermedad terminal en Estados Unidos sufre una media de cinco afecciones graves. Por contraste, aquellos que no se encuentran en estado terminal sólo padecen una. Quizá compense pasar nuestros últimos años abrumados por la enfermedad a cambio de una vida más larga, aunque a veces lo cuestiono. ¿Preferiría haber fallecido a los cuarenta y cinco años de viruela para evitar morir a los ochenta y cinco de insuficiencia cardiaca congestiva? No sé, pero me alegro que me curaran de la viruela. ¿Preferiría morir ahora, a los setenta y siete, de cáncer o insuficiencia renal o vivir hasta pasados los 80 con un 50% de posibilidades de contraer la enfermedad de Alzheimer? También es irónico que las enfermedades infecciosas no se hayan vencido. Debido a las enfermedades de reciente aparición, como el sida, y al número cada vez mayor de afecciones resistentes a los antibióticos, además del aumento de las muertes hospitalarias 20 El bien individual y el bien común en bioética por infecciones, la tasa de mortalidad por enfermedad infecciosa es hoy igual de alta que hace cuarenta años. Al fin y al cabo, con mi llamamiento a replantearnos la idea de progreso, no pido que detengamos el progreso, sino que pensemos en qué nos está dando en la dirección que viene llevando hasta ahora; una dirección que no es sostenible, pues se centra en la cura mediante una medicina altamente tecnológica y, por lo general, muy cara. Gastemos lo que gastemos en combatir el envejecimiento y la muerte, la batalla está perdida. El progreso médico se asemeja en cierto modo a la exploración del espacio: vayamos lo lejos que vayamos, siempre podremos seguir alejándonos. En el caso de los viajes espaciales, las limitaciones económicas de una exploración ilimitada se hicieron obvias en seguida: nada de paseos lunares ni viajes tripulados a Marte. En su lugar, nos hemos conformado con los transbordadores espaciales como medios asequibles, aunque limitados, de explorar el espacio. Hace relativamente poco, tanto el sector de las compañías aéreas como la industria de fabricantes aeronáuticos decidieron que los aviones supersónicos para pasajeros no eran económicamente viables. Es preciso que analicemos el progreso médico ilimitado de un modo similar. No nos podemos permitir todo lo que nos gustaría, incluso la vida misma. Con este llamamiento al cambio en nuestra visión del futuro de la asistencia sanitaria, lo único que pido es que seamos razonables en nuestros gastos y en nuestras expectativas. Nadie quiere vivir con un sistema de salud en perpetuo estado de confusión, o con uno que excluye a los pobres de todos sus beneficios. Un sistema de salud sostenible es el único que puede resultar tolerable a largo plazo. Habrá menos progreso tecnológico, algunas personas no vivirán tantos años como habrían querido y muchos deseos médicos se verán insatisfechos. Con estas consecuencias podría parecer que la sostenibilidad se pagaría a un precio muy caro. Sin embargo, estoy seguro de que nuestros sistemas actuales –insostenibles– podrían costar aún más, al suponer una amenaza para la justicia y la estabilidad social. En la vida humana, a menudo, menos es mejor que más; una máxima que bien podría aplicarse a la asistencia sanitaria. 21 Mientras tanto, podemos consolarnos con la siguiente reflexión: según los cálculos de expertos, alrededor del 60% de las mejoras en el estado de salud de la población a lo largo del último siglo se debe a mejoras en las condiciones sociales y económicas de la vida, y tan sólo un 40%, a mejoras en la asistencia sanitaria. Esta tendencia –que muy probablemente continúe– implica que, aunque el progreso tecnológico se ralentice y racionalice, en el futuro, la gente vivirá más años y gozará de mejor salud que en la actualidad. Una de las diferencias más interesantes entre la asistencia sanitaria americana y la europea radica en que, a pesar de que los americanos disponemos de muchísima más tecnología –más aparatos para ecografías y obtención de imágenes, más cirugía cardiaca avanzada y más tratamientos caros contra el cáncer–, los resultados europeos son superiores a los nuestros. En resumidas cuentas, contar con más tecnología y con un mayor acceso a la misma no redunda necesariamente en una salud mejor. Uno de los adelantos más importantes en la asistencia sanitaria de los últimos años no ha consistido únicamente en el número cada vez mayor de personas que llegan a los ochenta y los noventa años, sino en la gran proporción de los mismos que no deben su supervivencia a una asistencia médica avanzada. Aunque haya habido un incremento constante en la edad de las personas que se someten a tratamientos tecnológicos avanzados –especialmente en cirugía–, se ha registrado un declive en medicina de cuidados agudos para mayores de ochenta años. Asimismo, las personas que alcanzan los noventa suelen haber gozado de buena salud durante la mayor parte de su vida, sin acudir a médicos, hospitales ni unidades de cuidados intensivos. La antigua esperanza de una «compresión de la morbilidad», que consiste en una vida más prolongada gozando de buena salud seguida de una muerte rápida, se hace ahora realidad en más y más personas. Obviamente, no todos tenemos la misma suerte y lo más probable es que a la mayoría nos espere un deterioro lento. Me gustaría finalizar retomando las dos preguntas que planteo en el título de la charla: ¿Qué fines deberíamos perseguir? ¿Qué deberíamos limitar? 22 El bien individual y el bien común en bioética Fines que deberíamos perseguir: Llegar a una edad anciana, pero no vivir indefinidamente. Conseguir una buena asistencia sanitaria para nuestros hijos para garantizar que también ellos alcancen esa edad avanzada. nVivir nuestras vidas del modo más sano posible, llevando una dieta sana, controlando el peso, sin fumar ni beber en exceso y haciendo ejercicio a menudo. nEvitar ir al médico con demasiada frecuencia: la formación de un médico le empuja a buscar cosas que fallan, y si le da la oportunidad, las encontrará, siga el ejemplo de los nonagenarios, que parecen haber tenido pocos tratos con la medicina. nSi, a pesar de nuestro empeño, enfermamos, no cabe esperar milagros de los médicos, ni que siempre nos vayan a mantener con vida por medio de las tecnologías más caras. nUn sistema de salud que trata a todos por igual y distribuye una asistencia de calidad de forma equitativa. nUna sociedad que ofrece a todos una buena educación, crea empleo, trata a todos con imparcialidad y cuida bien de los pobres: una sociedad sana necesita mucho más que un buen sistema de salud para garantizar que toda la población goce de buena salud. n n Aspectos que deberíamos limitar Los intentos específicos de ampliar continuamente la expectativa de prolongar la vida –una media de entre 75 y 80 años es suficiente para disfrutar de todo lo que una vida plena puede ofrecer–. nLos intentos de buscar soluciones médicas a todos los problemas de la vida, tanto si vienen a través de medicamentos como si proceden de mejoras físicas. nLos intentos de aumentar continuamente la provisión de tecnologías nuevas, limitándolas únicamente a aquellas que demuestran unos beneficios importantes a un precio asequible. n 23 Deberíamos desconfiar de las ideas médicas utópicas: tener exactamente el tipo de niños que queremos; prolongar la media de la esperanza de vida mucho más de la actual; inventar medicamentos que nos ayuden a eliminar algunos de los sufrimientos propios de la vida, como el dolor por la muerte de un ser querido. nLos intentos científicos, médicos o comerciales de convencernos de que no hay nada más importante que más y mejor salud. El modo en que vivimos con nuestra mortalidad y en que la aceptamos es igual de importante que gozar de buena salud. La buena salud no sirve de mucho en una sociedad defectuosa; sin embargo, la enfermedad se puede tolerar mejor en una sociedad sana. n No cabe duda de que la medicina seguirá progresando, incluso aunque existieran unos fines más limitados de los que se persiguen actualmente. En la vida del ser humano, nada permanece inmóvil, y tampoco ocurrirá así con la medicina. Pero este progreso se debe ver siempre dentro del contexto de otras necesidades sociales, también importantes para el bienestar humano: el alimento, el vestido, el alojamiento, el empleo, la seguridad económica, el bienestar familiar, la defensa nacional y, ahora también, la protección del medio ambiente. La salud es un bien importante para el ser humano, y la provisión de asistencia sanitaria, una obligación social igualmente importante, pero no la única. 24 El bien individual y el bien común en bioética 25 La medicina y el mercado Al penetrar en la selva de la medicina y el mercado no nos encontramos sólo con una maraña de enredaderas y el espesor de la maleza, sino que nos movemos en un clima que oscila entre vientos fríos de índole técnica y ardientes ciclones ideológicos. El tema de la medicina y el mercado plantea interrogantes tan antiguos como complejos; por ejemplo, ¿qué lugar debe ocupar el interés propio en las comunidades humanas y, en particular, en la comunidad sanitaria? A su vez obliga a considerar una variedad de cuestiones técnicas muy complejas, por ejemplo, ¿en qué momento alcanza el copago de un fármaco un nivel en el cual ayuda a controlar el gasto sanitario pero resulta pernicioso para la salud de los pacientes a los cuales se impone? En mi experiencia, la mayor dificultad a la hora de hablar de la medicina y el mercado es que, para la mayoría de la gente, ambas opciones parecen excluyentes: el mercado o se adora o se odia; o se percibe como la panacea para unos sistemas de asistencia sanitaria en apuros, acosados por la burocracia estatal, o como un demonio mezquino y miserable concebido para destruir la idea de una sanidad justa. Permítanme que les exponga mis propias creencias. He llegado a la convicción de que el mejor sistema de salud es uno regulado o gestionado por el Estado que administra una asistencia sanitaria universal; sin embargo, se puede dar cabida a ciertas prácticas de mercado bien pensadas en el seno de dicha asistencia (u orientadas a ella) y en apoyo a la misma. Además, nos guste o no nos guste, es prácticamente imposible imaginar un plan de salud universal que tenga éxito políticamente en ningún país, y especialmente en el mío, si no es lo suficientemente astuto como para incorporar ciertos ingredientes de mercado de modo que ayuden al sistema, o al menos que no lo perjudiquen. En los sistemas de salud europeos y canadiense tenemos un experimento natural –por así llamarlo– con la sanidad universal que abarca varias décadas en la mayoría de los países y todo un siglo en unos cuantos. Este experimento presenta una gama de resultados y calidades que, por lo general, son superiores a los del sistema americano –donde se mezclan torpemente los sectores público y privado–. La experiencia europea demuestra también que, empleadas con cuidado, hay prácticas de mercado que pueden ponerse al servicio de 28 El bien individual y el bien común en bioética una sanidad universal. Después de todo, parece que las opciones no son necesariamente excluyentes. El problema que tenemos en Estados Unidos reside en una especie de visión romántica del mercado, que se percibe como apto para cualquier actividad humana y aún más para la sanidad. Si existe un demonio de cuernos amenazantes, el Estado es quien lo personifica. Como dijo en una ocasión nuestro antiguo presidente, Thomas Jefferson, «el mejor gobierno es el que menos gobierna». En la diferencia entre Europa y Estados Unidos hay, además, un elemento peculiar. Cuando en el sistema de salud americano –donde abundan las prácticas de mercado– existen tensiones y dificultades económicas, se tiende a buscar la salida recurriendo a un papel más activo del Estado. En Europa, por el contrario, donde existe una gran dependencia del Estado, en las últimas dos décadas se han inclinado por buscar soluciones en el mercado. A lo largo de esta charla me gustaría sacar algo en claro del debate en torno a la medicina y el mercado y ver también cómo podríamos plantear el tema para que dicho debate sea fructífero –algo que no creo que se dé en el presente, al menos en Estados Unidos–. El debate parece ser más discreto y contenido en Europa, pero a medida que crezcan los gastos sanitarios y los sistemas de salud se vean sometidos a mayores presiones, serán más los partidarios de dar un mayor énfasis al mercado para solucionar el problema. Podemos empezar por diferenciar entre tres enfoques distintos del mercado: uno centrado en el mercado y el papel del dinero en la medicina y la asistencia sanitaria; otro, en el mercado como instrumento neutral de eficacia en las políticas sanitarias, y otro más, en el mercado como bastión de la democracia en general y de la libertad de elección en la sanidad en particular. Aunque distingamos entre estos tres enfoques, lo cierto es que tienen varios puntos en común. El comercialismo médico y el mercado En el fondo del enfoque que se centra en el dinero y el comercialismo se halla la tensión entre los valores altruistas tradicionales de la medicina y la centra- 29 lidad del interés propio como característica del pensamiento mercantil. Dos citas revelan claramente esta tensión. Una de ellas es de Platón, en La República: «El médico, como tal, estudia sólo el interés del paciente, no el suyo propio… Todo lo que diga y haga tendrá por objetivo lo que sea bueno y adecuado para el sujeto para el cual practica su arte». El otro pasaje, más conocido, se encuentra en la obra de Adam Smith de 1776, La riqueza de las naciones: «No habremos de esperar nuestro alimento de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero, sino de la consideración de su propio interés… Sólo el mendigo depende principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos». A lo largo de los años, la influencia de los valores comerciales sobre la medicina –la pérdida del altruismo de Platón– ha preocupado a multitud de opiniones, y más recientemente a los redactores del New England Journal of Medicine (p. ej., Arnold S. Relman, Marcia Angell y Jerome P. Kassirer), así como a profesores de medicina de gran prestigio, como Edmund D. Pellegrino. A estas personas les preocupan los empresarios médicos (que abren clínicas lucrativas y hablan de los pacientes como «consumidores»), el interés mercenario de los fabricantes de fármacos e instrumentos y su dominio de la investigación y la práctica médica, los anuncios de medicamentos de venta directa y el modo en que la combinación de sus deudas y una remuneración excesivamente generosa lleva a muchos estudiantes a elegir especialidades médicas. En la cadena de radio CBS de Nueva York, un oftalmólogo anuncia que ha realizado treinta mil operaciones con láser: un vivo ejemplo del tosco modelo comercial de la medicina. Tampoco resulta fácil olvidar la resistencia histórica de la Asociación Americana de Medicina –desde las postrimerías del siglo xix y casi hasta finales del xx– a prácticas de grupo de cualquier tipo y, más adelante, su oposición, tan tenaz como efectiva, a la sanidad universal; es decir, a una «medicina socializada». Esta es la forma en que la elite médica ha intentado mantener el control médico sobre la medicina, algo que temían les sería arrebatado por el Estado. Incluso un exceso de altruismo se concebía como amenaza. 30 El bien individual y el bien común en bioética Sin embargo, hay motivos para resistirse a una línea divisoria demasiado marcada entre comercialismo y altruismo. En La República, Platón también reconoció que, como alguien comentara, el médico es incluso «una especie de hombre de negocios». Siempre que los médicos vendan sus servicios a los pacientes o los intercambien –como vienen haciendo desde siempre–, el comercialismo está presente –aunque puede cubrir todo el espectro desde la bondad hasta la codicia–. Podría haber una línea divisoria tenue entre el sentido del derecho a una remuneración por un trabajo duro y unos servicios valiosos y la avaricia pura y dura. Por su parte, Adam Smith comprendió muy bien que el mercado precisa una cultura que lo apoye moralmente, que ponga freno a un egoísmo excesivo y que inculque las virtudes de la empatía y el interés por el bienestar de los demás. Sin embargo, no siempre ocurre así. El problema del dinero y el comercialismo, obviamente, va más allá de los médicos y los pacientes. El sistema de salud americano en su conjunto es una combinación de hospitales y clínicas con y sin fines de lucro, aseguradoras, la industria farmacéutica y de instrumentos y aparatos médicos y empresas que venden una gran variedad de bienes y servicios auxiliares. El hecho es que se puede hacer dinero –y mucho– en la industria sanitaria, la cual sirve para muchos otros fines además de la salud: lucrativos, laborales, de prestigio cívico, como buenas inversiones en bolsa… Cuando un hospital local amenaza con cerrar, la ansiedad que genera la amenaza a la prestación sanitaria suele ser similar a la que provoca la posibilidad de perder puestos de trabajo. En la vida americana no hay muchas parcelas que no estén marcadas por un comercialismo agresivo, y la sanidad ocupa el mismo lugar que la banca de inversión; ambas como proveedoras de lo que es necesario para disfrutar de una vida (económica) buena. El mercado y la eficiencia: el instrumentalismo Como profesión, los economistas de la salud desempeñan un papel muy importante en las políticas sanitarias, al aplicar una disciplina que normal- 31 mente se orienta más a los medios que a los fines, más a la eficiencia que a la equidad, más a la investigación empírica que a la teoría especulativa. Sin embargo, estas no son más que generalizaciones; en la realidad, muchos economistas de la salud se interesan por la equidad. La misma disciplina, no obstante, fuerza a los economistas a seguir una dirección que yo denomino instrumental. Me refiero a un rechazo del requisito profesional a ponerse al servicio de lo más esencial de la cultura médica, determinar los fines éticos y políticos que corresponden a la asistencia sanitaria, y a juzgar la conducta personal de los médicos. Se plantean sus preguntas en los siguientes términos: si uno (una nación, una comunidad) se ha decidido por un tipo concreto de sistema de salud, ¿cómo podría funcionar mejor –con qué equilibrio entre Estado y mercado– y qué formas de organización podrían ser más eficientes? ¿Cómo se podrían usar los incentivos financieros para influir el comportamiento de médicos y pacientes y alcanzar así los objetivos en cuanto a coste y calidad? Aunque en Europa ha habido también un debate sobre el mercado, su carga ideológica y retórica ha sido mucho menor que en Estados Unidos. Atribuyo este hecho a que los economistas europeos especializados en la salud se centran en qué prácticas y tácticas de mercado concretas podrían ser más útiles para que los sistemas sanitarios universales funcionen mejor, bien para controlar el gasto, bien para mejorar la calidad. ¿Qué podría aportar la competencia de mercado? ¿En qué grado y qué tipo de control de precios será eficaz para controlar el gasto sin asfixiar la investigación y la innovación? Me da la impresión de que, en Europa, los economistas de la salud están más dispuestos a defender la necesidad de una equidad, ya que no interpretan que con ello se salgan de su disciplina. Sería muy raro que un economista europeo especializado en asistencia sanitaria abogara a favor del desmantelamiento de un sistema estatal y su entrega al sector privado; sin embargo, en Estados Unidos hay más de uno que opina así. En ambos continentes, no obstante, lo fundamental en la economía es que se exigen pruebas empíricas sólidas que respalden las pretensiones de eficiencia, calidad y control del gasto. 32 El bien individual y el bien común en bioética La ideología y el mercado: elección y democracia Ahora me ocuparé de ese grupo al que llamo «los políticos». Este término caracteriza a un grupo político y normativo mixto que percibe el mercado no sólo como un modo fundamental de alcanzar la eficiencia, sino más como ingrediente esencial para la democracia y la libertad política. Sus máximos exponentes son los economistas Friedrich A. Hayek y Milton Friedman, aunque también abarca a un grupo influyente de instituciones e intelectuales conservadores (p. ej., The Wall Street Journal, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation) y, con aún mayor trascendencia, a nuestro último presidente George W. Bush y a la mayoría de los políticos republicanos. Su postura fundamental –según la entiendo– consiste en que, en la organización de la asistencia sanitaria, el mercado y la libertad personal son más importantes que la equidad –aunque nunca lo dicen así de claro– y que el sector privado generará una sanidad mejor que la que podría ofrecer el Estado. Hay también quien añadiría que, si se le diera una oportunidad de verdad al mercado, al final llevaría a una cobertura universal efectiva. Así como el mercado libre es el motor económico de sociedades prósperas y productivas y aumenta el nivel de vida de todos, también puede ofrecer los cimientos de un buen sistema de salud. Se enfrentan principalmente a aquellos que creen que el Estado constituye un ingrediente esencial para un sistema de salud universal y el estribillo habitual de su retórica consiste en atacar al Estado: la ineficacia, la burocracia, etc. Dicha retórica, a diferencia del estilo sobrio de los economistas de la salud, puede ser muy acalorada, en ocasiones incluso más que la apasionada defensa pro-estatal. Creo que, puesto que los políticos entienden que el mercado desempeña un papel fundamental en una buena sociedad –en cualquier buena sociedad–, su penumbra afectará a la cultura en su conjunto y a sus diversas fracciones políticas. Si el mercado es bueno para las sociedades en general, no lo será menos para sus varias subsecciones, entre las que se encuentra la asistencia sanitaria. El mercado, por así decirlo, constituye un valor con una carga política y moral superior. 33 Valores entrelazados Estos tres enfoques del mercado y la medicina, aunque distintos, también interactúan entre sí. Por lo general, aquellos preocupados por la comercialización de la medicina y la corrupción de sus ideales altruistas ven en los valores del mercado un virus letal. Un sistema de salud universal perfectamente integrado, con un responsable económico único y gestionado por el Estado es el único que puede enfrentarse a este virus; preferiblemente si en este sistema el médico es un empleado asalariado –como en el sistema Kaiser o en la sanidad pública británica–. Este sistema excluiría a los médicos empresarios, un uso excesivo de procedimientos tecnológicos bien remunerados pero que ofrecen beneficios marginales y un papel demasiado acentuado del visitador médico que intenta vender los fármacos más novedosos. Los pertenecientes a este grupo usan algún dato económico, pero por lo general confían en la experiencia y la información clínica. No queda claro hasta qué punto los economistas de la salud –del tipo instrumental– influyen en el pensamiento de aquellos preocupados por la comercialización médica como un problema moral o de los interesados en un programa político. Según ciertos estudios realizados tras el fracaso del plan de salud de Clinton en 1984, las opiniones de los economistas en cuanto a la sanidad universal y el papel del mercado estaban muy divididas. El prestigioso economista Victor Fuchs concluyó que, debido a sus propias divisiones internas, los economistas no tuvieron mucha influencia en este debate. Aunque no haya intentado documentarme sobre la influencia de los economistas de la salud en el debate sobre el mercado, me da la impresión de que aquellos preocupados por la comercialización de la medicina tienen sus propias razones y fuentes académicas y no se valen de los economistas instrumentales para apoyar sus opiniones. Los políticos, por su parte, cuentan con su propio cuadro de economistas y los usan para respaldar sus posiciones. Los políticos no parecen muy interesados en el problema de una medicina comercializada. Efectivamente, siendo proclives a la medicina privatizada, no cabría esperar que les preocupara mucho el tema. De hecho, ni los economis- 34 El bien individual y el bien común en bioética tas instrumentales ni los políticos prestan mucha atención al efecto de las prácticas de mercado en la cultura de la medicina o en el profesionalismo médico. He citado estas tres formas de ver la relación entre medicina y mercado para ilustrar algo muy simple: que hay más de una manera de pensar en el mercado. Aunque los distintos enfoques tengan algunos puntos en común, el problema del mercado y la medicina se puede ver de modos muy diversos. Para aquellos preocupados por la cultura y el profesionalismo de la medicina, el enfoque de mercado tiene pocos atractivos y, por lo general, los repele. Aunque tienden a apoyar la sanidad universal, es posible que aceptaran un sistema mixto público y privado, siempre que satisfaga los valores tradicionales de la medicina. Al otro lado del espectro, los políticos son, en líneas generales, los más ideológicos. No es que hayan examinado la medicina y la sanidad y hayan decidido que el enfoque de mercado es el mejor, sino que, al creer en el valor intrínseco del mercado, asumen que éste será valioso en la asistencia sanitaria. Para ellos el mercado implica el rechazo a la intervención del Estado, excepto en cuestiones mínimas –como una protección muy limitada–, la aceptación de una amplia variedad de prácticas de mercado y, lo que resulta aún más importante, la adopción de la libertad y la elección como los valores morales más elevados. En virtud del último punto, no les preocupa en absoluto la posibilidad de que el mercado tenga fallos o que no exista una cobertura universal. La libertad es un valor que supera a todos los demás y el hecho de que puede generar sus propios problemas no es motivo para rechazarla –del mismo modo que un defensor de la democracia estaría poco inclinado a rechazarla debido al daño que pueda ocasionar, por grande que sea–. Los instrumentalistas –al menos en principio– son ideológicamente neutrales y se dedican a recopilar datos sobre la efectividad de diversas formas y sistemas de salud. Reconozco que sus investigaciones me han influido mucho, como filósofo que le ha tomado gusto a los números y los datos y no solamente a argumentos morales de gran sofisticación. 35 El establecimiento de unos patrones que permitan juzgar los sistemas Si, efectivamente, existen tres modos de pensar en el mercado y la medicina y de hablar de los mismos, ¿es posible que no haya una manera unificada de hacerlo? No necesariamente. Un estudio a fondo de la medicina y el mercado debería comprender cada uno de los tres terrenos antes descritos: el terreno de la cultura y el profesionalismo médicos, el de las pruebas empíricas y la teoría de mercado y el de la ideología y los valores. Dicho de otro modo: el sistema de salud que deberíamos buscar (1) conservaría y fomentaría los valores tradicionales de la medicina y el nivel más alto de profesionalismo, (2) se basaría, en términos económicos, en la teoría y las pruebas económicas más fiables y mejor fundadas, y (3) contaría con unos pilares éticos y morales que procuraran el equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo en la asistencia sanitaria, así como entre el bienestar del sistema de salud y todos los demás bienes colectivos necesarios para una sociedad decente –los cuales se tienen en cuenta con mucho menos frecuencia en el estudio de la sanidad–. Variedades de sistemas de asistencia sanitaria En los países desarrollados existen tres grandes modelos de asistencia sanitaria: El sistema americano. El modelo americano se distingue por ser un sistema fragmentado de organización, administración y financiación –por lo que más bien podría considerarse como un modelo sin sistema–. Su organización comprende asistencia con pago por servicios, prácticas médicas agrupadas de muchas clases –con y sin ánimo de lucro–, hospitales y clínicas con y sin ánimo de lucro, servicios médicos y hospitales públicos. Se administra a nivel estatal –y dentro de este nivel, en los ámbitos municipales y de condados–, así como a nivel federal, y dentro del sector priva- 36 El bien individual y el bien común en bioética do, a nivel corporativo. Su financiación procede de la Administración federal, las Administraciones estatales y el sector privado –para el seguro de los trabajadores–. Sin un sistema de asistencia universal, no se da ningún esfuerzo organizado por garantizar una asistencia sanitaria decente para todos; por tanto, existe un amplio número de no asegurados. La combinación de estos ingredientes garantiza prácticamente que Estados Unidos gaste más dinero en asistencia médica per cápita y dedique una mayor proporción de su PIB a la misma que ningún otro país. Los sistemas europeos y canadiense. Aunque existen grandes diferencias entre los sistemas de salud de Europa y Canadá, todos ellos tienen en común su dedicación a procurar una asistencia universal y equitativa, así como a la solidaridad como principio fundamental. No voy a intentar resumir la variedad de sistemas europeos y del sistema canadiense; no obstante, cabe señalar que existen tres grandes categorías. La primera consiste en la diferencia entre los sistemas bismarckianos y beveridgianos. Los bismarckianos –denominados sistemas de seguridad social– se remontan a finales del siglo xix y al régimen del canciller alemán Otto von Bismarck. Este sistema consta en cada país de varios planes de seguro privados muy regulados por el Gobierno. Los planes son financiados por contribuciones obligatorias de patronos y trabajadores y reforzados por la financiación pública de los gastos sanitarios de los ancianos y los desempleados. En estos sistemas suele haber algún porcentaje de asegurados privados. Francia, los Países Bajos, Suiza, Bélgica, Alemania e Israel cuentan con planes de seguridad social. Los sistemas beveridgianos, por el contrario, están financiados por impuestos directos y están directamente gestionados en su conjunto por el Estado; por lo general, mediante una combinación de gestión central y regional. El seguro privado también se encuentra disponible para servicios extras y para evitar listas de espera. Entre los sistemas financiados por impuestos encontramos los del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suecia, Italia y España. Aunque todos los países, independientemente del sistema que sean, ofrecen o imponen una asistencia universal, frente al mercado muestran actitudes 37 muy distintas. En nuestro libro Medicine and the Market diferenciábamos entre tres actitudes distintas: una postura que favorece decididamente al mercado (los Estados Unidos), una resistencia tenaz a las ideas de mercado (Canadá y el Reino Unido) y una actitud permisiva hacia el mismo (los Países Bajos y Suiza). En el caso del Reino Unido, sin embargo, los llamados «mercados internos» se han venido empleando para mejorar la eficiencia de la sanidad pública, aunque la resistencia general a las ideas de mercado se haya mantenido firme. En los Países Bajos, se ha incitado la competencia de mercado entre los proveedores de seguros y se ha impulsado una competencia controlada en diversas secciones del sistema. Cabe destacar que dos países, Nueva Zelanda y la República Checa, adoptaron una amplia variedad de prácticas de mercado a principios de los noventa, para luego concluir que había sido un error y regresar a los sistemas bismarckianos. Aunque las reacciones a las ideas de mercado sean muy diversas en Europa –en su mayoría centradas en sus posibilidades para aumentar la eficiencia y controlar el gasto, y no ideológicas como en Estados Unidos–, las prácticas de mercado se hallan por todas partes. Ningún sistema de salud del mundo está completamente gestionado por el Estado o por el mercado; en todos existe cierta mezcla. Al margen del tema que nos ocupa en este artículo, cabe señalar que India y China no ofrecen protección a cientos de millones de sus ciudadanos, por lo que podríamos decir que, en términos reales, son sistemas de mercado: si no se puede pagar la asistencia por adelantado, no se recibe y punto. Sin embargo, esta desatención parece más una cuestión de indiferencia frente al sufrimiento humano que una adopción explícita de la teoría de mercado. Evaluación de las prácticas de mercado Conviene dividir la influencia y el valor de las ideas de mercado en dos categorías, la táctica y la estratégica. La táctica comprende un grupo de prácticas de mercado discretas, de una variedad comúnmente empleada para promover los valores del mercado. Se supone que la categoría estratégica evalúa los sistemas de salud en su conjunto y la fuerza relativa de los sistemas orientados 38 El bien individual y el bien común en bioética al mercado frente a los orientados al Estado, teniendo en cuenta que ambos cultivan prácticas de mercado en mayor o menor medida. Las prácticas de mercado más comúnmente empleadas son seis: 1)La competencia. La competencia se halla en el epicentro de la teoría de mercado aplicada a la sanidad: la competencia entre los proveedores de asistencia que lleva a una mayor libertad de elección para los pacientes en cuanto al coste y la calidad de la asistencia. Aunque puede haber competencia –y la ha habido– en cuanto a la calidad de la asistencia y la provisión de diversos servicios, su uso más común en un contexto de mercado es el de la competencia de precios. En este sentido, podría haber competencia de precios entre médicos por pacientes –algo que no está generalizado en ninguna parte–, competencia entre aseguradores en el seno de sistemas de asistencia sanitaria universal –característica de los sistemas europeos de seguridad social y los aseguradores médicos americanos–, competencia entre proveedores –como las HMO americanas, empresas proveedoras de servicios de salud–, competencia entre hospitales y clínicas y competencia entre vendedores que ofrecen de todo, desde medicamentos y resonancias magnéticas hasta sábanas de hospital. 2)Participación en los costes y copagos. Son prácticas de mercado, aunque el público no los suela percibir como tales, y su uso es endémico en todos los sistemas de salud –sobre todo los copagos, que son la práctica de mercado más extendida–. Su objetivo radica en reducir el gasto de los proveedores sanitarios, transfiriéndolo en parte a los pacientes, y obligar a que éstos tengan en cuenta el gasto cuando opten por unos tratamientos médicos u otros. Los aseguradores médicos americanos y las HMO emplean franquicias y copagos, que también usan los sistemas europeos, aunque no los suelen aplicar a ancianos, pobres y otros grupos de pacientes. 3)Seguro médico privado. Se podrían decir muchas cosas de los seguros médicos privados, pero me voy a limitar a una de ellas. En los países en vías de desarrollo tienen una relevancia especial, ya que podrían robar talento, recursos y apoyo político de los programas públicos. Sin embargo, 39 este no es un problema típico de los países ricos. Canadá no permite un seguro médico privado paralelo para las dos secciones principales de su programa de asistencia sanitaria universal (llamado Medicare), la asistencia hospitalaria y médica. La mayoría de los países europeos permite estos seguros y en Canadá ha habido en años recientes un debate importante sobre el tema. La Corte Suprema de Québec declaró en 2005 que la prohibición de seguros privados paralelos para la asistencia hospitalaria y médica era inconstitucional para esa provincia; pero no queda claro cuándo seguirán su ejemplo otras provincias, si es que lo siguen. En la mayoría de los países con asistencia universal, el seguro privado se usa para el copago y para unos servicios mejores y más rápidos. En Canadá, el seguro privado se permite para los medicamentos, que no gozan de cobertura suficiente con Medicare. 4)Organizaciones con ánimo de lucro frente a sin ánimo de lucro. Cuentas de ahorro médico; incentivos para facultativos. He agrupado estas tres últimas prácticas de mercado ya que, como grupo, se encuentran principalmente –aunque no por completo– en Estados Unidos. Los hospitales y las clínicas con y sin ánimo de lucro existen en muchos países desarrollados, pero parece que se han estudiado fundamentalmente en Estados Unidos. Los incentivos financieros para los médicos por la calidad de su asistencia son un fenómeno esencialmente americano. Las cuentas de ahorro médico han sido implantadas por la administración Bush, aunque también se han empleado en Sudáfrica y Singapur –en el último, eliminadas en 2005–. La influencia y el valor de las prácticas de mercado Si estudiamos cada una de las seis prácticas citadas obtenemos resultados diversos. La efectividad de la competencia en el control del gasto no parece clara, ya que funciona en unos sitios, pero no en otros; su influencia en la calidad de la asistencia es desigual y poco clara. Las franquicias y los copagos 40 El bien individual y el bien común en bioética –especialmente los segundos– reducen la demanda asistencial, especialmente en los pacientes de ingresos bajos. Los países europeos suelen eximir a los pobres y los ancianos de los copagos, gracias a lo cual se reducen sus posibles riesgos para la salud, pero en general no parece que haya pruebas de peso (excepto en los países en vías de desarrollo) de que los copagos perjudiquen directamente la salud. El seguro médico privado constituye un problema grave fundamentalmente en países en vías de desarrollo, donde puede alejar a los mejores médicos del sector público, reducir el interés de la escasa población acomodada en el sistema público y debilitar poco a poco dicho sistema. No ha resultado un problema serio en países con una asistencia universal; sin duda, en buena medida, porque no deja de ser una parte relativamente pequeña del conjunto del sistema. En cuanto a las tres últimas categorías, organizaciones con ánimo de lucro frente a sin ánimo de lucro, cuentas de ahorro médico e incentivos para facultativos, muestran pocas características destacables, excepto una. Las cuentas de ahorro médico resultan más atractivas para personas acomodadas, mientras que las otras dos prácticas de mercado probablemente no tengan un gran efecto, ni para bien ni para mal. El cuadro resultante parece dejar claro que las prácticas de mercado más comunes ni resultan muy valiosas ni muy perjudiciales a la hora de controlar el gasto o mejorar la calidad; aunque podrían ser más útiles, también es cierto que, dependiendo del contexto, podrían empeorar más las cosas. La competencia se ha empleado con algún éxito limitado en los sistemas de salud europeos, pero en ninguna parte con unos resultados impresionantes. Los copagos son la única práctica de mercado que se usa de forma generalizada. Su omnipresencia parece sugerir un cierto consenso en su valía, al menos a la hora de controlar el gasto. Estrategias de mercado Al hablar de estrategia de mercado me refiero al lugar que ocupan las prácticas de mercado en los sistemas de salud en general y, en particular, a la com- 41 binación de prácticas de mercado y públicas en esos sistemas. La cuestión de fondo es: ¿Qué tipo de sistema de salud –con un sesgo hacia el mercado o hacia el Estado– procura una mejor asistencia sanitaria a sus ciudadanos? Son varios los criterios de evaluación que rigen: costes, resultados sanitarios, satisfacción de los pacientes y calidad. La conclusión a la que he llegado a partir de mis investigaciones en la materia es que se trata de una contienda en la que el resultado está cantado. En virtud de prácticamente todos los criterios significativos, los sistemas de salud universales de Europa son superiores y, dentro de éstos, los basados en una seguridad social son algo mejores que los financiados a través de impuestos. No cabe duda de que en Estados Unidos encontramos una asistencia sanitaria magnífica y que los que tenemos la suerte de contar con un buen plan de salud –ofrecido por la empresa donde trabajamos– estamos igual de bien cuidados que en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, el coste de nuestra asistencia sanitaria es mucho mayor que en ningún otro país, un porcentaje importante de la población –en aumento– no cuenta con seguro médico y, según los criterios de calidad y los resultados, Estados Unidos se sitúa muy por debajo de la mayoría de los países europeos. El sistema canadiense no es tan bueno como los mejores sistemas europeos, debido a sus altos costes –tan sólo por detrás de Estados Unidos–, adolece de graves problemas en cuanto a listas de espera y ofrece una cobertura farmacéutica insuficiente. Aún así, es mejor que el de Estados Unidos. Les ofreceré un breve resumen de los datos disponibles. Estados Unidos ocupa el primer puesto en la clasificación de mayor gasto sanitario per cápita, y el décimo tercero entre los países desarrollados en esperanza de vida, muchos otros países presentan mejores resultados en algunos indicadores de calidad. En Estados Unidos, un mayor porcentaje de la población cree que su sistema necesita una reforma integral comparado con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Estados Unidos ocupa el décimo séptimo lugar en cuanto a la buena opinión que sus ciudadanos tienen de su asistencia sanitaria. Canadá y los países europeos son a menudo objeto de burlas por sus listas de espera –que constituyen obviamente un problema, aunque también existen en Estados Unidos–, 42 El bien individual y el bien común en bioética pero no en todos los países europeos supone un problema grave y al menos cinco están libres de ellas. ¿Cómo lo hacen? La clave del éxito relativo de los sistemas europeos es bastante obvia: el Estado ejerce un papel muy importante en su control y regulación; los salarios de médicos y otros trabajadores sanitarios se suelen negociar con el Gobierno y son más bajos que en Estados Unidos; las tarifas de hospitales y clínicas se someten a negociaciones similares, se controla el número de camas de hospital y se suelen poner topes a los precios de los medicamentos –por lo que son bastante más baratos que en Estados Unidos–, y las innovaciones tecnológicas se aceptan con mayor lentitud, a menudo se racionan moderadamente en su uso y su distribución se regula con sumo cuidado. A menudo me he sorprendido por el menor entusiasmo que la mejora en la tecnología médica y sanitaria despierta en Europa, así como por el menor grado de atención que le dedican los medios. El hecho de que ningún país europeo ni Canadá permitan publicidad directa al consumidor, como Estados Unidos, dice mucho de las diferentes actitudes nacionales hacia la industria farmacéutica y la de aparatos e instrumentos médicos. La asistencia sanitaria se considera una parte integral del Estado de bienestar de los países europeos, y una razón por la cual en Europa los resultados sanitarios son mejores radica en que sus sistemas de bienestar procuran una protección más amplia y potente, con unos índices de pobreza considerablemente menores –todo lo cual conduce a un buen nivel de salud pública–. Las actitudes americanas hacia una asistencia sanitaria y un bienestar procurados por el Estado han sido –y siguen siendo– muy diferentes: se siente hostilidad hacia el control y la regulación del Estado, se da mayor importancia a la elección que a la equidad, fascina el mercado y se rechaza el control de los precios. Esto no es más que el comienzo de una lista muy larga de diferencias. Ahora conviene añadir una nota sobria. A pesar de sus éxitos pasados y los buenos resultados que siguen produciendo, los sistemas europeos han entra- 43 do en una época difícil. Con tasas altas de desempleo, la pérdida de competitividad económica, la resistencia a impuestos más altos y las presiones de la generación más joven para contar con más capacidad de elección y más asistencia privada, las prácticas de mercado les parecen ahora más atractivas. Cuando los países europeos se topan con problemas económicos en sus sistemas de salud, la única válvula de escape parece consistir en dar un mayor papel al mercado. Así fue a mediados de los noventa –durante otro bajón de la economía– y la historia parece repetirse de nuevo. Como ya observamos, la reacción es completamente opuesta a la de Estados Unidos, donde se suele esperar que el Estado resuelva la situación en caso de dificultad económica. En Estados Unidos llevamos años intentando precariamente subirnos a la montaña de la asistencia universal con las puntas de los dedos, mientras los europeos procuran no caerse. Una innovación tecnológicamente infinita Lo que encarece principalmente el gasto sanitario en Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados son las nuevas tecnologías, así como el uso intensificado de otras más antiguas. Según los cálculos más fiables, entre el 40 y el 50% del aumento del gasto sanitario en Estados Unidos responde a estas tecnologías nuevas o más usadas. No contamos con datos comparables para Europa, aunque lo más probable es que sean parecidos o ligeramente menores. La innovación tecnológica procede de la investigación y, si bien los National Institutes of Health financian gran parte de la investigación básica que se lleva a cabo en Estados Unidos –y, por tanto, una buena parte de la realizada en todo el mundo–, el sector privado es quien se encarga de la transformación de dicha investigación en aplicaciones clínicas. Aunque no cabe duda de que hay satisfacción en dicho sector cuando se desarrollan medicamentos o aparatos beneficiosos para la salud, la fuerza motriz son los beneficios y la satisfacción de los accionistas. La búsqueda del progreso tanto en la investigación como en la aplicación clínica es lo que denomino investigación «infinita». Se trata de la búsqueda de más progreso y más innovación sin límites y sin metas finales; simplemente 44 El bien individual y el bien común en bioética más progreso. Puesto que lo que lo impulsa es el mercado, sus valores son completamente relativistas: el mercado, si no se somete a un control, produce aquello que satisface las preferencias de los consumidores y lo que éstos compran. El mercado, como conjunto de técnicas impersonales orientadas a influir el comportamiento, no tiene ningún interés en la distribución equitativa de lo que desarrolla. Ese problema atañe a otros: a los sistemas de salud. Las compañías farmacéuticas han puesto poco entusiasmo en la erradicación de las enfermedades tropicales por un único motivo: hay muchos posibles pacientes, pero pocas perspectivas de beneficio. A la hora de considerar el mercado, se debe tener en cuenta su influencia en el incremento del gasto; su sometimiento a pocos valores distintos de la satisfacción de los accionistas; su predisposición a satisfacer preferencias individuales, sean cuales sean, y su atracción por la capacidad de elección como el valor moral supremo en la asistencia sanitaria. En las raíces de la asistencia sanitaria europea y canadiense no se encuentra un derecho individual a la sanidad –aunque a veces se oye hablar en estos términos–, sino un principio de solidaridad comunal. Dicha noción parte de la interdependencia humana, del sufrimiento mutuo y la amenaza de la enfermedad y la muerte, así como del papel fundamental del Estado en el fomento de una asistencia sanitaria buena. Debido a su dedicación histórica a la teoría y la práctica del mercado –no por completo, pero sí en muy buena medida– y a su individualismo, históricamente, Estados Unidos ha dificultado la promulgación de leyes para el establecimiento de una asistencia sanitaria universal y ha fomentado, a través del mercado, la satisfacción de fines personales en vez de comunitarios. La adopción del mercado ha frustrado, asimismo, cualquier intento serio simplemente de preguntar, como cuestión de interés público, ¿cuáles deberían ser los fines de un sistema médico y de salud apropiado, asequible y sostenible económicamente? Como conjunto de estrategias impersonales para manejar el comportamiento, el mercado, por naturaleza, no puede plantear semejantes preguntas, y mucho menos responderlas. Hay una manera de suavizar la imagen tan desfavorable que he dado del mercado. Podemos volver a Adam Smith y recordar el protagonismo que otorga- 45 ba a las virtudes que inculcan los mercados –la autodisciplina, el autocontrol y la prudencia, entre otros–, y no cabe duda que estas virtudes sean útiles en la asistencia sanitaria. También podemos recordar la labor de los economistas empíricos, que indica que, en las condiciones adecuadas, el mercado puede fomentar una competencia útil y una mayor eficiencia. Tampoco la capacidad de elección es mala de por sí. La mayoría de la gente desea poder elegir a su médico, participar en cierto modo en el tipo de asistencia sanitaria que reciben, y los médicos también desean una capacidad considerable de elección en cuanto al tratamiento médico de sus pacientes. Por tanto, no parece que esté fuera de lugar plantearnos ámbitos donde el mercado podría asumir un papel, aunque es posible que los sistemas de salud universales encarnen los mismos valores, incluso de formas distintas. No obstante, debido a su incapacidad para incorporar una visión sustantiva del bien humano –al margen de la capacidad de elección y la preferencia personal–, o de la salud, en mi opinión, cualquier uso del mercado debe subordinarse a los sistemas de salud universales. Se puede poner a su servicio cuando sea posible, pero nunca sacrificando el principio de solidaridad que caracteriza su mejor práctica. Si no se somete a un control y una regulación, o se le permite adquirir un papel dominante, el mercado puede ser –y a menudo ha sido– el enemigo de la solidaridad, de nuestra interdependencia humana y, por tanto, de forma indirecta, también de la salud. No parece cuestionarse que, para las sociedades en su conjunto, el mercado fomente la prosperidad, promueva la independencia y la iniciativa empresarial y pueda servir de refuerzo para la democracia. Sin embargo, sería una falacia concluir que, puesto que el mercado es una fuerza beneficiosa para el bien social, es igualmente válido para organizar y gestionar los sistemas de salud –a esta postura la llamo «la falacia del mercado»–; y subrayo el término «sistemas» para distinguirlo del uso de prácticas de mercado individuales en vez de una presencia dominante. En ningún país del mundo queda demostrado que se pueda llegar a semejante conclusión sobre el valor del mercado para la totalidad de un sistema. El mercado favorece a individuos fuertes e informados y tolera el fracaso de emprendedores y empresas –y el éxito de otros– como manifestación de la 46 El bien individual y el bien común en bioética fuerza de la competencia. Sin embargo, el mundo de los enfermos se caracteriza por la pérdida de la fuerza y la independencia, por una merma de la autogestión, por una dependencia dolorosa de los demás. En ninguna parte del mundo se ha distinguido el mercado por la provisión de bienes sociales y económicos que manejen correctamente semejante combinación de vulnerabilidades humanas, ni hay motivos para pensar que esto fuera posible. 47 Tasas de natalidad en declive y sociedades que envejecen Introducción Permítanme que comience por describir cómo se despertó mi interés por el tema del descenso en las tasas de natalidad y el envejecimiento demográfico. En 1969, mientras organizaba el Hastings Center –un instituto de investigación centrado en los problemas éticos de la medicina y la biología–, me invitaron a pasar un año en el Population Council para estudiar las cuestiones éticas relacionadas con las campañas orientadas a reducir las altas tasas de natalidad que se llevaban a cabo en aquella época. El Population Council era uno de los principales institutos de investigación del mundo en estudios de población y planificación familiar y su principal interés radicaba en las altas tasas de población de los países en vías de desarrollo, aunque también había quien se preocupaba entonces por este mismo fenómeno en los países desarrollados. Me encomendaron la tarea de determinar qué métodos de reducción de las tasas de natalidad serían admisibles desde un punto de vista ético. Sin embargo, un buen día se me ocurrió lo siguiente: ¿qué pasaría si las tasas de natalidad cayeran demasiado? Le planteé mi pregunta al presidente del Population Council, Bernard Berelson, un científico social de reconocido prestigio. De él había sido la idea de invitarme a colaborar con esta institución, una iniciativa de lo más extraña e innovadora en aquella época en que la bioética apenas existía. Berelson desechó la idea con un gesto de las manos y me dijo que no tenía tiempo para pensar en tasas de natalidad demasiado bajas. No era más que una posibilidad lejana, una simple conjetura. Tras otros diez o más años dedicados a cuestiones demográficas, durante los cuales trabajé fundamentalmente para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pasé a estudiar otras cuestiones y, en especial, los problemas propios de las sociedades que envejecen. Sin embargo, no reparé en ningún momento en la relación entre el envejecimiento demográfico y las tasas de natalidad, jamás se me ocurrió relacionarlos. Más adelante, hace unos dos años, empecé a observar la aparición de artículos y libros sobre el descenso en las tasas de natalidad de Europa y sobre cómo dicho fenómeno provocaría un aumento en el número y la proporción de los ancianos en la sociedad, con el consiguiente incremento en pensiones y asistencia sanitaria para este segmento de la población. En resumidas 50 El bien individual y el bien común en bioética cuentas, mi antiguo interés por los temas de población y mi reciente atracción hacia el fenómeno de su envejecimiento acabaron encontrándose. Además, había otra razón por la cual me interesaba el tema de las tasas de natalidad. Mi esposa y yo tenemos seis hijos y, a lo largo de los años, son muchas las personas que nos han comentado que achacaban este hecho a nuestra educación católica. Sin embargo, no creo que sea algo tan simple. En la familia de mi padre –católica– había once hermanos, nueve de los cuales contrajeron matrimonio, pero entre todos ellos sólo tuvieron siete hijos. Resulta que se casaron en los años treinta, durante la Gran Depresión. La generación anterior había producido familias numerosas, de entre seis y diez hijos; sin embargo, la de mi padre no. Cómo lo lograron sigue siendo una incógnita. No era un tema sobre el que los hijos preguntaran a los padres en aquella época. Aunque ya de niño me diera cuenta de que mis padres tenían cada uno su propio dormitorio, jamás se me ocurrió preguntar por qué. A diferencia de la generación anterior, mi mujer y yo nos casamos en 1954, una época de gran prosperidad económica y altas tasas de natalidad. Son los años que hoy llamamos del «boom» de la natalidad, entre 1947 y 1964. Además, resulta que mi mujer, nacida en 1933, pertenecía a un grupo de mujeres con una media de 3,8 hijos, la tasa de fecundidad por edad de la madre más alta del siglo xx. Una vez pasado el «boom», hacia medidos de los años sesenta, las tasas de natalidad comenzaron a caer de nuevo. De nuestros seis hijos, cuatro están casados, pero en total sólo han tenido cinco hijos. Aunque les encantó criarse en una familia numerosa, no han mostrado interés alguno en tener una propia; ni ellos, ni ninguno de sus amigos. El problema del descenso en las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población se puede entender como dos problemas distintos o como uno combinado. Si bien es cierto que existen diversas maneras de enfocar ambas cuestiones y que los requisitos en términos de políticas públicas son distintos, a la larga, se deben interpretar como dos problemas íntimamente relacionados. En un país determinado, una tasa de natalidad baja supondrá un aumento en el número y la proporción de la población anciana, lo cual provocará un cambio en el denominado índice de dependencia, con un número menor de jóvenes para mantener a cada vez más ancianos. n 51 En una sociedad determinada, una proporción de la población anciana en aumento implicará un descenso en la proporción de jóvenes en edad fértil y un aumento en los recursos destinados a la población anciana en vez de a la joven, lo cual implica una vida más difícil para los jóvenes. En España, al igual que en otros países, cada vez se procura mayor asistencia a los ancianos, mientras que se recortan las ayudas a los menores. El descenso de las tasas de natalidad crea un círculo vicioso: unas tasas de natalidad bajas implican un número menor de mujeres para tener hijos. n Antecedentes históricos Si me lo permiten, voy a hablarles de los antecedentes históricos de este problema. Desde el comienzo del siglo xx, aproximadamente, las tasas de natalidad de los países desarrollados, con una media de seis a ocho hijos por mujer, comenzaron a caer –mucho antes de la llegada de los anticonceptivos modernos y de la legalización del aborto–. Esta tendencia se denominó la «primera transición demográfica». En la década de 1970, la mayoría de los países desarrollados había alcanzado el nivel de relevo generacional, que exige una media de 2,1 hijos por mujer. Mientras tanto, aunque no es este el tema que voy a tratar hoy, las tasas de natalidad de los países en vías de desarrollo estaban también cayendo, en parte debido al gran movimiento internacional a favor de la introducción de programas de planificación familiar y de limitación de la población, muchos de ellos auspiciados por el Population Council. En los años ochenta, el interés internacional por la limitación de las tasas de natalidad dio paso a un nuevo interés en la educación y el bienestar de las mujeres, en vez de en los programas de planificación familiar, como un método más eficaz para influir en las tasas de natalidad. En todo el mundo, las tasas de natalidad tienden a bajar cuando aumenta la educación de las mujeres, un fenómeno observado tanto en países pobres como ricos. La natalidad ha caído en la mayoría de los países en vías de desarrollo de entre siete y ocho hijos por mujer a entre tres y cuatro –un cambio extraordinario que aún parece continuar–. En los años setenta comenzó la llamada «segunda transición demográfica», durante la cual las tasas de natalidad caerían por debajo del nivel de relevo generacional: desde los 1,9 hijos por mujer de Francia (que ahora han aumentado a 52 El bien individual y el bien común en bioética 2,1) o los 1,5 de Suecia, hasta los 1,2-1,4 de varios países de la Europa meridional. Junto a Japón, las tasas de natalidad más bajas del mundo se encuentran en Italia, Grecia, Portugal y España. ¿Por qué 1970? Supongo que en los años sesenta y setenta hubo un gran incremento en el número de mujeres trabajadoras, también tuvo lugar la liberalización de las leyes y las prácticas en torno al aborto y los anticonceptivos, así como un aumento acentuado del bienestar económico y el nivel de vida. Al igual que con la mejora en la educación de las mujeres, las tasas de natalidad también descienden con la prosperidad económica. Ninguna de estas variables explica el cambio; al parecer, se trata más bien de una combinación de todas ellas. Esta transición fue demográfica, pero también cultural y económica. Sin embargo, no olvidemos que esta evolución fue una continuación de la primera transición demográfica, que había comenzado antes. Con la excepción del aumento en el número de nacimientos durante los años cuarenta, cincuenta y primeros de los sesenta, la tendencia desde 1900 ha sido en todas partes a la baja. No obstante, incluso a principios de los años sesenta, pocos fueron los observadores que previeron la segunda transición, que continuaría su tendencia descendente pasada la tasa de relevo generacional de 2,1 hijos, imprescindible para un crecimiento sostenible de la población. La maternidad y el envejecimiento: delimitación de problemas Las cuestiones principales que afectan a la maternidad y el envejecimiento son, a mi entender, de índole religiosa, cultural y económica. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la familia ha sido el principal proveedor de seguridad y supervivencia. Los hijos eran imprescindibles para la economía familiar y, con una mortalidad infantil elevada, era necesario tener muchos para que unos cuantos sobreviviesen. Además, no había modo de controlar el número de hijos aparte de unos cuantos métodos de anticoncepción y aborto que solían ser muy peligrosos. También se entendía que los hijos eran responsables del cuidado de los ancianos, quienes no podían recurrir a ninguna otra ayuda. En definitiva, además de la ausencia de unos 53 métodos eficaces de limitar la reproducción, había grandes incentivos sociales para tener hijos y, exceptuando las altas tasas de mortalidad en el parto, pocos para limitar su número. Fue necesario que se produjeran cambios inmensos en muchos frentes: mejor salud para madres y recién nacidos, mejor educación de las mujeres y la aparición de oportunidades laborales, la prolongación de la adolescencia, el retraso en la edad de procrear y el surgimiento de una cultura en la que el matrimonio y la maternidad no son sino una opción más de vida –una que muchos jóvenes no eligen–. Los problemas son religiosos porque las religiones occidentales siempre han otorgado un puesto muy destacado al matrimonio, la maternidad y la responsabilidad de los jóvenes de cuidar de los ancianos. ¿Qué debemos pensar de esa tradición? ¿Será que la religión –estoy pensando sobre todo en el cristianismo– se había resignado simplemente a la realidad, ya que, en una sociedad antigua, fundamentalmente agrícola, no había realmente otra opción para los jóvenes? Algo que me parece evidente es que la Iglesia no se ha adaptado bien a estas nuevas ideas sobre la reproducción y el matrimonio, a las que normalmente tacha de decadencia moral, en vez de verlas –como a mí me parece– como producto de una variedad de cambios sociales y económicos, de los cuales sólo una parte refleja un declive en la influencia de la Iglesia y los valores morales tradicionales –aunque obviamente también hay algo de eso–. Los problemas son culturales porque los distintos países desarrollados tienen distintas actitudes hacia los papeles relativos de la familia, de las mujeres –especialmente las que trabajan– y del Estado en el mantenimiento de las familias y los ancianos. Los países del Norte de Europa, con una creencia muy arraigada en el Estado de bienestar, reflejan una tendencia hacia el apoyo estatal a la familia y la reproducción, mientras que los países del sur han contado con la familia para cubrir las necesidades de bienestar de la población, inclusive el cuidado de los niños. Los problemas son económicos debido a que existen claros indicios que apuntan a que los aspectos económicos de la formación de una familia y la reproducción, además de las políticas públicas relativas a los ancianos, constituyen fuer- 54 El bien individual y el bien común en bioética zas decisivas en la formación de políticas sociales y valores culturales. Hoy en día, los jóvenes en edad fértil comprenden muy bien que criar a un hijo cuesta mucho más, comparado con la generación de sus padres, y aún más con la de sus abuelos –o al menos así lo creen–. Los hijos necesitan más educación, el desempleo constituye una amenaza y los trabajos, aún cuando se tienen, pueden ser precarios, ya que el empleo en la misma empresa durante toda la vida ha desaparecido prácticamente por completo. Como resultado, los hijos permanecen con sus padres más tiempo –es más difícil desprenderse de ellos– y tienen más inseguridades con respecto a sus perspectivas de futuro en el terreno económico, incluso cuando ya se han marchado de casa. Tener un hijo siempre es arriesgado, incluso para padres adinerados y seguros de sí mismos. Nuestro presidente John F. Kennedy dijo en una ocasión que «los niños son rehenes de la fortuna». Muchos jóvenes, al hacer balance de las ventajas y los inconvenientes, se sienten abrumados por los últimos y menos atraídos por las primeras; por eso retrasan la paternidad hasta los veintimuchos o treinta y tantos años. Sin embargo, independientemente de los hijos que tengan –a menudo sólo uno y, con menos frecuencia, dos– las encuestas de opinión muestran siempre que, si pudieran, tendrían más. No obstante, cualquier padre sabe que de un niño a dos hay un gran salto, y de dos a tres, la distancia es aún mayor. Cuando digo a alguien joven que tengo seis hijos –un número inconcebiblemente alto–, me miran como si fuera un marciano. Aunque he llegado a la conclusión de que las fuerzas y condiciones económicas son las variables que afectan en mayor grado a la paternidad, parece que no caben apenas dudas de que son intensificadas por el auge de la vida industrial moderna y las sociedades urbanas, que han sustituido a las agrícolas de antaño, por la necesidad de mucha más educación de lo que jamás haya sido necesario, por la transformación del papel de las mujeres, y por los cambios en los valores sobre cómo vivir la vida. Recuerden que fue el catolicismo, con su apoyo a la vida célibe de monjas y sacerdotes, el pionero en el fomento de una vida no centrada en la reproducción y la familia. En nuestra época, son muchos los que han dejado de colocar la vida en familia en la cumbre de las instituciones sociales más importantes. 55 Algunos datos sobre España España ofrece un buen ejemplo de natalidad baja. Además, he llegado a la conclusión de que lo que hace que en un país suba la tasa de natalidad, probablemente funcione también en otros lugares –siempre que exista voluntad política en este sentido–. Aunque es obvio que España ostenta sus propios valores políticos y culturales generales, además de grandes diferencias regionales, también es cierto que comparte con otros países del sur de Europa algunos valores comunes que resultan decisivos para que las tasas de natalidad sean bajas. El valor cultural más importante, a mi entender, radica en una dependencia continua de la familia, no del Estado, para la provisión de apoyo económico y social a la vida familiar, un hecho que contrasta con los países de la Europa del Norte, donde se ha asignado al Estado un papel importante en la administración del bienestar. El factor político más importante ha radicado en tímidas políticas públicas en apoyo a las madres trabajadoras, sobre todo cuando, a comienzos de los años setenta, el número y la proporción de madres trabajadoras se disparaba y las tasas de natalidad empezaban a caer en picado. Se trata de una falta grave, ya que, a la par que caen las tasas de natalidad, se reduce el número de mujeres que podrían haberse convertido en el futuro en madres. Al mismo tiempo, de nuevo de forma similar a otros países del sur de Europa, las políticas públicas en materia de jubilaciones y pensiones para los mayores se hicieron cada vez más generosas, con una edad de jubilación baja y un apoyo económico cercano al 100% tras la jubilación, el más generoso de Europa. A continuación les doy varios datos relevantes. La tasa de fertilidad española es de 1,2 (la tasa necesaria para el relevo generacional es de 2,1 hijos). nLa edad media al contraer matrimonio es de 27, y al primer nacimiento es de 29, una edad que ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años. nLa tasa de desempleo gira en torno al 10%. nMás del 50% de las mujeres trabaja a jornada completa, un porcentaje que continúa aumentando. nLa segunda transición demográfica española ha producido una reducción n 56 El bien individual y el bien común en bioética radical de terceros y subsiguientes hijos, así como una reducción importante de los segundos hijos. nAlta tasa de desempleo para menores de 30 años. nTendencia de los jóvenes de no abandonar la casa de los padres, a menudo hasta cerca de los treinta años. nMenores tasas de cohabitación y de hijos nacidos fuera del matrimonio que en el Norte de Europa –la tasa de natalidad más alta de Suecia, en comparación con España, se debe en parte a la mayor aceptación de hijos nacidos de mujeres no casadas o nacidos en situaciones de cohabitación–. nSi no fuera por la inmigración, las tasas de natalidad serían aún menores. nEn el año 2020, se predice que la población menor de 15 años será la mitad que en 1970, mientras que el porcentaje de los mayores de 65 años habrá duplicado el de entonces –es más, el reducido porcentaje previsto de mujeres en edad de tener hijos en 2020 podría llevar a unas tasas de natalidad aún menores, mientras que el número de ancianos continuará creciendo. Razones de la baja tasa de natalidad Económicas/culturales/religiosas (no es fácil distinguir sus diversos impactos) nAltas tasas de desempleo y precios de la vivienda elevados: dificultades económicas para casarse y tener hijos. nEscasez de empleos de jornada reducida en España para madres jóvenes y trabajadoras. nAusencia de apoyo económico adecuado para las madres trabajadoras y para el cuidado de los hijos. nMejores oportunidades educativas y profesionales para madres, lo cual prácticamente en cualquier parte se traduce en menos hijos. nLas mujeres se ven obligadas a elegir entre un empleo de jornada completa y tener hijos. nLos esfuerzos reformistas en el ámbito regional han sido desiguales. nReacción contra la Iglesia conservadora y contra los regímenes políticos conservadores anteriores, que pretendían mantener a las mujeres en 57 casa en su papel de madres. Franco y Hitler fueron grandes promotores del aumento en las tasas de natalidad, aunque fundamentalmente con fines nacionalistas y militares. nDisponibilidad del aborto y los métodos anticonceptivos. nTasas de divorcio en aumento. En resumidas cuentas, son varios los factores que, combinados entre sí, causan este problema. Desde mi punto de vista, las fuerzas económicas son las más importantes, aunque se ven reforzadas por los valores culturales. A mi parecer, en España se combinan valores tanto liberales como conservadores. La combinación de ambos no ha resultado favorable para la natalidad: los valores liberales de la sociedad moderna favorecen las familias pequeñas y las mujeres trabajadoras, y ofrecen resistencia a las influencias religiosas; los valores conservadores de la cultura española, como el recurrir a la familia en vez de al Estado para el apoyo al matrimonio y al tener hijos, también juegan en contra de la natalidad. Reformas necesarias Las necesidades españolas son las mismas que las de los demás países desarrollados: La maternidad Toda sociedad necesita una afluencia constante de jóvenes para garantizar su vitalidad intelectual, social y económica y para mantener económica y socialmente a los ancianos. Los economistas han destacado hace tiempo la importancia de la juventud para que una sociedad sea enérgica y económicamente productiva. En un país donde la media de edad de la población se acerca a los cincuenta años, es prácticamente imposible que no falte el número de jóvenes necesario para gozar de esa vitalidad. Otros puntos que cabe considerar serían los siguientes: La familia y la maternidad precisan del apoyo del Estado –la dependencia de la familia ya no es suficiente–. n 58 El bien individual y el bien común en bioética Las mujeres con alto nivel educativo necesitan unas políticas públicas diseñadas para hacer posible la compatibilidad entre trabajo e hijos; es más probable que las mujeres modernas renuncien a tener hijos que a trabajar y muchas mujeres deben integrarse en la población activa por motivos económicos. nEs necesario que exista un apoyo cultural de los valores familiares, aunque dichos valores deben situarse ahora en el contexto cultural de las sociedades industriales modernas, que ofrecen pocos incentivos a la maternidad. • A muchos jóvenes les parece que los hijos suponen muchos sacrificios, mucho más que en mi generación. • La prosperidad económica de por sí conduce a familias menos numerosas. nApoyo religioso necesario para unos valores sociales y del bienestar adecuados. No es suficiente romantizar la familia y oponerse al aborto y a los métodos anticonceptivos; estos no son más que una parte muy pequeña del problema: • El aborto y los métodos anticonceptivos procuran los medios para limitar los hijos, pero no son en sí mismos la causa de unas tasas de natalidad baja. • El motivo fundamental por el cual los jóvenes no tienen hijos es que es difícil tenerlos, económica y socialmente. Es necesario hacerlo más fácil. n El mantenimiento de los ancianos El aumento continuo del número y la proporción de ancianos, exacerbado por unas tasas de natalidad bajas, causará unos problemas graves en el futuro, no ya porque habrá menos jóvenes para mantenerlos, sino porque es necesario que exista un grupo grande y enérgico de jóvenes para procurar la solidez económica y social del país. ¿Qué podemos hacer? Incluso aunque los jóvenes empezaran de repente a tener más hijos, pasarían como mínimo 30 años para que notásemos la diferencia; es decir, el tiempo necesario para que se integrasen en la población activa y se convirtieran en ciudadanos contribuyentes. Mientras tanto, se deben tomar medidas para enfrentarse al problema del envejecimiento de la población: 59 Aumento de la inmigración: Estados Unidos no padece el problema de las tasas bajas de natalidad debido a su alto índice de inmigración, aunque este fenómeno podría estar cambiando. No obstante, una tasa alta de inmigración favorece la tasa de natalidad de un país. nLas políticas de jubilación anticipada se deben cambiar por edades más tardías. nSe debe intentar que los mayores permanezcan en el trabajo durante más tiempo, bien con jornada completa, bien con jornada reducida. nMerece la pena formar a los mayores en la conveniencia de aceptar trabajos nuevos y asumir nuevas funciones. nFomentar más que los jóvenes ahorren para su propia vejez en vista de la posible necesidad de reducir las pensiones, ya que no podrán depender de sus hijos para que los mantengan cuando se jubilen. nLos ancianos deberían defender con ahínco los cambios en las políticas públicas destinados a apoyar la maternidad y a las madres trabajadoras. nLos ancianos habrán de depender más los unos de los otros para cuidarse entre sí. nViviendas especiales para que ancianos en buen estado de salud convivan y se cuiden los unos a los otros a medida que envejecen. n Conclusión: La combinación de unas tasas de natalidad bajas y el envejecimiento de la población presentan problemas muy difíciles. Son dos fenómenos distintos en muchos aspectos, aunque están íntimamente relacionados entre sí. Debido a las bajas tasas de natalidad habrá un problema de envejecimiento demográfico, pero el cuidado de los ancianos de hoy día constituye una necesidad inmediata que una subida repentina de la natalidad no podría ayudar a resolver. La solución a largo plazo radica en más niños, pero los incentivos y las políticas públicas orientadas a aumentar la tasa de natalidad se deben poner en marcha lo antes posible, teniendo en cuenta que pasará mucho tiempo antes de que rindan fruto. Dicho esto, no hay nada más difícil para la mayoría de las sociedades que aprobar políticas que no van a tener un efecto inmediato. Sin embargo, cuanto más esperemos, más grave será el problema. 60 El bien individual y el bien común en bioética Acerca del autor: Daniel Callahan Daniel Callahan es una de las personas que más ha contribuido al desarrollo y la difusión de la bioética. En el año 1969 fundó, conjuntamente con Willard Gayling, el Hastings Center, institución que dirigió hasta 1996 y en la que sigue colaborando como Director del Programa Internacional. Callahan es miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Universidad de Yale. Colabora además con varias instituciones del ámbito sanitario, entre ellas el Instituto de Medicina de la National Academy of Science y el Comité Asesor del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones y estudios sobre bioética, abordando todas aquellas cuestiones que obligan a poner límites al progreso de la medicina para convertirla en una práctica sostenible y justa. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en la política sanitaria, con especial hincapié en la teoría económica de libre mercado, igualdad y costes sanitarios. Sus proyectos sobre medicina y mercados examinan el impacto de la globalización en la evolución sanitaria de las diferentes partes del mundo. Entre sus libros destacan: Taming the Beloved Beast: How Medical Technology Costs Are Destroying Our Health Care System (Princeton University Press, 2009). Medicine and the Market: Equity v. Choice (The Johns Hopkins University Press, 2006). Poner limites: los fines de la medicina en una sociedad que envejece (Triacastela, 2004). The Research Imperative: What Price Better Health? (University of California 61 Press, 2003). False Hopes (Simon & Schuster & Rutgers University Press, 1998). The Troubled Dream of Life: In Search of a Peaceful Death (Simon & Schuster, 1993). What Kind of Life: The Limits of Medical Progress (Simon & Schuster, 1990). * Entre las publicaciones editadas por la Fundació Víctor Grífols i Lucas, figura también el documento del Hastings Center: Los fines de la Medicina. Esta institución, fundada por Daniel Callahan, convocó a un equipo de investigadores internacionales para elaborar un estudio sobre los fines de la medicina, en un intento de desmitificar la medicina, a fin de que el ejercicio de la misma constituya efectivamente un progreso para la humanidad y sea algo más que la curación de la enfermedad y el alargamiento de la vida. 62 El bien individual y el bien común en bioética Títulos publicados Cuadernos de Bioética: 17. El bien individual y el bien común en bioética 16. Autonomía y dependencia en la vejez 15. Consentimiento informado y diversidad cultural 14. Aproximación al problema de la competencia del enfermo 13. La información sanitaria y la participación activa de los usuarios 12. La gestión del cuidado en enfermería 11. Los fines de la medicina 10. Corresponsabilidad empresarial en el desarrollo sostenible 9. Ética y sedación al final de la vida 8. Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos 7. La gestión de los errores médicos 6. Ética de la comunicación médica 5. Problemas prácticos del consentimiento informado 4. Medicina predictiva y discriminación 3. Industria farmacéutica y progreso médico 2. Estándares éticos y científicos en la investigación 1. Libertad y salud 63 Informes de la Fundación: 4. Las prestaciones privadas en las organizaciones sanitarias públicas 3. Clonación terapéutica: perspectivas científicas, legales y éticas 2. Un marco de referencia ético entre empresa y centro de investigación 1. Percepción social de la biotecnología Interrogantes éticos: 1. ¿Qué hacer con los agresores sexuales reincidentes? Para más información : www.fundaciongrifols.org 64 El bien individual y el bien común en bioética 65