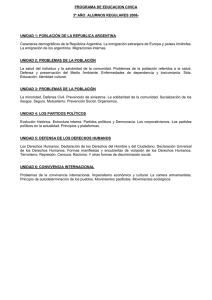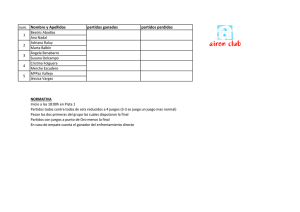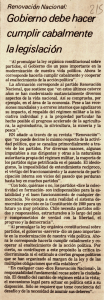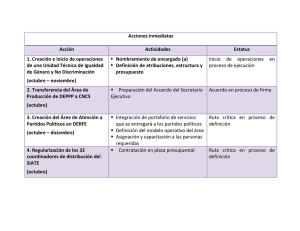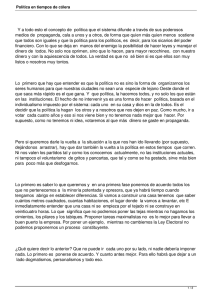Sistema de partidos, patronazgo y reformas - siare
Anuncio

XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 Sistema de partidos, patronazgo y reformas administrativas en América Latina Conrado Ricardo Ramos Larraburu Guy Peters Introducción La Reforma del Estado ha sido una actividad constante de los gobiernos, y dentro de ella, la reforma de la administración pública ha sido quizás el objetivo central de los reformadores. Casi todos los gobiernos han hecho esfuerzos con el objetivo de conseguir un “Estado que funcione mejor y que cueste menos”1, y tan pronto se completa una ronda de reformas suele comenzar otra. Por otra parte, el éxito de una ronda de reformas suele alimentar la percepción de que ha generado problemas que van a motivar otras reformas subsecuentes. Tal como lo argumentó Herbert Simon (1947) en su famosa formulación, los proverbios de la administración tienden a venir en pares contradictorios, de manera tal que cuando los reformadores enfatizan un punto, por ej. la descentralización, la próxima ronda de reformas enfatizará el otro, por ej. la descentralización. A pesar de que son inherentemente políticas, las reformas administrativas suelen ser conducidas y conceptualizadas, en un mundo que aparece como totalmente desprovistos de contenido politico. Ya sea derivadas de un marco conceptual weberiano o de uno proveniente de la nueva gerencia pública, las reformas administrativas son frecuentemente diseñadas e implementadas sin una clara explicitación de los contextos políticos dentro de los que deben operar. Esta falta de entendimiento contextual, y la significancia del contexto, llevan a la ineficiencia de las reformas adoptadas o en el peor de los casos a que sean contraproductivas. Para ser exitosas, las reformas administrativas deben funcionar adaptadas a su entorno político, aún en el caso de que una de las funciones de la reforma haya sido desafiar al orden político existente. Uno de los principales factores politicos que afectan las reformas administrativas ha sido el uso que hacen los líderes politicos, en su propio favor, de los sistemas de personal. Históricamente el desarrollo del sistema de méritos fue una considerable lucha política que se dio en muchos regimens democráticos, en particular los Estados Unidos (Ingraham, 1995). En el presente, especialmente para los países de América Latina así como para los del sur de Europa y para Asia, se están desarrollando debates políticos acerca del grado y tipo de patronazgo que opera dentro del sistema administrativo y del sistema político, considerado de forma más amplia (ver Grindle, 2012). Este patronazgo ejerce influencia no sólo sobre el rendimiento del sistema administrativo, sino sobre el del sistema político en su conjunto. Más aún, si bien el patronazgo y la politización suelen ser discutidos en referencia a los países y regiones anteriormente mencionadas, es importante recordar que ha habido un creciente nivel de politización de la administración en casi todos los países (ver Van Hoonacker y Neuhold, 2013). Las numerosas y variadas formas en las que los sistemas administrativos se han desarrollado, indican claramente que los líderes políticos persiguen objetivos distintos cuando diseñan sus sistemas administrativos. Estos diseños para la administración pública contienen elementos normativos y operacionales que deben ser entendidos antes de que las lógicas de las elecciones tomadas se hagan comprensibles. Más aún, los elementos normativos y operacionales de los sistemas administrativos no siempre coinciden y podrían generar fuertes tensiones. 1 Esta frase proviene del “National Performance Review” en los Estados Unidos (la “Gore commission”) pero la misma lógica ha sido común en la mayoría de los intentos de reforma. Los fines fundamentales de las reformas administrativas han sido hacer que el gobierno se desempeñe más eficientemente y que reduzca al mismo tiempo sus costos. 1 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 En gran medida, la discusión acerca de los sistemas administrativos contiene la presunción, normativa y operacional, de que el sistema de servicio civil meritocrático de carrera es superior a otros sistemas (ver Ingraham, 1995). En la dimensión normativa, la presunción es de que los sistemas weberianos exigen de los Servicios Civiles un tratamiento igualitario hacia la ciudadanía, administran la ley justa y efectivamente, y que proveen un adecuado mecanismo de accountability a los ciudadanos y líderes políticos.2 En la dimensión operativa, los oficiales públicos seleccionados por el criterio meritocrático, son más competentes para realizar sus tareas que aquellos seleccionados por otros medios. Asimismo, las extensas carreras de estos oficiales seleccionados por mérito, provee a la organización con una memoria institucional que podría ayudarla a tomar mejores decisiones en el futuro. A pesar de que la mayoría de los académicos y expertos en administración púbica, y la mayoría de las organizaciones internacionales que presionan por reformas en el sector publico, cantan alabanzas al sistema meritocrático de carrera, hay otras lógicas que promueven el patronazgo y otras formas más politizadas de reclutamiento de sistemas de personal público. Algunas de estas son puramente políticas, como cuando los partidos quieren recompensar a sus militantes con empleos en el sector público. Puede haber algo así como una justificación democratic para esta postura, dado que los partidos políticos ganadores han conseguido el derecho a diseñar e implementar políticas púbicas y por lo tanto, podrían querer contar con gente comprometida con sus programas de gobierno en puestos claves de la maquinaria administrativa. En consecuencia, puede haber argumentos a favor de mayores niveles de politización como mecanismo para conseguir mayor eficacia de gobierno.3 Dado que se pueden destacar virtudes en ambos sistemas administrativos, el meritocrático y el basado en el patronazgo, la obvia respuesta para los gobiernos, y para estudiantes de gobierno, es tratar de encontrar un balance entre ambas virtudes. Aún en países con una larga trayectoria de administraciones públicas basadas en el mérito y despolitizadas, ha habido un movimiento hacia un mayor uso de los criterios políticos para seleccionar sus empleados públicos con el objetivo de reforzar el control de los líderes políticos sobre las estructuras administrativas, las que parecen estar más motivadas por sus intereses profesionales particulares, que por un sentido de lealtad política hacia sus jefes políticos (ver Peters y Pierre, 2004). II. Patronazgo y Politización El término patronazgo ha sido usado en la literatura de ciencia política de formas distintas, y sus manifestaciones varían a través de los países en los que el fenómeno se expresa (ver Eichenbaum y Shaw, 2010). Efectivamente, en una gran parte de la literatura sobre administración pública desarrollada en los países industrializados, el término “politización” se ha usado como un eufemismo para significar patrones de comportamiento que podrían haber sido identificados como patronazgo en otras latitudes (ver Peters y Pierre, 2004; Van Hoonacker y Neuhold, 2013). Independientemente del nombre que se les de, estas prácticas involucran el reemplazo de los criterios de gestión del empleo público basados en el mérito, por criterios de corte político. 2 A pesar de que tendemos a denigrar las rigideces de los elementos de las burocracias tradicionales, tales como el mantenimineto de la constancia de acta, esto fue básico para mantener transparencia y accountability. 3 Esto es por supuesto, una forma distinta de expresar el viejo argumento que contrasta los imperativos de “competencias de neutralidad” con las “competencias de lealtad política” en la administración pública. Esto significa: es la competencia en un sistema de gobierno democratico solo una cuestión de obtener buenas notas en un exámen de meritocracia, o es más una cuestión acerca de la capacidad y la voluntad de administrar los programas del gobierno de turno? Ver Aberbach and Rockman (1994). 2 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 Así como la politización esté quizás creciendo en la mayoría de las democracias industrializadas, el patronazgo en América Latina está cambiando. Las versiones tradicionales de patronazgo (usualmente denominadas como clientelismo o brokerage) están siendo amenazadas por procesos de modernización de las sociedades latinoamericanas. Estos procesos de modernización incluyen factores tales como el arribo de los partidos de masas, mayores niveles de educación, un mayor compromiso de los ciudadanos con las redes sociales, y quizás uno de los factores más importantes como lo es una eficacia creciente en la forma en la que se instalan las demandas ciudadanas en la burocracia pública (Schröter 2010). En ese sentido, la capacidad de los patrones individuales para ejercer su poder sobre los ciudadanos de a pie, ha disminuido, así como las bases electorales del clientelismo. Por otro lado, sin embargo, el patronazgo sigue siendo para los partidos politicos latinoamericanos al menos tan importante como lo era en el pasado. La capacidad y voluntad de los partidos políticos para utilizar su poder sobre los gobiernos, con el objetivo de proveer puestos públicos a sus militantes y simpatizantes, sigue siendo un importante recurso de poder para los mismos. Así como el patronazgo a nivel individual fue un medio para que los patrones confirieran beneficios a sus clientes, un puesto de trabajo en el sector publico sigue siendo para los partidos políticos un mecanismo para brindar beneficios a sus clientes, más directo y tangible que la mayoría de las políticas públicas (Robinson y Verdier, 2002). En este trabajo proponemos la idea de estudiar en dos etapas fuertemente vinculadas, la relación entre sistemas de partidos políticos y capacidad para reformar la administración en América Latina. En la primera etapa sostenemos que la naturaleza del sistema de partidos, conceptualizada como más o menos institucionalizada y más o menos estructurada programáticamente, influencia notoriamente el tipo de patronazgo utilizado por los partidos políticos. A su vez, también sostenemos que la naturaleza del patronazgo condiciona las reformas administrativas. El plan de un futuro proyecto de investigación en la materia sería entonces, explorar los vínculos que se generan en el primer nivel, para luego vincular estos sistemas de patronazgo a las reformas administrativas. En este modelo de cambio, la naturaleza del sistema administrativo, entendido como su grado de autonomía respecto de los actores e instituciones políticas, es entendida como una variable interviniente. III. El rol de los partidos políticos Hasta este momento, hemos discutido los partidos politicos y los sistemas de governance como cuestiones indiferenciadas. Deberíamos entonces comenzar a considerar que los partidos politicos difieren a lo largo de una serie de dimensiones (Sartori, 1975; Mainwaring y Scully 1995) que son relevantes para entender cómo será su enfoque acerca de las cuestiones de gestión del sector público y su burocracia. Si bien estaremos discutiendo principalmente a los partidos políticos en América Latina, algunas de estas diferencias que marcaremos entre los partidos latinoamericanos, pueden ser también observadas en otros contextos, incluyendo probablemente a los sistemas políticos más desarrollados, tales como aquellos que se encuentran en Europa. Para el propósito de este trabajo consideraremos a dos características de los partidos politicos, como las variables independientes que explicarán las elecciones que se hacen concernientes a las estructuras administrativas, en particular, el grado de patronazgo que se desarrolla. La primera carácterística de los partidos es el nivel de institucionalización. El concepto de institucionalización está bien desarrollado en la literatura de la teoría institucional (Selznick, 1957; Huntington, 1968; Peters, 2010) y tiene a grandes rasgos, los mismos significados para los partidos políticos. Existe una creciente literatura (ver Basedau y Stroh, 2008; Lindberg, 2006; Jones, 2007) que discute 3 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 explícitamente la institucionalización de los partidos y los sistemas de partidos políticos. Muchos de estos estudios han utilizado algunas de estas variables que se derivan de los análisis de Huntington‟s (1968) sobre el desarrollo político, mientras que otros han mirado más hacia la literatura organizacional, que trata acerca de la estabilidad de los sistemas de partidos, a la hora de medir la institucionalización. En todos los casos, sin embargo, los estudios tratan a los partidos politicos como si fuesen instituciones distintivas respecto al resto de las instituciones del sector público. 4 En este estudio nos enfocaremos en la estructura interna de los partidos, el tipo de financiación, de los partidos y del sistema de partidos de forma más general. Deberíamos señalar que la institucionalización de los partidos, individualmente considerados, así como la institucionalización del sistema de partidos, no siempre coinciden, de modo que podría darse la existencia de partidos institucionalizados en sistemas débilmente institucionalizados. Nuestra atención se centrará en los grados de institucionalización del sistema de partidos, considerando, tal como lo hacen Mainwaring y Scully (1995), cuatro factores que determinan las características del sistema, a saber: 1) 2) 3) 4) La estabilidad de la competencia interpartidaria; La fortaleza del enraizamiento social de los partidos; La legitimidad de los partidos políticos y las elecciones; y La fortaleza de la organización partidaria, medida en términos de financiación, personal y rutinización de sus procedimientos. La institucionalización de los partidos políticos puede ser una causa y un efecto del patronazgo político. Por un lado, los partidos políticos pueden utilizar el patronazgo para consolidar sus posiciones a través de la entrega de cargos públicos en forma de recompensas entregadas a sus adherentes, o como mecanismo de colonización de la burocracia. Por otro lado, y frecuentemente asociado a los cartel party (Katz y Mair 1995) el tener designaciones públicas en el gobierno a través del patronazgo, proporciona ventajas en términos de control de las políticas públicas, con el objetivo de que el partido controle la eficacia de sus programas de gobierno y se muestre como un buen gestor de las demandas sociales. Debería considerarse que algunos de estos procesos se dan de forma involuntaria, de modo que algunos partidos que son exitosos a lo largo del tiempo, pueden crear empleos simplemente porque sus simpatizantes están interesados en entrar en el gobierno. Esto es lo que ha ocurrido en gobiernos con largos períodos de control de la maquinaria pública, como el caso de Suecia, donde tenían un estricto sistema de méritos y una baja politización abierta de la burocracia (Pierre 2001). El éxito derivado de sus programas públicos de gobierno ha institucionalizado y fortalecido su dominio sobre la maquinaria pública. La naturaleza programática de los partidos y de los sistemas de partidos es la segunda característica que suponemos que tiene un impacto significativo sobre las preferencias del patronazgo y clientelismo dentro de los sistemas políticos. Algunos partidos politicos se identifican como portadores de ideas políticos y en consecuencia, en defensores e impulsores de determinados programas públicos. Otros 4 Una pregunta estandar en esta literature es si existen o no diferencias significativas entre instituciones y organizaciones. North (1990) argumenta que las instituciones son sistema de reglas de juego y que las organizaciones son los jugadores jugando el juego. En terminus de partidos politicos, reglas electorales y sistemas de partidos son las reglas del juego, y los partidos políticos son los jugadores jugando el juego. 4 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 partidos tienden a verse como máquinas electorales, cuyo objetivo principal es la obtención de las oficinas de gobierno, mientras que las políticas públicas son sólo medios para poder capturar las anteriores.5 Los clásicos partidos “catch-all” han sido los clásicos ejemplos de gobiernos no programáticos. El grado de estructuración programática de los sistemas de partidos puede medirse a través de la coordinación entre el partido y sus jerarquías políticas y a través de los vínculos entre el partido y sus votantes. La estructuración es alta en caso que los políticos apelen a los logos y símbolos partidarios en sus apelaciones a la ciudadanía, y en caso que los sus votantes se distingan de otros a través de las apelaciones programáticas que hace su partido (Kitschelt et al 2010). Cuando la estructuración progrmática es baja en cambio, los politicos buscan mobilizar directamente sus constituencies electorales, sobre la base de incentives selectivos y relaciones de intercambio de favores que afectan sólo a individuos y grupos pequeños (clientelismo con patronazgo y otras monedas de cambio. La relación entre la naturaleza programática de los partidos y la utilización que hacen de las oportunidades de patronazgo, es de alguna forma ambigua. Por un lado, los partidos programáticos pueden ser pensados como más interesados en controlar la política pública, ya que les permite transmitir su control profundo sobre la burocracia pública, tal como lo ha argumentado Paul Light en los Estados Unidos (1995). Tener sus simpatizantes en posiciones de control debería darles control sobre la burocracia. Por otro lado, deberíamos esperar que sistemas menos programáticamente estructurados, tengan más interés en desarrollar el sistema de patronazgo político. En la medida que esos partidos puedan demostrar votar por ellos puede estar asociado a recibir beneficios directos, los futuros votantes, quienes tienen pocas demandas programáticas, verán incrementadas sus chances de alcanzar o retener un puesto en una oficina pública. Si el partido y sus votantes no están comprometidos con una determinada ideología, el reparto de puestos públicos será suficiente para alcanzar sus fines electorales. Hasta este punto hemos venido discutiendo estas dos dimensiones de los partidos políticos, su grado de institucionalización por un lado, y su grado de estructuración programática por el otro, como si ellas variaran independientemente. En principio esto es correcto, pero en la práctica estas dos variables están interrelacionadas, ya que los partidos políticos que tienen altos niveles de estructuración programática suelen ser partidos institucionalizados y tienen más chances de sobrevivir en un sistema de partidos institucionalizado (Mainwaring 1999; Jones 2007). Por otro lado, aquellos partidos que están más institucionalizados, tienden a tener un grado de estructuración programática más fuerte.6 No es del todo claro si es la institucionalización la que tiende a generar compromisos programáticos o viceversa, pero a los efectos de nuestro argumento la direccionalidad de la causación no es lo importante. Uno de los factores significantes que afectan la conexión entre el grado de institucionalización y la naturaleza programática de los partidos es la necesidad de consistencia y predictibilidad de las políticas públicas. En un sistema de partidos institucionalizado y con fuertes grados de estructuración programática, donde existe un marco político e institucional favorable para alcanzar acuerdos cooperativos entre los actores políticos, los partidos políticos tienen fuertes incentivos para cumplir sus acuerdos programáticos. En un sistema de partidos más fluido y con baja estructuración programática 5 Este es por supuesto, el tradicional argumento dado por Anthony Downs (1958) concerniente a las motivaciones del tipo “office-seeking” de los políticos y de los partidos políticos. 6 Aunque esto no siempre es así, tal como surge del ejemplo mexicano donde el PRI es un partido poco programático en un sistema político con grados altos de institucionalización. 5 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 en cambio, estos incentives son menores ya que las expectativas de los actores están más orientadas al corto plazo, siendo más redituables las políticas clientelares destinadas a un sector de la población más pequeño y cuyos apoyos son fluctuantes. Sin embargo, los sistemas de partidos institucionalizados y programáticos tienden estabilizar y hacer más difíciles las condiciones de ingreso de nuevos partidos, angostando así los patrones de competencia partidaria.7 No obstante, tal como lo demuestra el caso uruguayo con la entrada del Frente Amplio al escenario electoral en los setenta, y que ha llegado a constituirse hoy en día como la primera fuerza política del país, los sistemas altamente institucionalizados pueden llegar a mostrar fuertes capacidades de adaptación, lo que los lleva a seguir siendo sistemas con fuertes grados de estabilidad (Buquet 2011). 4. Vinculando partidos y patronazgo Decir simplemente que los distintos tipos de partidos políticos utilizan el patronazgo de forma diferente es una trivialidad. Entender las razones y las formas del patronazgo requiere un más profundo entendimiento del fenómeno. Por ejemplo, los partidos programáticos podrían estar interesados en distribuir posiciones jerárquicas de gobierno que estén cerca de los centros de toma de decisiones políticas, de manera de poder imponer a las burocracias sus programas partidarios. Por otro lado, podría pensarse que los partidos con baja estructuración programática podrían conformarse con cualquier tipo de puesto público, siempre que signifique la entrega de un trabajo a sus adherentes. En efecto, para los partidos con baja estructuración programática, los puestos no jerárquicos de la maquinaria administrativa podrían ser más codiciados en la medida que de esta manera se podría beneficiar a un número más alto de adherentes. En consecuencia, para entender el vínculo que existe entre el sistema de partidos, y los partidos individualmente considerados, con el patronazgo político, será importante analizar cuidadosamente la naturaleza de este tipo de arreglos. Tal como se observa con todos los partidos políticos, y no solamente con los latinoamericanos, el ejercicio de contar la cantidad de puestos públicos distribuidos es insuficiente para avanzar en este tema, ya que no todos los arreglos de patronazgo pueden ser entendidos como derivados de un mismo fenómeno político, a pesar de su apariencia en común. Desde el punto de vista de nuestra investigación debemos estudiar el alcance del patronazgo en distintos sistemas políticos, a partir de la naturaleza de los sistemas de partidos, y en alguna medida, la naturaleza de los partidos (individualmente considerados) de gobierno. Podríamos llegar a encontrar efectos sistémicos desde el sistema de partidos, donde los distintos partidos que componen el sistema adoptan los comportamientos de los partidos dominantes, aún teniendo menores niveles de institucionalización o estructuración programática. Tal como ya lo hemos mencionado, esta investigación requiere desarrollar un detallado entendimiento de la naturaleza del patronazgo dentro de los sistemas de partidos. Mientras que desarrollar un detallado entendimiento del patronazgo dentro de cada sistema político pudiese ser importante para comprender adecuadamente estos vínculos, podríamos iniciar el análisis empírico con un entendimiento bastante simple de la naturaleza del patronazgo político. Podríamos, por ejemplo, diferenciar entre sistemas administrativos que han decidido mantener su tradición de politización de la administración pública, haciendo un uso extensivo del patronazgo político, contraponiéndolos con aquellos que han venido tratando de llevar a cabo reformas administrativas con el objetivo de fortalecer o construir un sistema de méritos en su administración pública. Los sistemas 7 Esto es análogo a los argumentos generales acerca de la ecología poblacional de las organizaciones. Ver Davis y Cobb (2010). 6 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 políticos de América Latina que últimamente han mantenido un extendido sistema de patronazgo político y que no se han embarcado sustantivas reformas de sus Servicios Civiles, han sido aquellos que están liderados por Presidentes populistas y que han pasado por procesos de reelección, tal como ocurre en los casos de Cristina Kirchner en la Argentina, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela (hasta su fallecimiento en marzo de este año)8. Estos Presidentes de corte populista (Panizza 2010) suelen tener poca inclinación hacia las políticas públicas basadas en arreglos cooperativos con otros grupos e instituciones políticas, y utilizan de forma extendida los mecanismos de patronazgo político, con el objetivo de recompensar a sus adherentes y como instrumento de colonización de la burocracia pública. Dejando de lado los efectos inmediatos y coyunturales de algunos estilos Presidenciales sobre la administración pública, parecería que existen otros vínculos más sistémicos entre los partidos políticos y el nivel de patronazgo de un sistema político. Por ejemplo, se podría argumentar que en sistemas de partidos más institucionalizados, las políticas públicas tienen una mayor posibilidad de estabilidad más allá de la duración de un gobierno en particular. En estos sistemas, el estilo más consensuado de hechura de políticas, hay razones para institucionalizar también sus Servicios Civiles a través de reformas que refuerzan sus pautas meritocráticas9. En estos sistemas de partidos el énfasis en la governance tiende a estar dado más, en la calidad de los servicios públicos y en la eficacia de los mismos para satisfacer las demandas de la ciudadanía, que en el control directo de la burocracia pública. Empíricamente, la hipótesis desarrollada anteriormente aparece sustentada en las experiencias de países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil (aunque este último más recientemente), quienes han logrado crear sistemas de partidos políticos institucionalizados y con relativos fuertes componentes de estructuración programática10. Estos países también han sido capaces de producir sistemas de mérito más institucionalizados dentro de sus burocracias públicas, así como un alto desarrollo relativo de sus capacidades institucionales (Kaufmann et al. 2011). Habiendo dicho esto, es necesario marcar diferencias entre estos países. Chile por ejemplo, si bien es el país en América Latina que más ha podido avanzar en la mejora de la gestión pública, sigue haciendo un uso extendido de los mecanismos de patronazgo en sus niveles medios y bajos de la burocracia estatal (aunque mezclado con una cultura de exigencias de capacidades técnicas de las personas propuestas para ocupar las plazas públicas de empleo) (Alberts y Valenzuela, a publicar). Al mismo tiempo, ha sido el país que más consistentemente ha avanzado hacia la construcción de un sistema de Alta Dirección Pública en América Latina. En consecuencia, si queremos avanzar en el entendimiento de la naturaleza y límites que tienen las reformas administrativas, y en particular las del Servicio Civil, dentro de este grupo de países, debemos aprender y conocer más acerca de la naturaleza y escala de sus sistemas de patronazgo, y no únicamente considerar la que hasta ahora venía siendo nuestra variable independiente, a saber, los sistemas de partidos. Es necesario añadir otras variables intervinientes que puede estar afectando los 8 Mercedes Iacoviello, quien está actualizando sus diagnósticos de 2006 de los Servicios Civiles latinoamericanos, nos proporcionó vital información para poder realizar esta afirmación. 9 No estamos argumentando aquí que estos sistemas sean tan colaborativos y estables como los sistemas consociativos descritos por Lijphart (1984) (aunque Uruguay sí ha sido considerado por este autor dentro de esta categoría). Aún así, son capacesde producir políticas públicas más predecibles y estables que otros sistemas políticos con sistemas de partidos menos institucionalizados. 10 En efecto, estos sistemas podrían tener sistemas de partidos más esbales que muchos países europeos que tienen „flash parties”, es decir, que entran y salen de la escena electoral y que apelan a intereses muy particularistas. 7 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 resultados en materia de reformas administrativas, tales como el nivel socio educativo de sus elites sociales y políticas, la capacidad de implementación y de sanción legal que tienen, sus desarrollos económicos relativos, etc. Asimismo es necesario considerar cuestiones de oportunidad y conveniencia de los actores políticos con capacidad de decisión en estos campos de política. Dentro de los países que han avanzado en el sentido de reformas que tienden a reforzar las pautas meritocráticas en la administración pública, pueden señalarse aquellos casos en que se está en presencia de sistemas de partidos con bajos grados de institucionalización y bajos niveles de estructuración programática. En Colombia, Perú y Ecuador, parecería ser que las reformas están directamente impulsadas por Presidentes que no pertenecían al sistema de partidos tradicional, y en el caso particular de Colombia y Ecuador, con un fuerte background académico y conexiones con el mundo universitario y de consultoría internacional. Dentro de este grupo de países, algunas veces, como en el caso de Colombia bajo el Presidente Uribe, o de Perú bajo Alan García, el objetivo principal ha sido las reforma de sus Altos Servicios Civiles, de manera de contar con una burocracia profesional que asista al Presidente y sus Ministros (mayoritariamente profesionales de su confianza) a implementar sus ambiciosos programas. En otros casos, como ocurrió con el Presidente Correa en Ecuador y más recientemente con Humala en Perú, sus reformas han pretendido extender el sistema de méritos hacia límites más ambiciosos. Sin embargo, a diferencia del grupo de países con sistemas de partidos fuertemente institucionalizados, se debe tener en cuenta la baja línea de base desde la que parten, por lo que sus reformas deberán convivir con altos niveles de patronazgo en todos los niveles de sus respectivos Servicios Civiles. 5. Conclusiones Si bien se está lejos de encontrar una perfecta relación entre las características del sistema de partidos y el grado de reformas administrativas que se desarrollan en los países latinoamericanos, parecería haber algún tipo de relación entre estas dos variables. Sistemas de partidos (y partidos) más institucionalizados y programáticos, aparentan estar asociados con reformas administrativas. Aún así, muchas de las reformas aparecen como directamente asociadas a la cumbre de las pirámides administrativas (los Altos Servicios Civiles), mientras que una sustantiva proporción del patronazgo político se sigue desarrollando en niveles medios y bajos de la administración pública. Este es el patrón opuesto a la creciente politización del Servicio Civil en la mayoría de los Estados europeos, quienes han concentrado la confianza política en sus jerarquías administrativas, mientras han desarrollado un estricto sistema de méritos en su base. Si bien hemos hecho foco en el rol de los partidos políticos a la hora de explicar los niveles de patronazgo, o contrariamente, por el nivel de reforma de la administración pública, hay también otras razones para explicar estas reformas. Una de las más importantes es el rol de los liderazgos Presidenciales y el rol que juegan en los sistemas políticos de América Latina. Interesantemente, algunos de los reformadores más exitosos son outsiders al sistema político, con partidos creados por ellos mismos y sostenidos exclusivamente sobre la base de sus figuras. Estos hallazgos son muy preliminares, y solo apuntan a la necesidad de tener investigaciones que permitan estudiar estos casos con más detalle. Primero necesitamos más conocimiento y actualizar las mediciones acerca de la naturaleza de los sistemas de partidos. Segundo, necesitamos comenzar a tener clasificaciones y descripciones sobre la naturaleza y profundidad del patronazgo político en América Latina, de manera de poder avanzar en estudios comparativos en la materia (del estilo de los que hizo 8 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 Scherling para la Argentina en la época de los Kirchner). Finalmente, necesitamos avanzar en los estudios de caso de las reformas administrativas en cada país en particular, de manera de entender la dinámica política con la que se vincula el mantenimiento y la reforma del patronazgo político. Esta es una compleja agenda de investigación, pero es una que nos resulta importante para entender el rol que juegan el patronazgo político y las reformas administrativas, en los sistemas políticos. 6. Referencias bibliográficas Aberbach, J. D. And B. A. Rockman (1994) Civil Servants and Policymakers; Neutral or Responsive Competence, Governance 7, 461-89. Alberts, S. And A. Valenzuela (forthcoming) Chile, in C. Alba and B. G. Peters, eds. Handbook of Public Administration in Latin America Buquet, D. (2011) La transformación del sistema de partidos uruguayo: en busca del equilibrio perdido, Ponencia presentada a las Jornadas deHistoria Política. Montevideo. Davis, G. F. And J. A. Cobb (2010) Resource Dependency Theory: Past and Future, in Research in the Sociology of Organizations (Bingley: Emerald Publishers). Downs, A.(1958) An Economic Theory of Democracy (New York: Harper). Eichbaum, C. y R. Shaw (2010) Partisan Appointees and Public Servants (Cheltenham: Edward Elgar). Geddes, B. (1991) A Game Theoretic Model of Reform in Latin American Democracies, American Political Science Review 85, 371-92. Grindle, M. A. (2012) Jobs for the Boys (Cambridge, MA: Harvard University Press). Huntington, S. P. (1968) Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale University Press). Ingraham, P.W. (1995) Foundations of Merit: Public Service in American Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press). Jones, M. (2007) Political parties and party systems in Latin America. Trabajo preparado para el Simposio “Prospects for Democracy in Latin America”,Departamento de Ciencia Política, North Texas, Denton, Texas 2007. Katz, R. y Mair, P. (1995). Changin Models of Party Organization and Party Democracy, Party Politics, Vol.1, No.1, pp.5-28. Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastrucci, M. (2011) Worldwide Governance Indicators, disponibel en http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp, accedido 03-07-2013 Kitschelt, H., Hawkins, K. , Luna, J.,Rosas, G. y Zechmeister, E. (2010) Latin American Party Systems. Cambridge: Cambridge University Press. . Light, P. C. (1995) Thickening Government: Federal Hierarchy and the Diffusion of Accountability (Washington, DC: The Brookings Institution). Lijphart, A. (1984) Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries (New Haven, CT: Yale University Press). Mainwaring, S. y Scully, T.(1995) Party Systems in Latin America (Stanford: Stanford University Press). North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge: Cambridge University Press). Panizza, F. (2010) El populismo como espejo de la democracia. Madrid: Fondo de Cultura Económica de EspañaPeters, B. G. (2010) Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism (London: Continuum). Peters. B. G. And J. Pierre (2004) Politicization of the Public Service in Comparative Perspective: The Quest for Control (London: Routledge). Pierre, J. (2001) Parallel paths? Administrative reform, public policy and politico-bureaucratic 9 XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. - 1 nov. 2013 relationship in Sweden, en Peters, G. y Pierre, J. (ed.) Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform (London: Routledge). Robinson, J. A, and T. Verdier (2002) The Political Economy of Clientelism (London: Centre for Economic Policy Research, Working Paper) Sartori, G. (1975) Political Parties and Party Systems (Cambridge: Cambridge University Press). Schröter, B. (2010) Clientelismo politico: existe el fantasma y cómo se viste? Revista Mexicana de Sociología, 72, pp. 141-175 Selznick, P. (1957) Leadership in Administration (New York: Harper and Row). Simon, H. A. (1947) Administrative Behavior (New York: Free Press). Van Hoonacker, S. And C. Neuhold (2013) Civil Servants and Politics: A Delicate Balance (Basingstoke: Macmillan). 10