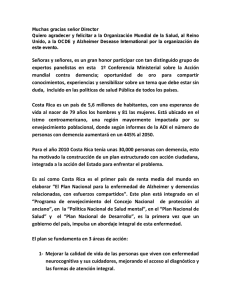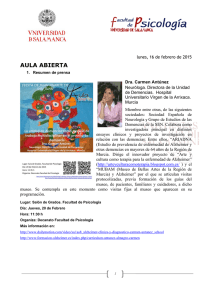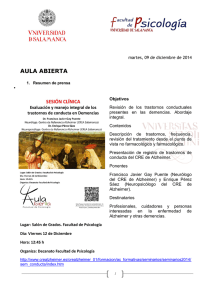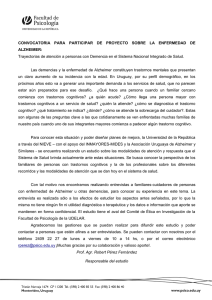Alteraciones de la comunicación verbal y alteraciones del lenguaje
Anuncio

M.J. BENEDET REVISIÓN Alteraciones de la comunicación verbal y alteraciones del lenguaje en las demencias corticales (I). Estado actual de la investigación M.J. Benedet VERBAL COMMUNICATION DISORDERS AND LANGUAGE DISORDERS IN CORTICAL DEMENTIAS (I). THE CURRENT STATE OF THE ART IN RESEARCH Summary. Introduction. This is the first part of a research work into primary and secondary language disorders (LD) in the stages of minimum to mild pathological deterioration in the degenerative process of cortical dementias. Aims. In this first part, in the light of recent models of symbolic computation of language processing, we review the most significant publications on the subject matter. Development. We begin with an introduction to the historical development of the approaches used to deal with the subject. Following that, we briefly describe the components of the language processing system (LPS) in the light of symbolic computation models. We then analyse the publications dealing with those models. Our aim was to determine whether the LD reported in those publications are the result of a primary involvement of any of the LPS components, or whether they are only the result of disorders affecting other components of the cognitive system. In this case, the supposed LD would be secondary and thus a communication, but not language, disorder. Conclusions. Despite the important variations from one individual to another that have been systematically observed by different authors, it seems that only LD belonging to so-called primary progressive aphasia are actually cases of this disorder. In all the other dementias –in the above-mentioned stages of the development process– these disorders are secondary to the involvement of other subsystems of the LPS. [REV NEUROL 2003; 36: 966-79] Key words. Alzheimer’s disease. Cortical dementia and communication. Cortical dementia and language. Frontotemporal dementia. Progressive aphasia. Semantic dementia. INTRODUCCIÓN La Neuropsicología tiene sus orígenes en el estudio de las relaciones entre las alteraciones del lenguaje (AL) y la afectación cerebral. Desde entonces, el estudio de las AL ha sido objeto de una atención mayor a la que se ha dedicado al estudio de las alteraciones de cualquier otra función cognitiva. Ello se debe a varias razones, entre las que cabe destacar aquí tres. Una de ellas es que, mientras las alteraciones de las restantes funciones cognitivas pueden pasar más o menos desapercibidas –o, al menos, incomprendidas–, incluso para el individuo que las padece, las AL son evidentes para todos desde el primer momento. La segunda razón es que las AL son, probablemente, entre todas las alteraciones cognitivas, las más discapacitantes y, sobre todo, las más frustrantes, tanto para el paciente como para su entorno. Por último, las AL selectivas son frecuentes en los accidentes cerebrovasculares, lo que permite estudiarlas con menor interferencia de las demás funciones cognitivas que participan en la comunicación verbal (CV). Ya en 1892, Seglas [1] describe las AL que observa en las demencias. Por su parte, Alzheimer [2], en su descripción de la enfermedad que hoy lleva su nombre, incluyó un déficit de la comprensión auditiva y de la expresión verbal entre sus síntomas más comunes. Sin embargo, quizás debido a que, en este caso, el déficit de la memoria reciente domina fuertemente el cuadro, el Recibido: 17.10.02. Aceptado tras revisión externa sin modificaciones:25.02.03. Departamento de Psicología Básica-Procesos Cognitivos. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. Correspondencia:Dra.MaríaJesúsBenedet.Dpto.dePsicologíaBásica-Procesos Cognitivos. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas. E-28223 Madrid. E-mail: [email protected] Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto titulado ‘Alteraciones del lenguaje primarias y secundarias en las demencias’, subvencionado por la DGICYT (PB97-0238). 2003, REVISTA DE NEUROLOGÍA 966 estudio de las AL en la demencia de tipo Alzheimer (DTA) apenas recibió atención hasta la década de los ochenta. A lo largo de esa década se multiplicaron las descripciones de las AL en la DTA, y se establecieron las características de dichas alteraciones en cada una de las etapas del proceso degenerativo de la enfermedad. Esto hizo pensar que un estudio adecuado de las AL de un paciente permitiría establecer un diagnóstico diferencial de la DTA, y hasta establecer la etapa del proceso degenerativo en la que se encontraba ese paciente. Pero estas expectativas resultaron pronto frustradas. A ello contribuyeron, especialmente, tres hechos: 1. La creciente evidencia de que, hasta bien avanzado el proceso involutivo, la afectación cerebral en la DTA está lejos de ser tan uniforme como se pensaba. Por el contrario, la afectación difusa que la caracteriza puede manifestarse en un solo hemisferio cerebral durante un tiempo, variable en cada paciente, antes de extenderse al otro; o puede, dentro de cada hemisferio, circunscribirse a una determinada región, antes de extenderse a otras. Además, sobre ese fondo de afectación difusa pueden destacarse regiones cerebrales con una afectación más densa que el resto, lo que se manifiesta en forma de déficit cognitivos tan específicos como los que resultan de la afectación cerebral focal, y también variables de un paciente a otro. La evolución del patrón inicial de afectación cerebral y cognitiva es también diferente en cada paciente a lo largo del curso de la enfermedad. En cuanto a la CV, se caracteriza también por una gran variabilidad interindividual de las alteraciones –resultante de la variabilidad interindividual de la afectación cerebral–, lo que, en el ámbito del paciente individual, echa por tierra la validez de aquellas descripciones generales. Los resultados de los estudios acerca de la correlación entre las AL en la DTA y variables como la edad de aparición de la enfermedad, el ritmo de su progresión o su modalidad –familiar o no–, son contradictorios [3]. 2. A partir del artículo de Mesulam [4] acerca de la afasia progresiva (AP) en ausencia de otros deterioros cognitivos, se ha REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE prestado cada vez más atención a las otras demencias corticales diferentes de la DTA. Con ello, se ha puesto de manifiesto que, aparentemente, todas y cada una de esas otras demencias conllevan AL. A medida que la investigación en Psicología cognitiva, en Neurolingüística y en Psicolingüística ha progresado, a los estudios descriptivos de las AL se han sumado estudios funcionales, es decir, estudios encaminados a explicar estas alteraciones en términos de la afectación de uno o más componentes de un modelo de procesamiento del lenguaje. Así, se ha comprendido que buena parte de las aparentes AL de los pacientes con demencia no son sino la consecuencia de la alteración primaria de otras funciones cognitivas que colaboran con las funciones del lenguaje en la comunicación, pero que son diferentes de éstas. 3. La progresiva toma de conciencia de este conjunto de hechos ha conducido a renunciar al intento de basarse en las AL de los pacientes para lograr un diagnóstico diferencial de las demencias. En contrapartida, el estudio de esas alteraciones ha despertado un interés creciente en la investigación básica, ya que permite aclarar cuestiones referentes a la participación de las estructuras cerebrales en los diferentes componentes del sistema de procesamiento del lenguaje (SPL) –en el caso de la degeneración lobular frontotemporal– o determinar –en el caso de la DTA– hasta qué punto los diferentes componentes que integran el SPL son o no modulares [5]; es decir, hasta qué punto son o no capaces de funcionar correctamente en presencia de deterioro de las denominadas facultades horizontales – aquellas que requieren la participación del ejecutivo central (EC)– [6]. En cuanto a la clínica, la comprensión de la naturaleza de las AL en un paciente concreto, permitirá determinar hasta qué punto éste se puede beneficiar de una intervención neuropsicológica. El conjunto de las demencias conocidas se han agrupado en dos grandes tipos: las demencias corticales y las demencias subcorticales [7]. Estas últimas se asocian fundamentalmente con la degeneración progresiva de los ganglios basales y tienen una presentación clínica claramente diferente de las primeras. Aquí nos ocuparemos únicamente de las AL en las demencias corticales. Hasta muy recientemente, sólo se habían descrito dos demencias corticales: la enfermedad de Pick [8] y la enfermedad de Alzheimer [2]. Sin embargo, la primera ha pasado un tanto desapercibida, por una parte, porque su incidencia es menor, y, por otra, porque probablemente se ha infradiagnosticado (en sus primeras fases, no es difícil confundirla con otras condiciones, especialmente psiquiátricas; más adelante, se ha confundido, probablemente, con DTA). El concepto de AP, descrita inicialmente por Pick [8] y, más recientemente, por Wechsler [9], fue recuperado por Mesulam [4,10]en una publicación que generaría un interés creciente por el estudio de las demencias corticales frontotemporales. El término ‘degeneración lobular frontotemporal’ [11] intenta sistematizar y, a la vez, diferenciar de la DTA, un conjunto de demencias corticales que, a lo largo de la historia de la Neuropsicología, habían recibido nombres diversos. Agrupa fundamentalmente tres trastornos diferentes: la demencia frontotemporal (DFT) –que incluye, entre otras, a la enfermedad de Pick–, la AP y la demencia semántica (DS). Su característica neuropsicológica común es el carácter selectivo de las alteraciones cognitivas típicas de cada una de ellas, lo que las diferencia de la DTA, en la que los déficit REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 cognitivos –incluso los que son aparentemente específicos– se presentan siempre sobre un fondo de deterioro cognitivo global. No se sabe si cada uno de estos tipos de demencias es la expresión de diferentes procesos neuropatológicos o si, como parece más probable, se trata de diferentes manifestaciones de una misma patología. En algunos casos, se ha encontrado post mortem la misma patología propia de la DTA. Sin embargo, no se ha podido demostrar que, en estos casos, la evaluación neuropsicológica encaminada a descartar el deterioro cognitivo global, que habría permitido diferenciar una demencia lobular de una DTA, haya sido lo bastante completa como para lograr esta meta. Comenzaremos por revisar un modelo teórico del SPL y veremos luego su imbricación en el conjunto del sistema cognitivo (SC). Por último, a la luz de esos planteamientos teóricos, analizaremos las AL descritas por diferentes autores en sus publicaciones sobre las demencias, y trataremos, con su guía, de establecer una diferenciación entre las AL primarias y las AL secundarias. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE Vamos a exponer uno de los modelos computacionales de procesamiento del lenguaje más generalmente aceptados [12,13], aunque con ligeras variantes, según los autores. Estos modelos se encaminan a explicar las conductas verbales en los ámbitos léxico, morfológico y sintáctico del lenguaje. El nivel del discurso debe abordarse desde el marco de la comunicación, y no simplemente desde el marco del lenguaje, por lo que no puede explicarse únicamente a partir de estos modelos. En el caso de las demencias, básicamente, sólo se ha abordado el estudio funcional de las AL en el ámbito léxico. La razón es que, en los otros ámbitos y en estos pacientes, es sumamente difícil la diferenciación entre las funciones del lenguaje y las otras funciones cognitivas no verbales que participan en las tareas encaminadas a evaluar aquellas. El nivel de la oración se ha abordado, sobre todo, en términos de las relaciones entre el lenguaje y la memoria operativa (MO). Aquí nos centraremos también en el estudio de las conductas del lenguaje en el ámbito léxico. Los modelos computacionales simbólicos postulan que el SPL lo constituye un conjunto de procesadores y de almacenes de representaciones. Es la denominada ‘arquitectura del sistema’. Esa arquitectura debe diferenciarse, por un lado, de la información que trata el sistema y, por otro, de las operaciones que se aplican a esa información. Una operación transforma una representación en otra representación equivalente a la primera, pero diferente de ella en algún aspecto. En los diagramas que acompañan a la exposición, las cajas corresponden a almacenes permanentes de representaciones –son componentes de la memoria permanente–, el texto en cursiva indica los procesos que se aplican a las representaciones que se tratan, y el texto ordinario, fuera de las cajas, indica una representación temporal, resultante de ese tratamiento. En cada diagrama se representan únicamente los componentes necesarios para explicar el conjunto específico de procesos que se desea explicar en cada momento, con la extensión que se desea dar a esa explicación. Las líneas horizontales separan los procesos periféricos (audición/visión y motricidad) de los procesos centrales. A la derecha se indica el tipo de tareas que permiten evaluar cada componente del diagrama. Procesos de comprensión del lenguaje auditivo Los procesos de comprensión del lenguaje auditivo se encaminan a transformar el formato del código del lenguaje que entra en el 967 M.J. BENEDET sistema en otro formato que es capaz de ser tratado por el sistema general de procesamiento de la información. Sólo así puede dicho código contactar con el fondo general de conocimientos (‘sistema conceptual’, en los diagramas). Y sólo podrá comprender el mensaje el oyente si se produce ese contacto. Señal acústica Conversión acústicofonémica Análisis de la señal acústica Tareas: discriminación de fonemas Representación de contacto (secuencia de fonemas) Señal acústica La onda acústica recibe un primer refinamiento en el oído interno, de donde pasa al nervio auditivo convertida en señal eléctrica. El nervio auditivo conducirá dicha señal al tálamo, tras pasar antes por el tronco cerebral, donde es objeto de nuevos refinamientos; además, la oliva superior determina la fuente espacial del sonido, a partir de las diferencias temporales entre la señal que recibe cada uno de los dos oídos. Sabemos poco de cómo tiene lugar la conversión de esta señal física en representación mental. Pero lo cierto es que el sistema perceptivognósico (SPG) va a reconocer como información verbal dicha señal, que va a ser enviada a las estructuras especializadas (sobre todo, en el hemisferio dominante), donde comienza su procesamiento como lenguaje (Fig. 1). Acceso al léxico fonol ógico Léxico fonológico de entrada (reconocimiento de palabras) Acceso al léxico semántico Léxico semántico (comprensión de palabras) Tareas: decisión léxica auditiva Tareas: a) Emparejamiento palabr a-imagen b) Juicio por elección forzada c) Encuesta semántica sobre palabras Sistema conceptual Conversión acusticofonémica Se ha generado toda una serie de modelos explicativos de la conversión de la señal acústica en representación mental. De acuerdo con la explicación más generalizada, la señal nerviosa procedente de la onda acústica se analiza en términos de características distintivas de los fonemas, y cada una de estas características se procesa, en paralelo, mediante un módulo específico. Estas salidas modulares se recogen e integran en un fonema. Un fonema es una representación mental abstracta de todas las diferentes maneras de pronunciar un mismo sonido del lenguaje. Si todos los analizadores funcionan correctamente, cada fonema de la lengua se diferencia claramente de los demás y será reconocido e identificado. La integridad de este conjunto de operaciones se evalúa mediante las pruebas de discriminación de fonemas. El resultado final del análisis de las señales nerviosas correspondientes a una palabra es una secuencia de fonemas denominada ‘representación de contacto’. Almacenes léxicos Son almacenes de memoria permanente que contienen representaciones de todas las palabras que conocemos. Aunque no hay acuerdo al respecto, aquí postularemos que existe un almacén léxico que contiene representaciones de los significados más básicos e inmediatos de las palabras que conocemos (léxico semántico, LS), y cuatro almacenes léxicos que contienen representaciones de las formas de esas palabras, con independencia de su significado: dos de ellos dedicados al lenguaje oral (léxicos fonológicos, LF) y otros dos dedicados al lenguaje escrito (léxicos grafémicos, LG). En cada caso, habría un almacén dedicado al reconocimiento de palabras (LF/LG de entrada) y otro dedicado a su producción (LF/LG de salida). En efecto, se han descrito pacientes que presentan déficit atribuidos al almacén léxico en una de estas modalidades y conductas del lenguaje, y no en las demás. Acceso al léxico fonológico En el LF, las palabras se representarían también en términos de secuencias de fonemas, especificados por sus rasgos distintivos. Para que la representación de contacto se pueda reconocer como una palabra, ha de ser capaz de activar, en el LF, una representación idéntica a ella: la representación de la palabra a la que corresponde. En el momento en que esto ocurra, la secuencia de fone- 968 Figura 1. Comprensión auditiva de palabras. mas contenida en la representación de contacto se reconocerá como palabra. Esto significa que no podemos reconocer como palabras las secuencias de fonemas que no corresponden a palabras reales ni aquellas que corresponden a palabras que no conocemos –por lo que no se encuentran representadas en nuestro almacén léxico– o que hemos usado tan pocas veces que su registro no es lo bastante robusto como para que se active. El reconocimiento de palabras y, con él, el estado del almacén léxico, se evalúa mediante tareas de decisión léxica. En éstas, se presentan palabras y pseudopalabras mezcladas aleatoriamente y el sujeto ha de decir, cada vez, si se trata o no de una palabra real. Para ello, el sistema ha de intentar emparejar cada secuencia de fonemas con una de las palabras que tiene almacenadas. Sólo si lo logra, concluirá que es una palabra. Lo contrario implica que no es una palabra, que es una palabra que no conoce, que su LF está dañado o que hay dificultades para acceder a su contenido. Acceso al léxico semántico Una vez que la representación correspondiente a la forma de la palabra escuchada resulta activada en el LF, dicha representación va a activar, a su vez, en el LS, la representación correspondiente a su significado más común. Contacto entre la palabra escuchada y el resto del sistema cognitivo La representación del significado básico de la palabra en el LS sería la última representación del lenguaje. En tanto que representación semántica, sería capaz de entrar en contacto con nuestro fondo general de conocimientos (o sistema conceptual) y situar, así, el significado de esa palabra en su contexto global (conceptual y cognitivo). En ese momento, tenemos acceso al significado pleno de la palabra, es decir, a toda la información que constituye el concepto correspondiente. Se señala aquí que el concepto de LS varía de un autor a otro. Para unos se trata de un almacén de representaciones de los significados de las palabras, independiente del sistema conceptual, que formaría parte del SPL; para otros, se trata de un mecanismo REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE Señal acústica Análisis de la señal acústica Sistema conceptual Acceso al léxico semático Léxico semántico Tareas: a) Identificación de imágenes homófonas b) Denominación oral de imágenes Representación de contacto (secuencia de fonemas) Léxico fonológico de entrada Vía 1 Acceso al léxico fonológico Léxico fonológico de salida Tareas: a) Denominación oral de imágenes b) Repetición Léxico semántico Vía 2 Vía 3 Léxico fonológico de salida Planificación de la secuencia de fonemas de las palabras Planificación de la secuencia de fonemas Retén fonológico Retén fonológico (secuencia de fonemas) Activación de planes articulatorios Tareas: a) Denominación oral de imágenes b) Repetición Aparato motor (articulación) Activación de planes articulatorios Sistema motor (articulación) Figura 2. Producción oral de palabras simples. Figura 3. Tres vías para la repetición de palabras. Vía 1: lexicosemántica; vía 2: lexicofonológica; vía 3: fonológica subléxica. de acceso a la forma de las palabras desde la semántica o a ésta desde aquellas; para otros, es el componente verbal de un sistema conceptual único –y, por lo tanto, externo al SPL– y, para otros, es un sistema semántico verbal, diferenciado de otro, u otros, sistemas semánticos no verbales. La comprensión de palabras –que implica el acceso a su significado– se evalúa mediante tareas de emparejamiento palabra-imagen, de juicio por elección forzada (o emparejamiento de palabras por su significado) o mediante tareas en las que se le hacen al sujeto una serie de preguntas acerca de características perceptuales, funcionales o conceptuales de los objetos designados por cada palabra (tareas de encuesta semántica sobre palabras). semántica activará, a su vez, la representación de la forma fonológica de una palabra que corresponda a ese significado (‘perro’, ‘can’, ‘chucho’, etc.), y que se elegirá en función de una serie de variables del contexto verbal y social. La activación de las representaciones fonológicas para la producción de las palabras incluye, al menos, dos procesos diferentes: la activación del marco de la palabra –es decir, de la información acerca del número de sílabas de que consta la palabra y de cuál de ellas lleva el acento– y la activación de los fonemas correspondientes, que integran cada sílaba. Una vez activados ambos elementos, se desencadena un proceso de planificación de la secuencia de esos fonemas. Dicha secuencia queda, así, preparada para su articulación. La planificación de la secuencia de fonemas, que es la última operación del SPL, requiere la participación del EC. La secuencia planificada se mantiene en un retén fonológico –componente de la memoria a corto plazo (MCP)–, mientras se activan los correspondientes planes articulatorios –en el componente práxico del sistema procedimental– y son ejecutados por el aparato motor. La evaluación de los componentes del SPL que participan en la producción oral de palabras se hace mediante la combinación de tres tipos de tareas: repetición de palabras, denominación de imágenes e identificación de imágenes homófonas. Procesos de producción del lenguaje oral Los procesos de producción del lenguaje oral se encaminan a preparar las representaciones correspondientes al mensaje que se desea transmitir, para que puedan activar en el sistema de memoria procedimental planes articulatorios o gráficos (praxias). Estos planes, a su vez, van a inervar los componentes del aparato motor. El resultado es la materialización del código del lenguaje en forma de palabras articuladas o escritas, capaces de transmitir el mensaje a nuestro interlocutor. El proceso de producción oral de palabras (Fig. 2) comienza con la activación de un concepto y la selección de los aspectos de ese concepto que queremos transmitir. Estos aspectos del significado, así seleccionados, activarán en el LS –es decir, ya dentro del SPL– la representación de un significado de las palabras (p. ej., ‘animal amigo del hombre, que ladra’). Esta representación REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 Repetición de palabras Una tarea de repetición de palabras combina los procesos de comprensión del lenguaje y los procesos de producción del lenguaje expuestos hasta aquí. Sin embargo, la repetición se puede hacer por tres vías diferentes, cada una de las cuales implica unos u otros 969 M.J. BENEDET de los componentes del SPL incluidos en los diagramas (Fig. 3). La vía 1 permite repetir palabras y acceder a su significado a partir de su forma fonológica. La vía 2 permite repetir palabras y acceder a la forma fonológica de la palabra, pero no a su significado. Ambas son vías léxicas (semántica y fonológica, respectivamente). En cambio, la vía 3 es una vía subléxica (y fonológica). A medida que la secuencia de fonemas entra en el sistema, activa directamente –sin acceso al LF ni al LS– la secuencia de fonemas correspondiente, que se mantiene en el retén fonológico de salida para su articulación. La repetición de palabras puede alterarse por un déficit del procesamiento de la palabra estímulo, por un déficit del procesamiento de la palabra respuesta o por un déficit de la conexión entre ambos componentes del sistema. Las palabras conocidas se pueden repetir por cualquiera de las tres vías; en cambio, las palabras no conocidas o de baja frecuencia de uso y las pseudopalabras, al no estar representadas en los almacenes léxicos, sólo se pueden repetir por la vía subléxica. Un test de repetición que contenga palabras de alta y baja frecuencia de uso y pseudopalabras permite explorar esta vía. Denominación de imágenes La denominación de imágenes requiere la participación de otros dos subsistemas cognitivos, además del SPL y del sistema procedimental: el subsistema perceptivognósico y el subsistema conceptual. Por ello, la tarea de determinar el déficit subyacente a las dificultades para nombrar objetos o imágenes (anomia) requiere que consideremos cada uno de los componentes de esos subsistemas. En la figura 4 se presenta un diagrama simplificado de cada uno de ellos y de sus interacciones en la denominación de objetos. De acuerdo con el diagrama, el daño puede afectar a cualquiera de los cuatro subsistemas y, dentro de cada uno de éstos, a cualquiera de sus componentes. Por otro lado, vemos que la denominación de imágenes parece posible por una vía gnosicoverbal, sin la participación del sistema conceptual propiamente dicho. Esta vía no sería posible sin la integridad, tanto del SPG como de los componentes del SPL que participan en la producción de palabras a partir de su significado. La propuesta de una vía ‘formal’, que permitiría activar la forma de la palabra a partir de la forma del objeto, sin pasar por el significado de una y otra no se ha confirmado [12,14,15]. Por el contrario, algunos autores han recogido datos que parecen indicar que el acceso al significado del objeto es indispensable para el acceso a su nombre [16]. Identificación de imágenes homófonas En esta tarea se presentan dos imágenes, y el sujeto ha de decir –sin nombrarlas y sin que se le nombren– si ambas se pueden nombrar con la misma palabra o no. En ese último caso, los dos nombres difieren en un solo fonema (p. ej., ‘rana’ y ‘rata’). Esta tarea requiere que se active la forma de la palabra correspondiente al nombre de cada imagen y que ambas palabras se comparen. Para ello, se precisa la participación del LS y del LF; pero, al no requerir articulación, no se necesita la participación de ninguno de los otros componentes incluidos en la figura 2. Si el LS (o el sistema conceptual) está dañado, estarán afectadas las tareas de denominación de imágenes y de identificación de imágenes homófonas, ya que ambas requieren la participación de este componente; pero no la tarea de repetición, que se puede hacer por cualquiera de las vías fonológicas (Fig. 3). Si está dañado el LF, se afectarán la denominación de imágenes y la identificación de imágenes homófonas, pero no la repetición (que se puede hacer por una vía subléxica). Si está dañado cualquiera de 970 Figura 4. Sistemas implicados en la denominación de imágenes. los componentes que intervienen después del acceso al LF, se afectarán la repetición y la denominación de imágenes, pero no la identificación de imágenes homófonas. Fluidez verbal controlada Una tarea de uso frecuente en la evaluación de las funciones cognitivas en las demencias es la de fluidez verbal controlada o FAS [17]. En su modalidad más frecuente, consta de seis elementos. En cada uno de los tres primeros se le pide al sujeto que diga, lo más rápidamente posible y hasta que se le detenga, todas las palabras que recuerde que empiezan por una determinada letra. En los otros tres, se le pide que diga, en las mismas condiciones, todas las palabras que recuerde que pertenezcan a una determinada categoría semántica. En ambos casos, la producción de palabras ha de atenerse a una serie de principios de exclusión. En los tres primeros elementos, lo que se le pide al sujeto es que acceda al LF a partir de una clave fonológica determinada que se le cambia, y que active en él y articule palabras correspondientes a esa clave. Es decir, la ejecución de estos tres primeros elementos supone un acceso directo al LF (Fig. 2). En cambio, en los tres últimos elementos, se le pide: 1. Que active una determinada categoría semántica, que también se le cambia. 2. Que active ejemplares dentro de ella. 3. Que, a partir de cada ejemplar, active la representación del significado de la palabra en el LS. 4. Que, a partir de esta representación, active la forma correspondiente de la palabra en el LF. 5. Que la articule. Es decir, en estos tres últimos elementos, participan todos los componentes incluidos en el diagrama de la figura 2, incluido el sistema conceptual, que no participa necesariamente en la tarea de denominación de imágenes. REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE Palabra escrita Conversión letra-grafema Secuencia de grafemas Conversión grafema-fonema Vía 3 Secuencia de fonemas Vía 2 Léxico fonológico de entrada Léxico grafémico de entrada Tareas: decisión léxica escrita Vía 1 Léxico semántico Tareas : a) Emparejamiento palabra-imagen b) Juicio por elección forzada c) Encuesta semántica sobre palabras (estímulos escritos) Figura 5. Tres vías para la comprensión de palabras escritas. Vía 1: no conversión; vía 2: conversión léxica (palabra visual a palabra auditiva); vía 3: conversión subléxica (grafema a fonema). Palabra escrita Secuencia de grafemas Léxico grafémico de entrada Vía 1 Léxico semántico Vía 3 Vía 2 CGF Léxico fonológico de salida Planificación de la secuencia de fonemas Retén fonológico Activación de planes motores Sistema motor (articulación) Figura 6. Tres vías para la lectura en voz alta. Vía 1: lexicosemántica; vía 2: léxica grafemicofonológica; vía 3: subléxica (CGF: conversión grafema a fonema). REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 La particularidad del conjunto del FAS es que en su ejecución participa, de modo importante, el EC [3,18]. En efecto, la búsqueda de ejemplares dentro de una determinada categoría semántica, o de palabras dentro de una sección del almacén fonológico, es una actividad orientada a una meta; esta meta ha de mantenerse a lo largo de toda la tarea, lo que requiere una buena capacidad de atención sostenida, a fin de no producir intrusiones (palabras de otras categorías). Además, el paso de una categoría a otra (de una meta a otra) requiere una buena flexibilidad mental [19]. A ello se añade la necesidad de llevar la cuenta, tanto de las palabras ya dichas, a fin de no producir perseveraciones, como de los criterios de exclusión de ciertas palabras, a fin de no producir otros errores, lo que constituye una tarea mnésica adicional, que requiere un control atencional creciente. En estas condiciones, sólo podremos determinar que uno de los tres subsistemas (ejecutivo, conceptual y de procesamiento del lenguaje) que participan en la ejecución del FAS es el responsable de los fallos del paciente, si tenemos la certeza que los otros dos están intactos. En los pacientes con DTA, uno de los primeros síntomas de la enfermedad es un mal funcionamiento del sistema ejecutivo [18]. Por ello, no es posible, a partir de su ejecución del FAS, llegar a conclusiones válidas acerca de la afectación de su sistema semántico o de su sistema fonológico. El uso tan extendido de este test para explorar el sistema semántico de esos pacientes es claramente erróneo, a menos que se trabaje con un diseño de investigación que incluya grupos de controles neuropsicológicos que presenten, respectivamente, un déficit selectivo en cada uno de los tres subsistemas que participan en la ejecución del FAS, y se compare a los pacientes con DTA con cada uno de esos grupos. Otro tanto se puede decir del uso del FAS con los pacientes con DFT. La cuestión es diferente en el caso de los pacientes con DS o con AP primaria, ya que en ellos el sistema ejecutivo no suele afectarse especialmente. Procesamiento del lenguaje escrito Se denomina grafema a la representación mental abstracta de las diferentes maneras de escribir una misma letra. Aunque no hay un acuerdo generalizado, la mayoría de los autores consideran que el lenguaje escrito no se procesa como tal, sino como lenguaje oral. Esto implica que, en algún punto del procesamiento, ha de haber una conversión de las representaciones fonológicas (auditivas) de las palabras en representaciones grafémicas (visuales) o viceversa, según se trate de la lectura o de la escritura, respectivamente. La figura 5 muestra las diferentes posibilidades de procesamiento de la comprensión lectora. La vía 1 implica dos cosas: 1. Que habría un LG, equivalente al LF, en el que las palabras se representarían visualmente, es decir, en términos de secuencias de grafemas. 2. Que es posible acceder al significado de la palabra a partir del LG, sin necesidad de conversión alguna. Según esto, la secuencia de grafemas, resultante del análisis del estímulo escrito, activaría la representación correspondiente en el LG; dicha representación, así activada, activaría a su vez la representación correspondiente en el LS. De acuerdo con la vía 2, para poder acceder a la semántica, la representación de la forma visual de la palabra activada en el LG deberá activar la representación correspondiente en el LF; sólo a partir de esta última se accedería al significado de la palabra. La vía 3 postula la existencia de un mecanismo de conversión directa de cada grafema en su correspondiente fonema (CGF). El resto del procesamiento por esta vía 971 M.J. BENEDET no difiere del expuesto para la comprensión auditiva de palabras. En realidad, lo más probable es que el adulto normal disponga de las tres vías. En cuanto a la lectura en voz alta (Fig. 6), requiere la participación de los procesadores necesarios para la comprensión del lenguaje escrito y de los necesarios para la producción del lenguaje oral. Una vez más, disponemos de tres vías: dos vías léxicas y una vía subléxica. De las dos vías léxicas, una es semántica (vía 1), y la otra (vía 2), grafemicofonológica (no semántica). Esta última permite que cada representación visual de una palabra, activada en el LG de entrada, active directamente una representación auditiva de esa palabra en el LF de salida, sin acceder a la semántica. Por su parte, la vía subléxica permite la conversión directa de cada grafema en su correspondiente fonema, gracias a un mecanismo especializado o mecanismo CGF. Las dos vías léxicas sólo permiten leer palabras conocidas, ya que las palabras no conocidas no se encuentran representadas en los almacenes léxicos. La vía subléxica sólo permite leer palabras y pseudopalabras regulares, ya que el mecanismo CGF se basa en reglas. Un test de lectura en voz alta que incluya palabras regulares e irregulares y pseudopalabras permite determinar el funcionamiento de las dos vías grafemicofonológicas (léxica y subléxica). La lengua española no dispone de palabras irregulares que permitan diferenciar el funcionamiento de ambas vías. La figura 7 nos muestra las tres vías posibles para la escritura a partir de la semántica. La vía 1 implica que no se necesita el código fonológico para la escritura. Las vías 2 y 3 implican que, para acceder a la forma escrita de las palabras a partir de la semántica se precisa pasar por la fonología. En la vía 2 la conversión tiene lugar en el nivel léxico; en la vía 3 ocurre en el nivel subléxico, mediante un mecanismo de conversión de cada fonema en el correspondiente grafema (CFG). En este caso, se suele postular un bucle que permitiría comprobar el resultado de esa conversión con las representaciones almacenadas en el LG. La escritura al dictado combina los componentes del sistema descritos para la comprensión auditiva con los descritos para la escritura espontánea. La figura 8 presenta las tres vías posibles para la escritura al dictado: la vía léxica semántica, la vía léxica grafemicofonológica y la vía subléxica, que opera mediante un mecanismo de conversión de los fonemas en sus correspondientes grafemas (CFG). Ésta sólo permite escribir correctamente al dictado palabras y pseudopalabras regulares. Las palabras irregulares han de utilizar las vías léxicas que, por su parte, no permiten leer palabras nuevas ni pseudopalabras. En principio, un test de escritura al dictado que incluya palabras regulares e irregulares y pseudopalabras, permite determinar el funcionamiento de las dos vías grafemicofonólogicas (léxica y subléxica). Sin embargo, dadas las características de las palabras irregulares en castellano, no suele ser posible diferenciar si los errores del paciente se deben a un déficit del LG, a un déficit del mecanismo CFG o a una ortografía mal adquirida o escasamente consolidada. Por ello, la evaluación de dicho LG mediante un test de dictado es demasiado poco fiable. Léxico semántico Léxico fonológico de salida Vía 2 Léxico grafémico de salida Vía 1 Vía 3 Planificación de la forma grafémica de las palabras Conversión fonema-grafema Retén grafémico Activación de planes motores gráficos Sistema motor (escritura) Figura 7. Tres vías para la escritura a partir de la semántica. Vía 1: no conversión; vía 2: conversión léxica (fonológica a grafémica); vía 3: conversión subléxica (fonema a grafema). Señal acústica Análisis de la señal acústica Representación de contacto (secuencia de fonemas) Léxico fonológico de entrada Vía 1 Vía 2 Léxico semántico Vía 3 CFG Léxico grafémico de salida Planificación de la secuencia de grafemas Retén grafémico Activación de planes motores gráficos SISTEMA DE COMUNICACIÓN VERBAL Por mucho que parezca separable de las demás funciones cognitivas, el lenguaje no tiene lugar en un vacío cognitivo [20]. Por el contrario, prácticamente todas las demás funciones cognitivas colaboran con las funciones del lenguaje para hacer posible la CV. Si, cuando evaluamos las AL, no controlamos debidamente 972 Sistema motor (escritura) Figura 8. Tres vías para la escritura al dictado. Vía 1: lexicosemántica; vía 2: léxica grafemicofonológica; vía 3: subléxica (CFG: conversión fonema a grafema). REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE Emisor A F E C T I Recept or V I D A Representaciones y procesos mentales Sistema del pensamiento SPL Sistema práxico D A F Entrada sensorial Respuesta Cana l E C T I V I D A D Representaciones y procesos mentales Transductores Aparato motor Vista Oído Sistema perceptivo -gnósico SPL Sistema del pensamiento Código (mensaje) Componentes centrales Componentes periféricos Componentes centrales Figura 9. Sistema de comunicación verbal. EJECUTIVO CENTRAL (Sistema de control atencional) Selección de información (contenidos y estrategias) Distribución de recursos SISTEMA DE MEMORIA TEMPORAL Memoria sensorial Mantenimiento Trasvase Procesamiento (a) de información Memoria permanente (b) Figura 10. Sistema de memoria operativa, según Baddeley. a) Almacén fonológico con su bucle articulatorio. b) Pizarra visuoespacial, con su sistema de retroalimentación. las funciones no verbales que colaboran con él, corremos un riesgo muy elevado de interpretar como AL lo que, en realidad, son alteraciones de esas otras funciones. La figura 9 nos recuerda que, para que la información que queremos transmitir pueda procesarse como lenguaje, ha de ser primero procesada como mensaje en el sistema del pensamiento –y, con frecuencia, matizada por componentes afectivoemocionales–. Ese procesamiento como mensaje consiste en someter las representaciones recuperadas de la memoria declarativa (MD) a una serie de operaciones, encaminadas a hacerlas aptas para contactar con representaciones del lenguaje. En efecto, se considera que el SPL sólo puede tratar determinado tipo de representaciones. Una vez activadas por representaciones del mensaje, las representaciones del lenguaje serán tratadas por el SPL. Hemos visto que las operaciones propias de este sistema se encaminan a lograr una representación del lenguaje apta para contactar con el sistema procedimental (praxias). Dicho contacto tiene por REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 objeto activar, en este último, los planes motores necesarios para guiar a los componentes del aparato motor en la ejecución de los gestos articulatorios o gráficos, correspondientes a la producción del lenguaje oral o escrito, respectivamente. En condiciones normales, el aparato motor ejecutará el plan motor, articulatorio o gráfico, y producirá una respuesta física que constituye el soporte físico, mediante el cual el código del lenguaje se va transmitir hasta el oyente a través de un determinado canal (el aire o el papel, entre otros). Para que la reciba el oyente, la señal auditiva o la señal visual deberá ser captada por el correspondiente órgano sensorial y transmitida por el nervio sensorial correspondiente, hasta un punto en el que dicha señal deberá convertirse en una representación mental. De esta conversión se encargarían unos componentes del sistema denominados transductores [6]. Estas representaciones mentales se tratarán, en primer lugar, por el SPG (visual o auditivo), hasta un punto en el que se reconozcan e identifiquen (procesos gnósicos) como información verbal y se diferencien de las señales auditivas o visuales no verbales. Sólo entonces se enviarán al SPL, para que actúe sobre ellas. Dentro del SPL, la meta final del procesamiento es la de transformar esas representaciones en otras aptas para activar representaciones del pensamiento. De este modo, el sistema de pensamiento podrá tratar conscientemente el mensaje, y lo integrará en su contexto cognitivo (MD). En ese momento, su significado podrá comprenderse plenamente, de modo que se completará el ciclo de la comunicación. Pero, para que este conjunto de operaciones se lleve a cabo de manera eficaz, se precisa que su puesta en juego sea planificada, organizada y controlada por un sistema ejecutivo –aunque determinadas etapas del procesamiento del lenguaje no requerirían su participación–. Además, es preciso que, en determinados puntos de la cadena, se retenga información en un sistema de MCP. Es decir, se necesita la participación de la MO[21]. Se postula que la MO (Fig. 10) es el espacio en el que tiene lugar el tratamiento consciente de la información, para lo que dispone de un fondo general limitado de recursos de procesamiento –en ocasiones se utiliza el término MO como sinónimo de fondo de recursos de procesamiento de que dispone un individuo–. Estaría constituido por dos componentes principales: un EC y un sistema de memoria temporal o MCP. El primero activa y desactiva selectivamente las representaciones y las estrategias de pensamiento almacenadas en la memoria permanente, distri- 973 M.J. BENEDET buye óptimamente los recursos disponibles entre aquellas representaciones y las operaciones que se aplican a ellas y organiza y coordina toda esta actividad. Es un sistema organizativo y de control atencional. La MCP estaría constituida por dos sistemas subsidiarios: un almacén fonológico, en el que se almacenaría temporalmente la información verbal o verbalizable mientras la trata el sistema, y una pizarra visuoespacial, en la que se mantendría la información visual o visualizable. Ambos almacenes dispondrían de un sistema de retroalimentación, que permitiría prolongar la permanencia de la información en ellos. El correspondiente al almacén fonológico es el denominado bucle articulatorio, de especial interés en las funciones del lenguaje. Recientemente, Baddeley [22] añade a su modelo un tercer componente, que denomina ‘retén episódico’. La MO –y el sistema de pensamiento–, la memoria permanente (declarativa y procedimental), el SPL y el SPG son los componentes centrales de la CV. Los restantes componentes se denominan periféricos, ya que su papel se limita a poner en relación el SPL con el entorno del individuo; es decir, hacen llegar hasta aquél la información procedente del entorno externo o conducen hacia éste la información procedente del SPL. Las AL centrales se denominan primarias cuando resultan directamente de un daño que afecta a alguno de los componentes del SPL propiamente dicho; se denominan secundarias si son el resultado de la alteración de algún componente del SPG, de la MO, del sistema de pensamiento, de la MD o de la memoria procedimental. Las AL secundarias –que pueden tener también su origen en un trastorno afectivo–, son alteraciones de la comunicación, pero no AL. El EC es el responsable de la planificación de la conducta, así como de la activación y la organización de la información necesaria para ejecutar esos planes y del control de toda la actividad mental. En relación con la CV, se responsabiliza del deseo de comunicar, de la selección y la organización de los mensajes que se desea transmitir, de la selección y la planificación de las estructuras sintácticas mediante las que han de transmitirse los mensajes, de la selección de los elementos léxicos que integran esas estructuras y de la planificación de los fonemas de dichos elementos léxicos. Por otro lado, en el caso de la comprensión, se responsabiliza de la atención sostenida necesaria para que el mensaje que escuchamos (o leemos) entre íntegramente en el sistema, y del control de las operaciones de pensamiento necesarias para la integración de ese mensaje en el contexto de nuestro fondo general de conocimientos. Para poder ejercer correctamente todas estas funciones, el EC requiere una gran cantidad de conexiones con el resto del SC. Las funciones del EC se encuentran afectadas en la DFT y en la DTA. En la primera, la afectación es la consecuencia del daño selectivo y focal en las estructuras cerebrales que lo sustentan. Los restantes componentes del SC suelen estar intactos. En la segunda, la afectación se debería más bien a una pérdida de las conexiones entre este sistema y el resto del SC que sufre, además, un deterioro más o menos global. Las consecuencias del daño cerebral son diferentes en una y otra condición. En la DFT, el paciente sabe cuál es el mensaje que desea transmitir, y sabe que tiene dificultades para transmitirlo. Estas dificultades son diferentes según el componente del sistema ejecutivo afectado en cada tipo de DFT. Por ello, el déficit puede manifestarse en forma de una disminución progresiva del intento de comunicar, que se acompaña de una simplificación también progresiva del discurso, debido a un déficit de planificación; en forma de alteración de 974 la secuencia de los fonemas en las palabras y de las palabras en la oración, debido a un control deficiente; o en forma de dificultades para mantener el hilo del discurso y para mantener la atención en el discurso de su interlocutor –y, por lo tanto, para comprenderlo– y, en general, para seguir el hilo de una conversación. En la DTA, además de compartir con la DFT el último déficit señalado, están afectadas otras funciones cognitivas, por lo que la ideación se altera y, con ello, el mensaje propiamente dicho. La MCP se necesita para mantener activo en ella el mensaje que queremos transmitir, mientras lo transmitimos, y el mensaje que recibimos, mientas lo interpretamos. Además, hemos visto que el SPL hace uso de componentes de esta MCP (retenes fonológicos y grafémicos). Los déficit de este sistema traerán consigo, por consiguiente, alteraciones de la comprensión y de la expresión verbal y, en consecuencia, pérdida del hilo de la conversación. Pero, además, traerán consigo alteraciones de los componentes fonológico y sintáctico de la producción verbal –al no poder retener los respectivos planes hasta que se han articulado–. La capacidad de la MCP suele disminuir –con respecto a su capacidad premórbida– en el caso de todas las afecciones neuropsicológicas. Según la capacidad premórbida de la MCP de un paciente, y de su grado de afectación cerebral, su capacidad actual podrá ser (o no) suficiente para no interferir con el procesamiento del lenguaje. La MD constituye nuestro fondo permanente de conocimientos generales (memoria semántica) y de vivencias personales (memoria episódica). Es obvio que cualquier mensaje que queramos transmitir necesita, en mayor o menor medida, hacer uso de esa información. Además, esa información es indispensable para poder comprender la información (tanto verbal como no verbal) que entra en nuestro sistema. Cuando la información contenida en la MD se deteriora o se deteriora el uso de esa información o el acceso a ella, la comunicación es difícil o, incluso, imposible. El sistema de memoria procedimental nos permitiría adquirir y almacenar todo tipo de rutinas: estrategias de pensamiento, reglas del lenguaje y patrones articulatorios y gráficos (entre otras muchas). No es, por tanto, preciso insistir en su importancia para las funciones del lenguaje. Sin embargo, debido a que la base anatómica principal del sistema procedimental se sitúa en los ganglios basales, este tipo de déficit afecta especialmente a las demencias subcorticales. Sólo en etapas muy avanzadas del proceso degenerativo afecta a las demencias corticales, que son las que nos ocupan aquí. El SPG se ocupa del procesamiento de la señal verbal (auditiva o visual), hasta que ésta se reconoce como tal; es decir, se diferencia de las señales auditivas o visuales no verbales. Este reconocimiento es una función gnósica y es la que permite que la señal se transforme en una representación mental específica del lenguaje y sea procesada, así, por el SPL. Si el análisis de la señal verbal por el SPG es anómalo, o si dicho sistema no reconoce la señal verbal como tal –en cuyo caso se enviará para su tratamiento a un sistema diferente del SPL–, las correspondientes alteraciones son previas a la entrada de la señal verbal en el SPL. El SPG tampoco suele afectarse en la primera etapa del proceso degenerativo de las demencias corticales. Además de tener en cuenta estos componentes no verbales del SC, a la hora de evaluar e interpretar las AL, es preciso tener en cuenta los efectos de posibles déficit periféricos (visuales y auditivos, en la entrada de la información; articulatorios y grafomotores en la salida), a fin de no atribuir indebidamente a aquellas los fallos del paciente debidos a estos déficit periféricos [23]. REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN LAS DEMENCIAS CORTICALES Numerosos autores han descrito las alteraciones neuropsicológicas observadas en las demencias corticales. Entre esas descripciones, podemos destacar aquí las de Schwartz [24], para la DTA, y las de Snowden et al [11], para las demencias incluidas en la degeneración lobular frontotemporal. Este apartado se centra exclusivamente en los estudios sobre las alteraciones neuropsicológicas que afectan a la CV. Demencia tipo Alzheimer Una limitación de buena parte de los estudios de las AL en la DTA es que no han controlado el grado de afectación de los pacientes estudiados [25,26], y, cuando lo han hecho, han omitido controlar la variabilidad interindividual dentro de un mismo grado de afectación [25]. En relación con la primera crítica, algunos autores [3,27-29], sobre datos de investigaciones propias o de otras revisadas por ellos, han trazado las líneas generales de las AL en cada una de las tres etapas del proceso degenerativo de la DAT consideradas por ellos. Podemos resumir así las correspondientes a la primera etapa: el lenguaje suele ser fluido y prosódico y la articulación y la sintaxis suelen preservarse. La repetición y la lectura en voz alta suelen también preservarse. La escritura al dictado y la escritura espontánea puedenreflejaralgunos errores fonológicos. En cambio, con frecuencia, se observan dificultades para encontrar la palabra deseada, lo que ocasiona pausas, parafasias verbales o circunloquios. Además, suelen apreciarse dificultades para organizar las ideas en el discurso, lo que da lugar a un enlentecimiento del mismo y a la presencia de perseveraciones. La comprensión auditiva puede ser relativamente buena, pero los pacientes pueden tener dificultades para seguir el hilo de una conversación. Esta somera descripción de las AL en la primera etapa del proceso degenerativo de la DTA nos deja intuir la magnitud de la imbricación de las funciones del lenguaje con las otras funciones cognitivas no verbales que participan en la CV. Esta imbricación dificulta el estudio de las AL en estos pacientes, y la dificultad aumenta al elevarse el grado de deterioro cognitivo general. En realidad, después de la primera etapa del proceso degenerativo de la DTA, no es viable estudiar las funciones del lenguaje de los pacientes con independencia de sus otras funciones cognitivas. Por eso, aquí nos centraremos en la primera etapa. En ella, vamos a considerar los resultados de los estudios específicos encaminados a analizar las alteraciones de cada una de las conductas verbales. Estos resultados conducen fundamentalmente a dos conclusiones. Una primera conclusión, que aparece como una constante en todos y cada uno de los estudios revisados, es la gran variabilidad interindividual observada. Esta constatación lleva a los autores a plantearse que las características del lenguaje de los pacientes con DTA, descritas para cada una de las etapas de su proceso degenerativo, son un mero producto de los estudios de grupo y no pueden, en ningún caso, aplicarse como tales a ningún individuo concreto. En este sentido, parece claro que los estudios de grupo se han de reservar para la primera etapa de una investigación, a fin de detectar características básicas comunes y diferenciarlas de otras características que pueden ser llamativas, pero que son irrelevantes. Una vez detectadas aquellas, se imponen los estudios de caso único [26]. De acuerdo con la segunda conclusión, el que un test de lenguaje se ejecute correctamente o no por los pacientes con DTA en esta etapa, depende de la medida en que la tarea REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 requiera sólo la participación de funciones cognitivas automatizadas –como en el caso de la repetición, la lectura en voz alta, la escritura al dictado o el emparejamiento palabra-imagen– o, por el contrario, requiera generar estrategias, recordar información verbal o conceptual específica u organizar información. En efecto, las tareas del primer tipo pueden ejecutarse con la participación exclusiva del SPL. En cambio, las tareas del segundo tipo son especialmente sensibles al deterioro cognitivo general de estos pacientes [25]. En resumidas cuentas, desde el momento en que una tarea de comprensión verbal requiere la participación de otros subsistemas cognitivos, no se garantiza su ejecución correcta. Es el caso del test Token [30], que es uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar esta función verbal. En su ejecución participan otra serie de funciones cognitivas no verbales, entre las que hay que destacar la MCP y los conceptos básicos referentes a las coordenadas espaciales y relacionales (encima, debajo, delante, detrás, etc.)[18,25,26]. En la expresión verbal consideraremos por separado la producción fonológica, la repetición, la lectura en voz alta, la escritura al dictado y la denominación de imágenes. Planificación de la secuencia de fonemas La requieren todas las conductas verbales que implican producción oral de palabras. Se suele considerar que la planificación de la secuencia de fonemas se preserva en esta etapa. Sin embargo, en una publicación reciente [31], sobre el estudio de la producción fonológica de 10 pacientes con DTA y una presentación clínica inusual, los autores observaron la presencia de parafasias fonológicas, falsos inicios, perseveraciones y un lenguaje trabajoso y vacilante, propio de las afasias no fluidas. Su estudio se basó en el análisis del lenguaje espontáneo de los pacientes, la producción de palabras aisladas (denominación, lectura y repetición) y la producción de series verbales automatizadas (el alfabeto, los días de la semana y los meses). Los autores apuntan al papel de los déficit atencionales en estos errores. Es decir, la alteración del lenguaje sería secundaria al déficit de control atencional sobre la planificación de la secuencia de fonemas. En efecto, desde el momento en que se afecta el control atencional, cabe esperar este tipo de errores. La lectura en voz alta y la escritura al dictado se han estudiado, sobre todo, al comparar la lectura y la escritura de palabras regulares con la de palabras irregulares [32]. Esta distinción tiene la ventaja de que permite evaluar el estado del LG y del LF, frente a la vía subléxica –que permite leer o escribir palabras regulares por los mecanismos de conversión grafema a fonema o fonema a grafema, respectivamente, pero no palabras irregulares– (Figs. 8 y 10). Esto es posible en lenguas como el inglés, en las que existen palabras cuya ortografía nada tiene que ver con las reglas de su pronunciación. En español, las palabras irregulares son las que contienen una hache muda, una v/b, una y/ll o, en ocasiones, una g/j. Esto no permite determinar si los errores de un paciente en esas palabras se deben a un aprendizaje mediocre de la ortografía, a un daño en uno de los mecanismos CFG o CGF, o a un daño en el LF. Por ello, los datos que se resumen aquí son poco aplicables a nuestros pacientes. En cambio, sí se aplican las conclusiones acerca del estado de los almacenes léxicos en esta etapa de la DTA. Debido a que la lectura en voz alta parece menos sensible a los efectos de la demencia que las demás funciones verbales, se consideró que podía constituir un buen exponente del nivel cognitivo premórbido [33-36]. Sin embargo, pronto se demostró que, en realidad, tanto el grado de gravedad de la demencia como el nivel 975 M.J. BENEDET educativo del paciente afectan a la lectura en voz alta [32,37], lo que impone serios límites a esas expectativas. Pero, además, la evaluación funcional de las habilidades de lectura en voz alta y de escritura al dictado, por parte de diferentes autores, puso de manifiesto que, si bien es cierto que ambas se preservan en lo que respecta a las palabras y las pseudopalabras regulares –que pueden utilizar las vías subléxicas–, no lo están en lo que respecta a las palabras irregulares –que requieren el uso de una vía léxica– [23,38-42]. Una hipótesis que se ha formulado es que estos déficit podrían ser el resultado de una inhibición insuficiente de la ruta subléxica al leer las palabras irregulares, por lo que esta ruta se impondría sobre la ruta léxica y se producirían, así, los típicos errores de regularización [43]. Se trataría de un déficit secundario a la afectación del sistema de control ejecutivo de estos pacientes. Otra explicación alternativa (o complementaria) es que la integridad del LF depende de la integridad del LS. Es decir, la semántica sería indispensable para ensamblar los fonemas o los grafemas (en la lectura en voz alta y en la escritura al dictado, respectivamente) en el momento de activar la forma de una palabra en el LF o LG [16]. En este caso, el déficit sería secundario a la afectación del sistema semántico de los pacientes. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada generalmente por los datos de otros autores que, por su parte, consideran que un déficit semántico sólo produciría esa alteración del ensamblado de los fonemas y de los grafemas en presencia de otros factores adicionales [44,45]. Diversos autores subrayan, una vez más, el elevado grado de heterogeneidad de las alteraciones de la lectura en voz alta y de la escritura al dictado, dentro de una misma etapa y en el curso del proceso degenerativo, observadas en sus pacientes. Ni la presencia de déficit ni la presencia de un patrón específico de déficit es una característica constante en la primera etapa de la DTA [23,39,46]. Las diferencias individuales se deberían a una serie de variables: años de educación, grado de gravedad de la DTA, y diferencias relacionadas con la distribución anatómica de los cambios neuropatológicos propios de esta enfermedad [47]. Especial interés ofrece un estudio de las habilidades de escritura al dictado de 23 pacientes con DTA ligera a moderadamente grave y 27 controles normales, en el que se utilizan como estímulos palabras de dos y tres sílabas, regulares, ambiguas e irregulares, distribuidas en dos listas equivalentes, de 12 palabras cada una: una lista de alta frecuencia y otra de baja frecuencia; además, se utiliza una lista de 18 pseudopalabras de los mismos tres tipos. Los autores [47] no encuentran diferencias significativas entre los pacientes y los controles en ninguna de las tareas. De hecho, sus pacientes cometen el mismo tipo de errores que los ancianos normales, pero diferentes de los que cometen los pacientes afásicos por accidente cerebrovascular. Los autores consideran que esos errores no se deben a una afectación primaria del SPL, sino a alteraciones cognitivas de otras funciones no verbales, como un déficit atencional que afectaría a la salida del LG (es decir, la planificación de la secuencia de grafemas). Por otro lado, encuentran una correlación negativa entre el efecto de regularización y el nivel educativo. Denominación de objetos Hemos visto que, con frecuencia, en la conversación espontánea de los pacientes con DTA se observan dificultades para encontrar la palabra deseada, lo que ocasiona pausas, parafasias verbales o circunloquios. Pero es en la denominación de objetos o imágenes donde el déficit resulta más aparente. Aunque el anciano normal suele tener dificultades para nombrar objetos, éstas son mínimas 976 comparadas con las que se observan en la DTA [48]. Dichas dificultades pueden aparecer pronto en la enfermedad y empeorar sistemáticamente a medida que ésta progresa. Sin embargo, algunos pacientes con DTA, incluso moderadamente deteriorados, no tienen dificultades para nombrar objetos [49]. Otras demencias Las características de las AL en las otras demencias se han estudiado menos. Resumiremos aquí los principales datos disponibles. Para ello, seguiremos, fundamentalmente, la descripción que hacen Snowden et al [11]. Demencia frontotemporal Afecta predominantemente a los lóbulos frontales y la región anterior de los lóbulos temporales. Su déficit cognitivo más sobresaliente es el mal funcionamiento de los componentes organizativo y de control del EC. Aunque las demás funciones cognitivas se preservan, en la medida en la que su puesta en juego requiera la participación del EC, dicha puesta en juego se verá afectada por el déficit de este sistema. La manifestación de este déficit en las conductas verbales del paciente da lugar a una disminución progresiva del lenguaje elaborado y, finalmente, de todo lenguaje, para desembocar en el mutismo. El paciente no inicia nunca la conversación y muestra dificultades crecientes para responder, mediante expresiones verbales que requieran una organización, a las preguntas que se le formulan. En cambio, las preguntas que pueden responderse con una sola palabra no suponen una dificultad para él. Se observa la presencia de palabras y frases estereotipadas y el uso de palabras irrelevantes. Los aspectos formales del lenguaje se preservan. También se preserva la habilidad de nombrar objetos, excepto para palabras de baja frecuencia, en las que pueden cometer errores parafásicos. Se pueden observar alteraciones de la secuencia de los fonemas de las palabras y de la secuencia de palabras en la oración, todo ello relacionado con el pobre control atencional. Comparada con su ejecución de las tareas verbales, su ejecución en el test FAS se altera claramente, debido, una vez más, al déficit de su sistema ejecutivo. La expresión escrita sigue el mismo patrón que la expresión oral: el paciente deja de leer y de escribir. Sin embargo, algunos pacientes escriben todavía cuando ya han caído en el mutismo. La lectura en voz alta se preserva básicamente, aunque también se puede observar omisión de palabras y de sílabas, contracción de dos frases en una sola y alteración del contenido del texto. La comprensión auditiva y escrita son deficientes cuando se trata de oraciones largas y/o sintácticamente complejas. La comprensión de oraciones breves y sintácticamente simples no suele plantear dificultad. Este conjunto de alteraciones de las conductas verbales se debe claramente al déficit del funcionamiento del sistema ejecutivo característico de estos pacientes, y no a una afectación de las funciones del lenguaje propiamente dichas. Afasia progresiva no fluida Se relaciona con la afectación progresiva del lóbulo temporal del hemisferio dominante para el lenguaje, que se extiende hacia las regiones frontal y parietal. Se manifiesta en forma de un deterioro progresivo de la expresión verbal (la comprensión se preserva). Dicho deterioro se caracteriza por alteraciones fonológicas y grafémicas (sustituciones y transposiciones), tanto en la producción espontánea oral y escrita de palabras, como en la denominación oral y escrita de objetos, en la repetición, en la lectura en voz alta REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE o en la escritura al dictado; incluso en la producción de series verbales automatizadas (números, días de la semana, meses, etc.). En conjunto, se observa un lenguaje caracterizado por una reducción progresiva de la fluidez y por una dificultad progresiva para producir las palabras deseadas, que se sustituyen por parafasias literales y por neologismos, o bien se omiten. Se observan errores morfológicos y sintácticos. Estos errores parecen deberse a que, en sus repetidos intentos para producir la forma correcta de una palabra, el paciente ‘pierde’ el plan sintáctico; como consecuencia, la morfología de esa palabra, o de las siguientes, ya no obedece a las reglas de concordancia requeridas por el plan inicial. De nuevo, los déficit señalados terminan por desembocar progresivamente en el mutismo. Las restantes funciones cognitivas se preservan hasta muy avanzado el proceso degenerativo. Las AL de la AP no fluida se deben a un déficit de la activación de las formas de las palabras en el LF (o LG) de salida (Fig. 2). En unos casos el déficit afecta a la activación del marco de la palabra, y en otros a la activación de los fonemas (o grafemas) correspondientes. Así, Parkin [50] atribuye la disgrafía superficial de su paciente TOB a un déficit del LG de salida, lo que le obliga a utilizar la vía subléxica para escribir al dictado las palabras de más baja frecuencia. Por su parte, Kartsounis et al [51] concluyen que su paciente presenta una dificultad para generar planes verbales, que no afecta a su capacidad para generar planes no verbales. Se trata, por lo tanto, de AL primarias. Se han descrito también pacientes en los que el déficit afecta a la planificación de la secuencia de fonemas, al mantenimiento de esta secuencia en el retén fonológico o a la activación de los planes articulatorios. En estos casos, las AL son secundarias a la afectación del sistema ejecutivo, del sistema de MCP o de los patrones articulatorios o gráficos en el sistema procedimental, respectivamente. Demencia semántica Fue descrita inicialmente por Warrington [52]. Se asocia con la atrofia de la corteza temporal bilateral o del hemisferio dominante para el lenguaje [53]. A diferencia de lo que ocurre en la AP no fluida, los componentes formales (fonológicos, morfológicos y sintácticos) del lenguaje, incluyendo la articulación y la prosodia, se preservan. Lo que está afectado de un modo selectivo y primario es el componente semántico de la CV. También se preservan las restantes funciones cognitivas, incluida la memoria episódica. Aunque estos pacientes suelen quejarse de problemas de memoria, que expresan diciendo que se les olvidan las palabras, lo que en realidad se les olvida es su significado. La expresión verbal de los pacientes es fluida, pero se caracteriza por una anomia grave, que se acompaña de parafasias semánticas y del predominio de términos genéricos (‘pájaro’, ‘flor’, etc.) y palabras comodín (‘cosa’, ‘eso’, etc.) de uso general, o bien idiosincrásicas (nos dicen que es así como ellos denominan tales o cuales objetos). La ejecución de tareas de denominación de imágenes es claramente deficitaria desde el principio. A lo largo del proceso degenerativo, la expresión verbal se vacía progresivamente de palabras de contenido. Algunos autores [16,53,54]señalan la presencia de errores fonológicos en la producción oral de estos pacientes. Una vez más, la explicación que aducen es que la integridad del LF dependería de la integridad de la semántica de las palabras [16]. En la conversación espontánea, durante las primeras etapas del proceso, el paciente puede ser capaz de compensar su déficit hasta cierto punto, y evitar mencionar aquellos conceptos que no pueden nombrar, o producir palabras semánticamente relacionadas con la palabra deseada. Sólo con el avance progresivo de la enfer- REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 medad se hace ésta aparente. La comprensión verbal resulta también afectada por el déficit semántico, por lo que los pacientes fracasan en las tareas de emparejamiento palabra-imagen. Debido a que en la primera etapa de la DS el déficit semántico se manifiesta sólo en las conductas verbales, en esta etapa recibe el nombre de AP fluida. Sin embargo, dicho déficit evoluciona hacia un déficit semántico global, es decir, que afecta al acceso a los conceptos a partir de todas las modalidades sensoriales, y no sólo a partir del lenguaje. Es en ese momento cuando se habla de DS [16,55-58]. Un ejemplo es el paciente ILJ [59], cuyo proceso degenerativo se siguió a lo largo de cuatro años. CONCLUSIONES La imbricación de las funciones del lenguaje con las otras funciones cognitivas que participan en la CV es grande. En el caso de las lesiones cerebrales múltiples o difusas suele ser difícil, si no imposible, determinar la participación de los déficit de unas y otras funciones en las alteraciones de la comunicación de un paciente. Desde la segunda mitad de los años 80, diferentes autores comenzaron a hacer observaciones en el sentido de que los pacientes con DTA obtienen las puntuaciones más bajas en las tareas en las que el uso del lenguaje depende del resto de la cognición [25,60] o, al menos, de la recuperación de información de la MD [61] o del EC [62]. Sin embargo, hasta muy recientemente, no hay estudios sistemáticos acerca de esta cuestión. De la presente revisión de las investigaciones publicadas se desprenden dos hechos fundamentales. El primero es que la totalidad de los autores que han abordado el estudio de las aparentes AL en las demencias corticales han observado, dentro de cada una de éstas y dentro de una misma etapa de su proceso degenerativo, una gran variabilidad interindividual. Las variables responsables de esta variabilidad son, sin duda, muy numerosas. Por un lado, cabe destacar las diferencias individuales en la organización funcional del cerebro para la cognición [63]; por otro, las diferencias de la concentración focal de la afectación neuropatológica, dentro de una misma demencia [26]. Esta variabilidad, que es máxima en la DTA, ha hecho descartar la idea de basarse en las AL para establecer un diagnóstico diferencial de las demencias. Además, ha hecho que los investigadores tomaran conciencia de las limitaciones de la aplicación de los resultados procedentes de los estudios de grupo a un paciente particular. El segundo hecho fundamental es que la totalidad de las AL detectadas hasta ahora en la primera etapa del proceso degenerativo de la DTA, de la DFT y de la DS, al ser secundarias a la afectación de otros subsistemas cognitivos diferentes del SPL, no pueden considerarse AL, sino alteraciones de la CV. Sólo las alteraciones propias de la AP primaria no fluida afectan directamente al SPL y son, por lo tanto, AL propiamente dichas. Por otro lado, aun dentro de éstas, cabe una variabilidad en cuanto al componente del sistema del lenguaje dañado. Por lo demás, no hay que olvidar que la anomia es un síntoma que se presenta en casi todas las afasias y en otras condiciones, como la encefalitis herpética. Sólo podemos hablar de demencia cuando esta alteración progresa. También se puede observar anomia, más o menos transitoria, en los estados de ansiedad. La distinción establecida entre AL primarias y secundarias en las demencias permite abordar con una nueva actitud una vieja polémica. Se trata de la controversia acerca de si el término afasia es o no apropiado para designar las AL propias de la DTA [60,64]. Un grupo de autores [65,66], sobre la base de las semejanzas entre 977 M.J. BENEDET las AL en la DTA y en los pacientes vasculares, están a favor de usar el término afasia para designarlas. Otros [28,67,68] subrayan, en cambio, las diferencias entre las AL observadas en una y otra etiología y están en contra. En efecto, mientras las AL propias de la DTA se deben a déficit ejecutivos, las propias de las condiciones vasculares focales se deben a déficit instrumentales del SPL. Habida cuenta del gran peso de los déficit extraverbales en las alteraciones de la CV de los pacientes con DTA, no parece apropiado abordarlas como variantes de los síndromes afásicos clásicos [18]. Si tenemos en cuenta que las afasias se definen como trastornos del lenguaje selectivos, centrales y primarios, parece que, en el caso de las demencias corticales, el término afasia sólo se puede aplicar con propiedad a las AL características de las afasias progresivas primarias. La aplicación del término a las AL observadas en las demás demencias corticales resulta impropia. BIBLIOGRAFÍA 1. Seglas J. Des troubles du langage chez les aliénés. Paris: Rueff; 1892. 2. Alzheimer A. A characteristic disease of the cerebral cortex, 1907. In Bick K, Amaducci L, Pepeu G, eds. The early story of Alzheimer’s disease. Padua: Liviana Press; 1986. 3. Huff FJ. Language in normal aging and age related neuropsychological diseases. In Boller F, Graffman J, eds. Handbook of neuropsychology. Vol. 4. Amsterdam: Elsevier; 1991. p. 251-64. 4. Mesulam MM. Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Ann Neurol 1982; 11: 592-8. 5. Moscovitch M, Umiltà C. Modularity and neuropsychology: Modules and central processes in attention and memory. In Schwartz MF, ed. Modular deficits in Alzheimer-type dementia. Cambridge, MA: MIT Press; 1990. p. 1-59. 6. Fodor JA. The modularity of mind. Cambridge, MA: MIT Press; 1983. 7. Albert ML, Feldman RG, Willis AL. The subcortical dementia of progressive supranuclear palsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1974; 37: 121-30. 8. Pick A. Uber die beziehungender senilen hirnatrophie zur aphasie. Prager Medicinische Wochenschrift 1892; 17: 165-7. 9. Wechsler AF. Presenile dementia presenting as aphasia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1977; 40: 303-5. 10. Mesulam MM. Primary progressive aphasia. Differentiation from Alzheimer’s disease. Ann Neurol 1987; 22: 533-4. 11. Snowden JS, Neary D, Mann DMA. Fronto-temporal lobar degeneration: Fronto-temporal dementia, progressive aphasia, semantic dementia. New York: Churchill Livingstone; 1996. 12. Ratcliff G, Newcombe F. Object recognition: some deductions from the clinical evidence. In Ellis AW, ed. Normality and pathology in cognitive function. London: Academic Press; 1982. p. 147-71. 13. Humphreys GW, Riddoch MJ. To see or not to see: a case of visual agnosia. Hove, UK: LEA; 1987. 14. Heilman KM, Tucker DM, Valenstein E. A case of mixed transcortical aphasia with intact naming. Brain 1976; 99: 415-26. 15. Kremin H. Spared naming without comprehension. Journal of Neurolinguistics 1986; 2: 131-50. 16. Patterson K, Hodges JR. Deterioration of word meaning: implications for reading. Neuropsychologia 1992; 30: 1025-40. 17. Benton AL, Hamsher KS. Multilingual aphasia examination. Iowa City, IA: AJA Associates; 1989. 18. Della Sala S, Lorenzi L, Spinnler H, Zuffi M. Components in the breakdown of verbal communication in Alzheimer’s disease. Aphasiology 1993; 7: 285-300. 19. McCarthy RA, Warrington EK. Disorders of semantic memory. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1994; 346: 428-30. 20. Caplan D. Language. Structure, processing and disorders. Cambridge, MA: MIT Press; 1990. 21. Baddeley AD. Working memory. Oxford: Oxford University Press; 1986. 22. Baddeley A. The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences 2000; 4: 417-23. 23. Platel H, Lambert J, Eustache F, Cadet B, Dary M, Viader F, et al. Characteristics and evolution of writing impairment in Alzheimer’s disease. Neurpsychologia 1993; 31: 1147-58. 24. Schwartz M. Modular deficits in Alzheimer-Type dementia. Cambridge, MA: MIT Press; 1990. 25. Bayles KA, Tomoeda CHK, Trosset M. Relation of linguistic communication abilities of Alzheimer’s patients to stage of disease. Brain Lang 1992; 42: 454-72. 26. Hart S, Semple JM. Neuropsychology and the dementias. Hove, UK: LEA; 1994. 27. Obler LK, Albert ML. Language in aging. In Albert ML, ed. Clinical neurology of aging. New York: Oxford University Press; 1984. 28. Bayles KA, Kaszniak AW. Communication and cognition in normal aging and dementia. San Diego: College Hill Press; 1987. 29. Kertesz A, Kertesz M. Memory deficit and language dissolution in Alzheimer’s disease. Journal of Neurolinguistics 1988; 3: 103-14. 978 30. De Renzi E, Vognolo LA. The Token test: a sensitive test to detect disturbances in aphasia. Brain 1962; 85: 665-78. 31. Croot K, Hodges JR, Xuereb J, Patterson K. Phonological and articulatory impairment in Alzheimer’s disease: a case series. Brain Lang 2000; 75: 277-309. 32. Fromm D, Holland AL, Nebes RD, Oakley MA. A longitudinal study of word-reading ability in Alzheimer’s disease: evidence from the National Adult Reading Test. Cortex, 1991; 27: 367-76. 33. Nelson HE, McKenna P. The use of current reading ability in the assessment of dementia. British Journal of Social and Clinical Psychology 1975; 14: 259-67. 34. Ruddle HV, Bradshow CM. On the estimation of premorbid intellectual functioning: validation of Nelson and McKenna’s formula, and some new normative data. British Journal of Social and Clinical Psychology 1982; 21: 159-65. 35. Nebes RD, Martin DC, Horn LC. Sparing of semantic memory in Alzheimer’s disease. J Abnorm Psychol 1984; 93: 321-30. 36. Cummings JL, Houlihan JP, Hill MA. The pattern of reading deterioration in dementia of the Alzheimer type: Observations and implications. Brain Lang 1986; 29: 315-23. 37. Stebbins GT, Wilson RS, Gilley DW, Bernard, BA, Fox JH. Use of the NART to estimate premorbid IQ in dementia. Proc R Soc Med 1990; 54: 911-4. 38. Rapcsak SZ, Arthur SA, Bliklen DA, Rubens AB. Lexical agraphia in Alzheimer’s disease. Arch Neurol 1989; 46: 65-8. 39. Hughes JC, Graham N, Patterson K, Hodges J. Dysgraphia in mild dementia of Alzheimer’s type. Neuropsychologia 1997; 35: 533-45. 40. Glosser G, Kaplan E. Linguistic and nonlinguistic impairments in writing: a comparison of patients with focal and multifocal CNS disorders. Brain Lang 1989; 37: 357-80. 41. Croisile B, Carmoni T, Adeleine P, Trillet M. Comparative study of oral and written production in patients with Alzheimer’s disease. Brain Lang 1995; 53: 1-19. 42. Penniello MJ, Lambert J, Eustache F, Petit-Taboue MC, Barre L, Viader F, et al. A PET study of the functional neuroanatomy of writing impairment in Alzheimer’s disease. The role of the left supramarginal and left angular gyri. Brain 1995; 118: 697-706. 43. Storandt M, Stone K, LaBarge E. Deficits in reading performance in very mild dementia of the Alzheimer type. Neuropsycholgy 1995; 9: 174-6. 44. Noble K, Glosser G, Grossman M. Oral reading in dementia. Brain Lang 2000; 74: 48-69. 45. McCarthy RA, Warrington EK. Repeating without semantics: surface dysphasia? Neurocase 2001; 7: 77-87. 46. Lambert J, Eustache F, Viader F, Dary M, Rioux P, Lechevalier B. Agraphia in Alzheimer’s disease: an independent lexical impairment. Brain Lang 1996; 53: 222-33. 47. Glosser G, Kohn SE, Sands L, Grugan PK, Friedman R. Impaired spelling in Alzheimer’s disease: a linguistic deficit? Neurospychologia 1999; 37: 807-15. 48. Albert MS, Heller HS, Milberg W. Changes in naming ability with age. Psychol Aging 1988; 3: 173-8. 49. Bayles KA, Trosset MW. Confrontation naming in Alzheimer’s patients: relation to disease severity. Psychol Aging 1992; 7: 197-203. 50. Parkin A. Progressive aphasia without dementia –a clinical and cognitive neuropsychological analysis. Brain Lang 1993; 44: 201-20. 51. Kartsounis LD, Crellin RF, Crewes H, Toone BK. Primary progressive non-fluent aphasia: a case study. Cortex 1991; 27: 121-9. 52. Warrington EK. The selective impairment of semantic memory. Q J Exp Psychol 1975; 27: 635-57. 53. Patterson K, Graham N, Hodges JR. The impact of semantic memory loss on phonological representations. Journal of Cognitive Neuroscience 1994; 6: 57-69. 54. Graham N, Patterson K, Hodges JR. Progressive pure anomia: insufficient activation of phonology by meaning. Neurocase 1995; 1: 25-38. REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 ALTERACIONES DEL LENGUAJE 55. Snowden JS, Gouldin PJ, Neary D. Semantic dementia: a form of circumscribed cerebral atrophy. Behavioural Neurology 1989; 2: 167-82. 56. Hodges JR, Patterson K, Oxbury S, Funnell E. Semantic dementia. Progressive fluent aphasia with temporal lobe atrophy. Brain 1992; 115: 1783-806. 57. Hodges JR, Patterson K, Tyler LK. Loss of semantic memory: implications for the modularity of mind. Cognitive Neuropsychology 1994; 11: 505-42. 58. Saffran EM, Schwartz MF. Of cabbages and things: semantic memory from a neuropsychological perspective-a tutorial review. In Umilatà C, Moscovitch M, eds. Attention and performance. Vol 15. Hove, UK: LEA; 1994. p. 507-36. 59. Benedet MJ, Gómez-Pastor I, García de La Rocha ML, Montz R. Diferentes patrones de afasia progresiva. Presentación de un caso. I Simposio Internacional de la Asociación Española de Neuropsicología Cognitiva, sobre Aportaciones de la Neuropsicología al Diagnóstico Diferencial de las Demencias. Madrid; 2000. 60. Murdoch BE, Chenery HJ, Wilkis V, Boyle RS. Language disorders in dementia of the Alzheimer type. Brain Lang 1987; 31: 122-37. 61. Goodglass H, Biber C, Freedman M. Memory factors in naming disorders in aphasics and Alzheimer patients; 1988 [manuscrito]. 62. Knight RG. The neuropsychology of degenerative brain diseases. Hillsdale, NJ: LEA; 1992. 63. Joanette Y, Ska B, Poissant A, Beland R. Neuropsychological aspects of Alzheimer’s disease: evidence for inter and intra-function heterogeneity. In Florette F, Kachaturian Z, Poncet M, Christen Y, eds. Heterogeneity in Alzheimer’s disease. Berlin: Springer; 1992. 64. Critchley M. The neurology of psychotic speech. Br J Psychiatry 1964; 110: 353-64. 65. Au R, Albert ML, Obler LK. The relation of aphasia to dementia. Aphasiology 1988; 2: 161-73. 66. Ross GW, Cummins JL, Benson DF. Speech and language alterations in dementia syndromes: characteristics and treatment. Aphasiology 1990; 4: 339-52. 67. Bayles KA. Language function in senile dementia. Brain Lang 1982; 16: 265-80. 68. Bayles KA, Tomoeda CK. Are the communication disorders of dementia appropriately characterized as aphasia? Boston: American Speech-Language and Hearing Association Meeting; 1989. ALTERACIONES DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN LAS DEMENCIAS CORTICALES (I). ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN Resumen. Introducción. Esta es la primera parte de un trabajo de investigación sobre las alteraciones del lenguaje (AL) primarias y secundarias, en las etapas de deterioro patológico mínimo a ligero del proceso degenerativo de las demencias corticales. Objetivo. En esta primera parte, a la luz de los modernos modelos de computación de símbolos de procesamiento del lenguaje, se revisan las publicaciones más relevantes sobre el tema de la investigación. Desarrollo. Se realiza una introducción sobre la evolución histórica de los acercamientos al tema. Sigue un apartado en el que se describen, de forma resumida, los componentes del sistema de procesamiento del lenguaje (SPL), a la luz de los modelos de computación de símbolos. Se analizan luego las publicaciones revisadas, en referencia a dichos modelos. Se trata de determinar si las AL señaladas en dichas publicaciones son el resultado de una afectación primaria de alguno de los componentes del SPL o si son sólo el resultado de la afectación de otros componentes del sistema cognitivo. En este caso, las pretendidas AL serían secundarias y, en consecuencia, se trataría de alteraciones de la comunicación, pero no del lenguaje. Conclusiones. A pesar de la gran variabilidad interindividual sistemáticamente observada por los diferentes autores, parece que sólo las AL propias de la denominada ‘afasia progresiva primaria’ son tales. En todas las demás demencias –en las etapas del proceso evolutivo mencionadas–, esas alteraciones son secundarias a la afectación de otros subsistemas diferentes del SPL. [REV NEUROL 2003; 36: 966-79] Palabras clave. Afasia progresiva. Demencia cortical y comunicación. Demencia cortical y lenguaje. Demencia frontotemporal. Demencia semántica. Enfermedad de Alzheimer. ALTERAÇÕES DA COMUNICAÇÃO VERBAL E ALTERAÇÕES DA LINGUAGEM NAS DEMÊNCIAS CORTICAIS (I). ESTADO ACTUAL DA INVESTIGAÇÃO Resumo. Introdução. Esta é a primeira parte de um trabalho de investigação sobre as alterações da linguagem (AL) primárias e secundárias, nas etapas de deterioração patológica mínima a ligeira do processo degenerativo das demências corticais. Objectivo. Nesta primeira parte, à luz dos modernos modelos de computação de símbolos de processamento da linguagem, revêem-se os trabalhos publicados mais relevantes sobre o tema da investigação. Desenvolvimento. Começa-se com uma introdução sobre a evolução histórica das abordagens ao tema. Segue uma parte em que se descrevem, de forma resumida, os componentes do sistema de processamento da linguagem (SPL), à luz dos modelos de computação de símbolos. Analisamse logo os trabalhos publicados, relativos aos modelos referidos. Trata-se de determinar se as AL, assinaladas nos referidos trabalhos, são o resultado de um envolvimento primário de algum dos componentes do SPL, ou se são apenas o resultado do envolvimento de outros componentes do sistema cognitivo. Neste caso, as pretendidas AL seriam secundárias e, por conseguinte, tratar-se-iam de alterações da comunicação, mas não da linguagem. Conclusões. Apesar da grande variabilidade inter-individual observada sistematicamente pelos diferentes autores, parece que somente as AL próprias da denominada ‘afasia progressiva primária’ são tais. Em todas as restantes demências –nas etapas do processo evolutivo mencionadas–, essas alterações são secundárias ao envolvimento de outros subsistemas diferentes do SPL. [REV NEUROL 2003; 36: 966-79] Palavras chave. Afasia progressiva. Demência cortical e comunicação. Demência cortical e linguagem. Demência frontotemporal. Demência semântica. Doença de Alzheimer. REV NEUROL 2003; 36 (10): 966-979 979