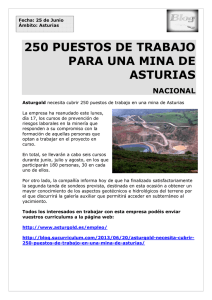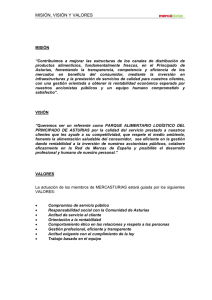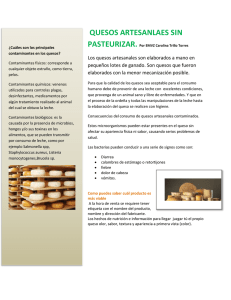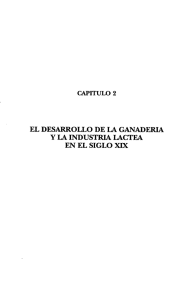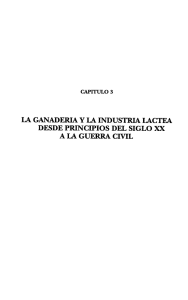la ganaderia y la produccion lactea anteriores al siglo xix
Anuncio
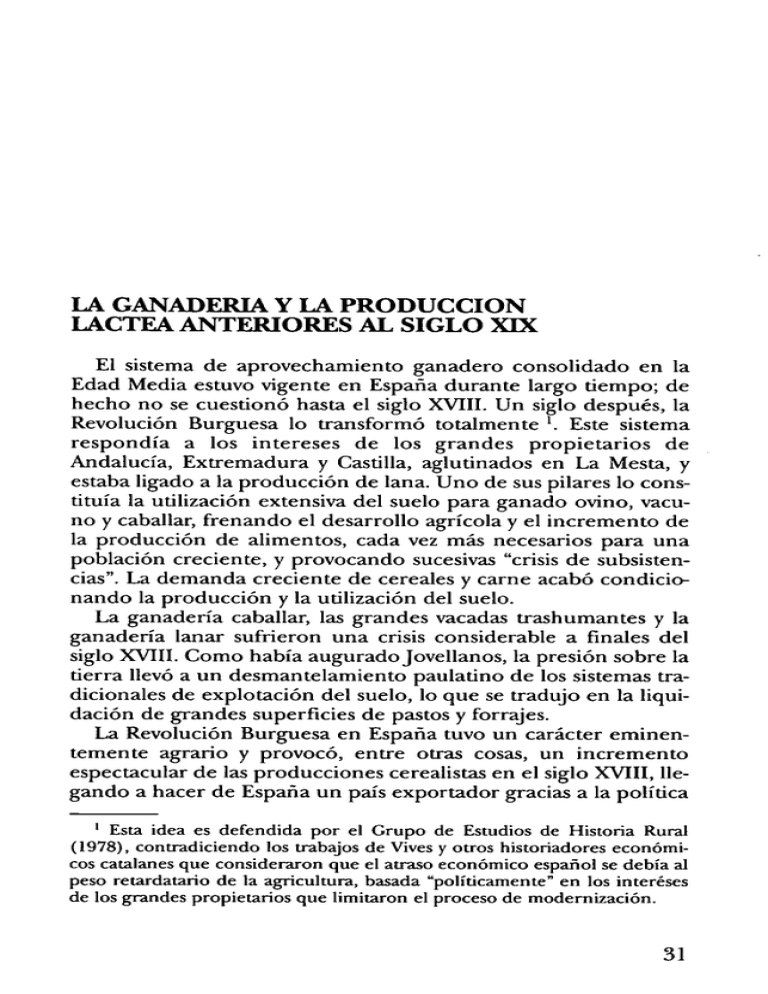
LA GANADERIA Y LA PRODUCCION LACTEA ANTERIORES AL SIGLO XIX El sistema de aprovechamiento ganadero consolidado en la Edad Media estuvo vigente en España durante largo tiempo; de hecho no se cuestionó hasta el siglo XVIII. Un siglo después, la Revolución Burguesa lo transformó totalmente 1. Este sistema respondía a los intereses de los grandes propietarios de Andalucía, Extremadura y Castilla, aglutinados en La Mesta, y estaba ligado a la producción de lana. Uno de sus pilares lo constituía la utilización extensiva del suelo para ganado ovino, vacuno y caballar, frenando el desarrollo agrícola y el incremento de la producción de alimentos, cada vez más necesarios para una población creciente, y provocando sucesivas "crisis de subsistencias". La demanda creciente de cereales y carne acabó condicionando la producción y la utilización del suelo. La ganadería caballar, las grandes vacadas trashumantes y la ganadería lanar sufrieron una crisis considerable a finales del siglo XVIII. Como había augurado Jovellanos, la presión sobre la tierra llevó a un desmantelamiento paulatino de los sistemas tradicionales de explotación del suelo, lo que se tradujo en la liquidación de grandes superficies de pastos y forrajes. La Revolución Burguesa en España tuvo un carácter eminentemente agrario y provocó, entre otras cosas, un incremento espectacular de las producciones cerealistas en el siglo XVIII, llegando a hacer de España un país exportador gracias a la política ^ Esta idea es defendida por el Grupo de Estudios de Historia Rural (1978), contradiciendo los trabajos de Vives y otros historiadores económicos catalanes que consideraron que el atraso económico español se debía al peso retardatario de la agricultura, basada "políticamente" en los interéses de los grandes propietarios que limitaron el proceso de modernización. 31 proteccionista. Pero las crisis que se sucedieron en la segunda mitad del siglo -años 1856, 57, 1868, 1879 y 1882- pusieron de manifiesto la debilidad del nuevo sistema. La situación ganadera del Principado no era ajena a la del resto de España, como se deduce del peso del ovino en los primeros censos ganaderos conocidos. Sin embazgo, su aislamiento y sus características diferenciales determinazon una economía ganadera distinta. Según las noticias de que se dispone, el origen del ganado vacuno y de la producción láctea se pierden en la historia del Principado; se trataba de una producción más dentro de la diversificada economía campesina. La exigencia de conservar los alimentos condujo a la elaboración de mantecas y quesos, sus subproductos se integraban también en la economía campesina al ser los sueros y mazadas una de las bases de la alimentación del ganado porcino. Los quesos y mantecas, menos perecederos y con mejores condiciones para el transporte que la leche, reunían las cazacterísticas necesarias para entraz en el comercio local. A pesar de la inexistencia de una ganadería específicamente lechera y de una industria láctea anterior al siglo XIX conviene considerar algunos elementos de los sistemas productivos agrarios vigentes hasta entonces en Asturias, las tradiciones vinculadas secularmente a las producciones lácteas y las condiciones globales del comercio y de la economía regional que condicionaron la historia asturiana a lo largo del siglo XIX. Entre los principales problemas regionales cabe destacar el aislamiento de Asturias, comunicada casi exclusivamente por maz, y la falta de espíritu emprendedor que caracterizó a sus habitantes en los siglos XVI y XVII2. 2 Un ejemplo es lo sucedido con la flota mercante, fundamental en la economía asturiana. En los siglos XVI y XVII había bastantes comerciantes afincados en Asturias que manejaban un volumen no desdeñable de mercancías, pero se trataba sobre todo de °receptores-administradores" de los alfolíes con relaciones profesionales con los capitanes de los barcos; otro pequeño grupo estaba compuesto por miembros de la Administración local y el resto eran mercaderes venidos de otras zonas y afincados en Asturias. La situación se fue deteriorando, a principios del siglo XVIII Asturias apenas contaba con barcos propios y a mediados los mercaderes asturianos habían perdido mucha fuerza siendo incapaces de incorporarse a la economía internacional; lo que a su vez les impidió acometer inversiones industriales. Esta es la opinión reflejada por Barreiro Mallón entre otros muchos autores que se quejan de la falta de iniciativa. Esto coincide con el origen foráneo de algunos de los primeros comerciantes que establecieron fábricas de manteca en el Principado. 32 La situación asturiana anterior al siglo XIX queda descrita en las palabras de Ocampo (1991) "Partimos, a la altura de 1750, de una sociedad agraria que no dista mucho en sus condiciones de vida de la descrita por el Dr. Casal o el Padre Feijóo para etapas anir,rim-r,s. Llna sociedad campesina que vivía al borde de la subsistencia, pobre y sin posibilidades de amfiliar sus horizontes económicos mas alld del autoconsumo, que ^rroducía czcanto consumía, que apenas conocía el dinero y que se veía sometida a hambres, epidemias y migraciones periódicas. " En el campo estaban invertidos los capitales del comercio y las mejores tierras se encontraban vinculadas. 1. LA EVOLUCION DE LA AGRICULTURA ASTURIANA. LOS PRIMEROS DATOS DE LA GANADERIA Y LA PRODUCCION LECHERA A lo largo del siglo XVI se produjo una expansión roturadora importante en el Principado, disminuyó el ganado bravo y se expandió el cereal. En el siglo XVII este proceso se complementó con la penetración de nuevos cultivos: maíz, nabos y luego patata, la explotación mas intensiva de los prados y la mejora en los sistemas de rotación, dando origen a un crecimiento del producto agrario del 100 %(Barreiro Mallón, 1988). La ganadería se vio afectada por la expansión de los cultivos, aunque menos de lo que podría preverse y con distinta intensidad según especies. Disminuyó el ganado menor y el vacuno evolucionó desde una ganadería brava a fórmulas más intensivas, con períodos de estabulación más frecuentes y una alimentación que dependía crecientemente de los prados y forrajes, sistema al que se adaptaba bien el maíz. Según el análisis tradicional, en la primera mitad del siglo XVIII la economía asturiana se mantuvo casi estancada, iniciando el despegue a partir de 1740-50, con un crecimiento del 33 % hasta finales de siglo. Entre las causas de este crecimiento figuran la política de fomento y selección de la ganadería, la generalización del cultivo de la patata y la política de tierras favorecedora de usos agropecuarios intensivos y privados. Ocampo reseña que en los análisis más recientes se detecta la situación inversa: una expansión de la agricultura durante el siglo XVII y la primera mitad de XVIII, precediendo a las expansión demográfica, para culminar en torno a 1750-60. Las refor- 33 34 mas borbónicas posteriores fueron un intento de atajar el deterioro de la segunda mitad del siglo; el alza de los precios agrícolas puede ser también una prueba. La respuesta al aumento de la población en este período fi^e la multiplicación de las caserías, la diversificación de las cosechas, el abonado y la multiplicación de las labores. A pesar de esto la situación alcanzó cotas alarmantes. Las obras del Dr. Casal, del Padre Feijóo y el Informe Cepeda describen una situación muy mala de la agricultura asturiana antes del siglo XVIII e incluso en la primera mitad de éste. Hacia 1711 se encuentran numerosas alusiones a las altas rentas pagadas y a lo antiguo de los aparejos agrarios. Según los datos del Catastro de Ensenada, los porcentajes de superficie cultivada oscilaban entre e150-70 % en los concejos de la marina (Navia, Gijón, Avilés,...) y entre el 8-11 % en la montaña. Estas cifras, alcanzadas tras un intenso proceso roturador, englobaban tierras de labor y pastos. Entre la tierra cultivada la destinada a los cereales suponía casi el 70 %. Por otro lado las tierras comunales alcanzaban las tres cuartas partes del espacio agrario. En base a los inventarios "post mortem" y al Catastro del Marqués de la Ensenada se conocen algunos aspectos de la organización de las explotaciones familiares del siglo XVII y XVIII. E.^cistían tres modelos diferenciados: el de montaña (Caso, Somiedo), el de la costa (Villaviciosa), más equilibrado, y el de transición. Destaca el bajo porcentaje de prados existente en algunos concejos de la costa y la incapacidad de las explotaciones para generar excedentes e incluso subsistir, por lo que había que recurrir habitualmente a los comunales. El inicio del abonado -"cultivo"- de los prados con estiércol tuvo lugar en el siglo XVIII, época en la que también comenzó la práctica de la henificación, fundamental para la alimentación del ganado y la producción láctea (Ferrer Regales, 1960); la utilización del maíz en la alimentación del ganado se generalizó en este siglo, antes en las comarcas orientales. Predominaba el monte frente a los prados. Respecto a la tenencia de la tierra a finales del siglo XVIII predominaba en Asturias el Señorío Eclesiástico y Secular, juntamente con las propiedades comunales; apenas existían tierras libres. En 1797 había en Asturias 54.000 arrendatarios y poco mas de 3.000 propietarios (Censo de 1797). Las palabras de Jovellanos apuntan en la misma dirección "los mayora.zgos, igll^siaas 35 y monasterios son casi los únicos lrropietarios en Asturias" 3 No había mercado de tierras y las pocas que quedaban libres tenían precios muy altos por lo que no servían para asentamientos campesinos. Las tierras comunales se utilizaban colectivamente y los Señoríos se solían dar en arrendamientos. El acceso del pequeño agricultor a la tierra no tuvo lugar hasta el siglo XX. Las cesiones para el cultivo estaban condicionadas por la poca disponibilidad de tierra idónea. La forma de arriendo eran "las caserías" (García Fernádez,1975), tipo de explotación muy diversificada y autosuficiente capaz de amortiguar los efectos de las crisis de subsistencias que asolaron España en el siglo XIX. La casería asturiana estaba compuesta por las tierras, el hórreo 0 panera, aperos, establos y elementos técnicos para la primera transformación (molinos harineros, lagares, hornos..) que se realizaba dentro de la unidad campesina4. En este contexto se situaba la fabricación de mantecas y quesos. El sistema de herencia llevaba a la división de estas unidades, por lo que al cabo de pocas generaciones resultaba necesario intensificar los cultivos, lo que fue posible gracias a la entrada y generalización del maíz. La posibilidad de intensificación de las producciones premitió el crecimiento de la población. El maíz sustituyó al barbecho y alteró la llamada "economía del trigo". La nueva producción se dedicó al autoconsumo, vendiéndose los excedentes en los mercados locales. El nuevo producto reforzó el carácter autárquico de las unidades campesinas y el sistema de tenencia del suelo y posibilitó el incremento de la parcelación. Esta economía permitió el incremento de la población, pero no generó suficientes recursos para que los propietarios de los Señoríos acumulasen capital susceptible de ser invertido en otros sectores. Esta incapacidad de acumulación a partir del sector primario bloqueó la modernización y transformación de la sociedad del Principado 5. En este contexto, el auge de los mercados de final del siglo XVIII y principios del XIX sólo sirvió para la puesta en marcha de mercados locales, donde los campesinos vendían sus sobrantes. 3 Frente a esta opinión generalizada, Barreiro Mallón ofrece datos contrarios y concluye que la propiedad directa era alta en los siglos XVI, XVII y XVIII. Llega a esta conclusión a partir del estudio de los inventarios "post mortem" y del Catastro. 4 Citado por Ocampo (1991) en base a las Respuestas Generales 5 Villar, P. realiza esta apreciación en términos globales y Barreiro Mallón, B. (1988) lo aplica al caso asturiano. 36 En esta época sólo la cría del ganado vacuno y algunos productos lácteos como los quesos de Cabrales se orientaban al mercado. La comuña como sistema de explotación del ganado hizo posible unas producciones lácteas excedentarias, y por lo tanto, capaces de llegar al mercado. En este sistema los grandes propietarios, dueños de las tierras y de las reses, las tenían distribuidas entre los campesinos en base a un contrato de aparcería (Aramburu y Zuloaga, 1899). El campesino disponía de la leche y la fuerza de trabajo de los animales, mientras que repartía con el propietario los productos de la venta de los animales y las crías. Otra producción fundamental era el estiércol para el abonado de los campos. A1 principio del siglo XIX se encontraba bajo este sistema el 80 % del ganado vacuno asturiano 6. Este sistema estimulaba la producción de leche, cuyos beneficios quedaban en manos del ganadero, obviando el problema, insoluble entonces, de la inversión en ganado por parte de los campesinos. En estos años el producto más importante de las explotaciones campesinas, del que provenían la mayoría de los ingresos para la compra de mercaderías, era el ganado vivo orientado a la Meseta, en especial el vacuno para trabajo. El mercado más importante para el ganado asturiano era el de Villada (Palencia) . Según describe el "Informe sobre las causas de la decadencia de la ganadería en Asturias" (Informe de la Real Sociedad Económica, elaborado poco antes de la desamortización, 1844) el mercado de productos agrarios en Asturias era mínimo, se menciona únicamente la salida hacia Castilla de habichuelas, mientras que la avellana se exportaba a Gran Bretaña, lo que estimuló su producción. En general en las zonas costeras se desarrolló más el comercio. A mediados del siglo XVIII el ganado principal en número de cabezas era el ovino, seguido por el vacuno, y en último lugar el porcino y caprino. En 1752 el número de cabezas de ovino en Asturias era de 595.029, el de vacuno de 353.307 (24'3 % de la cabaña), porcino 278.448 y caprino 197.874 (G. Anés, 1980). El vacuno compartía los pastos de montaña con el ovino y utilizaba en exclusiva los prados. Los concejos con más vacuno eran: 6 Maceda, A. (1983) según esta autora, la comuña funcionaba de distinta forma en las zonas llanas y las montañosas en lo referente a los beneficios y riesgos asumidos por cada una de las parte. 37 Teverga, Caravia, Ribadesella, Gozón, Aviles, Castrillón, Carreño, Corvera, Gijón, Llanera, Las Regueras, Siero, Sariego, Ribera de Arriba y C+viedo; la mayoría en el centro de Asturias. Los sistemas ganaderos existentes se adaptaban a las condiciones de las diferentes comarcas. Los ganados de la montaña basaban su alimentación en los prados naturales y los montes de mano común. Este sistema era importante en los valles que rodean los Picos de Europa, la Sierra del Sueve y los Valles del Eo y Navia. También existía trashumancia, relacionada con los "vaqueiros de alzada", con peso en los concejos de Siero, Llanera, Las Regueras, Cándamo, Belmonte, Salas, Tineo, Somiedo, Allande, Valdés y Navia; frecuentemente eran a la vez trajineros de carnes saladas y otros útiles. Por contra, en la marina y en los valles prelitorales la ganadería estaba integrada con los cultivos 2. LOS ORIGENES DE LA PRODUCCION QUESERA Y MANTEQUERA Una de las primeras referencias sobre la industria asturiana se encuentra en Jovellanos -sexta carta a Ponz, 1782-; en ella establecía tres tipos de industria diferenciados: la "rústica", la "doméstica" o"popular" y la "destinada al lujo". En la primera categoría se incluían las industrias de preparación de productos agropecuarios para el consumo, entre ellos las de quesos y mantecas. Respecto a la industria rural dispersa menciona la existencia de una producción destinada al mercado local, para lo que eran necesarios comerciantes que diesen salida al producto. Jovellanos ya entonces mencionaba la inexistencia de una verdadera industria que atribuía a la falta de capitales, ya que los disponibles, muchos venidos de las Indias, se dedicaban prioritariamente a la compra de tierras. Ocampo identificaba la existencia de elaboración de quesos y mantecas dentro de las "industrias rústicas". Aunque no da ningún dato sobre su importancia numérica, manifiesta que estaban muy extendidas, pero que sólo podían comercializar su producto a escala local, situación que se mantuvo hasta la elaboración de las "mantecas de Flandes" en el siglo XIX. A1 final del siglo XVIII las Respuestas Generales (citado por Ocampo, 1991) permiten identificar hasta 37 mercados semana- 38 39 les, la mayoría en villas costeras, que daban salida a las producciones campesinas, entre ellas la manteca. Otros autores citan 43 ferias, Miñano da la cifra de 41 y Madoz la de 62. Algunas de las ferias más importantes tenían periodicidad más larga. Para Jovellanos en estos mercados semanales se realizaba la mayor parte del comercio interior de Asturias. En esta economía el papel de los arrieros era de primer orden. La época de la Ilustración coincidió en Asturias con una economía campesina autárquica, agudizada por unas comunicaciones casi inexistentes. En aquel entorno, la producción doméstica de quesos y mantecas se generalizó como único remedio a los excedentes estacionales de leche, que no podían sacarse a un mercado inexistente ni podían conservarse de otro modo. La existencia o vestigios de quesos artesanos en todos los Concejos asturianos demuestra la extensión de estas producciones. A pesar de la herencia viva de esta antigua producción quesera, apenas se han encontrado vestigios históricos, únicamente alguna documentación ocasional que refleja la elaboración de quesos y mantecas artesanales, demostrando así la existencia de estas producciones desde el Medievo. Se trata de reseñas sobre pagos de diezmos, rentas y otras exacciones. Un folleto publicado en 1984 con motivo de la la Muestra del "quesu Casín" escrito por GUEMA (Grupo Universitario para el Estudio de la Montaña Asturiana) recoge noticias históricas sobre la utilización medieval del casín como medio de pago en las rentas del Monasterio de La Vega, de Oviedo (SADEI 1985) . Santiago Aguadé en "Ganadería y desarrollo agrario en Asturias durante la Edad Media" cita testimonios similares como pagos al Monasterio ovetense de San Vicente y al de Vilanova de Oscos. Según recoge Gonzalo Anés en "Los Señoríos Asturianos" el diezmo se calculaba sobre los quesos producidos con la leche del ordeño nocturno de los viernes, sábados y domingos desde mayo a agosto; la mitad del diezmo pertenecía al párroco y el resto al titular del Coto. Según cita N. Martínez Antuña en "Los diezmos en la parroquia de Caleao, concejo de Caso, durante el siglo XVI", aquí pagaban solamente al cura, ya que era tierra de realengo; en 1654 hubo un pleito abierto por el párroco para conseguir dicho pago. Existen datos locales significativos de la importancia de las producciones lácteas a finales del siglo XVIII. En base a las decla- 40 raciones juradas de los párrocos, Ocampo estima que en 17991os quesos aportaban el 24'93 % del total de las rentas en Camarmeña (Cabrales) y las mantecas el 13'3 %. De los diferentes quesos tradicionales asturianos, el Cabrales es el que cuenta con una historia mas documentada. A1 final del siglo XVIII, en 1797, las Ordenanzas de los Concejos de Cabrales citan por primera vez en documento público el queso, al considerarlo como producto de la zona a efectos fiscales. De la misma época son los primeros reglamentos y regulación de sanciones dictadas por los Concejos para cabras y cabritos. Otro dato interesante es la inexistencia de hórreos en los pueblos altos de Cabrales (Sotres, Tielve, Camarmeña y Bulnes). El trabajo de SADEI (1985) atribuye esta diferencia con las comarcas circundantes a su temprana especialización en quesos. Su venta permitía a los campesinos adquirir en el mercado los cereales que no podían producir en las tierras altas. Según esta interpretación el queso de Cabralés fue uno de los primeros productos comerciales del campo asturiano, lo que justificaría su gran difusión frente a otros quesos artesanos que apenas salían del entorno doméstico. Jovellanos en sus cartas habla de "muy ricos y regalados quesos^, aunque sólo identifica el Casín y Cabrales, quejándose de su mala conservación y, consiguientemente, su dificil comercialización. Por otros textos de Jovellanos y por los escritos de Madoz7 sabemos que estos dos quesos eran los que gozaban de una divulgación mayor. En el caso del Casín probablemente la circunstancia de ser casi el único queso asturiano curado y endurecido lo hizo mas conocido, al ser apto para el transporte a través de las difíciles vías comerciales de la época. Madoz describió el queso de Cabrales como parecido al Roquefort 8 y estimaba que algunos ganaderos sacaban de él mas de 3.000 rs. anuales de producción, volumen que vendían en los ^ Diccionario Geográfico. Sus datos están referidos a la primera mitad del siglo XIX. 8 Esta comparación realizada en la segunda mitad del siglo XIX podía implicar que este queso ya era conocido en algunos círculos españoles y por lo tanto, que en algún momento de dicho siglo se habían realizado importaciones desde Francia o bien que se había conocido en los viajes a este país por parte de una minoría de la población. 41 mercados de Llanes y Cangas de Onís, donde compraban cereales. Para evitar su deterioro en el trayecto, estos quesos se sacaban en cajas de madera mullidos con heno. Teniendo en cuenta que esta descripción se refiere a la primera mitad del siglo XIX, la producción y el comercio debían venir de mucho antes para que se hubiesen alcanzado esos niveles de desarrollo comercial en un mercado tan desfavorable. El comercio de mantecas tuvo carácter nacional antes que el de quesos y se generalizó a través de las villas costeras, donde se constituyó el mercado agrícola (Ferrer Regales, 1963) , debido a las dificultades del transporte terrestre en el interior de Asturias. También existen referencias de mediados del siglo XVIII acerca de salidas de manteca y queso desde los mercados de Infiesto hacia Castilla y el País Vasco (Ocampo, 1991). Es decir, ya antes del siglo XVIII existían producciones lácteas artesanales: mantecas y quesos, consumidos básicamente dentro de las explotaciones campesinas, que tenían algún tipo de mercado o eran utilizados como bienes de intercambio en un entorno local o a veces regional. Las mantecas, que se vendían en los mercados locales, y los quesos Casín y Cabrales fueron los productos que tuvieron antes carácter comercial. Su producción se realizaba exclusivamente en las explotaciones campesinas. Aunque antes del siglo XIX no se detecta ningún avance técnico en la elaboración tradicional, hay que destacar que en 1775 el irlandés Guillermo Bowles, tras un viaje a Reinosa (Santander 9), se lamentaba de la mala conservación y comercialización de la leche y los productos lácteos, dando instrucciones para su mejora en las zonas de Santander, Asturias y Galicia. Sin embargo los nuevos métodos no se extendieron hasta el siglo XIX. En la Introducción a la historia natural y a la geografia física de Es^iaña" se cita `En toda la Montaña se crían muchas vacas de cuya leche se hace excelente manteca, la cual se podría traher a vender a Madrid y a otras partes, si supieran salarla y ambarrilarla como en Holanda, Irlanda y otros países. Por si lo quieren hacer, les daré la receta que es bien fácil. A cada diez libras de manteca se echan dos libras de sal molida; se mezcla bien y se pone en un barril límpio, hecho de madera que no comunique olor ni sabor, y éste se mete den9 Por respeto a toda la bibliografía se utiliza el término Santander en todo lo referente a esta región hasta la proclamación de las Autonomías. Para lo posterior se utiliza la denominación Cantabriá. 42 tro de otro ^iara mejor resguardo. Así se ^ruede conservar y transportar donde se quiera; y si los montañeses, gallegos y asturianos se dedicasen a esta industria, abrirían un buen ramo de comercio que les jrroduciría mucha riqueza, y podrían surtir la Marr'na y el Reino de un genero que en el día se trahe de Países estrangeros" En definitiva, antes del siglo XIX en Asturias no puede hablarse de una industria láctea real. Unicamente e^stía un industria rural dispersa, que podría considerarse como artesanado de autoconsumo 10. io Entre las escasas industrias derivadas del sector agrario destacan 77 batanes, cuyo producto tenía poca caGdad, empresas de curtidos, algunas sidrerías y bodegas, que fueron desapareciendo. 43