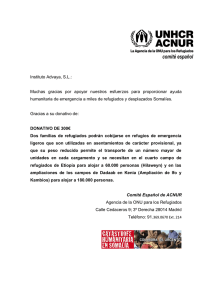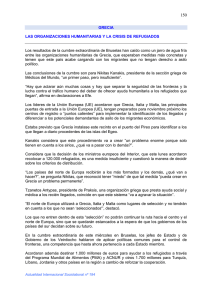Los olvidados de Gevgelija: `Si morimos no perdemos
Anuncio

Los olvidados de Gevgelija: 'Si morimos no perdemos nada, porque en Siria ya no hay vida' Miles de refugiados esperan un tren hacia Europa en la frontera entre Grecia y Macedonia Sin agua ni apenas oxígeno afrontan un terrible viaje en 'trenes caldera' "Nadie quiere dejar su país, pero el IS nos está echando y nadie nos quiere" GEORGI LICOVSKIEFE - EFE Exhaustas, tiradas a la intemperie sin ningún tipo de atención ni servicios, cuando llega el tren que les llevará a su siguiente destino, Serbia, familias enteras tienen que pugnar entre ellas o trepar hasta las ventanas para lograr hacerse con un hueco. Los faros del coche bosquejan a lo lejos siluetas que en instantes se tornan en una multitud. Bebés dormidos en brazos de sus padres, niños asidos a las ropas de sus madres recorren en grupos los pocos metros que les separan de la estación de trenes de Gevgelija, una ciudad de apenas 15.000 habitantes en la frontera de Macedonia con Grecia. Llevan días andando desde Grecia, semanas o meses si contabilizamos desde que salieron de su país. Son las dos de la mañana y más de 2.000 sirios, pero también afganos, iraquíes, bangladesíes, paquistaníes y subsaharianos duermen en los andenes e inmediaciones de la terminal. Durante todo el día no ha salido un sólo tren para la frontera con Serbia, desde donde continuarán su éxodo a Alemania, Suecia o cualquier país que les acoja, después de atravesar Hungría. «No nos dicen cuándo saldrá el próximo tren y la policía no firma los permisos que nos piden los taxistas y en los autobuses para ir a Serbia», nos explica un hombre desesperado junto a sus dos hijos que, como la mayoría de los entrevistados, prefiere guardar el anonimato por temor a las represalias que pueda sufrir su familia por los grupos armados y el régimen sirio si se localiza su nombre. Decenas de personas se agolpan contra la valla que protege la comisaría de policía colindante con la estación. Alzan sobre sus cabezas los documentos que la policía les entregó en Grecia mientras ruegan a voces que se les entreguen los nuevos que les permitirán coger un taxi o autobús hasta la siguiente frontera. De vez en cuando, un agente sale del cuartelillo para amedrentarlos a voces o alzando su porra. Alrededor, vendedores ambulantes locales ofrecen a los refugiados fruta, agua o té a precios que triplican su coste real: cinco plátanos, tres euros. Ni rastro de ONGs No hay rastro de ninguna ONG o agencia de Naciones Unidas, que no aparecerán hasta un día después de la llegada de este diario para empezar a «coordinar» las labores de asistencia humanitaria, según dice un representante de ACNUR, la agencia de las ONU para los refugiados. Pese a que en la taquilla nos aseguran de que saldrán trenes a las cuatro y a las nueve de la mañana, así como a las cinco de la tarde -información que no ofrecen a los desmoralizados exiliados-, el día amanece con varios cientos de personas más en la estación y sin tren alguno a la vista. Jralziour era policía de tráfico en Alepo hasta que el autoproclamado Estado Islámico (IS) se hizo con el control de la ciudad. Después de que decenas de sus familiares y amigos fueran asesinados, tuvo que huir para salvar su vida y buscar un refugio a donde llevar más tarde a sus hijas y a su mujer. «Este viaje es demasiado peligroso para hacerlo en familia. He visto muchos cadáveres flotando en el mar las cuatro veces que he intentado llegar hasta Grecia desde Turquía en barca, hasta que lo conseguí. En cada ocasión tuve que pagar 500 euros. Una vez se nos estropeó el motor y llamamos a la policía griega, pero no hizo nada. No podría hacerle eso a mi familia», dice a mientras nos muestra el rostro de un bebé rosado sonriendo desde la pantalla de su móvil. Una vida normal A su lado asienten dos veinteañeros hermanos. Ayer perdieron otro amigo a manos de IS. El que habla tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería civil por el conflicto. Una de sus hermanas vive en Alemania, hacia donde se dirigen «para tener una vida normal. Si conseguimos llegar, tendremos una segunda oportunidad. Bebemos agua verde cada día, no tenemos qué comer. Lo importante es no pensar. Pero si morimos en el camino, no perderemos nada porque en Siria ya no hay vida posible». Desde hace semanas, el número de refugiados que llega a Macedonia a través de Grecia ha pasado de unos cuantos centenares a la semana a varios miles al día. Llegan en grupos en un goteo constante, con la única idea de alcanzar su próxima meta en un delirante éxodo que no sólo parte de Siria. Las restrictivas políticas de concesión del estatuto de asilo de los países europeos provocan que en esta minúscula estación sirios reprendan a afganos e iraquíes por intentar pasar como conciudadanos suyos para conseguir la protección internacional, Ruta de los refugiados mientras que estos últimos hacen lo mismo con bangladesíes o paquistaníes que huyen de la pobreza y la represión pero cuyas penurias no encajan en los estándares burocráticos. Un tren llega a la estación y cientos de refugiados trepan por sus paredes para entrar por las ventanas. Sus pasajeros les empujan antes de cerrarlas. Llega el siguiente ferrocarril y de nuevo familias enteras pugnan a codazos por hacerse con un hueco en un destartalado convoy que hasta hace unas semanas apenas trasladaba a unas 50 personas al día frente a los varios miles que pagan los siete euros correspondientes a dos horas de viaje. Inmediatamente los vagones quedan atestados, y aún así decenas de personas se agolpan en las entradas con la vana esperanza de que quede espacio para esos bebés y niños que protegen en su regazo de la multitud. Muchos nos preguntan si ese tren va a la frontera serbia. Los cinco policías que observan la escena no les hablan, sólo les gritan a veces para que no sigan subiendo. En medio de la vorágine, el cristal de una puerta salta por los aires. Como castigo, el tren no saldrá hasta que unas 500 personas se apeen. Nadie quiere perder su sitio. Sin agua, sin apenas oxígeno, a más de 35º en el exterior, cientos de personas, muchos de ellos menores, esperan a que el tren parta. Así pasan más de ocho horas sin que ni la policía, ni ninguna organización humanitaria los atienda. Fuera, cientos siguen esperando que llegue el siguiente. Varias semanas andando Alkhatib descansa junto a sus tres hijos y su esposo sobre un plástico a las afueras de la estación. Llevan dos semanas andando, desde que vendieron la única posesión que les quedaba, su coche, y dejaron atrás la habitación que una mezquita les cedió y en la que tuvieron que vivir durante meses después de que su casa fuera destruida. «No pensábamos que se nos acabaría el dinero del coche tan pronto. En Turquía teníamos que pagar hasta por ir al baño. Cruzar hasta Grecia en lancha nos costó 1.000 euros a cada uno y 500 el pequeño. Pero aquí es donde peor nos ha tratado la policía, nos hacen sentir que no somos nada». Alkhatib estudió periodismo pero ejerció durante años como profesora, como su marido. Rompe a llorar cuando recuerda el tiempo antes de la guerra: «Me encantaba mi vida, era simple, soñaba con construir una nueva habitación y tener un jardín alrededor de mi casa». Sus niños se van marchando cuando ven a su madre llorar. «¿Por qué España, Francia, Alemania no quieren a los refugiados sirios?», pregunta. Como respuesta, la Comisión Europea criticó la semana pasada la inacción de los países de los Balcanes. «Esos países que aspiran a entrar en la UE deben entender que forman parte del problema y que deben ayudarnos a gestionar las migraciones», dijo el comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, en una rueda de prensa según informó la agencia France-Presse. «A Hungría han llegado por esa ruta 35.000 migrantes y demandantes de asilo solo en el mes de julio. Este país se ha convertido en uno de los más expuestos de la línea de frente, con Grecia e Italia», destacó el comisario. Por ello, «el Gobierno húngaro ha pedido una ayuda de urgencia de ocho millones de euros que será tratada sin demora», añadió. Mientras, un joven recibió en la estación una descarga eléctrica de un cable de la destartalada terminal. A unos metros de esta plaza, niños y adultos se turnan para asearse y beber agua de una fuente. Para acceder a los seis sanitarios instalados por ACNUR hay que pisar las aguas putrefactas que los rodean. Raimon, seudónimo elegido por este joven palestino nacido en Siria de padres refugiados, espera junto a sus compañeros de viaje a que la taquilla abra para comprar sus pasajes. Es sábado, lleva horas cerrada y algunos exasperados viajeros golpean la ventanilla. Criarse en un campo de refugiados El fisioterapeuta de 26 años mantiene el buen ánimo. Tatuado, con coleta y chaleco de cuero, este sirio-palestino ya sufrió las iras de la intolerancia antes de la guerra. Criado en el campo de refugiados de Yarmuk, en el que murió su sobrino a causa de la hambruna sufrida por sus habitantes palestinos a causa del bloqueo del régimen de Asad, dice haber sido encarcelado en varias ocasiones por cantar en su grupo de rock contra la falta de libertad de expresión «y de todo porque los palestinos que no teníamos carné de identidad por ser refugiados, no podíamos ni comprar una tarjeta SIM a nuestro nombre». Para poder hacer frente a los 1.000 euros que piden por cruzar en barcaza hasta Grecia pasó tres meses trabajando como albañil en Turquía. «Estamos gastando un dinero que nunca tuvimos. Nos lo dejan las familias que se endeudan para que podamos salir». Por trasladarles desde la frontera serbia con Macedonia hasta Viena los taxistas cobran unos 1.600 euros. A muchos hace tiempo que se les acabó el dinero, por lo que tienen que cruzar a pie países enteros. Un vuelo en avión de Siria a Alemania no se prolonga más de cuatro horas y su coste no superaría los 600 euros en circunstancias normales. A los refugiados se les está forzando a gastarse hasta 10 veces esta cantidad, 6.000 euros, fomentando así las mafias, la usura y la violencia a la que se ven expuestos. Su hermano de 17 años lleva casi dos meses encarcelado en Hungría por negarse a estampar su huella dactilar en el registro policial. La llamada normativa de Dublín establece que los solicitantes de asilo son responsabilidad del país que registra por primera vez estas huellas. La contundente respuesta de Hungría preocupa a todos los refugiados entrevistados, ninguno de los cuales tiene este país como destino final. Un anciano mutilado de una pierna se acerca a la estación a través de las vías que una vez unieron este país con Grecia. Atrás, imperceptible hasta que no se cruza con nosotros, viene su nieta agarrada de su pantalón. El hombre nos enseña las enormes llagas que atraviesan sus manos por el roce de las muletas. La niña de apenas cinco años tropieza y rompe a llorar, más por el agotamiento que por el golpe. Gracias a las bromas del resto del grupo que han acogido a tan vulnerable pareja, rápidamente se recompone y recupera su lugar a la sombra protectora de la pierna de su único familiar en este desquiciado periplo. Un joven pregunta si creemos que este reportaje servirá de algo. «En Grecia acepté ser entrevistado porque pensé que si los gobiernos y la gente sabía lo que nos está pasando, la situación cambiaría. Pero nada cambia. Todos estos países están haciendo negocio con nosotros y en Hungría tengo amigos que han sido forzados, bajo amenazas y agresiones, a dejar su huella dactilar, lo que les impedirá pedir después asilo en Alemania o Suiza, que es donde van. Nadie quiere dejar su país, pero el IS nos está echando y nadie nos quiere». Por Patricia Simón Publicado en El Mundo