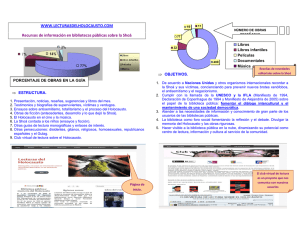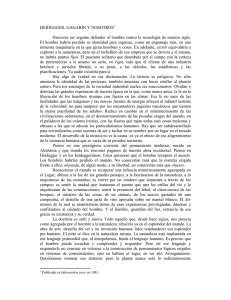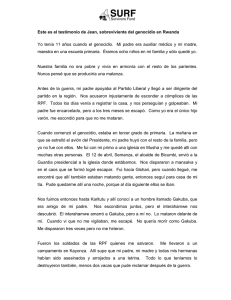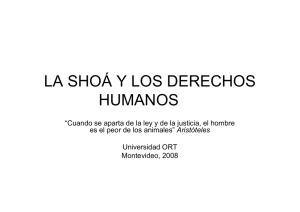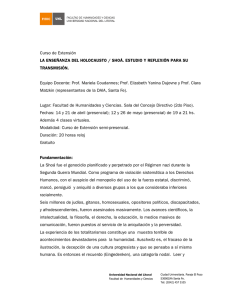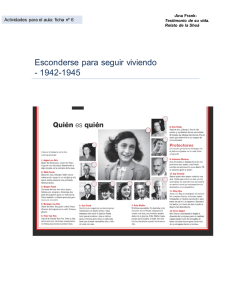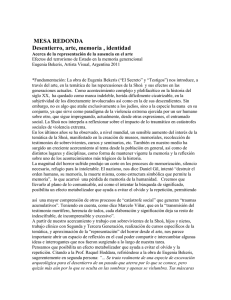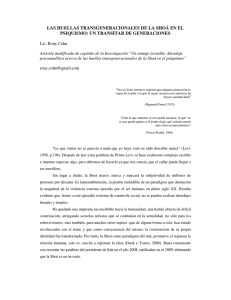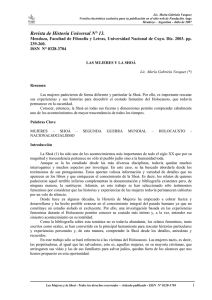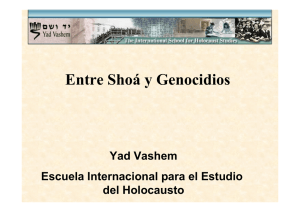Los derechos humanos y su raíz judía
Anuncio

“Los derechos humanos y su raíz judía” Por Moshé Korin La singularidad del judaísmo tiene múltiples facetas. Esto es indudable. Hoy quisiera rescatar y analizar una de ellas, así como también sus efectos, que si bien no han sido planeadas de antemano, han influido, incidiendo, a escala global. La temática sobre la cual versan las líneas que siguen es el campo de los derechos humanos, su intrínseco vínculo con el judaísmo y la incidencia en la legislación internacional a partir de lo ocurrido en la Shoá. Los derechos humanos en nuestras sagradas escrituras Si entendemos que nuestras sagradas escrituras nos proporcionan un marco de ordenamiento que no se ancla solamente en un aspecto religioso, sino que además nos ofrecen un marco moral y ético que nos guía en la relación con los otros, comprenderemos sin dificultad que nuestro milenario judaísmo, ha sabido hace tiempo, transmitirnos los pilares de aquello que en la actualidad se denomina derechos humanos. La Torá nos enseña muy claramente que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esta es la igualdad primordial y basal entre las personas, que jamás es puesta en duda en nuestras sagradas escrituras, sino más bien lo contrario, ya que hallamos por doquier referencias de cómo se desprende de este principio de igualdad entre los hombres, el amor y por ende responsabilidad, por el prójimo. Para dar cuenta tan sólo de un ejemplo de ello, mencionaré la discusión de Rabí Aquiva y Ben Azzai, sobre este principio básico. Rabí Aquiva opinaba que es imposible pedir que alguien ame a todos por igual, ya que no se puede amar a un extraño que no se conoce, entonces nuestro deber se circunscribiría a amar a nuestro vecino, a nuestra familia, a quienes están cerca nuestro. Ben Azzai afirmaba, en cambio, que ya que todas las personas han nacido a imagen y semejanza de Dios, debemos amarlos y tratarlos a todos por igual. Tal como dice nuestra Biblia: “marcharás por Sus caminos” (Deuteronomio, 28:9). Podríamos decir que aquí la discusión no pone en duda jamás, el principio básico de igualdad entre las personas, así como tampoco el amor al prójimo, sino que más bien aquello que se discute es el alcance del amor al otro. Agrego en este punto al más comunmente pronunciado amor al prójimo, la responsabilidad para con él, ya que nuestra tradición judía así lo requiere y lo transmite en su concepción de la Tzedaká, pero además, por una personal convicción de que el término responsabilidad vehiculiza, expresamente, el señalamiento de que el otro y su sufrimiento jamás nos deben ser ajenos. Encontramos su explícito correlato en el primer párrafo de la Declaración Universal de las Naciones Unidas que data de poco más de 60 años, en el cual se proclama: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y honor.” No creo arriesgado afirmar que nuestros sabios de antaño buscaban –aún sin imaginar sus modos- la actual proliferación de aquel ideario humanitario cuya semilla intentaban sembrar. El judaísmo, en tanto núcleo basal de la civilización occidental, ha sido una de las corrientes que ha posibilitado que hoy, aún con diversos nombres y distintos motivos, pero con iguales concepciones esenciales, aquellos valores se hayan multiplicado. Pero no sólo desde el transmitir y multiplicar por doquier nuestros valores esenciales humanitarios desde el terreno social, cultural, ético-filosófico y religioso, ha contruibuido el judaísmo al enraizamiento de ellos en el desarrollo de la civilización, sino que, además, lo ha hecho desde el sitio histórico menos deseado: el de haber sido víctimas de la aberración de la Shoá. La experiencia de la Shoá como factor decisivo de la modificación de derecho internacional en materia de derechos humanos. Debió acontecer lo impensable, debió ocurrir lo inimaginable; debió enmudecer nuestra capacidad de nombrar y de representar, para que el horror impensado nos forzara al deber de repensar y recategorizar la maldad inhumana. La historia y la experiencia legal sabían enfrentarse con los actos de homicidio, con los hechos sangrientos de las guerras, pero lo ocurrido en la Shoá sobrepasaba el mero homicidio y no podía tan sólo incluirse dentro de los crímenes de guerra. Pues pensar y ejecutar una maquinaria de aniquilación para que un pueblo deje de existir, no era imaginable hasta entonces. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, debió acuñarse el término jurídico de genocidio frente a los crímenes cometidos por el nazismo. Un arduo esfuerzo teórico y de consenso internacional desembocó finalmente en la tipificación de tamaño crimen. Pero además del juzgamiento de los jerarcas nazis en Nüremberg, se comenzó a labrar un camino internacional en un esfuerzo mancomunado –con sus inevitables vaivenes- que iba dejando huella en la conciencia de las naciones. Por un lado, con la inscripción del genocidio como un tipo reconocible y punible de crimen y por otro, con la imperiosa necesidad de prevención de aquellos horrores a través de un enorme –pero nunca suficientemente grande- movimiento de conceptualización y práctica de los derechos humanos. El derecho internacional se amplió y logró además tener un peso institucional sobre las naciones particulares nunca antes visto. Un pacto entre las naciones civilizadas se produjo, este hecho, -o más bien la sumatoria de hechos a partir de aquel entonces- dio un giro en el derecho internacional que durante más de 300 años había tan sólo defendido los intereses de los Estados, pregonando su soberanía prácticamente absoluta en su jurisdicción. Un cambio paulatino, pero radical en su esencia, se instaló de modo irreversible: existen valores intocables cuyo quebrantamiento es injustificable y que están por encima de cualquier estado particular, pues están en relación directa con la humanidad. En 1948 se firma el documento de la Convención contra el Genocidio que establece la obligación de investigar, procesar y castigar el genocidio. Luego de esto, ha sido progresivo y exponencial, el número de casos en diversos países en los cuales la jurisprudencia ha establecido este tratado internacional y otros en la misma línea, como vinculantes –es decir, necesarios a nivel jurídico- debiendo por ello aplicarse a nivel local, modificando en muchas ocasiones, la jurisprudencia anterior. Nacida de la experiencia de los juicios de Nüremberg, surgió la obligación de castigar los delitos de lesa humanidad. Aún si éstos recién en 1998 se tipificaron, en el documento del Estatuto de Roma, que describiera las acciones comprendidas en esta nueva categoría delictiva, ello no impidió que se las juzgaran antes. Arribando en el progreso de dicho camino jurídico internacional, hasta la creación y puesta en ejercicio de la Corte Penal Internacional, ya comenzado el nuevo milenio. Por otra parte, a la par de este movimiento jurídico, asistimos en los últimos 60 años a un avance de políticas nacionales e internacionales que entrelazan cada vez más la diplomacia, en su veta económico-comercial, con el ejercicio de los derechos humanos. Hace milenios nuestra tradición y la sabiduría de nuestros ancestros conocían la importancia necesaria e ineludible de los derechos humanos, para consolidar la evolución de la civilización. Como judíos poseíamos esa enseñanza, ese conocimiento, en nuestro bagaje milenario. Luego, como judíos supimos de la experiencia de lo más inhumano en nuestros cuerpos y en nuestra historia. De uno u otro modo nos ha tocado ser portavoces de estos valores. De uno u otro modo, nos ha tocado ser la antorcha o el faro que alumbra estos valores, para que otros los vean y los sigan.