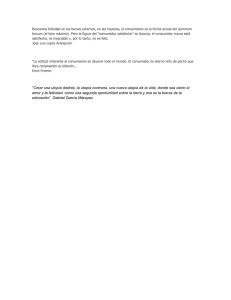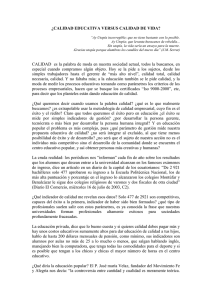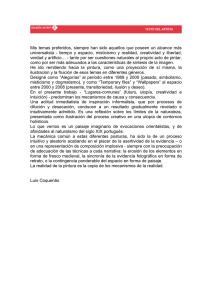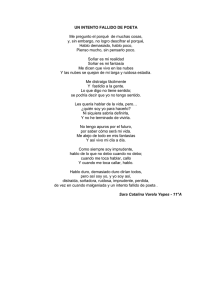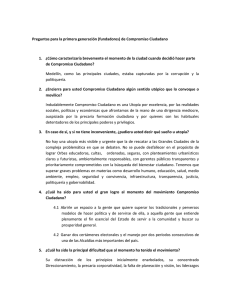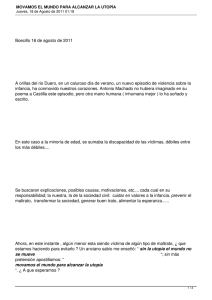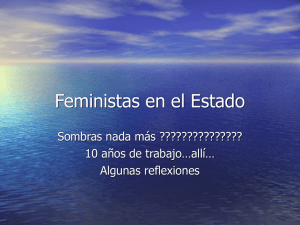AÚN Juan Carlos Mestre Todo encantamiento ha terminado, por vía
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2006 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) AÚN Juan Carlos Mestre Todo encantamiento ha terminado, por vía inversa al discurso de Toni Negri, el reino de la posibilidad no está ya en manos de la sublimación retórica ni en el pensamiento débil de los actos de fuerza. Acaso sea también ahora el momento de reconocer el fracaso de la utopía como texto de inteligencia, sustituyendo las resignadas visiones de su “ningún lugar” por la anticipación de su futura nostalgia, es decir, la de “ningún lugar todavía”. Todavía, esa sería entonces la imaginación del proyecto, restaurar desde la resistencia del pensamiento crítico el lugar del fracaso en la hipótesis de un nuevo enigma ético. Digo enigma, es decir la incógnita de un sentido encubierto, y no certeza, o sea el convencimiento ante su hallazgo. Un todavía en lo misterioso pendiente de ser soñado por la intuición crítica del arte y la literatura. Vivimos en la distopía, en el antónimo de lo que pudiera haber sido la existencia en el buen lugar. Ésta y no otra es en nuestro presente la realidad de lo aciago, la sociología de lo negativo cauterizando las heridas que no nos prometió la razón. El patrimonio común de aquel sueño idealizado por Tomás Moro es hoy una cantera de cadáveres, un inasimilable censo de ciudadanos en busca de rostro. Lo impensable ha sucedido en el mejor de los mundos posibles, aquí, alrededor de las palabras que intentando nombrar la felicidad sólo han podido dar cuenta de una historia subyugada por su lealtad a los crímenes. Todo encantamiento ha terminado. La Policía del Pensamiento, el Monopolio de la Verdad y la Teología del Mercado, han alcanzado sus últimos objetivos. El mito del paraíso ha devorado a sus propios héroes y el “sentido para la realidad de lo posible” del que nos habla Musil en su novela El hombre sin atributos, pareciera ser hoy lo que Cioran denomina “la esclerosis de la rutina”, una sumisión a lo previsible y la paradoja de su impecable insensatez: la destrucción moral de los sueños. Vacíos de significado, secándose como pellejos en la clausura de su remota fe, los obstinados profetas de la catedral laica de la esperanza han llegado, y no de la mano de Dante, a su último círculo: la ilusión del miedo: el delirio intensificado por las relaciones de poder frente a un otro: la tragedia de adquirir identidad en la medida que se niega y repudia el pensamiento de lo que difiere. En tal semejanza se desenvuelve la conversación de mi dificultad con la utopía, el sendero de huellas que han ido dejando los sucesivos éxodos de sus creyentes sobre los mapas del exterminio, una franja única de la Tierra donde todas las orillas limitan con el abismo incomprensible que significa, y ha significado para los seres humanos de todas las épocas, la adversidad, la frustración y el sufrimiento. Testigos de la globalización del absurdo destructivo que impugna la hospitalidad del porvenir, asistimos ya no como mudos espectadores, sino como charlatanes revestidos por el prestigio de la alta cultura de lo literario, al “ahí donde la justicia aún no está”, para decirlo con palabras de Derrida; al ahí donde un loco, un fantasma de la tribu, un francotirador, “un bailarín al borde del abismo”, para sostenerlo con un deshilachado endecasílabo de Nicanor Parra, sueña aún con poder abrazar el cuerpo irradiante de símbolos de los desaparecidos, las víctimas de los discursos de orden, los borrados por la vejación que sigue calumniando día a día el silencio. Todo encantamiento ha terminado. La perfección celeste de la belleza se pudre en las vitrinas de una épica cuyos únicos héroes son los expulsados, las viudas, los huérfanos, el Louvre con los saqueos de Napoleón, las alpargatas de los fronterizos arrojadas como limosnas ante los mármoles del Parlamento de Babilonia. Una epopeya de sombras, el monólogo de los que a gritos todavía piden auxilio ante el muro en ninguna parte de las utopías. La Ciudad del Sol ha sido revendida por los príncipes de Campanella, las tres mil libras de la República de Océana imaginadas por Harrington, han sido multiplicadas al infinito por la usura de la United Fruit Company. ¿De qué hablo? Hablo de la libertad de pensamiento que acusando de impiedad a Sócrates lo condena a muerte. Hablo de las moscas de Aristófanes arruinando la cosecha de bananas en Centroamérica. Hablo de Rubén Azócar, hermano de Albertina, maestro elemental, corrector de pruebas, amigo de Neftalí Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda. Hablo de Aicha Kandé, hechicera, apodada Un tiempo para cada cosa, empleada doméstica en la hacienda Roosevelt, Ciudad del Cabo. Hablo de Leonardo Mestre, mi abuelo, de profesión sastre, emigrante, de estatura regular, pelo negro, ojos castaños, un lunar en la mejilla, embarcado para La Habana el 21 de junio de 1920 desde el puerto de A Coruña en el vapor Orcoma de la Steam Packet Company. Hablo de las orillas donde todo el encantamiento de nuestras palabras ha terminado. El prestigio de la utopía, de su sueño, de su alianza con los mitos de la felicidad, ha obviado las consecuencias de su devenir histórico a un reiterado menosprecio de la condición humana cuya naturaleza pretendía preservar. Ya vinculada a una concepción religiosa del mundo, bien como una metáfora metafísica de la sustitución de Dios, como pensaba Camus, el proyecto utópico ha postergado, aplazándolo sucesivamente, su deseo de redención del prójimo constituido en persona y, por oposición al mundo exterior que pretende transformar, al sujeto individual dotado del pensamiento íntimo que en voz baja llamamos espíritu. La portadora de sueños, la comadre de las liberaciones que bautiza la esperanza con las aguas servidas de su vieja ilusión, agoniza en el escepticismo; su intención por abolir las zonas de peligro del ser cotidiano ha desembocado en la sumisión ideológica, en la precariedad de una existencia cuyos únicos límite son los presentimiento de la intemperie. He dicho utopía donde debiera haber dicho poesía, el lenguaje que la posibilita, la voz ética de su comportamiento, la conducta del lenguaje sucesivamente aplazado de su armonía en la conciencia humana. La poesía como un habla no funcional que rearticule sin otro fin que la identidad analógica con el universo los dispersos enigmas que constituyen el conocimiento de nuestra relación con el mundo. La poesía, el habla de una voz sin boca, la búsqueda sin hallazgo de un permanente logos que haga irracionalmente indestructibles los indicios de la esperanza. Los indicios, las estelas de su conjetura en el arte de dar cuenta de lo otro con palabras, esos síntomas de la gran sospecha, aquellas remotas balizas de Babel hacia el domicilio de un azar sin desgracia. Una utopía de las palabras cuya aspiración no pretenda tanto cambiar la realidad de sitio, como adelantarse, teatralizando su conjuro contra la muerte, los significados del porvenir. Poesía de los conflictos y las contradicciones, el múltiple lenguaje que conforme al deseo de todas las formas imaginadas del bien, nos permita oír el silencio, el absoluto silencio anterior al origen y el definitivo silencio después de la duración. El mito, la leyenda, la magia, las imaginaciones que contra los tenebrosos arquetipos sociales de lo fingido, las ominosas jerarquías de la raza y la clase, vuelvan a hacer perceptible la ley natural de nuestra semejanza en lo que dignifica. Una poética de la utopía que fuera capaz sin convencer de hacer sonreír, la irreverencia de la libertad, la hija de Rousseau firmando su contrato social con las estrellas de El Aduanero. Una literatura sin orillas de nación, sin pasaporte a la metrópolis del canon, sin fronteras entre las colonias de los géneros; un lugar todavía donde la autoridad del saber no convierta al arte popular en artesanía, donde los mitos de nuestra propia cultura no arrojen las teologías ajenas al escombro de las supersticiones. El no lugar todavía donde todo aquello que alguien alguna vez haya pensado que es arte sea la incuestionable virtud de su derecho a participar de la existencia del mundo. Hablo de los habladores sin protocolo, del coro de los mágicos, de los analfabetos en la retórica de la persuasión de masas, hablo de los que alimentan su sueño en los márgenes con los despojos de nuestra pesadilla, con los modelos heredados de una sociedad cuyos éxitos subjetivos dependen de algún otro y objetivo fracaso. Pareciera obviarse el fragmento en beneficio de la totalidad, pareciera cómoda la ritualización de las culturas que otorgan rasgos distintivos a la costumbre de reagruparnos por patrias, primera jaula de los sistemas de dominación, última coartada de los paroxismos de guerra. Tal vez sea en esa zona de nadie donde lo contrario depone la certeza de su diferencia, donde los grados del saber aplazan su autoridad en un continuo tiempo futuro, donde pudiéramos hallar hoy el sendero del laberinto, el atajo que desde la intemperie ideológica del pasado nos abrevie el recorrido del error hacia las orillas del futuro: La utopía del poeta Fray Bartolomé de las Casas aún viva en la voz de los muertos que hablan en Comala, los heraldos negros de César Vallejo cubriendo el charco de culpa de Ignacio Ellacuría. Las utopías de la conciencia resistiendo las idealizaciones del poder, las lenguas amputadas de la poesía volviendo a nombrar el último testamento de su voluntad: la desobediencia. Hay está, no hay otro, él es lo humano, el simple bueno en la posibilidad de su propia naturaleza donde no hubo lugar para él, exterminado por el nazismo, masacrado bajo la pelliza protectora de Stalin, el evaporado en Hiroshima, el descuartizado en Camboya… ¿Qué oyes Walt Whitman? ¿Quién habla al fondo de los libros muertos? Habla la terrible cosa sin nombre del nuevo fascismo, habla la publicidad intentando convencer al querido público de las cualidades y ventajas que reporta la alienación, les habla el SIDA a los descendientes de los amantes de Verona, hablan las costas arrojando cadáveres sobre los prólogos de Occidente, hablan los profetas del índice Nikei alimentando la fe de la gran hambruna con los desperdicios de las grandes palabras, hablan los mercaderes del dolor humano en las logias del privilegio, habla el todavía, el todavía histórico del gobierno de una aristocracia amparada por los actos de fuerza. Un mismo alquitrán baña las dos orillas y ningún otro fantasma entre los ya conocidos y fatigosos espectros recorre Europa. Todo encantamiento ha terminado. “Sólo lo difícil es estimulante”, decía Lezama Lima. Lo alentador acaso sean las deudas de la dificultad, el desafío que nos impulse a reconocer el fracaso como una tan probable como incierta creencia en el todavía. Continuar en el tal vez, en la impugnación del evangelio de las certidumbres, en el desafío a la rutina de lo previsible. Acaso bajo alguno de esos modos la poesía pueda seguir sobreviviendo, acaso sin ser entendida, acaso aplazando su significando al tiempo en que toda oscuridad será algún día entendida con la misma facilidad que entienden los niños el lenguaje de los pájaros las mañanas de los domingos que cantan en la cabeza de Walter Benjamín. Difícil si no lo hace como “movimiento real que destruye el estado de cosas existente”, no lo dijo Breton, lo dijo Carlos Marx, y algunos siglos antes ya lo habían entendido San Juan de la Cruz y los poetas nahualts. No he logrado encontrar otro diálogo con lo desconocido que no pase para mí por el mismo y ya remoto encargo que nadie nos ha hecho, y por ello irrechazable, y por ello irrebatible más allá de nuestra propia conciencia: el de limitar su poder a la repetición previsible del mal, recoger los fardos de la esperanza en el último andén donde se vio obligada a abandonarlos la utopía; volver a hacer la pregunta sabiendo que no existe respuesta; seguir creyendo, porque así con la ciega videncia de los desesperados lo hemos visto, que la construcción de la futura delicadeza humana también depende del espíritu de un poema, de una utopía para la que no tengo mejores palabras que pudieran prestarle una pizca de sentido a cuanto he dicho: lo que no creímos piedad y fue la belleza, cuanto hemos olvidado de la compasión ante un otro y habrá de ser, terminado el tiempo de los encantamientos, de nuevo el lenguaje de la misericordia.