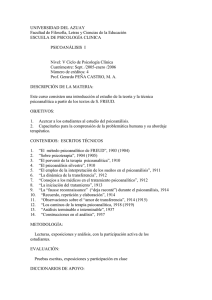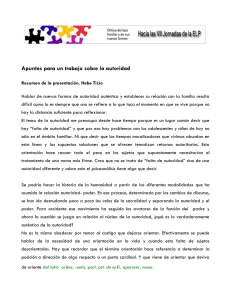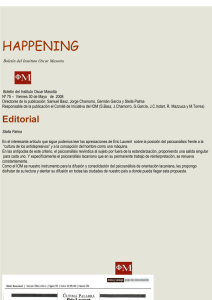Bisexualidad, Capitalismo y el ambivalente
Anuncio
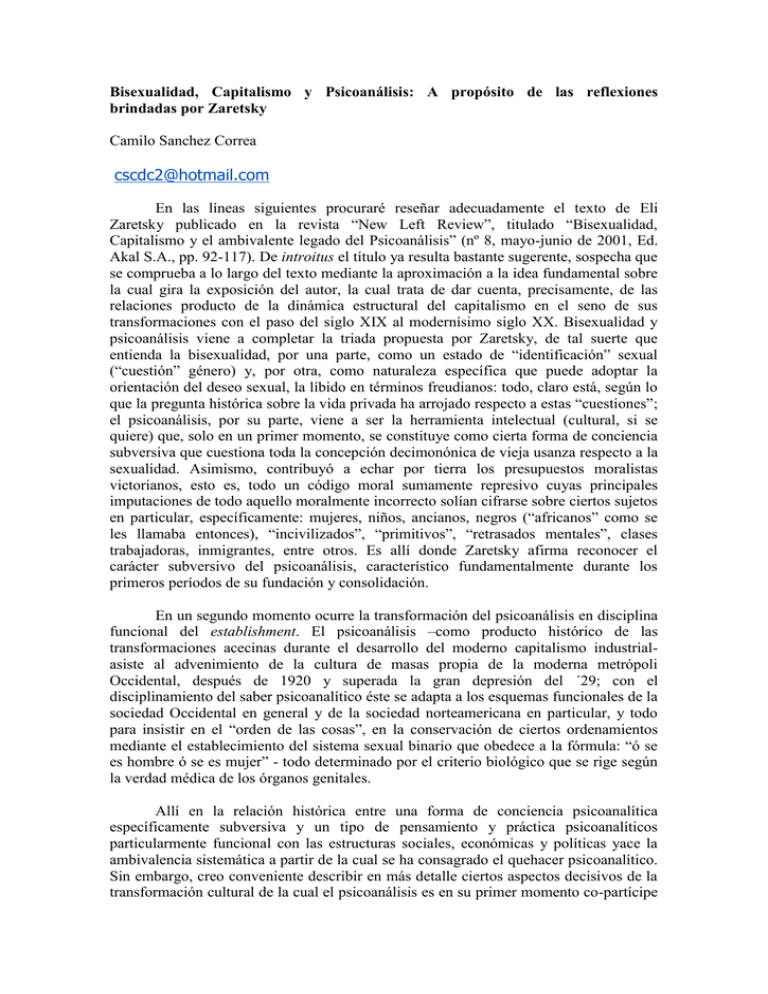
Bisexualidad, Capitalismo y Psicoanálisis: A propósito de las reflexiones brindadas por Zaretsky Camilo Sanchez Correa [email protected] En las líneas siguientes procuraré reseñar adecuadamente el texto de Eli Zaretsky publicado en la revista “New Left Review”, titulado “Bisexualidad, Capitalismo y el ambivalente legado del Psicoanálisis” (nº 8, mayo-junio de 2001, Ed. Akal S.A., pp. 92-117). De introitus el título ya resulta bastante sugerente, sospecha que se comprueba a lo largo del texto mediante la aproximación a la idea fundamental sobre la cual gira la exposición del autor, la cual trata de dar cuenta, precisamente, de las relaciones producto de la dinámica estructural del capitalismo en el seno de sus transformaciones con el paso del siglo XIX al modernísimo siglo XX. Bisexualidad y psicoanálisis viene a completar la triada propuesta por Zaretsky, de tal suerte que entienda la bisexualidad, por una parte, como un estado de “identificación” sexual (“cuestión” género) y, por otra, como naturaleza específica que puede adoptar la orientación del deseo sexual, la líbido en términos freudianos: todo, claro está, según lo que la pregunta histórica sobre la vida privada ha arrojado respecto a estas “cuestiones”; el psicoanálisis, por su parte, viene a ser la herramienta intelectual (cultural, si se quiere) que, solo en un primer momento, se constituye como cierta forma de conciencia subversiva que cuestiona toda la concepción decimonónica de vieja usanza respecto a la sexualidad. Asimismo, contribuyó a echar por tierra los presupuestos moralistas victorianos, esto es, todo un código moral sumamente represivo cuyas principales imputaciones de todo aquello moralmente incorrecto solían cifrarse sobre ciertos sujetos en particular, específicamente: mujeres, niños, ancianos, negros (“africanos” como se les llamaba entonces), “incivilizados”, “primitivos”, “retrasados mentales”, clases trabajadoras, inmigrantes, entre otros. Es allí donde Zaretsky afirma reconocer el carácter subversivo del psicoanálisis, característico fundamentalmente durante los primeros períodos de su fundación y consolidación. En un segundo momento ocurre la transformación del psicoanálisis en disciplina funcional del establishment. El psicoanálisis –como producto histórico de las transformaciones acecinas durante el desarrollo del moderno capitalismo industrialasiste al advenimiento de la cultura de masas propia de la moderna metrópoli Occidental, después de 1920 y superada la gran depresión del ´29; con el disciplinamiento del saber psicoanalítico éste se adapta a los esquemas funcionales de la sociedad Occidental en general y de la sociedad norteamericana en particular, y todo para insistir en el “orden de las cosas”, en la conservación de ciertos ordenamientos mediante el establecimiento del sistema sexual binario que obedece a la fórmula: “ó se es hombre ó se es mujer” - todo determinado por el criterio biológico que se rige según la verdad médica de los órganos genitales. Allí en la relación histórica entre una forma de conciencia psicoanalítica específicamente subversiva y un tipo de pensamiento y práctica psicoanalíticos particularmente funcional con las estructuras sociales, económicas y políticas yace la ambivalencia sistemática a partir de la cual se ha consagrado el quehacer psicoanalítico. Sin embargo, creo conveniente describir en más detalle ciertos aspectos decisivos de la transformación cultural de la cual el psicoanálisis es en su primer momento co-partícipe fundamental; porque resulta primordial entender que estamos hablando de la cultura liberal del siglo XIX, estatuida sobre la base de un capitalismo competitivo, de libre concurrencia; dicha cultura apela a los valores fundamentales de la domesticidad, la limpieza, la puntualidad, la moderación, la disciplina y la austeridad, así como erige modelo a seguir al “caballero gentilhombre” razonable y autocontrolado, cuya condición ejemplar le otorga el derecho de censurar y controlar cuanto sea necesario al pagano, al “incivilizado”, al “inferior”, al “primitivo”, a la mujer, al negro, al amarillo, al niño, al viejo, al proletario, al vagabundo, al inmigrante, etc. Son estos sujetos los que esta moral considera dignos de cualquier estereotipo de “desviado” o “desviada”, “antinatura”, entre otros, rancio parecer decimonónico que el pensamiento freudiano en un primer momento echo por tierra al demostrar que las llamadas “desviaciones” –que como tales solo deben atender a su posibilidad estadística-, o lo que desde la psiquiatría el psicoanálisis y la psicología han llamado “patologías psíquicas” (morales, diría yo) son problemas comunes tanto en hombres como en mujeres, y así con blancos y negros, ricos y pobres, “civilizados” y “primitivos”, occidentales e indios, “aborígenes” y negros. Al preguntarse sistemáticamente respecto a la bisexualidad, el psicoanálisis, llegado a la moderna sociedad de masas, parece no encontrar más camino que adaptarse a los modelos funcionales que demandan jerarquías claramente establecidas consistentes sobre el pilar del modelo (“único” modelo) de valoración sexual, el modelo binario al que ya hemos aludido. Recordemos que hacia finales del siglo XIX, este “problema de la bisexualidad” “se resolvió” acordando que lo que pasaba era que dentro de cada hombre y cada mujer existían “corrientes” tanto femeninas como masculinas, así que el modelo binario no había alcanzado la cumbre en la situación jerárquica: se encontraba clarificando sus propios límites. Ya para el modernísimo siglo XX cierta interpretación psicoanalítica sobrevaloró la orientación freudiana que, en un primer momento, vino a dar pistas para hacer asociaciones entre hechos sociales concretos –llamados patológicos- y la condición sexual predominante en el sujeto: así, asoció la histeria con la condición bisexual al lado de otra “patología”, el narcisismo que se asoció con la homosexualidad; por otra parte, contribuyó a la consolidación del sistema binario en el momento en que otorgó atribuciones a “cada sexo” en primer lugar características, y posteriormente estereotipadas sobre “su propia situación”: masculinidad es a sadismo (posición activa) como feminidad es a masoquismo (posición pasiva). No obstante, la orientación se transformaría directamente desde el propio Freíd, que profundizando sobre sus estudios de “psicopatología social” contribuiría enormemente a socavar por completo los vestigios decimonónicos heredados aún, comprobando que, en efecto, la falta de autocontrol (histeria), la pasividad y la dependencia son problemas universales y no meras “desviaciones” de mujeres, trabajadores, negros, homosexuales, “primitivos”, etc. Empero, yendo más lejos, el psicoanálisis de Freíd mantendría su bandera subversiva toda vez que adoptaría como base general de su reinterpretación de la sexualidad elementos como la infancia y el inconciente. Y a pesar de todas esas transformaciones dentro de su propio discurso, los “macro-procesos” sociales continuaron haciendo su propio trabajo, tal como lo hizo el capitalismo corporativista que por “necesidad objetiva” debió erosionar ciertas bases de la cultura liberal decimonónica. En este contexto se enmarca una de las más prolijas transformaciones en la historia de la vida privada: más allá de la dicotomía espacio público-espacio privado, que se debatía entre el hiper-masculino mundo del trabajo y el pueril mundo de la vida hogareña, empezó a constituirse toda una serie de nuevos espacios intermedios en los que ya tendría su cabida el moderno Yo del siglo XX, y entre plena cultura de masas, de desplegar sentido y pulir su identidad: me refiero a las modernas y más recientemente transformaciones sociales de la sexualidad, la invención de la adolescencia, la juventud, las transformaciones sociales y la moderna experiencia de la niñez, etc. Se debe advertir, pues, como lo que hoy conocemos como vida personal –con todos estos modernos “accesorios” en verdad intrínsecos a su naturaleza- nace precisamente allí del seno de la cultura de masas del siglo XX, con la colección de espacios en los que el individuo moderno plasma sus formas de subjetividad bebiendo de múltiples fuentes donde encuentra identificación como sujeto; igualmente, es en el mismo momento en que asistimos a la primera oleada de modernización de la institución psiquiátrica, y con ella la práctica de la moderna psicoterapia como tecnología inclusiva en desmedro de la mala fama granjeada por la psiquiatría decimonónica; es decir, las disciplinas psiquiátricas se van adaptando a las formas funcionales que el sistema social exige de ellas, se incorporan a su funcionalidad ahora con el arribo de las transformaciones dentro del capitalismo corporativista y la sociedad de masas, mientras hacia la decadencia del capitalismo liberal de otrora su perfil fue notablemente crítico. En conclusión, se trata de observar las transformaciones producidas al interior de la conciencia psicoanalítica en consonancia con los procesos sociales, los mismos que hicieron de un discurso revolucionario una disciplina institucional: En un primer momento fue contundentemente subversivo respecto al establishment, por cuanto contribuyó enormemente a socavar la concepción victoriana sobre nuestra propia sexualidad; sin embargo, posteriormente pasaría a desempeñar el papel de sustento técnico-teórico de la perspectiva binaria a la que ya nos referimos, contribuyendo al establecimiento en esta ocasión mediante la justificación teórica (discursiva) de dicho esquema.