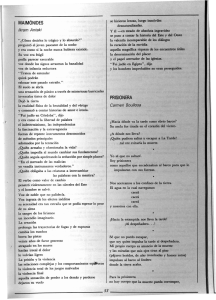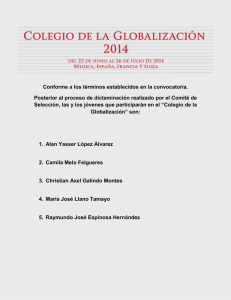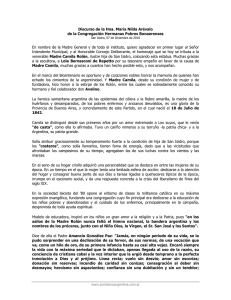La prisionera - Hasta Trilce
Anuncio

La prisionera Alza tú, alma dichosa, el presto vuelo y, de tu hermosa cárcel desatada, dejando suelto su arrebol en hielo, sube a ser de luceros coronada: que bien es necesario todo el cielo porque no eches de menos tu morada. Soneto XXIX “A la misma” en la muerte de la Exma. Sra. Marquesa de Manceres, 1674, Sor Juana Inés de la Cruz. He perseguido siempre el oscuro fondo de las cosas más simples. No he dado con nada que no sea la anunciación perpetua de un más allá idéntico a este acá. En el abismo de la noche no hay más que noche. Aunque esta sea una noche habitada por una criatura que bien puede ser la noche misma y que sólo nos mira y ese es todo el horror que el hombre puede imaginar. Una mirada puesta sobre nosotros, continua y silenciosa, de algo que no comprendemos y que no nos necesita. A veces repetimos una palabra o una acción hasta que encontramos su triste carozo, marchito e inútil y a veces, de ciertas cosas triviales sobre las que se funda nuestra vida, nacen abismos sin fondo. Camila, hoy mi cárcel, me ha dado la noche y a dios. Hubo tiempos en que después de coger pasábamos horas arrumbados sobre el colchón, las sábanas por el piso, mientras se enfriaban los restos del otro sobre nuestros cuerpos. Jadeando yo, ella riendo como un artefacto roto y el mundo reconstruyéndose a nuestro alrededor. Por la ventana por la que se embudaba el sol de la media tarde entrarían también los ladridos de los perros y los rumores de la estación cercana. A poco, sonaba entero el acorde que nos recordaba que el mundo no había desaparecido durante la rabia sexual, que todo él siguió siendo mientras nos escabullíamos en la carne del otro. Era en ese trance de su cuerpo cuando su rostro más se veía atravesado por las claridades y sombras, los movimientos y temblores de la Otra. Luego, su faz, pacificada por el placer, se mostraba como la superficie quieta de un lago, súbitamente rota por el mohín de un pez o animada por una convulsión invisible y profunda. El mismo día que conocí a Camila supe que ella nunca estaba sola, que era morada por Otra. Esta aseveración, acaso arriesgada, deja de serlo apenas empiezo a recordar que hablo de algo cuya realidad final no estamos dispuestos a admitir pero que la mayoría de las personas han visto y sentido en algún momento de su vida. Y es que la oportunidad halló en mí a alguien dispuesto a caminar el largo de todo el sendero. Muchos son los que viven para cárcel de otro y no es menos cierto que son escasos los prisioneros que merecen la libertad. Pero yo amé a la prisionera desde el principio de la sospecha y si bien hubo de pasar mucho tiempo hasta conocerla, en aquellas primeras jornadas de ardor, confusión, dudas y ningún sueño, me basté con la fe de creerla mi salvación y con el ciego contorneo de su alma. Camila, la carcelera, era una mujer de 31 años al dar conmigo. Extinguía ella su vida sobre el mostrador de un local de ropa femenina. Allí aseguraba mentiras y pareceres a señoras y muchachas frente al espejo y, durante las horas de poco trabajo, miraba los zapatos de los paseantes a través de la puerta abierta. Por la calle donde estaba su negocio sabía andar yo cuando terminaba los cursos a los que me suscribía en la universidad, antro al que nunca he dejado de ir a perder el tiempo. Yo, hombre de considerables lecturas y con alternativas de talento, he tenido desde siempre debilidad por las mujeres insulsas y mucho de mi vida adulta la dediqué a la acumulación de ellas. Algo de los páramos de sus corazones, la arbitraria convicción de haber en ellas un desierto infinito donde pudiera haber algo impensado, me esclavizó desde temprano a la sosa ceremonia de cortejarlas. Veo, ahora que floto en una extraña figuración de esos desiertos, cuánto es el poder de la fe y a qué remotos actos nos lleva a los hombres. En el caso de Camila no hubo especulación. Supe. Y lo supe porque había en su persona corpórea algo que era de la otra. Ese elemento ajeno era su cabello negro y largo, cuyo misterio último podía intuirse atendiendo sus ondulaciones y dejándose tragar por la visión de su eufórica oscuridad. Eran las llamas oscuras del ardor de la prisionera que ondeaban en declaración de su existencia. Era una melena tan natural en Camila como una corona en la testa de una vaca. Una madeja espesa que infructuosamente ella intentaba reducir de diversos modos con penosos intentos de encorsetamiento. Yo fui conducido de acción en acción por aquélla cabellera de género infinito, de donde podrían surgir continentes y enterrarse las mayores culpas. Imagino que el éxtasis místico de los pálidos santos se puede parear con la herida divina que recibí yo en el momento en que descubrí en la escueta vendedora derramada sobre el mostrador, a la Otra, la presa, que goteaba en fuga desesperante, pelo a pelo, como quien tiende una mano al cielo. ¿Quién no justificará mis crímenes si puede, como yo, entender que la vendedora no era tal, sino arca y candado de un misterio profanado por el vulgar cerrojo? Entré esa misma tarde a su negocio y me dirigí directamente a ella, invitándola a cenar aquella noche. Aceptó, tras titubear coquetamente. Si se hubiera negado, la habría matado en el acto. La llevé al bar donde solía y pocas horas después ya la había conocido desnuda en un albergue. Grande fue mi desaliento cuando todo fue corriente, sin haberse dado lugar ningún episodio extraordinario ni haber yo sentido más que el perfume frutado de una vendedora ordinaria. Ella hacía el amor como estas mujeres suelen, con subordinación, los ojos prendidos a la mirada de quien las posee, acechando en ella algún gesto que las corrobore. La Otra no se hizo presente ni se insinuó más que a través del magnético cabello negro que parecía pesarle a la almohada y era como un derrame de grietas sobre las blancas y duras sábanas. A aquella noche sucedieron otras y otras tardes en las que la prisionera no dio señales de vida y si bien nunca dudé, pensé que yo no fuera digno de ella. Por otro lado, mi frecuentación de la cárcel empezó a traer, por acto de costumbre, relación con la carcelera. No era evitable si quería asegurarme la cercanía de la reclusa. A los pocos meses terminé yendo a vivir a su casa. La primer noche que pasamos juntos allí tuve el primer contacto con la prisionera. Ambos dormíamos, siendo plena la madrugada. Alguna convulsión del sueño o acaso la presencia de la cautiva, me despertó. Giré sobre mi en la cama, buscando el rostro de Camila. Hallé, en vez, el de la cautiva, ardiendo en la oscuridad, agazapado en el rostro de la vendedora. Sus ojos anteriores a las leyes, anteriores al lenguaje, eran primitivos como el agua. Había en ellos condensación de cólera y vocación de martirio. Eran dos animales de horrorosa belleza. Así mirado, me sentí descubierto de alguna culpa vergonzante y le juré que la liberaría. Solo entonces cerró los ojos y pude hacerlo yo también, como nunca lo había hecho en todos mis años, como los cierran los que tienen su destino fuera de sus manos y son bendecidos por la Certeza. En la mañana siguiente Camila despertó molesta, alegando mal descanso. Quería estar sola y la complací, pretextando quehaceres. Al volver, me confesó lo soñado por ella en la noche. En el sueño, ella estaba en la cocina de esa misma casa. Se extrañaba que fuera de noche porque era día aún, cuando de su cintura, como un brote, comenzaba a surgirle una mujer monstruosa que la odiaba y en cuyos cabellos terminaba ahogándose. Despertó con convicción de muerte. Yo sabía que en realidad era el albor de la prisionera cuyas luces ya raspaban el horizonte. No debo haber podido disimular cierta ansiedad o satisfacción que Camila confundió con incomprensión o indiferencia. Pero aún me era oscuro el modo en que liberaría a la prisionera y en la medida en que crecía mi ansiedad crecía también la frustración por no tener ni un atisbo de luz respecto a esta materia. ¿Cómo se libera una ráfaga de luz o de sombra? Me inclinaba a creer que debía aislar a Camila. Todo método que se insinuaba en mi principiaba siempre por la muerte de la vendedora y seguía luego por el desgajamiento de su cuerpo; aún era rudimentario mi entender sobre qué tipo de cárcel Camila era y todos mis planes adolecían de una comprensión material, física o infantil del problema. El temor de un plan mal concebido y la seguridad de que así la fuga quedaría frustrada para siempre tuvo la ventaja de detenerme hasta que mi comprensión fue mayor. No podía haber errores. ¿La prisionera era enteramente otro ser? ¿No moriría ella también si mataba a Camila? Creí entender que la prisionera era una instancia espiritual de Camila o, mejor dicho, su alma real. Finalmente me convencí de esto último y entendí que debía propiciar la coronación del alma de la prisionera dentro del cuerpo de Camila. Propuse un pequeño viaje el fin de semana, una huída a una casa en una isla del delta para que descanse ella de su mente. Tras conseguir la autorización de su jefa, dispusimos todo y un viernes salimos. Había conseguido alquilar una mustia casa sobre pilotes en una isla a tres horas de viaje en lancha. Sólo llegar, Camila se intranquilizó. La distancia, los mosquitos, la ausencia de electricidad bastaron para llenar de razones su intranquilidad. Pero en realidad ella estaba sintiendo las iniciales convulsiones de la prisionera y ella, como animal acechado, adivinaba la presencia inasible del depredador. Una vez que partió la lancha que nos llevó hasta la isla, yo abandoné todo fingimiento y no enmascaré más el desprecio que guardaba a la carcelera. El descontento y la intranquilidad inicial de Camila, a medida que llegaba la noche, dieron lugar a una creciente espiral de horror que sólo se explicaba por el hecho de ella comprender el mecanismo que, ya activado, llevaría al reinado de la prisionera y acaso a ella misma a yacer en los fondos donde la otra purgaba la culpa de Ser. Me impuse hacia Camila un silencio cerrado. Solamente la miraba, sin responder a ninguna de sus preguntas, amenazas o súplicas. Comprendió que no me conocía. Recibió la oscuridad nocturna con desesperados pedidos de auxilio que se ahogaban en los montes del delta. La noche se desató y fluyó entre los camalotes y la resaca, las enredaderas y los árboles semi hundidos de la ribera, como se desplomaba el cabello de la prisionera entre mis dedos aquellas tardes cerca de la estación. Yo no fui un hombre malo. Acaso fui un hombre ciego. Me ha costado algún trabajo remover de mi memoria las súplicas de Camila. Hacia la oscura madrugada, tras perder la voz a gritos, fuera de sí, Camila se arrojó al agua. Al evocar ese momento descubro lo que no advertí entonces. ¿Fue Camila la que se arrojó al río? ¿Y qué río era ese al que se arrojó y al cual la seguí y del que no he podido emerger? ¿No era todo negro como el cabello de la prisionera, no parecía traficar con todas las noches del mundo? Tal vez ella nunca se arrojó al río, tal vez ella se hundió en los cabellos de la prisionera de los que nunca más surgió y yo tampoco. Nadé detrás de ella, en una ciega persecución, pero ya no la vería nunca más. Encima nuestro era ancha la faja de cielo estrellado y la oscuridad era total, la costa indiscernible. Flotábamos en un universo de agua oscura, rodeados de oscuridad. Ella se había detenido, meramente se mantenía a flote y oía, tal vez a un brazo de distancia, tal vez infinitamente más lejos, su respiración. Estábamos solos en el mundo. Comencé a sospechar del silencio de Camila y conocí que allí estaba la otra, la prisionera estaba fuera. Bajo el cielo, en medio de la oscuridad y el agua, estoy envuelto por ella. Ella, ya libre, lo es todo; esta noche, el agua negra, la selva. Y sin embargo, flota frente a mí. No puedo decir que la vi nunca y, sin embargo, estoy frente al alma de un gran desierto. Si estas cosas pueden ser escritas, si sólo las estoy pensando, si no soy más que una voz recitando sobre el agua o bajo el agua, bien poco importa. El viento sopla a través del abismo, merodea a mi alrededor el infinito y tengo sed. Bryan Otamendi