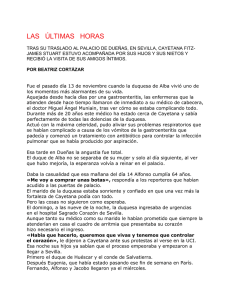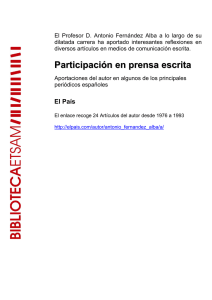Introducción La última diva de la nobleza. Cayetana Fitz
Anuncio
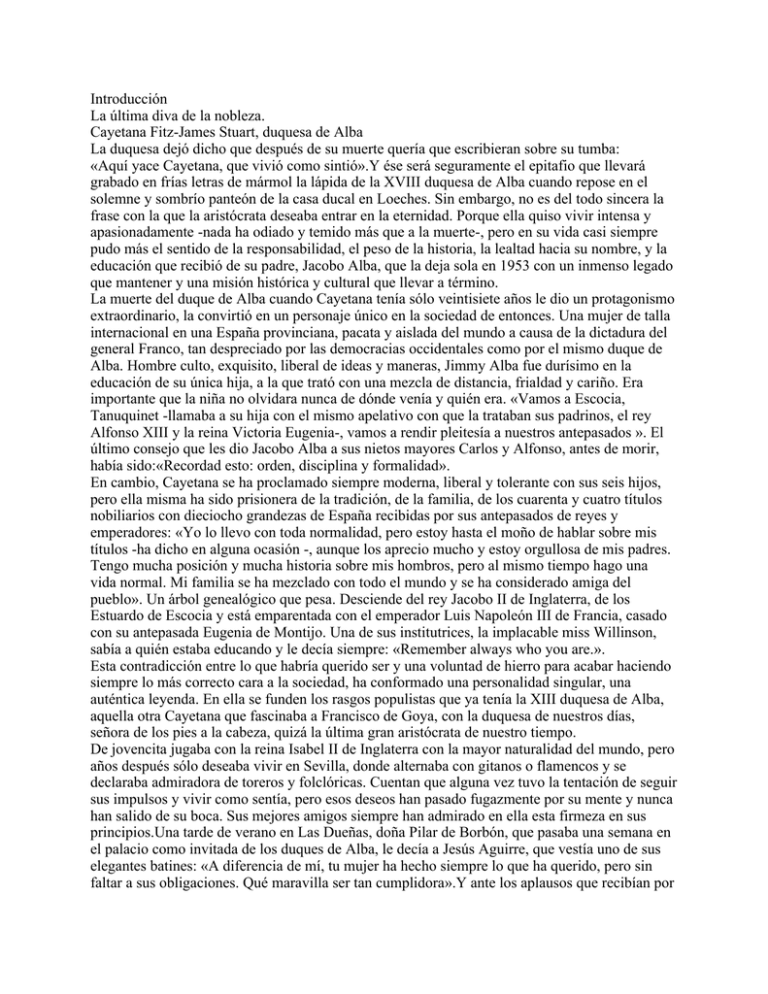
Introducción La última diva de la nobleza. Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba La duquesa dejó dicho que después de su muerte quería que escribieran sobre su tumba: «Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió».Y ése será seguramente el epitafio que llevará grabado en frías letras de mármol la lápida de la XVIII duquesa de Alba cuando repose en el solemne y sombrío panteón de la casa ducal en Loeches. Sin embargo, no es del todo sincera la frase con la que la aristócrata deseaba entrar en la eternidad. Porque ella quiso vivir intensa y apasionadamente -nada ha odiado y temido más que a la muerte-, pero en su vida casi siempre pudo más el sentido de la responsabilidad, el peso de la historia, la lealtad hacia su nombre, y la educación que recibió de su padre, Jacobo Alba, que la deja sola en 1953 con un inmenso legado que mantener y una misión histórica y cultural que llevar a término. La muerte del duque de Alba cuando Cayetana tenía sólo veintisiete años le dio un protagonismo extraordinario, la convirtió en un personaje único en la sociedad de entonces. Una mujer de talla internacional en una España provinciana, pacata y aislada del mundo a causa de la dictadura del general Franco, tan despreciado por las democracias occidentales como por el mismo duque de Alba. Hombre culto, exquisito, liberal de ideas y maneras, Jimmy Alba fue durísimo en la educación de su única hija, a la que trató con una mezcla de distancia, frialdad y cariño. Era importante que la niña no olvidara nunca de dónde venía y quién era. «Vamos a Escocia, Tanuquinet -llamaba a su hija con el mismo apelativo con que la trataban sus padrinos, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia-, vamos a rendir pleitesía a nuestros antepasados ». El último consejo que les dio Jacobo Alba a sus nietos mayores Carlos y Alfonso, antes de morir, había sido:«Recordad esto: orden, disciplina y formalidad». En cambio, Cayetana se ha proclamado siempre moderna, liberal y tolerante con sus seis hijos, pero ella misma ha sido prisionera de la tradición, de la familia, de los cuarenta y cuatro títulos nobiliarios con dieciocho grandezas de España recibidas por sus antepasados de reyes y emperadores: «Yo lo llevo con toda normalidad, pero estoy hasta el moño de hablar sobre mis títulos -ha dicho en alguna ocasión -, aunque los aprecio mucho y estoy orgullosa de mis padres. Tengo mucha posición y mucha historia sobre mis hombros, pero al mismo tiempo hago una vida normal. Mi familia se ha mezclado con todo el mundo y se ha considerado amiga del pueblo». Un árbol genealógico que pesa. Desciende del rey Jacobo II de Inglaterra, de los Estuardo de Escocia y está emparentada con el emperador Luis Napoleón III de Francia, casado con su antepasada Eugenia de Montijo. Una de sus institutrices, la implacable miss Willinson, sabía a quién estaba educando y le decía siempre: «Remember always who you are.». Esta contradicción entre lo que habría querido ser y una voluntad de hierro para acabar haciendo siempre lo más correcto cara a la sociedad, ha conformado una personalidad singular, una auténtica leyenda. En ella se funden los rasgos populistas que ya tenía la XIII duquesa de Alba, aquella otra Cayetana que fascinaba a Francisco de Goya, con la duquesa de nuestros días, señora de los pies a la cabeza, quizá la última gran aristócrata de nuestro tiempo. De jovencita jugaba con la reina Isabel II de Inglaterra con la mayor naturalidad del mundo, pero años después sólo deseaba vivir en Sevilla, donde alternaba con gitanos o flamencos y se declaraba admiradora de toreros y folclóricas. Cuentan que alguna vez tuvo la tentación de seguir sus impulsos y vivir como sentía, pero esos deseos han pasado fugazmente por su mente y nunca han salido de su boca. Sus mejores amigos siempre han admirado en ella esta firmeza en sus principios.Una tarde de verano en Las Dueñas, doña Pilar de Borbón, que pasaba una semana en el palacio como invitada de los duques de Alba, le decía a Jesús Aguirre, que vestía uno de sus elegantes batines: «A diferencia de mí, tu mujer ha hecho siempre lo que ha querido, pero sin faltar a sus obligaciones. Qué maravilla ser tan cumplidora».Y ante los aplausos que recibían por las calles de Sevilla las duquesas de Alba y Badajoz, a la infanta se le oyó comentar a la gente:«Cayetana sí que se los merece, ella ha hecho cosas por Sevilla. Yo no». Sencilla en las formas, a veces glacial y distante cuando se pone una armadura como para ocultar sus sentimientos, a la duquesa nunca se la ha escuchado lamentarse públicamente de su suerte. Al contrario, no ha dejado de sentir y saber que es la duquesa de Alba. Y para un verdadero aristócrata el título significa obligaciones y renuncias, entereza, coherencia y asumir un papel que va más allá de posar en los salones para las revistas del corazón. En la nobleza española, machista por tradición y partidaria de que sólo herede el título de la casa el hijo varón, aunque la primogénita sea mujer, se ha dado la paradoja de que en los últimos cincuenta años han sido mujeres las que han encabezado las grandes casas de la aristocracia: Alba, Medinaceli y Medina Sidonia. Sin embargo, Cayetana, Mimí Medinaceli o Isabel Álvarez de Toledo no han querido pronunciarse cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia dictada en 2004, le dio la espalda a la igualdad de sexos, que reconoce la propia Constitución. Alegando que esos temas son asuntos internos de la aristocracia, los magistrados dejaban que los hombres heredaran los títulos principales de las familias. Esta anacrónica situación sería corregida años más tarde. Una de las perjudicadas por aquella sentencia, Isabel Hoyos, que litigaba por el título de duquesa de Almodóvar del Río, es sobrina de la duquesa de Alba, porque lo era de su primer marido, Luis Martínez de Irujo. Isabel comprendió, aunque sin compartirla, la postura evasiva de su tía Cayetana. La modernidad de una ley democrática no había podido con mil años de historia.La fortaleza de la duquesa Cayetana empezó a resquebrajarse cuando pensó que se acercaba el ocaso de los Alba. Todo apuntaba a que el esplendor de su casa se acabaría con ella. Sus hijos, los que debían recoger el testigo, no presentaban a sus ojos la unidad y la fortaleza con que ella había llevado las riendas de la Casa. La muerte de Jesús Aguirre en 2001 la había sumido en una profunda soledad y no sólo personal. Hacía tiempo que Cayetana y su marido vivían de forma independiente, excepto para las grandes ocasiones familiares o institucionales, en las que era obligado que la duquesa y su esposo aparecieran en público.«Pero él estaba siempre ahí y yo lo sabía, lo sentía -recordaba Cayetana con gran pesar años después-. Si él estaba en Madrid, ciudad que soporto cada vez menos, y yo en Sevilla, hablábamos cada día. Compartíamos todo: él era mi mejor apoyo. Si yo tenía que salir a cosas que a Jesús no le apetecían, al volver estaba en casa, hablábamos, sentía su comprensión. Ahora estoy muy sola, cada día más sola». Ella, que había sabido superar una infancia de niña solitaria y triste, dejaba de ser fuerte. Echaba de menos el afecto y la comprensión de sus hijos, incluso cuando estaban cerca. Cualquier pequeña situación familiar le afectaba profundamente. Un día del verano de 2002 en Marbella, ya sin Jesús Aguirre, Cayetana se lamentaba de la ausencia de su hijo Fernando, a quien había regalado Las Cañas, esa casa de valor incalculable en la mejor playa de la Milla de Oro. Su madre llegaba a Marbella y Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente del Barco, se iba a Mallorca. Eugenia hacía banda aparte con unas amigas en el piso de arriba. De Madrid llegaban noticias de que Matilde Solís pasaba de nuevo por horas bajas. Su ex marido, el duque de Huéscar, estaba de vacaciones con sus hijos en Sotogrande, no muy lejos de Marbella, pero en realidad era como si estuviera al otro lado del mundo. Dos días después la duquesa, acompañada de sus nietos pequeños Luis y Amina, los hijos de Cayetano y Genoveva Casanova, levantaba el ánimo en la casa familiar de Punta Galera, en Ibiza, una isla que había descubierto después de la muerte de Luis, su primer marido. En Ibiza, meca de los hippies, amantes de la libertad y enemigos de los prejuicios, Cayetana encontró algo distinto a la aburrida sociedad de aristócratas y títulos nobiliarios que frecuentaba normalmente. En Ibiza posó en la playa con Jesús, en bikini y pareo, con una imagen muy rompedora que había estrenado ya cuando se rizó el pelo al estilo afro, que lucía el día de su segunda boda, en Liria. Un peinado muy moderno que en realidad se parecía bastante al que llevaba su antepasada, la duquesa pintada por Francisco de Goya. Los veintitrés años compartidos con Jesús Aguirre habían sido la etapa más feliz de su vida. Después de la muerte de su segundo marido no hubo marcha atrás. El final había sido duro: la enfermedad del duque consorte, un mal cuyo nombre nadie pronunció jamás en voz alta en los palacios ducales, había sido el principio del fin. Con la muerte de Jesús, la salud de Cayetana se resintió y su estado de ánimo se vino abajo a medida que pasaba el tiempo, hasta tocar fondo en el verano de 2004, cuando la separación de su hija Eugenia y Francisco Rivera parecía irreversible después de tres años de tira y afloja. La duquesa nunca había perdido la esperanza de que el matrimonio de los duques de Montoro pudiera recomponerse, a pesar de la sonora ruptura anunciada en su día por Eugenia, cansada de los comentarios sobre la supuesta amistad de su marido con una conocida señora de Sevilla. En la primavera de 2002 Cayetana asistía en Sevilla a la boda de Rocío Báez Spínola, una hermana de Miguel Báez, el Litri, antiguo novio de su hija. Cayetana, que parecía estar sola, tomó asiento en una butaca del patio del hotel Alfonso XIII, irritada y de mal humor mientras hablaba con esta periodista que se acercó a hacerle compañía: «Los periodistas tienen la culpa de todo lo que ha pasado entre mi yerno y mi hija -contaba-. Los detesto. En fin, que si se mueren todos, bailo flamenco. Eugenia está loca por él. Y lo que le ha pasado con ésa no tiene importancia. A ésa la hemos puesto todos debajo de la mesa y aunque mienta, lo sabemos todo. Fue el propio Fran quien se lo contó a Eugenia. Pero en las cosas del amor hay que perdonar y tragarse el orgullo». «¿Y no crees que Eugenia debería marcharse una temporada fuera de España, ver un poco de mundo, hacer nuevos amigos y olvidarse un poco de todo esto?», le sugerí a la duquesa. Cayetana se enfadó más todavía y Eugenia, que se había acercado y la escuchaba, sonreía con paciencia. Dejar Sevilla o abandonar España era un tema tabú entre la madre y Eugenia. Cayetana ha sido cosmopolita y mujer de mundo. Le apasionan el arte, la música y los museos se conoce de memoria los mejores de Europa-, pero no concibe una vida fuera de España. Marcharse es traicionar a Sevilla, a la Virgen de los Gitanos y a la Maestranza. Quizá porque de niña le obligaron a vivir en Londres, pasó sus mejores años en internados, entre nannys y frauleins de acento germánico. «Lo que tiene que hacer es quedarse aquí con su marido, no hay que meterle esas cosas en la cabeza» -repetía Cayetana cada vez más irritada. Dos años después, en julio de 2004, tampoco quería reconocer lo inevitable: «Es mentira que sale con esa chica. Son bulos». Se refería a Carla Goyanes, y lo decía más para convencerse a sí misma que a sus íntimos, con los que a veces comentaba el tema, rompiendo su habitual discreción para los asuntos privados. «Y si mi yerno sale con otra mujer, que sepa que será un segundo plato», decía esta vez a algunos periodistas que le pedían su opinión sobre la crisis, en un tono cortante y despectivo que aflora en ella cuando sale a relucir su fortísimo carácter. Jesús Aguirre se tomaba con humor los arrebatos de su esposa y pasado el enfado la llamaba la Kommandantur.«Cayetana, con esa apariencia frágil y dulce, tiene un genio de mil demonios. Grita y se la oye hasta en Cibeles», me decía un día el duque de Alba en la biblioteca de Liria, mientras hacíamos una entrevista. Sin embargo, esta vez no se trataba de una bronca familiar entre las paredes del palacio. Cayetana sufría una pena profunda que se añadía a la tristeza de su soledad. La Casa de Alba, que con tantos esfuerzos ella había levantado de sus cenizas después del incendio que destruyó Liria durante la Guerra Civil, se desmoronaba. Y Eugenia, la niña de sus ojos, a la que puso el mismo nombre que su pariente la emperatriz Eugenia de Montijo, nacida por sorpresa cuando ya había perdido la esperanza de tener una hija, le daba el último y el mayor de los disgustos. «Los matrimonios de mis hijos son un auténtico desastre. Es que no hay uno que haya funcionado», se lamentaba mientras repasaba sin piedad los nombres de sus nueras, con la excepción de María Eugenia Fernández de Castro, la primera esposa de su hijo Jacobo, conde de Siruela, con la que siempre tuvo una gran cercanía y comprensión. También salvaba a Matilde Solís, que pudo haber sido la siguiente duquesa de Alba, pero renunció al título y rompió con el primogénito de Cayetana, Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar. Según Cayetana, «Carlos no quiso darle un nuevo hijo», un tercero, que quizá habría salvado su estabilidad personal y su matrimonio.Dispuesto a mantener las apariencias a cualquier precio, según las normas de la casa, Carlos Fitz-James Stuart no creía en el futuro de la relación con su esposa, hasta entonces jalonada de altibajos y algún que otro episodio dramático. -Cayetana, siempre has dicho en público que eres una mujer moderna, que hoy las parejas son distintas. Tú también habrás tenido tus crisis y habrás echado alguna cana al aire. -Yo tengo muchas canas, pero jamás se me pasó por la cabeza tirar a mi familia por la borda contestaba la duquesa con voz triste al otro lado del teléfono, en una calurosa noche de finales de verano, en vísperas de irse de vacaciones, llena de desánimo y pocas esperanzas en el futuro de su familia-.Y me aguanté, un matrimonio no se rompe así como así. Mis hijos han fracasado todos. Eugenia ha tenido en vilo tres años a su marido, sin decidirse a volver, aunque él le pidió perdón miles de veces y llevaban meses juntos viviendo en el campo. Pero ella le ha hecho cosas que un hombre no está dispuesto a soportar, como sacarle de La Pizana en el maletero del coche. -Pero hoy las mujeres, gracias a Dios, no aguantan como antes, no están dispuestas a perdonarlo todo. -Cualquier cosa antes de romper una familia. -Eugenia tiene derecho a vivir su vida, a tener también sus historias -le contestaba quien esto escribe. -Eugenia hace como el presidente actual, ese Zapatero. Cada día dice una cosa -comentaba Cayetana, que siempre había presumido de votar al Partido Socialista-. Tenía que luchar por su matrimonio. A mí me da mucha pena de Francisco, el pobre, tan solo. Me ha llamado tantas veces, me ha llorado mucho. Ahora ya no tiene madre, su vida ha sido una tragedia. La duquesa tenía pánico a una Eugenia libre de ataduras, que saliera con unos y con otros y demostrara que era capaz de tener nuevas relaciones. Sin embargo, ese verano el diálogo entre madre e hija se volvió más difícil todavía. Eugenia acampó en la casa familiar de Marbella, lejos de la influencia de su madre, empeñada durante años en que perdonara definitivamente a Francisco Rivera. Cayetana le mandaba mensajes a través de amigos: «Mi madre me hace la envolvente», decía, firmemente dispuesta a tomar sus propias decisiones, aunque como siempre, cambiando de opinión según le aconsejara el amigo o enemigo de turno. Las comunicaciones familiares estaban cerradas. Ese verano Eugenia y su hermano del alma, Cayetano, se hablaban menos que nunca. El conde de Salvatierra siempre sintió una gran afinidad por su cuñado: iba a verle torear a las plazas y le visitaba después en el hotel. Y a su vez a Eugenia le caía muy mal en aquella época Genoveva Casanova, la pareja de su hermano, a la que tachaba de aduladora con su madre. Las relaciones entre la duquesa de Montoro y su cuñada han sido desiguales, según las circunstancias familiares, pero nunca demasiado negativas. Cayetana siguió aquel año su peregrinar veraniego habitual, de Sevilla a Madrid, donde una vez al mes pasa unos días para marcar las pautas de la casa. Y eso que volver a Liria le resulta cada vez más insoportable. Prefiere la ligereza y la alegría de Las Dueñas, en Sevilla, un palacio que es más una casa grande, con sus siete patios llenos de flores y pájaros que no dejan de cantar ni en invierno.Después pasó algunos días en Arbaizenea, su casa de San Sebastián; allí viaja siempre con gran discreción, pues los miembros de la Casa de Alba son un blanco favorito del terrorismo etarra. Hace años, una redada puso al descubierto que Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, estaba a punto de conseguir los planos de la residencia de Cayetana en Guipúzcoa, con vistas a secuestrar a la duquesa. Los etarras se proponían pedir un fuerte rescate por su liberación, y si la Casa de Alba no entregaba el dinero en tres días, tenían previsto ejecutarla, según declaró el terrorista José Antonio López Ruiz, alias Kubati, cuando fue detenido por la Guardia Civil. La duquesa, a pesar de todo, dice no tener miedo cuando va al País Vasco: «Es que en mi familia tenemos agallas. Desde el primer duque de Alba hasta mí», me comentó en una ocasión. La duquesa tiene dos policías a su disposición, pero no siempre les llama:«Me aburre mucho ir con ellos detrás. No tengo costumbre y soy muy independiente ». En el verano de 2004, el peor de los últimos años, la duquesa esperó en vano en Ibiza la visita de su hija y de la pequeña Cayetana Rivera, que siguieron sin moverse de Marbella. Hasta que por fin tomó la iniciativa y decidió reunirse con ellas, al enterarse de que Eugenia había tenido un problema muscular que le hizo pasar unas horas en una clínica. El ingreso desató toda clase de rumores y su madre sintió que debía estar con ella. La aparente fortaleza y buen humor con que Eugenia parecía llevar la relación de su marido con Carla Goyanes también se venía abajo.Una vez más, frente a la curiosidad de la prensa, Cayetana interpretó a la perfección el papel que le habían enseñado desde niña. Aquí no ha pasado nada: «Quiero muchísimo a mi hija y a mi yerno -explicaba con su mejor sonrisa en Marbella-. Lo que pasa entre ellos es cosa suya».Y añadía para convencerse a sí misma: «Siguen casados por la Iglesia, igual que el primer día. Y por mucho que digan, no hay nada pedido, ni divorcio ni nada. Estoy segura de que si lo dejan, volverán, porque ella también le quiere mucho. Fue un matrimonio que se casó por amor, un amor poco corriente». Su gira veraniega acabó como cada septiembre, en Italia, a donde iba siempre desde su boda con Jesús Aguirre. Un largo viaje en tren de ida y vuelta a Venecia, ya que su legendaria fobia a volar se ha mantenido a lo largo de los años, aunque ese verano empezaba a darle vueltas a un viejo proyecto de conocer la India con la que fuera su nuera, María Eugenia Fernández de Castro. A su regreso de Italia Cayetana se encontró con una situación familiar todavía muy complicada. Eugenia frecuentaba la amistad de Nicolás Vallejo-Nágera, un amigo de siempre, acompañante habitual de chicas guapas, famosas e importantes. A Cayetana no le gustaba: para ella no había mejor pareja para su hija que Francisco Rivera Ordóñez. A su vez, el torero comunicaba públicamente en Zafra, en una extraña comparecencia que resultó ser un monólogo impertinente y confuso, que había tenido «algo» con Carla Goyanes, pero que era un hombre libre.Por su parte, Carla dejaba España para estudiar unos meses en París, lejos del formidable embrollo mediático, familiar y social que había levantado su relación con el torero, amigo entrañable de su familia, invitado habitual en la casa de sus padres en Madrid, amor de una noche de verano que algunos daban ya por terminado y otros metían entre paréntesis hasta que despejara la tormenta.La definición más acertada de la nueva situación entre Eugenia Martínez de Irujo y su marido era la de los partidarios de la tercera vía: «Entre Eugenia y Fran hay una atracción fatal y morbosa que no se acabará nunca». Desde el ventanal del piso veneciano, un palacio convertido en apartamentos por la familia Brandolini, amiga de los Alba, Cayetana miraba una vez más, con la misma admiración que el primer día, la impresionante belleza de la plaza de San Marcos y el Gran Canal, los gondoleros y los turistas que daban de comer a las palomas. Después de la muerte de su marido había dejado de ir a Venecia, hasta que un día se sintió mejor y pudo regresar. Esta vez con su fiel ama de llaves, Ana María, un personaje como el de la película Rebeca, depositaria de todos los secretos de la casa y de su señora. Temida y respetada, Ana María colocó a su hermana Lola como secretaria de la duquesa. Todos los cabos bien atados. Ninguna sospecha de anomalías, ninguna auditoría interna pudo jamás apartarla del puesto con más poder en la Casa de Alba. Qué novelón de sobremesa podría escribirse con la historia de Ana María, confidente, testigo de la vida secreta, doncella y dueña de su dueña. A este culebrón de índole doméstica podría añadirse también un capítulo costumbrista relacionado con la leyenda de que no hay casa noble donde no se haya ejercido el derecho de pernada. El tiempo y la melancolía matizan los recuerdos. Se olvidan los días malos, los desencuentros. Para la duquesa sólo contaban ya el amor perdido y la soledad. Esta vez, al final de aquel tremendo verano de 2004, Cayetana habló con esta periodista en voz alta, quizá para conjurar lo imposible: «Jesús ha sido el hombre más importante de mi vida. Haría lo que fuera para que volviera».