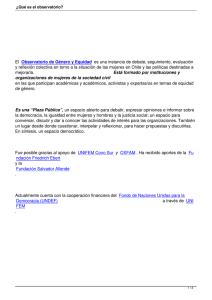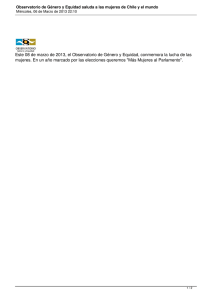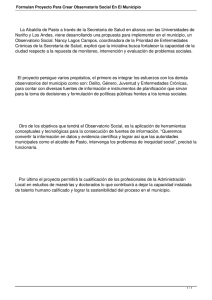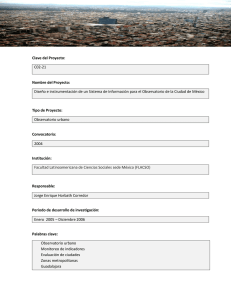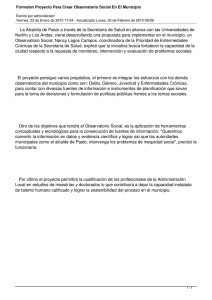UN VISTAZO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ASTRONOMÍA EN
Anuncio

UN VISTAZO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ASTRONOMÍA EN ARGENTINA EN OCASIÓN DE CUMPLIRSE SU BICENTENARIO Conferencia pronunciada por el Académico Titular Dr. Jorge Sahade en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en la sesión pública del 10 de diciembre de 2010 UN VISTAZO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ASTRONOMÍA EN ARGENTINA EN OCASIÓN DE CUMPLIRSE SU BICENTENARIO Dr. JORGE SAHADE Nuestro país ha estado celebrando este año su bicentenario como país independiente y es bueno recordar los distintos aspectos de su actividad científica, tanto promisorios como negativos, en campos como la Astronomía, durante ese intervalo de nuestra historia. Incluso llegar a hacer una breve comparación con lo que ha ocurrido en la misma área, en otros países latinoamericanos. Argentina ha sido el primer país sudamericano en el que se instalara un observatorio astronómico oficial que se caracterizara por una actividad continua. Su inauguración oficial tuvo lugar el 24 de octubre de 1871. Un observatorio había sido instalado en Brasil, en Río de Janeiro, mucho tiempo antes, pero no llegó a ser utilizado en absoluto hasta mediados del siglo veinte. Por su parte, el cielo de Chile fue, en un principio, varias veces objeto de actividad astronómica importante pero por parte de entidades norteamericanas que planearon y concretaron algunas expediciones con fines determinados, para poder realizar ciertas investigaciones, algunas de ellas en el mismo meridiano que el del Observatorio Naval de Washington. En Chile, la investigación sistemática auspiciada por instituciones nacionales, se inicia muchos años más tarde y continúa, por cierto, en la actualidad. Además, en el presente, Chile es sede de los más importantes emprendimientos extranjeros, principalmente por parte del Observatorio Europeo Austral, una asociación de catorce países europeos, entre los que se incluye Inglaterra, que ha abandonado su asociación con los Estados Unidos en esa materia, por lo menos en lo que se refiere al hemisferio sur. La actividad astronómica en nuestro país se inicia oficialmente a fines de 1870, como resultado de la decisión del entonces ya Presidente de la República, don Domingo Faustino Sarmiento,quien 3 Domingo Faustino Sarmiento habiendo sido Embajador Argentino en los Estados Unidos, había tenido la oportunidad de establecer contacto con distintos círculos y conocido a personalidades como el astrónomo Benjamín Apthrop Gould, quien le habló de su deseo y de la importancia de efectuar observaciones sistemáticas de posiciones estelares en el hemisferio sur y de su disposición a trasladarse a países como la Argentina si tenía la oportunidad de poder dedicarse a la observación sistemática de posiciones de estrellas del hemisferio austral. El teniente James Melville Gillis, de la Armada de los Estados Unidos, que había estado en Chile, El cielo del verano en el centro norte del país. En la mitad izquierda, las dos estrellas más brillantes, Alpha y Beta, de la constelación del Centauro; le sigue, hacia la derecha, la Cruz del Sur. Las dos estrellas más brillantes que se pueden ver hacia la derecha son Canopus y Sirio. y regresaba a su país vía el nuestro pero a través de la región austral de la provincia de Córdoba, declaró que había quedado admirado por la pureza del cielo cordobés y lo ponderó de tal manera que Córdoba quedó elegida como sede del observatorio argentino. Influyó en esta decisión, sobre todo, la existencia de una Universidad en el lugar y la relativa facilidad de comunicación con Buenos Aires. Sin embargo, el cielo cordobés estaba afectado por las fuertes tormentas de tierra que eran comunes en esa época y que, como consecuencia de la construcción posterior de tantos diques y de la formación de un ambiente húmedo, llegaron a desaparecer. Al inaugurar oficialmente el Observatorio, en su discurso, Sarmiento contestó a las críticas que provocó el hecho, diciendo “Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que apenas satisfecho por una parte, reaparece por otra bajo nueva forma. Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un erario o exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado, si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales”. Una expresión que debe recordarse y servirnos de inspiración en todos los momentos de nuestra propia actividad. El primer edificio del Observatotio de Córdoba Durante su presidencia, Sarmiento creó en Córdoba la Academia Nacional de Ciencias con científicos alemanes, que actuaron como profesores universitarios en ciencias naturales, desarrolló la educación pública contratando personal docente extranjero y aumentando en forma extraordinaria el número de escuelas, realizando el primer censo nacional de la población, entre otras medidas señeras que sería largo enumerar. Los primeros tres directores del observatorio cordobés fueron norteamericanos. El ya mencionado Gould fue el primer director y permaneció en el cargo hasta 1885, fecha en que regresó a su país de 5 origen. Lo sucedieron John Macon Thome y Charles Dillon Perrine, quienes permanecieron en el cargo, el primero hasta su fallecimiento, y, el segundo, hasta que fuera jubilado en el cargo, por disposición oficial. Los dos están sepultados en nuestro país. Según entiendo, Perrine provenía de Lick, el importante observatorio cercano a la ciudad de Berkeley, en el estado de California. Gould llegó a Córdoba mucho antes que lo hiciera el instrumental adquirido en el exterior y decidió entonces no perder tiempo y comenzar su tarea efectuando observaciones visuales del cielo austral, tarea que dio lugar a la publicación de la Uranometría Argentina. Los instrumentos, que llegaron más tarde condujeron a la publicación de los catálogos de posición consiguientes. Perrine, por su parte, quiso promover la Astrofísica en Córdoba y propició la construcción de un telescopio reflector de un metro y medio de abertura, igual al del más grande del mundo en ese entonces, que está ubicado en el Monte Wilson, en el estado de California, relativamente cerca de la ciudad de Pasadena. El congreso argentino votó los fondos necesarios y el telescopio fue encargado a los Estados Unidos, pero Perrine decidió intentar figurar su óptica en Córdoba, en el mismo observatorio, sin contar ni con el instrumental ni con el personal adecuados para la tarea, por lo que el tiempo transcurrió sin ningún resultado concreto. En el ínterin, en 1882 se había fundado la ciudad de La Plata, a la que se había agregado un observatorio astronómico que llegó a equiparse adecuadamente con instrumentación adquirida en Europa. Dicho observatorio pasó a pertenecer a la Universidad Nacional de La Plata y actualmente su equipamiento es parte del instrumen- Telescopio refractor del Observatorio de La Plata y su cúpula 6 tal de la Facultad de Astronomía y Geofísica, en que se convirtió el Observatorio, en la época en que la dirección del mismo estaba en manos del Ingeniero Pastor Sierra. Su equipamiento astronómico lo llegaron a constituir un círculo meridiano Repsold, un telescopio refractor Gautier de 40 centímetros de abertura que fue bautizado, hace pocos años, con el nombre del Dr. Bernhard Hildebrand Dawson, el primer astrónomo que lo utilizara sistemáticamente. Además, un telescopio reflector Gautier de 90 centímetros de abertura, un teles- Telescopio reflector del Observatotio de La Plata y su cúpula copio Carte du Ciel y un instrumento para buscar cometas. Siendo Director del Observatorio el astrónomo alemán Otto Hartmann, se hizo horadar el espejo principal del telescopio reflector para tener disponible un foco Cassegrain y poder agregar un espectrógrafo al instrumento. Sin embargo, el telescopio reflector nunca se llegó a utilizar en forma sistemática, lo cual constituyó una preocupación del Ingeniero Félix Aguilar, Director en los años 1916 a 1920 y 1934 a 1943, quien deseaba que se diera uso al instrumento y se hiciera astrofísica en el Observatorio. Con ese objetivo, la institución designó como miembro al Dr. Alexander Wilkens, quien deseaba abandonar a su país, Alemania, y que, en realidad, se ocupaba de problemas de Mecánica Celeste y no de Astrofísica. Con ese mismo objetivo también en vista y para formar personal científico argentino, Aguilar Ing. Félix Aguilar auspició la creación de la Escuela de Ciencias 7 Astronómicas y Conexas, que preveía la asignación de becas al exterior a los egresados más promisorios. Así, en 1943, el primer egresado, Carlos Ulrico Cesco, y Jorge Sahade, el tercer egresado de dicha escuela, fueron becados por dos años a los Estados Unidos, para adquirir experiencia al lado del más importante espectroscopista estelar del mundo en el siglo XX, el Profesor Dr. Otto Struve, de origen ruso y descendiente de una famosa familia de astrónomos alemanes. El segundo egresado de la Escuela fue Alba Dora Schreiber, que terminó dando cursos en la Universidad de San Juan y, el cuarto, fue Gualberto Iannini quien trabajó siempre en el Observatorio de Córdoba. Con respecto al Observatorio de La Plata, agreguemos, como detalle, que durante un intervalo limitado de tiempo, operó un círculo meridiano en la región occidental de la Patagonia (en La Leona, Santa Cruz), en parte como símbolo de nuestra soberanía en la zona. El Ingeniero Aguilar, al mismo tiempo que se preocupaba por el futuro de la astronomía en el país, se preocupaba también sobremanera por la situación del Observatorio de Córdoba cuyo tercer director, el Dr. Charles Dillon Perrine, después de la labor intensa desplegada con anterioridad, había llegado a un estado de inactividad extrema, quizás como producto de su fracaso en llegar a construir la óptica del telescopio reflector planeado tantos años atrás. Con la participación de Monseñor Fortunato Devoto, se formó una pequeña comisión que decidió tomar las medidas que el caso requería. Se jubiló al Dr. Perrine y, en 1937, se designó director al señor Juan José Nissen y miembros del personal científico a los doctores Enrique Gaviola y Ricardo Platzeck. En el Observatorio ya trabajaban el astrómetra cordobés Jorge Bobone, que observaba con el círculo meridiano, y, además, Martín Dartayet, quien provenía de La Plata, y hacía fotometría de estrellas de las Nubes de Magallanes. En 1940 el señor Nissen renunció, por razones de salud, a la dirección del El edificio central actual del Observatorio de Córdoba y la cúpula en construcción en Bosque Alegre para el telescopio reflector de 1,5 metros de diámetro 8 Observatorio y fue reemplazado por el Dr. Gaviola. En esa época se llegó a dar término, en California, al figurado de los espejos del telescopio, según tengo entendido, bajo la supervisión del Dr. Gaviola. Y, en Córdoba, Gaviola y Platzeck construyeron el primer espectrógrafo del mundo con óptica puramente reflectora y de excelente definición. Su campo focal era curvo y las placas, que requerían ser muy delgadas y angostas, tenían la tendencia a quebrarse durante la exposición si el ambiente era muy húmedo y/o si el corte de la placa no había sido perfecto. El chasis que se utilizaba era, además, rudimentario y, más bien, apto para realizar ensayos de laboratorio. El astrónomo norteamericano William Bidelman que lo llegó a utilizar, designó al instrumento como una “testing machine”. Con ese instrumento, en ese telescopio, se lograron realizar numerosos trabajos espectroscópicos importantes, cuyos resultados se publicaron esencialmente en la revista norteamericana The Astrophysical Journal. En 1952, el Dr. Gaviola debió alejarse del Observatorio, quedando la dirección de la institución en manos, primero de Bobone y luego de Sahade. Este último permaneció en el cargo desde 1953 hasta principios de enero de 1955, en que lo abandonó para dirigirse a los Estados Unidos en goce de una beca de la Fundación Guggenheim por un año, para trabajar nuevamente con el profesor Otto Struve, quien entonces era el Jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de California, en Berkeley. No bien llegó a destino, Sahade solicitó una extensión de su beca por un año adicional, lo que le fue concedido. Y, al terminar el segundo año de beca, Sahade continuó trabajando en el mimo lugar, pero con una retribución abonada por la Universidad local. Una de las más exitosas investigaciones en que intervino Sahade con otros investigadores del Departamento (Sahade, Su-shu Huang, Otto Struve y Vera Zebergs) en esa época, estuvo relacionada con la famosa binaria de eclipse Beta Lyrae, trabajo que permitió sugerir la solución del problema que planteaba el sistema, lo que, hasta ese momento, había parecido imposible, resolviendo, así, un problema que había sido considerado varias veces por Struve y otros investigadores sin poder encontrar una solución razonable. Con posteridad, el astrónomo estadounidense Helmut Abt corroboró lo correcto de dicha propuesta. A principios de 1958, Sahade recibió del Dr. Reynaldo Pedro Cesco, hermano de Carlos Ulrico, quien, entonces, estaba a cargo de la dirección del Observatorio de La Plata, el importante ofrecimiento de una posición de Jefe de Departamento allí, que fue aceptada con complacencia. En años anteriores, el Observatorio había integrado su 9 personal científico con el Dr. Livio Gratton, eminente astrofísico italiano, quien permaneció en el lugar un buen número de años, logrando formar varios astrofísicos argentinos. Después, Gratton se trasladó a Córdoba, donde fue, durante algunos años, el Director del Observatorio local, y, finalmente, regresó a su país natal. Córdoba decidió crear su escuela de Astronomía en el seno de una Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la que funciona independientemente del observatorio, el que, en un principio, dependía directamente del Rectorado. En la actualidad, el Observatorio funciona como un organismo independiente dentro del sistema universitario y ha diversificado su actividad notablemente. A poco de regresar Sahade al país, el director del Observatorio de la Universidad platense le pidió que se ocupara del proyecto de dotar al Observatorio de un telescopio de grandes dimensiones, y el entonces Rector de la Universidad, el Dr. Danilo Vucetich, lo designó representante de la Universidad Nacional de La Plata en la Comisión que se encargaría de distribuir los fondos que un organismo internacional había asignado en préstamo al país, para ser distribuidos de alguna manera entre sus distintas universidades, a los efectos del reequipamiento de las mismas. A la Universidad de Buenos Aires, que había gestionado el préstamo, se le adjudicó una parte sustancial de los fondos, mientras que a las demás universidades del país se les asignó, a cada una, una suma que ascendía a los diez millones de dólares. La Universidad de La Plata recibió, excepcionalmente, una suma algo superior y la mayor parte de esos fondos se destinaron a la adquisición de un telescopio moderno con destino al Observatorio. En cierto momento surgieron dudas respecto a esta posibilidad, sobre todo porque uno de los astrónomos de La Plata afirmaba que era mejor adquirir varios telescopios pequeños antes que uno grande. Se decidió entonces formar una comisión con los astrónomos más importantes del país, que se reunió en el Observatorio de Córdoba. Allí se decidió designar al Dr. Carlos Manuel Varsavsky, director entonces del Instituto Argentino de Radioastronomía, y a Jorge Sahade, para que discutieran la cuestión y propusieran la solución, y, como resultado, la Comisión llegó a la conclusión de que lo mejor era continuar con el proyecto tal cual estaba planificado, pues eso no iría en desmedro de ningún otro proyecto ni actual ni futuro, y satisfacía una necesidad real del país. Se salvó, así, el proyecto original y el país llegó a contar con un telescopio de 2,15 metros de abertura, que se instaló en El Leoncito, en la precordillera de San Juan, zona 10 Cúpula y Telescopio Reflector de 2,15 metros de diámetro de La Plata erigido en la precordillera de San Juan, en el lugar denominado El Leoncito que había sido elegida después de un estudio de la calidad del cielo en distintos lugares del país. Debido a que Sahade, por problemas internos, decidiera abandonar su vinculación con el proyecto, el telescopio, ya en el país, quedó encajonado, hasta que el Secretario de Ciencias y Técnica de la Nación, de ocho años más tarde, descubriera accidentalmente el hecho, y decidiera tomar las medidas necesarias para proceder a la finalización del proyecto. Así, la inauguración del instrumento tuvo lugar recién en noviembre de 1986, en una ceremonia presidida por el entonces Presidente de la Nación, el Dr. Raúl Alfonsín, y en la que también hizo uso de la palabra Sahade, en su carácter de Presidente, entonces, de la Unión Astronómica Internacional. La dirección del Observatorio estuvo desde el principio y por muchos años a cargo del Dr. Hugo Levato. Diez años después de la inauguración, el telescopio fue designado con el nombre de “Jorge Sahade”, y la Universidad de San Juan otorgó a Sahade el título de Doctor Honoris Causa, título que años atrás le había otorgado también la Universidad Nacional de Córdoba. Después de la inauguración, por convenio, se incorporaron otros instrumentos, algunos de un grupo de Brasil, y, luego, se agregaron instrumentos de otro origen y aún facilidades para visitantes. En un principio, y por muchos años, por razones económicas, la autoridad principal del nuevo observatorio fue ejercida por el CONICET, con el apoyo técnico de las universidades de La Plata, de Córdoba y de San Juan. En la actualidad la situación ha cambiado 11 Otra vista de la cúpula del telescopio de página 11 drásticamente. El Observatorio ubicado en El Leoncito depende fundamentalmente de la Facultad de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, tal como correspondía, la que designa al Director, y cuenta con el apoyo de la Universidad. La elección del telescopio a adquirir por La Plata se hizo tras solicitar precios a varias empresas del exterior y recibir, como obsequio de las autoridades del Observatorio Nacional de Kitt Peak, en el estado de Arizona, Estados Unidos, los planos del telescopio de 2,15 metros de abertura que habían inaugurado allí poco antes. El costo de dichos planos superaba los 100.000 dólares. En ese entonces, el Director del observatorio estadounidense era el Dr. Nicholas (Nick) Mayall, quien, desde el primer momento, se mostró generosamente dispuesto a ayudar en todo lo posible a que nuestro observatorio de La Plata pudiera llegar a poseer un telescopio como el que ellos habían inaugurado muy poco tiempo atrás. En 1945, al término de su estada en Yerkes, prolongada unos meses más de lo originariamente previsto, Ulrico Cesco regresó al Observatorio de La Plata, que entonces tenía como director a un hombre de la Marina, como consecuencia del hecho de que el país estaba entonces gobernado por un régimen militar. Al poco tiempo, Cesco encontró la situación inaceptable y, tanto él como los doctores Dawson y Nissen, decidieron abandonar el Observatorio de La Plata y, con la ayuda del sacerdote Juan A. Bussolini, director enton12 ces del Observatorio jesuita de Física Cósmica de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, quien les consiguió un telescopio grande de aficionado, establecieron un observatorio en San Juan al que denominaron Félix Aguilar, lo cual contó con el beneplácito de la Universidad local. Ese observatorio, inaugurado oficialmente el 28 de septiembre de 1953, es actualmente un importante observatorio astrométrico de la Universidad Nacional de San Juan y del hemisferio sur. Dicho observatorio usufructúa de los círculos meridianos de Córdoba y de La Plata, que ya no los utilizan más, por carecer de astrómetras entre su personal. Un centro observacional ‘‘de altura’’ de la Universidad de San Juan, en el cual observan también algunos astrónomos europeos, se estableció en la precordillera alta, en la zona de El Leoncito, y lleva ahora el nombre de Carlos Ulrico Cesco. En la Facultad correspondiente, en el centro de la ciudad, se dictan los cursos previstos y, en los comienzos, uno de los profesores fue el hermano de José Balseiro, el creador del Instituto de Física de Bariloche. En la actualidad, una de las tareas importantes que se realizan allí consiste en la búsqueda de asteroides, de los cuales han descubierto un número apreciable. Los nombres de estos asteroides, propuestos por los descubridores, han sido aprobados por la Unión Astronómica Internacional. Figuran entre ellos los de Bernardo Houssay y de Luis Federico Leloir, y los de numerosos astrónomos argentinos contemporáneos. En mérito a su labor, uno de los asteroides ha recibido también el nombre del primer director del Planetario de Buenos Aires, Don Antonio Cornejo, que realizó una labor extraordinaria al frente del organismo, cargo que él desempeñó durante 30 años. En 1955 el doctor Dawson regresó a La Plata, pero Cesco y Nissen decidieron permanecer definitivamente en San Juan. Ambos astrónomos hicieron muchísimo por la universidad sanjuanina, con el propósito de que elevara su nivel en el campo de la Astronomía y llegara a adquirir una categoría de relevancia. Ambos recibieron sendos doctorados honoris causa de la institución, y la biblioteca de la misma lleva, además, el nombre de Nissen. La radioastronomía, es decir, la astronomía en el rango de longitudes de onda o de frecuencias que se detectan con antenas, comienza en el país con la creación, el 13 de noviembre de 1958, de la Comisión de Astrofísica y Radioastronomía en la Universidad de Buenos Aires, y se consolida con el establecimiento, en el Parque Pereyra Iraola, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata, de, finalmente, dos antenas de 30 metros de diámetro cada una, figuradas para recibir radiación del hidrógeno, que emite una línea muy 13 intensa, en la longitud de onda de 1420 MHz, o sea, de 21 centímetros, la que fuera predicha y descubierta en Holanda por Hendrik Christofer van den Hulst. Los experimentos realizados en Buenos Aires despertaron gran interés en muchos estudiantes y formaron la base del Uno de los radiotelescopios del InstiInstituto Argentino de Radioastuto Argentino de Radioastronomía tronomía. En 1958, Sahade, con la ayuda del Dr. Struve, que entonces era Director del flamante National Radio Astronomy Observatory (NRA), instalado en Green Bank, estado de West Virginia, consiguieron que dos ingenieros jóvenes, Emilio Filloy y Rubén Dugatkin, fueran a pasar una temporada en Green Bank, financiados por la CIC (Comisión para la Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires). El Presidente de la CIC era el Dr. Teófilo Isnardi y, en ella, jugaba un papel importante el Dr. Enrique Loedel Palumbo, relevante físico nacido en Uruguay, que estudió y trabajó en la Universidad de La Plata. El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), fue creado por el CONICET el 29 de diciembre de 1960 como una reestructuración del Centro Nacional de Radiación Cósmica, para ocuparse esencialmente de problemas modernos, típicos de la era espacial, que había comenzado pocos años atrás y preveía una temática con énfasis cambiante, adaptable a los progresos científico-tecnológicos, e incluía experimentos con globos, como una continuación de las tareas que fueran prioritarias antes. La temática era amplia y se enriquecía con la experiencia de gente que regresaba del exterior y de científicos que trabajaban en otros lugares del país. Se han realizado reuniones internacionales, algunas vinculadas con la Unión Astronómica Internacional y coloquios con especialistas extranjeros que podían influir beneficiosamente en algunas investigaciones en marcha. Algo similar han hecho, desde luego, Córdoba y La Plata. La idea original que terminó en la creación del IAFE fue de Sahade, cuando era Director del Observatorio de la Universidad de La Plata, quien quiso establecer una organización dentro de la institución que tuviera en cuenta que vivíamos ya en una era espacial 14 y adecuara su programática al momento en que se vivía, y fuera dirigida por el Dr. José Luis Sérsic con la colaboración del Lic. Horacio Guielmetti, entonces Director del Centro de Radiación Cósmica. Cambios que se produjeron entonces en la Universidad de La Plata, que involucraban al Observatorio, obligaron a modificar los planes, que luego se constituyó en una actividad totalmente independiente del Observatorio con sede en Córdoba. Asociado a los inicios de la actividad meteorológica, se recuerda el nombre de Martín Gil, uno de los meteorólogos importantes de nuestro país, cuando esa actividad estaba vinculada al Observatorio. La Astronomía en Argentina ha ido creciendo en forma extraordinaria en cuanto a la actividad que desarrolla y al personal que se dedica a ella. Pero en cuanto se refiere al apoyo prestado por nuestro Gobierno, éste ha disminuido en forma sensible, lo que contrasta drásticamente con el apoyo notablemente creciente que recibe nuestra ciencia en otros países de la región y que sería bueno tener en cuenta e imitar. Por ejemplo, Brasil comparte ahora en Chile, con dos instituciones norteamericanas, un flamante telescopio de 4 metros de diámetro y alquila otros instrumentos norteamericanos también ubicados en Chile, que ya no utilizan sus dueños. Chile, por ley, tiene a su disposición, el 10% del tiempo de observación de todos los telescopios extranjeros, que son muy importantes tanto en número como en alcance y en posibilidades. México comparte parte del tiempo de observación del flamante telescopio español de 10 metros de diámetro erigido en las islas Canarias, en el que contribuye también con instrumentación. Además, en su país, ha instalado, asociado con una institución norteamericana, otro telescopio grande a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. México está comprometido, por otra parte, en varios emprendimientos muy innovativos en que participan distintos países y cuya ubicación incluye aún a Chile. En lo que se refiere a nuestro país, sólo participamos en un mero dos por ciento del tiempo de observación de los telescopios de cuatro metros de diámetro, igualmente que Brasil, país que suma ese tiempo a todo lo ya mencionado anteriormente. Ante la situación descripta, cabe la pregunta: ¿cuándo nos daremos cuenta que nos estamos quedando atrás? 15