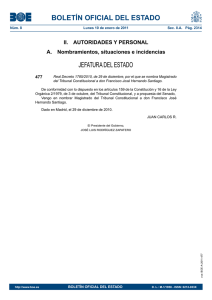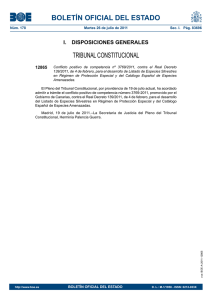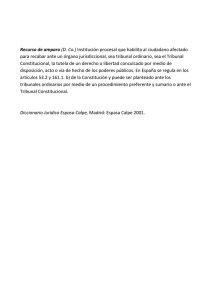NORMAS Y PRINCIPIOS EN LA DOCTRINA, LEGISLACION Y
Anuncio
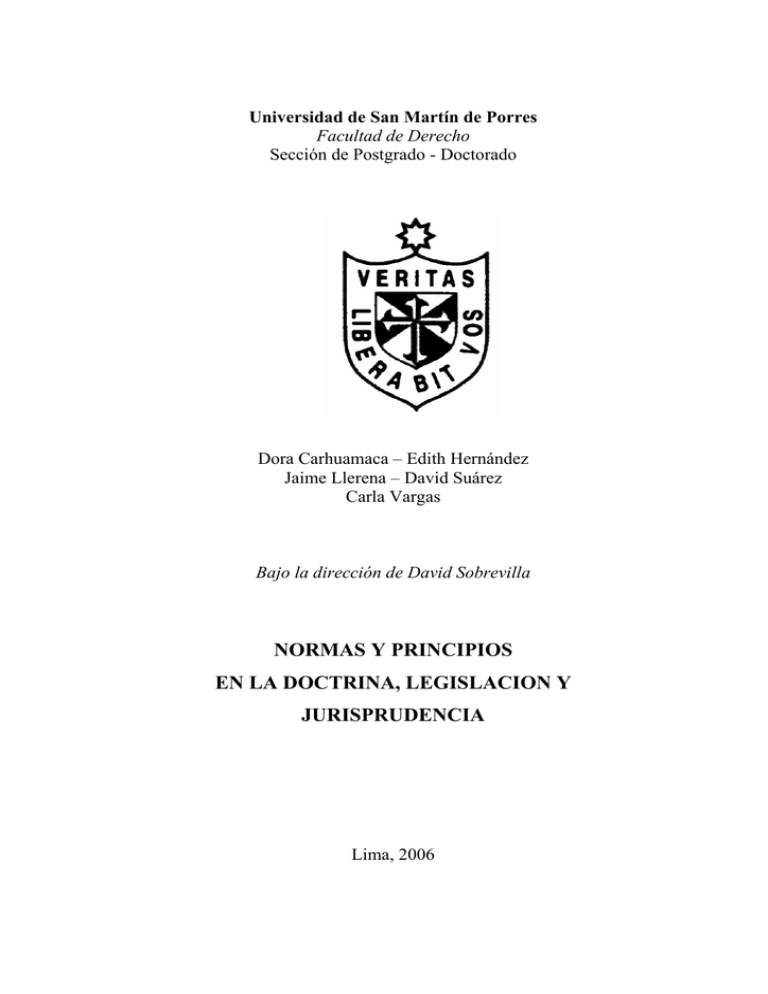
Universidad de San Martín de Porres Facultad de Derecho Sección de Postgrado - Doctorado Dora Carhuamaca – Edith Hernández Jaime Llerena – David Suárez Carla Vargas Bajo la dirección de David Sobrevilla NORMAS Y PRINCIPIOS EN LA DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Lima, 2006 2 INTRODUCCION GENERAL 1. Objeto de la investigación El objeto de esta investigación es el estudio de las normas y principios en la doctrina, legislación y jurisprudencia. El tema de la diferencia entre normas y principios es, como veremos, muy antiguo en la tradición jurídica. Mas, como también comprobaremos, la doctrina de los principios resultó casi totalmente erradicada del pensamiento jurídico con la vigencia que llegó a alcanzar el positivismo jurídico primero con la Escuela Exegética en el siglo XIX y posteriormente a través de la gran obra de Hans Kelsen, sin duda el jurista más importante del siglo XX. Mas sorprendentemente la doctrina de los principios ha tenido un resurgimiento impensado hacia fines de la década del setenta del siglo pasado con el famoso libro del jurista norteamericano Ronald Dworkin Taking Rigths Seriously (1978). Su planteamiento la reivindicó de una manera muy rápida y, pese a la oposición y crítica de que fue objeto, llevó a un nuevo auge a la doctrina de los principios, que se expresa sobre todo en su gran recepción y reelaboración a través de obras como la del jurista alemán Robert Alexy y de los juristas españoles Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Por cierto los planteamientos de estos autores también han sido objeto de oposición y crítica. No obstante, la nueva versión de la doctrina de los principios de Dworkin, Alexy y Atienza y Ruiz Manero ha recibido una amplia acogida en el trabajo legislativo y sobre todo en la jurisprudencia de los distintos Tribunales Constitucionales. El objeto de esta investigación es precisamente examinar la concepción sobre las normas y principios tal como ha sido planteada en la doctrina, y luego tal como se encuentra incorporada en nuestra Constitución vigente y como se la ve en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. 3 2. Estructura de nuestra investigación Nuestra investigación posee una estructura muy simple: en la Primera Parte nos dedicamos a indagar la concepción existente de las normas y principios en la doctrina. Primero estudiaremos esta diferencia en la tradición: antes del Código napoleónico (1), luego nos detenemos en el ocaso de la doctrina de los principios debido al auge de dicho Código y al de la Escuela Exegética que produjo (2), exponemos a continuación cómo reaparece la doctrina de los principios en un jurista más bien de estilo tradicional como Giorgio del Vecchio (3), el resurgimiento de la doctrina de los principios en Ronald Dworkin (4), la crítica al planteamiento dworkiniano efectuada por el jurista argentino Genaro R. Carrió (5), la concepción de normas y principios en Robert Alexy (6), la discusión sobre normas y principios en España por parte de Joaquín Arce y Flórez-Valdés, Luis Prieto Sanchís y de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (7), y, finalmente, realizamos una consideración final. En la Segunda Parte de nuestra investigación nos consagramos a examinar la situación de las normas y principios en la Constitución Peruana y en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Por cierto, no nos podemos dedicar a esta tema en toda la Constitución de 1993 sino que nos limitaremos a ciertos temas fundamentales. Primero examinaremos el derecho a la vida, a la identidad personal, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar (I), luego el derecho a la libertad (II), en tercer lugar el derecho a la igualdad (III), en cuarto lugar un derecho social fundamental: el derecho al trabajo (IV), y, por último, las máximas de razonabilidad y proporcionalidad (V). 3. Marco teórico de nuestra investigación y ubicación de la misma El marco teórico de nuestra investigación son los planteamientos de Dworkin, Alexy y Atienza y Ruiz Manero. En especial nos guiamos por las ideas de Robert Alexy sobre normas y principios y sobre los derechos fundamentales expuestas en su gran libro Teoría de los derechos fundamentales (1986). 4 En cuanto a la ubicación de nuestra investigación, mientras la Primera Parte se sitúa básicamente en el terreno de la teoría general el derecho, la Segunda Parte se ubica más bien en el de la dogmática jurídica y el análisis de la jurisprudencia constitucional. Tenemos la esperanza de que nuestro trabajo pueda contribuir a iluminar una cuestión teórica fundamental –la concepción de normas y principios- y otra de carácter más bien práctico: cómo se conciben las normas y principios en nuestra Constitución de 1993 y cómo está aplicando ambos la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Lima, julio de 2006 5 INDICE PRIMERA PARTE Normas y principios en la doctrina 1. La situación de normas y principios antes del Código de Napoleón ...................7 2. El ocaso de la doctrina de los principios a causa del Código de Napoleón y de la Escuela Exegética ..................................................................13 3. El planteamiento sobre los principios de Giorgio del Vecchio .........................15 4. El resurgimiento de la doctrina de los principios jurídicos por obra de Ronald Dworkin.................................................................................................21 5. La reacción de Genaro R. Carrió frente a la propuesta de Ronald Dworkin .............................................................................................................26 6. La tesis de Robert Alexy sobre la separación entre reglas y principios .........34 7. La discusión en España......................................................................................40 Joaquín Arce y Flórez-Valdés: un enfoque tradicional .....................................41 Luis Prieto Sanchís: un enfoque funcional ........................................................42 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero: un triple enfoque estructural, funcional y político para distinguir entre reglas y principios ............................46 Consideración final ............................................................................................53 6 SEGUNDA PARTE Normas y principios en la Constitución peruana y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Introducción: los derechos iusfundamentales en la Constitución peruana .................56 I. Dora Carhuamaca: El derecho a la vida, a la identidad personal, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar ..................58 II. Edith Hernández: El derecho a la libertad .......................................................152 III. Carla Vargas: El derecho a la igualdad............................................................168 IV. David Suárez: Los derechos sociales: el derecho al trabajo ............................194 V. Jaime Llerena: las máximas de la razonabilidad y proporcionalidad ..............228 7 PRIMERA PARTE Normas y principios en la doctrina I La situación de normas y principios antes del Código de Napoleón Para desarrollar el tema ofreceremos una idea provisional de principio que luego se perfilará en la exposición. Los principios son prescripciones muy generales 1 que –invocadas por las partes o aplicadas por el juez- sirven para resolver uno o más aspectos de la litis o la litis misma. Muchos han sido recogidos por las leyes convirtiéndose en normas. Principios son por ejemplo las prescripciones: “Nadie puede beneficiarse con su propio crimen”, “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, “Nadie puede trasmitir a otro más derechos de los que tiene”. Veamos ahora el reconocimiento de que han gozado los principios en la tradición. a) El derecho romano En el período anterior a la Ley de las XII Tablas, se ha sostenido que en la etapa de la monarquía se dictaron leyes regias. No existe ningún documento auténtico que respalde esta versión, mas la existencia de las leges regiae no puede contestarse 2. En todo caso, en esta época “el derecho privado no tiene más que un fundamento cierto: la costumbre. La falta de previsión de las reglas favoreció el arbitrio de los magistrados patricios encargados de la administración de justicia, no solamente en orden del derecho privado, sino también para la previsión de crímenes y delitos” (Petit, Ibidem). Por lo que respecta a los principios, fueron aplicados por el Colegio de los Pontífices –o mejor: por el representante que elegían. En verdad, al Colegio de los Pontífices estuvo confiada la administración del derecho en los primeros siglos. 1 2 Von Wright no los toma en cuenta en su tratamiento, quizás por su orientación positivista. E. Petit, Tratado elemental de derecho romano. México: Editora Nacional, 1971: 36. 8 A la caída de la monarquía se siguió aplicando el derecho consuetudinario hasta que se redactó la famosa Ley de las XII Tablas. Sin embargo, ello no disminuyó la importancia de los principios, ya que la ley debía ser interpretada para ajustarla a los casos concretos, momento en que intervenían los principios. La interpretatio fue encargada a los pontífices durante casi toda la República, y después pasó a manos del pretor y de los jurisconsultos. El cargo de pretor se creó el año 367 a.C.. Los pretores estaban encargados de administrar justicia. Aprovechando de sus facultades introdujeron modificaciones en la ley para acomodarla a las nuevas circunstancias y para ello hicieron valer los principios. Los jurisconsultos resolvían consultas (respondere), interpretaban el derecho (cavere) y asistían a sus clientes en sus negocios (agere). Sus opiniones no eran obligatorias, pero tenían fuerza moral. Las soluciones que proponían (sententiae receptae), eran parte esencial del derecho no escrito. Es claro que los jurisconsultos jugaron un papel muy importante en la aplicación y estudio de los principios; así se cuenta que Quinto Mucio Escévola utilizó el método aristotélico para presentar en forma sistemática los principios del derecho 3. Augusto mantuvo muchas de las instituciones de la República, entre ellas el cargo de pretor. Por lo tanto, pretores y jurisconsultos continuaron teniendo un importante papel en favor de la vigencia de los principios. Aún más: en cierta manera lo aumentaron al aumentar la significación de los jurisconsultos. Inicialmente se otorgó a algunos el ius publice respondendi: la facultad de absolver consultas con un carácter oficial; y posteriormente, a fines del período de Adriano, se otorgó a los dictámenes de los jurisconsultos especiales fuerza de ley cuando había acuerdo entre ellos. También a partir del período de Adriano se establecen como un tipo de Constituciones, al lado de los edicta y los decreta, los rescripta: la absolución por parte del Emperador de una consulta en una nota escrita debajo de un pedido en este 3 E. Petit, Op. cit.: 44. 9 sentido, o en una carta dirigida a un magistrado. Asimismo los rescripta fueron un importante medio de afianzar la autoridad de los principios. Marcial Rubio Correa sostiene lapidariamente como conclusión: “Ocho de los diez siglos en que aproximadamente floreció el Derecho Romano, fueron conducidos por los principios generales. Fue recién en los últimos dos o tres siglos en los que empezó la tarea de sistematización y codificación” 4. Y agrega que este período fue de consolidación y no de creación, que tuvo su punto final en la codificación de Justiniano en el siglo VI, pero que ésta no trajo la desaparición de los principios. En efecto en las mismas Instituta aparecen muchos como la definición de la justicia (“La voluntad firme y constante de dar a cada cual lo suyo”) o los famosos preceptos del derecho (hay que “vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada cual lo suyo”). Por lo tanto, Justiniano reconocía en su codificación la importancia de los principios del derecho. b) El derecho inglés 5 El derecho inglés ha estado dominado por la dualidad entre el Common Law y la equity. El Common Law empieza a formarse en 1066, el año de la conquista de Inglaterra por los normandos. Es el derecho común a todo el país, por oposición a las costumbres locales. A partir de un cierto momento comenzó a ser elaborado por los tribunales reales de justicia. Pero además el rey podía en casos excepcionales ejercer la “alta justicia”, cuando las circunstancias hacían imposible que la justicia fuera satisfecha gracias a los procedimientos seguidos ante los tribunales. Mas poco a poco el recurso al rey fue concediéndose a capas más amplias: así nació la equity, que existía desde los tiempos feudales, aunque David no precisa si también se formó desde el 1066 o más tarde –se limita a señalar que desde la Edad Media era un recurso natural y que los tribunales reales no se sentían vejados cuando veían que las partes inconformes recurrían a esta vía alternativa (254). 4 El sistema jurídico. Introducción al derecho. Lima: PUC, 61993: 298. Seguimos la exposición de René David sobre “El Common Law” en su gran libro Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. Madrid: Aguilar, 1969: 239-309. 5 10 “A partir del siglo XIV, vemos cómo los particulares que no han podido obtener justicia de los Tribunales reales o que se han visto defraudados por la solución que se ha dado al caso se dirigen al rey para pedirle por vía de gracia que intervenga “para dar satisfacción a la conciencia y con espíritu de caridad”. En estos casos el recurso pasaba normalmente por el canciller; éste que era el confesor del rey, encargado por tanto de guiar su conciencia, se lo transmitía, cuando lo juzgaba oportuno al rey, quien resolvía en consejo” (David, Op. cit.: 254) Por lo demás, la intervención del canciller se justificaba con el axioma equity follows the law que expresa el respeto por el Common law. “Seguir el Derecho no implica, sin embargo, olvido de la ley moral; en nombre de ésta, el canciller va a intervenir, sin atropellar por ello el derecho” (David : 266). En cualquier caso, entre 1485 y 1616 se produjo una duradera rivalidad entre el Common Law y la equity, ya que ésta en verdad constituía un procedimiento ordinario incoado presentándose un recurso contra las decisiones de los tribunales, que así resultaban suplantados. La guerra de las Dos Rosas (1455-85) hizo que, como el consejo no se podía reunir, aumentara el poder del canciller, quien resolvía en nombre del rey y del consejo, ya que éste le había delegado su autoridad. En el siglo XV el canciller se convirtió así en un juez autónomo. En un inicio resolvía el fondo de los asuntos que le eran planteados aplicando principios tomados del derecho romano y canónico como princeps legibus solutus est o quod principii placuit, legis habet vigorem. Según David el triunfo de la jurisdicción de la equity del canciller y del debilitamiento del Common Law dió lugar a que durante el siglo XVI el derecho inglés estuviera a punto de unirse a la familia de los derechos del continente europeo (255). Posteriormente además de estos principios foráneos, desarrollar instituciones (la principal es el trust) o se empezaron a conceptos (como la misrepresentation y la undue influence) que tenían por base la jurisdicción del canciller. La intervención de éste era discrecional: sólo a pedido de parte, y en un inicio con mucha cautela: sólo alteraba el sentido de un fallo de los tribunales reales cuando el demandado exhibía una conducta contraria a la conciencia y si el 11 demandante no tenía nada de que reprocharse, tenía las “manos limpias” (clean hands) y había obrado sin dilación inútil (laches). Mas en un momento empezaron a hacerse patentes una gran venalidad y lentitud en la cancillería . Por ello, “A partir del siglo XVII, se elaborarán normas muy precisas para “guiar” al canciller en el ejercicio del poder discrecional que implican ...” fórmulas como la de clean hands o laches (David: 268). Que el derecho inglés no terminara por unirse a la familia de los derechos del continente europeo, se debió a la creciente resistencia de los jueces de los tribunales reales, quienes en un momento se coaligaron con el Parlamento. Este se puso de su lado en su afán de oponerse al rey. El año 1616 se produjo un violento conflicto que opuso el Common Law y la equity, disputa que fue zanjada por el rey en favor de ésta. El bando del canciller no abusó de su victoria, con lo que consiguió atemperar al parlamento. Se formó entonces un acuerdo tácito sobre la base del statu quo: se admitió la subsistencia de la equity, pero con la obligación de no entrometerse el canciller en el terreno de los tribunales del Common Law y de resolver de acuerdo a los precedentes, con lo que disminuía el marco de la discrecionalidad. “La propia naturaleza de la equidad se va a transformar: a partir de 1673, el canciller no será ya el confesor del rey, ni siquiera un eclesiástico; político o jurista, deja de estar cualificado para estatuír en nombre de la ley moral y actúa como jurista. Se admite, además, a partir de 1624, el control de la Cámara de los Lores sobre las decisiones del Tribunal de la Cancillería. En tales condiciones, los Tribunales del Common Law están dispuestos a admitir las intervenciones del canciller que vengan autorizadas por un precedente” (David: 256) Posteriormente, y hasta 1875, las normas de la equity complementan y retocan las normas del Common Law y son aplicadas en una jurisdicción especial por el Tribunal de la Cancillería. Si en los siglos XV y XVI la equity coincidía con la 12 “equidad” aristotélica -la corrección de la ley por el juez en vista de su generalidad-, hacia fines del siglo XIX sus normas ya se habían convertido en tan estrictas y “ “jurídicas” como las del Common Law, y su relación con la equidad no era mucho mayor que la que pudiesen tener las normas del Common Law” (David, Ibidem). Extrayendo las consecuencias de esta situación entre los años 1873-75 se promulgaron las Judicature Acts. Habitualmente se las presenta como si hubieran realizado una fusión del Common Law y la equity, pero en verdad lo único que hizo el legislador en 1875 fue permitir que todos los tribunales superiores pudieran pronunciarse válidamente según el Common Law y la equity. De esta manera se evitaba la dualidad de procedimientos, y las normas del Common Law y de la equity podían invocarse y recibir aplicación ante una jurisdicción única y mediante una sola acción. No obstante, la distinción entre el Common Law y la equity se ha conservado en cierto modo. Ello se debe en parte a que las materias a que se aplican Common Law y equity son diferentes, y en parte a que los procedimientos también lo son : en aquél se ha mantenido el procedimiento oral de antaño, mientras en ésta se sigue un procedimiento escrito. Al mismo tiempo las relaciones entre el Common Law y la equity se han visto modificadas al ser los mismos jueces quienes las administran – con lo que ha cesado toda rivalidad. Los jueces se han preguntado dos cosas: la primera es si conserva su razón de ser “el frenazo con que se obstaculizó el desarrollo de la equidad en el siglo XVII”, y algunos han respondido tratando de elaborar nuevos principios de equidad (a new equity). Este intento ha sido considerado con reticencia, porque se piensa que esta tarea corresponde no a los jueces sino al Parlamento. Y la segunda pregunta es si no se debe examinar con una mentalidad completamente nueva ciertas doctrinas del Common Law, ya que se puede aplicar las normas de la equity. Y la respuesta ha sido positiva y aceptada; así por ej. los jueces ingleses pueden aplicar en materia de vicios del consentimiento la estricta doctrina del Common Law del mistake (error), o la más flexible y justa de la innocent misrepresentation (error de una parte al margen de todo fraude) elaborada 13 por la equity. Lo que en cierta forma permite una penetración de la equity en el Common Law. Como resultado de este recuento se puede avalar el sentido de la afirmación de Marcial Rubio Correa –probablemente no su precisión temporal- cuando afirma que “casi ocho siglos de elaboración del Derecho inglés se fundaron en la aplicación de principios del Derecho a casos concretos, y aun hoy su influencia es muy importante” (Op. cit.: 299). c) El derecho moderno En el derecho moderno occidental, los principios jurídicos adquirieron más fuerza aún al ser incorporados en diversos cuerpos de leyes por obra de las revoluciones –empleamos aquí esta palabra en un sentido muy amplio: la glorious revolution de 1688 en Inglaterra desembocó en la Declaration of Rights del año siguiente; la revolución norteamericana dio lugar al bill of rights de Virginia del 12 de junio de 1776 y a la Declaración de la Independencia del 4 de julio del mismo año; y la Revolución Francesa de 1789 gestó la celebérrima Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de ese año. En estos todos estos documentos se consignaron principios, sobre todo de carácter valorativo, que afirmaban los derechos del hombre y del ciudadano –para conservar la fórmula francesa- y que restringían el poder absoluto del gobernante empleando la idea lockeana de la separación de poderes. 2. El ocaso de la doctrina de los principios jurídicos por obra de la codificación y del positivismo jurídico La filosofía originaria que inspiró el Código de Napoleón fue el iusnaturalismo de cuño racionalista como se ve del art. 1° del Título I del “Libro Preliminar” del proyecto, en el que se sostiene que “existe un derecho universal e inmutable, frente al de todas las leyes particulares” que “no es más que la razón natural en cuanto gobierna a todos los hombres”. De la ideología iusnaturalista 14 penetró en el Código la tendencia individualista, que se expresó en el reconocimiento de los derechos innatos del hombre –como la libertad y propiedad-, en el derecho al divorcio y en el de la libertad contractual entre patrones y trabajadores. Y sin embargo el resultado final del proceso de la codificación fue contrario al iusnaturalismo y a la doctrina de los principios. De hecho el mencionado art. 1° fue suprimido obligándose al juez a juzgar exclusivamente sobre la base de la aplicación de la ley, ya que se decía que ella era en fin de cuentas la realización plena del derecho natural de cuño racionalista. En este sentido, se suprimió también el art. 11 del título V° del proyecto que preveía que en materias civiles el juez, a falta de leyes precisas, debía erigirse en un “ministro de la equidad” en cuanto que ésta “es el retorno a la ley natural y a los usos admitidos”. El juez debía atenerse a aplicar rigurosamente la norma. Un paso más allá lo dio la Escuela francesa de la exégesis que sostuvo que el único derecho es la ley estatal, y que se debe dejar de lado cualquier recurso a otros tipos de “derecho” –natural, consuetudinario, jurisprudencial o doctrinal-; y que el único canon válido de interpretación es la investigación de la voluntad del legislador. Si el derecho es solo la ley, es obvio que los principios tenían que quedar fuera del campo jurídico. Es cierto que algunos juristas como Aubry y Rau declararon que no es que no reconocieran “la existencia de ciertos principios absolutos e inmutables, anteriores y superiores a cualquier ley positiva” –por ej. la propiedad-; pero, como añadían a continuación que es imposible determinar a priori las reglas que pudieran desarrollar estos principios, el resultado era a la postre el mismo. Posteriormente la situación empeoró aún más para los principios jurídicos cuando el positivismo jurídico presentó el derecho simplemente como un sistema de normas. Ni en Kelsen, ni en Ross, ni en Hart hallamos una reflexión temática sobre los principios jurídicos. Cuando ellos se refieren a principios, lo que tienen en mente son los de la causalidad, efectividad, legalidad, el empírico, el de preferencia etc. que se refieren evidentemente a otra cosa. También el positivismo jurídico reduce pues el derecho a la ley. 15 Fue así como la doctrina de los principios jurídicos fue cayendo en el olvido. 3. El planteamiento sobre los principios de Giorgio Del Vecchio El famoso jusfilósofo italiano Giorgio Del Vecchio (1878-1970) leyó a fines de 1970 su lección inaugural en la cátedra de filosofía del derecho de la Universidad de Roma sobre el tema “Los principios generales del derecho”. La lección fue publicada al año siguiente con este mismo título (trad. española: Los principios generales del derecho. Barcelona: Bosch, 1971 –emplearemos esta traducción). Para Del Vecchio los intérpretes contemporáneos están de acuerdo -casi sin excepción- en que los principios generales del derecho no deben ser entendidos como principios del derecho natural, lo que se debe a que el día de hoy predomina una visión exclusivamente histórica o positivista del fenómeno jurídico. El quiere reaccionar en contra y comienza comprobando que los Códigos modernos acogieron e hicieron suyos en gran parte los principios del individualismo racional, en que había culminado la especulación iusnaturalista de la época precedente. Según el autor cuando se habla de principios generales del derecho se hace referencia a verdades supremas jurídicas in genere, o sea a aquellos elementos lógicos y éticos del derecho que, siendo racionales y humanos, son virtualmente comunes a todos los pueblos. No puede por lo tanto hablarse de principios generales aplicables a cada pueblo en particular –esto constituiría una contradicción. Según Del Vecchio la doctrina mayoritaria asume que los principios generales del derecho se formulan ascendiendo por la abstracción de disposiciones particulares de la ley a formulaciones cada vez más amplias, continuando en esta “generalización creciente”, hasta llegar a comprender en la esfera del derecho positivo el caso dudoso. El método consiste en indagar si en relación a una determinada controversia existe una disposición legal precisa. En caso de presentarse una hipótesis negativa, se acude a disposiciones que regulen casos similares o 16 materias análogas. Y solo en último término, cuando la segunda hipótesis tampoco se cumple, se remite a los principios generales del derecho. El legislador determina solo el orden de aplicación de los principios, mas no señala cómo y dónde se deben buscar los mismos. Por su lado el juez no puede ir contra la ley, dado que la función judicial se encuentra subordinada a la legislativa. Para el autor italiano queda excluida a priori la posibilidad de aplicar un principio general que contradiga un principio particular, requisito que se funda en la naturaleza del sistema jurídico que es único, homogéneo y lógico, y capaz de ofrecer una norma segura –no ambigua ni menos contradictoria- para regular toda posible relación de convivencia. La congruencia interna debe ser confirmada confrontando las normas particulares entre sí, y éstas con los principios generales con ellas relacionados. Ahora bien, el juez debe dominar y casi dotar de vida de nuevo a todo el sistema, sentir su unidad espiritual, desde las premisas remotas y tácitas hasta los preceptos más insignificantes, como si fuera su autor. Según Del Vecchio los principios generales no pueden aplicarse de un modo arbitrario. Un primer freno es la armonía esencial del sistema. Los ordenamientos más progresivos, en especial aquellos que han acogido las garantías constitucionales, ofrecen un cuadro bien distinto al de los de las épocas primitivas en los que la producción jurídica tenía un carácter fragmentario y casuística. Junto a las leyes especiales y disposiciones determinadas se hallan preceptos de carácter general que reflejan la elaboración racional verificada en torno al derecho por las escuelas filosóficas precedentes. Para el jusfilósofo italiano el elemento racional y el positivo no están en oposición. El derecho positivo está dotado en el fondo de cierta racionalidad: posee sino propiamente la ratio naturalis, cuando menos una ratio civilis, como afirmaba Giambattista Vico. El derecho natural no pierde su valor intrínseco porque a veces sea también positivo. Su reconocimiento viene tanto de la competencia del jurista como del philosophus legum; y mal cumpliría su deber el intérprete si declarase ser de mera creación legislativa aquello que se funda en la razón natural. 17 Las doctrinas racionalistas acerca del derecho constituyen un verdadero cuerpo, madurado orgánicamente y provisto de una coherencia interior que consolida la unión de sus diferentes partes. La idea del derecho natural acompaña a la humanidad en su desenvolvimiento y se reafirma en la vida. Inútil es repudiarla, tanto más si se trata de interpretar un sistema legislativo que, como el italiano, se ha formado bajo el imperio de aquella idea. Así, el derecho privado se inspira en el derecho romano que se ha desarrollado en torno a la idea de la naturalis ratio, y el derecho público de sistemas constitucionales como los de Inglaterra y Francia abrevan de los bill of rights y de las declarations des droits. Según Del Vecchio las actuales tesis iusnaturalistas contienen un desarrollo más específico y profundo de tesis que ya están presentes desde anteriores etapas históricas. Una de dichas ideas esenciales es que el derecho responde a una necesidad humana y que, por tanto, es inseparable de toda vida humana (Ubi homo, ubi ius). Asimismo la cualidad de sujeto de derecho solo deriva de la misma naturaleza humana: no es un permiso ni concesión de otra persona. En este sentido, la ley que reconoce que el hecho de que la condición jurídica de una persona le pertenezca a cada quien, aunque esté sancionado por el orden jurídico positivo, corresponde a una ley natural. El propio individuo carece de poder para enajenar esta cualidad o renunciar a ella6. La juridicidad consiste en una mutua correlación entre diferentes sujetos, por lo que ningún derecho puede ser admitido sin la noción de un límite correspondiente, límite que no puede ser señalado arbitrariamente, pues en tal caso esto implicaría la posibilidad de anular prácticamente el derecho de la persona. Las escuelas de derecho natural se esforzaron por definir este límite y al buscarlo formularon dos principios. Uno es la máxima de la libertad igual para todo ciudadano, y el otro el de que cualquier limitación al derecho de la persona sólo puede establecerse en virtud de una ley, entendiendo por ella la expresión de la voluntad general. 6 La afirmación más enérgica de este principio se la debe a Rousseau, V. Du Contrat Social, L.I, capt. IV. 18 Síguense de lo anterior como corolarios inmediatos los principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico, a saber: el principio de la soberanía de la ley entendido como la síntesis del derecho de todos; el principio de la igualdad de todos ante la ley, y el principio de la división de poderes que tiende a asegurar aún más la supremacía de la ley. Todos estos son principios propios de las teorías iusnaturalistas que han penetrado sustancialmente en la legislación positiva. Se lo advierte por ejemplo en el postulado legislativo de que el juez debe sentenciar apelando a una disposición de la ley, acudiendo a la analogía o a los principios generales del derecho, lo que es un principio general del derecho. O se lo observa en la circunstancia de que el principio general del derecho de que el hombre es una persona por su mera condición general de hombre, también ha sido acogido por la legislación. Otros postulados del iusnaturalismo que también se han convertido en principios generales del derecho positivo son la subordinación del individuo al Poder Público, la autolimitación del poder que sólo puede ejercerse conforme a ley, la generalidad o universalidad de la ley, el hecho de que el individuo sólo obedezca las órdenes o mandatos que tienen un fundamento en la ley. La escuela del derecho natural, dice Del Vecchio, tiene como postulado mantener la no arbitrariedad del derecho: debe existir una relación necesaria entre la esencia de las cosas y la regla de derecho. Mediante este principio se afirma la naturaleza trascendente del hombre que supera el orden de los fenómenos y encuentra en sí mismo su determinación, esto es, su autonomía. El derecho no puede dejar de reconocer este hecho, con lo que queda abierto el camino de la investigación del derecho correspondiente a cada especie de realidad, en cuanto suponga relación entre persona y persona. Esta indagación se realiza por medio de la razón. En muchos casos los dictados del ius naturae o de la naturalis ratio se manifiestan asimismo como elementos del derecho positivo, formando precisamente como el substratum de éste. La necesidad de recurrir a este criterio y en general a la razón jurídica natural muestra según el autor que todo derecho positivo es por necesidad incompleto. 19 Ahora bien, la integración de las normas legislativas no en todos los casos igualmente fácil, ya que no siempre el derecho positivo sigue los lineamientos señalados por la razón jurídica natural. Aún más: las normas positivas pueden contradecir abiertamente principios derivados de la razón, modificarlos o restringirlos. Aun cuando se presenten tales contradicciones Del Vecchio creía que el intérprete debe atenerse a las leyes tal como son y no como deberían ser conforme a los puros principios, porque iría contra la unidad del sistema y además se presentaría una confusión entre el rol del juez y el del legislador y se privaría al derecho positivo de la certidumbre que lo caracteriza. Esto no significa que los principios que expresa el derecho natural no generen efectos en el derecho positivo, pues cuando estos principios han sido elaborados por la razón responden a una íntima realidad, la cual puede permanecer oculta bajo un conjunto de formulaciones y reglas artificiales, pero que siempre se mantiene eficaz. Así en el caso de los esclavos romanos se les reconocía, pese a ser esclavos, que podían involucrarse en un conjunto de relaciones jurídicas tales como las nupcias, los contratos y se les reconocía una personalidad en el derecho religioso. Lo anterior refleja la discrepancia entre los principios del derecho natural y el derecho positivo, ya que mientras éste se fija en normas rígidas aptas para representar de un modo mediato la realidad, los principios se refieren a la realidad misma y expresan exigencias que emanan de la naturaleza íntima de cada relación. De allí que el legislador no pueda prescindir del derecho natural, ese “organismo de presunciones, ficciones y formalidades propiamente dichas que hacen más segura y más fácil la aplicación del derecho”. El derecho positivo tiene requisitos de forma pero hay una parte de la realidad que supera dichas limitaciones y se encuentra bajo la razón jurídica natural que, por ello, no deja de tener importancia para el orden jurídico positivo. Existen relaciones reales a las que, aunque les falten algunos elementos exigidos por las leyes para su validez, poseen un carácter jurídico y no pueden ser ignoradas por el derecho ni pueden ser asumidas como simplemente ilícitas. Así por ejemplo las obligaciones asumidas por un menor de edad, pero próximo a la mayoría de edad, son 20 obligaciones nulas pero que existen y constituyen vínculos que la razón jurídica natural no puede desconocer y que además son prácticamente eficaces. En conclusión Del Vecchio sostiene que los principios generales del derecho poseen un carácter ideal y absoluto, por lo que superan el sistema concreto del cual forman parte; no pueden prevalecer contra las normas particulares que forman aquel sistema ni tampoco pueden destruirlas; tienen sin embargo valor sobre y dentro de tales normas; cuando el derecho natural se funde con el positivo, los principios generales actúan y viven en las normas particulares –sin que esto signifique que entonces se conviertan en superfluos, pues aun en este caso mantienen su jerarquía y superioridad; tanto la elaboración científica como la práctica judicial muestran que para hallarlos es menester acudir a la ratio legis y ascender de grado en grado hasta los principios supremos del derecho en general, que permiten decidir los casos no previstos; aunque la estructura concreta del derecho positivo muestre a veces restricciones o alteraciones de los principios, éstos no pierden del todo su valor sino que conservan una aplicación indirecta o mediata en cuanto sirven para definir aquella juridicidad natural que es un complemento de la juridicidad positiva; constituyen una fuerza viva que actúa sobre la estructura de los sistemas positivos y hace que se modifiquen o evolucionen según los principios eternos de la justicia, que son inherentes a la naturaleza humana; y, finalmente, la particularidad de las normas lleva a la universalidad del derecho que se asienta en la razón. La concepción de los principios generales del derecho de Giorgio Del Vecchio tiene aspectos muy valiosos, pero presenta a la vez otros muy criticables. Razones para lo primero son que se apoya en un derecho natural de carácter racional –y no en uno fundado en la naturaleza o en Dios-, que pone de manifiesto la importancia que tuvo este derecho natural racional para el Bill of Rights inglés para la Declaración de derechos humanos francesa y, en general, para la legislación (y codificación) del siglo XIX, y muchas observaciones de detalle. Pero a cambio ofrece muchos flancos muy objetables: su empeño en entenderse como una concepción meramente iusnaturalista que no tiende puentes hacia el positivismo, su idea de los principios generales del derecho con un carácter ideal y absoluto, su falta 21 de claridad sobre lo que son dichos principios –de hecho Del Vecchio no llega a ofrecer una determinación medianamente satisfactoria de ellos-, su pretensión de que en todos los casos están por encima de las normas, entre otros aspectos más. Por todo esto manifestamos que la concepción delvequiana de los principios generales del derecho es más bien tradicional y no trajo mayor novedad consigo. 4. El resurgimiento de la doctrina de los principios jurídicos por obra de Richard Dworkin En su libro Taking Rights Seriously 7 el jusfilósofo norteamericano Ronald Dworkin realizó una crítica al positivismo jurídico en la versión que de él había ofrecido el jusfilósofo británico H.L.A. Hart en su famosa obra The Concept of Law (1961), a la que llama “modelo de las reglas”. Dworkin reconstruye este modelo indicando que según el mismo: a) el derecho de una comunidad está compuesto por un conjunto de reglas, b) para que una regla sea válida debe satisfacer los criterios establecidos por la “regla del reconocimiento”, c) Nada que no sea una regla aceptada según los criterios de la “regla del reconocimiento” puede integrar el orden jurídico, y d) Cuando los jueces deben enfrentar un caso no cubierto por una regla (norma), el derecho no les proporciona indicación alguna. En este sentido, los jueces deben ejercer una discrecionalidad no guiada por pautas jurídicas. Para Dworkin el positivismo pasa por alto los estándares que no operan como reglas (normas) sino como principios y como directrices políticas (policies). Principio es según él un estándar que hay que observar porque se trata de una exigencia de la justicia o de la imparcialidad, por ej. “nadie puede beneficiarse de su propia injusticia”. Directriz política (policy) es un estándar que hay que observar como una mejora en un rasgo económico, político o social de la comunidad, por ej. “deben disminuirse los accidentes de automóviles”. Con ello Dworkin propone un modelo no unidimensional y no positivista del derecho. 7 Londres: Duckworth, 1977, 21978. Trad. española: Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984. 22 Pues bien, Dworkin sostiene que los principios son parte constitutiva del derecho como muestra el que habitualmente sean tenidos en cuenta por los jueces y tribunales al resolver los casos difíciles que se les presentan. Para mostrarlo Dworkin expone un par de casos. Uno es el de Riggs vs. Palmer que tuvo lugar en la Corte de Nueva York en 1889. En este caso el problema era saber si el heredero designado por el testamento podía llegar a entrar en posesión de la herencia al haber asesinado a su causante, que era su abuelo. El tribunal resolvió en sentido negativo considerando que, si bien y a tenor de una interpretación literal de la ley hubiera debido ser así, las leyes en general tienen que ser controladas por máximas generales y fundamentales del Common Law, y que en este caso era aplicable aquella según la cual nadie puede adquirir propiedad por su propio crimen. En consecuencia, el asesino no recibió la herencia. En este caso, el principio desplaza incluso a la norma legal –aunque Dwokin no lo exprese así. El segundo de los casos es el de Henningsen vs. Bloomfield Motors Inc., que tuvo lugar en 1960 ante un tribunal de Nueva Jersey. En este caso estaban en pugna dos principios: el de la libertad de contratación y el de la igualdad entre las partes. La compañía pretendía desembarazarse de su responsabilidad porque el Sr. Henningsen había firmado un contrato en el que limitaba su derecho a que se le repararan las partes defectuosas del coche. En cambio, el demandante sostenía que la firma debía pagar los gastos médicos y de otra índole derivados de un accidente, sin que pudiera ampararse en la cláusula del caso. El tribunal falló en favor de Henningsen y en contra de la compañía de automóviles sobre la base de considerar que: “la libertad de contratación no es una doctrina tan inmutable como para no admitir restricción alguna en el ámbito que nos concierne”. Que en una sociedad como la norteamericana donde el automóvil es un instrumento común y necesario de la vida cotidiana, el fabricante se encuentra en una especial obligación en lo que se refiere a la construcción, promoción y venta de sus coches” [esta es una directriz política que tiene que ver con la obligación de disminuir los accidentes de los automóviles]. “Por consiguiente, los tribunales deben examinar minuciosamente los acuerdos de compra para ver si los intereses del consumidor y del público han sido equitativamente tratados”. Y agregaba que “Los tribunales se niegan generalmente a prestarse a la 23 imposición de un “pacto” en que una de las partes se ha aprovechado injustamente de las necesidades económicas de la otra...” [estos últimos enunciados invocan un principio]. En fin de cuentas, lo que el tribunal hizo en este caso fue tomar los dos principios en juego y decidir que el más importante para el caso era el que cautelaba la igualdad entre las partes, resultando por ello desplazado al principio de la libertad de contratación. En consecuencia, los principios existen y son aplicados en la práctica de los tribunales. Según Dworkin sus características frente a las normas son las siguientes: 1. Las normas se aplican o no se aplican; en cambio, los principios dan razones para resolver en un sentido determinado, pero en ellos, a diferencia de lo que sucede con las normas, sus enunciados no determinan las condiciones de aplicación. Además a los principios pueden oponerse otros principios que orienten en una dirección contraria, de modo que ellos sólo proporcionan criterios para inclinarse en uno u otro sentido. 2. “Los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la dimensión del peso o importancia. Cuando los principios se interfieren (la política de protección a los consumidores de automóviles interfiere con los principios de la libertad de contratación, por ejemplo), quien debe resolver el conflicto tiene que tener en cuenta el peso relativo de cada uno” 8. A diferencia de lo cual, una norma jurídica podrá ser más importante que otra en el sentido de que juega un papel más relevante en la regulación del comportamiento, pero no en el de que cuando dos normas entran en conflicto una sustituya a la otra en virtud de un mayor peso; en efecto, ambas normas son igualmente importantes. Lo que en verdad sucede es que: “Si se da un conflicto entre dos normas, una de ellas no puede ser válida”. Y 3. mientras las normas son en principio finitas, en cambio los principios son innumerables y varían. De allí que no tenga sentido pretender hacer una lista de los mismos. “Los principios son discutibles, su peso es importante, son innumerables, y varían y cambian con tal rapidez que el comienzo de nuestra lista estaría anticuado antes de que hubiésemos llegado a la mitad. Aun si lo consiguiéramos, no tendríamos la llave del derecho, porque no quedaría nada que nuestra llave pudiera abrir” (99). 8 Los derechos en serio: 77. 24 La conclusión de lo anterior es que los principios son una clase de estándares aparte, diferentes de las normas jurídicas. En verdad, vivimos en el mundo jurídico rodeados de principios. En casos difíciles (hard cases), como el de Riggs o el de Henningsen los principios desempeñan un papel esencial en los argumentos que fundamentan juicios referentes a determinados derechos y obligaciones jurídicas. “Una vez decidido el caso, podemos decir que el fallo crea una norma determinada (por ejemplo, la norma de que el asesino no puede ser beneficiario de su víctima). Pero la norma no existe antes de que el caso haya sido decidido; el tribunal cita principios que justifican la adopción de una norma nueva” (p. 80). La distinción que hace Dworkin entre “normas” y “principios” lo lleva a rechazar la “regla de reconocimiento” propuesta por Hart para identificar lo que es derecho. Dworkin sostiene que para Hart la regla de reconocimiento nos proporciona una regla maestra para identificar las normas promulgadas por determinadas instancias jurídicas y además las establecidas por la costumbre. Pero la regla de reconocimiento no nos puede brindar criterios para identificar los principios jurídicos. En contra de la idea de los principios, bien pudiera argumentarse que ellos permiten que los jueces actúen con discrecionalidad, lo que colocaría los derechos de los individuos a su merced. Dworkin resuelve esta objeción sosteniendo que debe distinguirse entre una discrecionalidad en sentido débil y otra en sentido fuerte. Entendemos por la primera según Dworkin el hecho de que un funcionario no aplique las normas (“discrecionalidad”), de o el una que manera si un mecánica sino funcionario con tiene discernimiento autoridad final (“discrecionalidad”) para tomar una decisión final, ésta no pueda ser revisada por otro funcionario. Y comprendemos por discrecionalidad en sentido fuerte el que, cuando un funcionario resuelve un caso, sea libre para decidir sin tener que acudir a estándares de racionalidad, justicia y eficacia que desbordan la letra de las reglas. Ahora bien, según Dworkin los jueces poseen discrecionalidad en el sentido débil y no en el fuerte: sus decisiones están controladas no sólo por las leyes sino por los principios, y entre éstos unos cuentan más que otros. Lo que quiere decir que no 25 puede aplicar cualquier principio que sirva para sustituir una norma por estándares extra-legales: los principios son elementos realmente jurídicos y no extra-jurídicos. Aún más: cuando se presenta un caso difícil Dworkin cree que hay una sola decisión correcta y en verdad una sola. Para Dworkin los casos difíciles son muy raros en los derechos poco evolucionados y se presentan más bien en los evolucionados, exigiendo un juezfilósofo para resolverlos, que diseñe teorías sobre lo que demandan la intención de la ley y los principios jurídicos. A este juez de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia soberanas lo bautiza Dworkin con el nombre de “Hércules”. En los casos difíciles no cabe una aplicación automática de las normas y de los principios, sino que se requerirá de un juez enormemente sagaz que tenga en cuenta las normas, los principios y los precedentes judiciales. Es cierto, aun Hércules puede cometer errores en la construcción de las teorías que apuntalen los fallos, pero los cometerá sin intención alguna y con la aplicación de los mejores argumentos. Según el autor, entre dos teorías construidas por dos jueces, digamos “Hércules” y “Herbert”, el criterio a aplicarse será el escoger aquella que mejor explique el derecho histórico y el derecho vigente (legal y consuetudinario). La propuesta de Ronald Dworkin en torno a la existencia de principios y de directrices al lado de las normas –escritas y orales- como elementos del derecho, ha suscitado de inmediato respuestas positivas y negativas. En su favor se ha argumentado que se trata de una concepción que, a diferencia de lo que sucedía con la de Giorgio Del Vecchio, determina con claridad qué son los principios a diferencia de las normas –y de las directrices políticas-, y que tiende puentes entre el positivismo que no abandona y el iusnaturalismo al que de alguna manera incluye – aquí se estaríamos por lo tanto ante un positivismo incluyente y no excluyente como era el de Hans Kelsen. Como no podemos hacer una exposición demasiado amplia, nos referiremos de un modo representativo a la posición crítica de Genaro Carrió (5.) y luego a las posiciones que más bien prolongan a su manera las propuestas de Dworkin: las de Robert Alexy (6.) y Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (7.), y, por último, a la discusión posterior en España (a las críticas de Joaquín Arce Flores y 26 Luis Prieto Sanchís) (8.). Finalmente extraeremos nuestras conclusiones (9.) de toda esta primera parte. 5. La reacción de Genaro Carrió frente a la propuesta de Ronald Dworkin El jurista argentino Genaro R. Carrió cursó estudios de postrado en 1964 y en 1968-69 con el jusfilósofo inglés Herbert L.A. Hart y tradujo del mismo Derecho y moral. Contribuciones a su análisis (Buenos Aires: Depalma, 1962) y El concepto del derecho (Buenos Aires: Abeledo-Perro, 1963). Es quizás esta cercanía la que dio lugar a que, ante la crítica de Dworkin a Hart a la que consideraba en gran parte injusta, respondiera a ella en sus artículos “Principios jurídicos y positivismo jurídico” (1969) y “Dworkin y el positivismo jurídico” (1979) –ambos artículos los ha recogido en su libro Notas sobre derecho y lenguaje (Buenos Aires: AbeledoPerro, 41990: 197-234 y 321-371. Citamos por esta edición). Nos vamos a referir sólo al artículo “Principios y positivismo jurídico”. En él Dworkin empieza por comparar las reglas de un juego: el juego del fútbol, con las reglas jurídicas. En el fútbol encontramos: 1) Reglas que prohíben y sancionan una conducta precisa, como la regla del hand según la cual a todos los jugadores, excepto al arquero dentro del área penal, les está prohibido tocar intencionalmente la pelota con la mano. Si lo hacen, la infracción será sancionada con un tiro libre desde el lugar donde se cometió la infracción. 2) Reglas que prohíben y sancionan una variedad físicamente heterogénea de comportamientos, por ejemplo la “jugada peligrosa” o el “comportamiento incorrecto”. 3) Reglas que se refieren a otras reglas como la “ley de la ventaja” según la cual no debe sancionarse (segunda regla) una infracción (primera regla) (un hand, un foul, una jugada peligrosa etc.) cuando como consecuencia de ello resulte beneficiado el bando infractor y perjudicado el bando víctima de la infracción. 27 Análogamente hallamos en el derecho según Carrió: 1) Reglas que prohíben conductas como el homicidio y el robo, 2) Reglas a las que se puede llamar standards que prohiben causar daño a otro por culpa o negligencia, 3) Reglas como la aducida por Dworkin para referirse al caso Riggs vs. Palmer que afirman que “nadie puede beneficiarse de su propio crimen” y que permiten establecer una excepción a la regla general según la cual si el abuelo dejó un testamento a favor de su nieto, éste debe heredarlo. La regla mencionada en tercer lugar en ambos casos corresponde a los principios, que tienen –según Carrió- cuatro características: 1) Versan sobre la aplicación de otras reglas (por ej. la del foul o la ley de la herencia), 2) Se dirigen a quiénes se encuentran en situación de juzgar sobre la base de reglas de primer grado (los referís o los jueces), 3) Proporcionan una guía (por ejemplo la “ley de la ventaja”) acerca de cómo y cuándo han de usarse las reglas sobre las que versan, y 4) exhiben un cierto grado de relativa indiferencia de contenido. Según Carrió los principios como pautas de segundo grado que versan sobre reglas jurídicas de primer grado, son jurídicas porque se refieren al derecho de la comunidad, porque versan sobre él. Para el autor no siempre que se habla de principios se usa la palabra en esta forma. En el caso anterior –las pautas de segundo grado referidas a las reglas jurídicas de primer grado-, se trata de una definición estipulativa que sólo homologa uno de los sentidos de la expresión, o que le atribuye una expresión privilegiada. Otros siete focos de significado de la palabra “principio” en el lenguaje ordinario son los siguientes: (I) “pauta o ingrediente importante de algo”, “propiedad fundamental”, “núcleo básico”, “característica central”. (II) “Regla, guía, orientación o indicación generales”. (III) “Fuente generadora”, “causa”, “origen”. (IV) “Finalidad, objetivo, propósito”, “meta”. (V) “Premisa”, “inalterable punto de partida para el razonamiento”, “axiima”, “verdad teórica postulada como evidente”, “esencia”, “propiedad definitoria”. (VI) “Regla práctica de contenido evidente”, “verdad ética incuestionable”. (VII) “Máxima”, “aforismo”, “provecho”, “pieza de 28 sabiduría práctica que nos viene del pasado y que trae consigo el valor de la experiencia acumulada y el prestigio de la tradición”. Hablamos antes de un uso de la expresión “principio jurídico” al que denominamos (1). Otros usos de la expresión “principios jurídicos” son los siguientes: (2) Para aislar ciertos rasgos o aspectos importantes de un orden jurídico que no pueden faltar en una descripción suficientemente informativa de él (por ej. el principio de la separación de poderes). Esto uso se vincula al foco de significación I. (3) Para expresar generalizaciones ilustrativas obtenidas a partir de las reglas del sistema (por ej. el principio de que no hay responsabilidad sin culpa). Este uso se enlaza al foco de significación I y II. (4) Para referirse a la ratio legis o mens legis de una norma o conjunto de normas. Este uso se remite al foco de significación IV. (5) Para designar partes a las que se atribuye un contenido intrínseco y manifiestamente justo (por ej. el principio de que no hay que discriminar entre los seres humanos por cuestiones racionales o religiosas). Este uso está ligado al foco de significación VI. (6) Para identificar ciertos requisitos formales o externos que todo orden jurídico debe satisfacer para ser un buen orden jurídico (son las exigencias a las que se refiere Lon Fuller con la expresión “la moralidad del derecho”). Este uso está vinculado a los focos de significación V y VI. (7) Para referirse a orientaciones dirigidas al legislador con un carácter meramente exhortatorio. Este uso está vinculado al foco de significación II. 29 (8) Para aludir a ciertos juicios de valor que recogen exigencias básicas de justicia y de moral positivos sustentados en la “conciencia jurídica popular”. Este uso está ligado a los focos de significación II y III. (9) Para referirse a máximas procedentes de la tradición jurídica. Este uso se remite al foco de significación VII. Dos usos muy criticados de la expresión “principios jurídicos” y ligados a dos escuelas específicas son: (10) Para designar una fuente generadora de reglas del sistema, fuente que se encuentra por debajo de las reglas del sistema. Este uso proviene de la escuela histórica del derecho y está ligado al foco de significación III. (11) Para aislar enunciados que se pretende que derivan de la esencia de los conceptos jurídicos considerados como entidades (por ej. el principio de que no hay sujeto sin patrimonio ni a la inversa). Este uso procede de la jurisprudencia de conceptos y se remite al foco de significación V. Según Carrió podemos entender por positivismo jurídico la orientación que excluye pautas intrínsecamente justas, es decir que rechaza el iusnaturalismo en todas sus formas. En este sentido el positivismo jurídico sólo sería incompatible con los usos (5) y (6). Esta es una primera caracterización negativa del positivismo jurídico. Pero también podemos comprender por positivismo jurídico la orientación que excluye además toda referencia a entidades metafísicas. En esta acepción el positivismo jurídico sería incompatible no sólo con (5) y (6) sino también con (10) y (11). Esta es una segunda caracterización negativa del positivismo jurídico. Por lo tanto, Carrió cree que el positivismo jurídico es compatible: (i) con el empleo de la expresión “principio jurídico” para referirse a características importantes del orden jurídico, a generalizaciones ilustrativas obtenidas a partir de 30 sus reglas y a reglas no operativas dirigidas al legislador (usos 2, 3 y 7); (ii) con el empleo de la expresión “principio jurídico” para referirse a pautas de segundo nivel como el caso de la “ley de la ventaja” (uso 1); y (iii) con el empleo de la expresión “principio jurídico” para referirse a objetivos, propósitos o policies de las reglas del sistema, a exigencias de justicia y moral positivas y a máximas legadas por la tradición jurídica (usos 4, 8 y 9). El primero de los significados de la expresión “principio jurídico” compatible con la actitud positivista (i) le parece a Carrió carente de interés. En cambio, los otros dos significados cree que son muy importantes: primero, el de pautas de segundo nivel análogas a la “ley de la ventaja” en el fútbol; en este sentido habla de “principios1”; y, segundo, el de propósitos, objetivos, metas y policies, ciertas exigencias de justicia y moral positivas y ciertas máximas de sabiduría jurídica tradicional; caso en el que habla de “principios2”. Ninguno de estos dos significados es incompatible con la doble caracterización negativa de positivismo jurídico adoptada. Pero, ¿cómo caracterizar ahora el “positivismo jurídico” de una manera positiva? Carrió manifiesta que es enormemente difícil hacerlo y que quizás lo mejor sea simplemente mencionar las obras de Kelsen y de Hart como paradigmáticas del “positivismo jurídico”, pese a todas las diferencias existentes entre estos autores. De ambas obras Carrió examina la versión del positivismo jurídico de Hart, porque la de Kelsen descarta de entrada los principios jurídicos. ¿Caben en cambio los significados de principios1 o de principios2 en la concepción positivista de Hart? Vimos que Ronald Dworkin había criticado el positivismo de H.L.A. Hart como obedeciendo a un hipotético “modelo de las reglas”. Según este modelo: a) el derecho de una comunidad está compuesto por un conjunto de reglas, b) para que una regla sea válida debe satisfacer los criterios ofrecidos por la “regla del reconocimiento”, c) nada que no sea una regla puede integrar el orden jurídico, d) cuando los jueces deben enfrentar un caso no cubierto claramente por una regla, el 31 derecho no les proporciona indicación alguna. En este supuesto, los jueces deben ejercer una discriminación no guiada por pautas jurídicas. Dworkin reemplaza el “modelo de las reglas”, por un “modelo antipositivista”, como expusimos. Según este modelo el derecho está compuesto no sólo por reglas (normas) sino también por principios y por directrices políticas. Este modelo permitiría además rechazar la “discrecionalidad fuerte” recurriendo a los principios. Carrió sostiene que un positivista como Hart puede rechazar tanto el “modelo de las reglas” como el “modelo antipositivista” de Dworkin, sobre la base de argumentos y consideraciones como los siguientes: (i) Reglas. El derecho de una comunidad está formado por un conjunto de reglas, pero dentro de ellas hay que considerar no sólo pautas específicas –como “la velocidad en la Avenida Javier Prado no debe exceder los 60 km. por hora” o “para que un testamento sea válido debe llevar la firma de tres testigos”-, sino además estándares muy generales que limiten de manera precisa las atribuciones de los cuerpos administrativos y también estándares variables - como el due care (cuidado debido).Dentro de una concepción semejante, los así denominados por Dworkin principios –como el de “nadie debe beneficiarse de su propio crimen”- también son reglas. (ii) Reglas y excepciones. Todas las reglas, incluso las específicas, poseen una textura abierta. Por ello las reglas poseen excepciones que no son especificables por adelantado. (iii) Reglas y principios. De lo expuesto se advierte que no existe la pretendida “diferencia lógica” entre las reglas y los principios. Según Carrió no es cierto que las reglas sean siempre aplicables a la manera “todo o nada”, y tampoco lo es que las reglas permitan enumerar –por lo menos en teoría- de antemano todas las 32 excepciones . Asimismo tampoco es correcto que la dimensión del “peso” sea una característica exclusiva de los principios. (iv) Textura abierta de la regla de reconocimiento. Carrió sostiene que es cierto que las reglas del sistema son identificables por referencia a una regla de reconocimiento aceptada, pero ella también tiene –como todas las reglas del sistemauna “textura abierta”. De aquí se sigue que la regla de reconocimiento determina algunos casos en forma clara, pero que hay otros donde hay dudas razonables sobre si una regla determinada pertenezca al sistema. (v) Regla de reconocimiento y principios. Para Carrió la regla de reconocimiento con su núcleo central de significado claro y su periferia de casos dudosos, es el recurso último del sistema para identificar las reglas particulares del mismo, ya sea que se trate se reglas específicas, de estándares o de reglas de otro tipo. En este sentido. si los principios1 y los principios2 cumplen con los requisitos fijados por la regla de reconocimiento también forman parte del sistema jurídico –por lo que Carrió prefiere designarlos como “principios de derecho positivo” para evitar confundirlos con los principios del derecho natural. (vi) Los criterios de la regla de reconocimiento y los principios del derecho positivo. Es muy posible, escribe el jusfilósofo argentino, que las pautas de segundo grado a las que ha denominado principios1 hagan inaplicable, a su propio respecto, algunos de los criterios establecidos en la regla de reconocimiento. Así por ejemplo si en el common law basta un precedente único para incorporar una regla al sistema, ello no sucede en el caso de un principio1. (vii) Principios jurídicos que no son partes del derecho. Los principios que no satisfacen los requisitos de la regla de reconocimiento –sean principios1 o principios2- quedan fuera del derecho positivo. Se podrá llamarlos “principios jurídicos” en tanto se refieran al sistema jurídico, pero no en cuanto partes de él. 33 (viii) Fuentes permisivas y principios de derecho positivo. No toda exigencia formulada en una regla es concebida en términos de deber. Que lo sea o no depende del grado de presión social que se ejerce para procurar la conformidad y del tipo de reacción que originan las desviaciones. (ix) Discreción judicial. En todo aquello en que el orden jurídico –con sus reglas específicas, estándares y principios- no guía ni pone límites a la labor judicial, los jueces deben fundar sus sentencias en pautas razonables que no son parte del derecho. El caso queda librado a su discreción, lo que no significa a su antojo o capricho sino a su sensatez, cordura y buen juicio. (x) El modelo de reglas específicas, estándares y principios y la definición de “derecho”. ¿Se desdibuja el derecho al rechazarse el rígido concepto de regla del “modelo de las reglas”, al admitirse que también la regla de reconocimiento posee una textura abierta y al aceptarse la distinción entre fuentes obligatorias y permisivas y el papel de ambas? Carrió señala que según Hart difícilmente se puede apresar el derecho en una definición concisa, porque “Las cuestiones subyacentes son demasiado distintas entre sí y demasiado fundamentales para ser susceptibles de este tipo de solución”. La conclusión que Carrió extrae de todo lo anterior es que en efecto el modelo de Hart no se puede cobijar ni bajo el “modelo de las reglas”, pero tampoco bajo el “modelo antipositivista”, sino que posee características propias conciliables con los principios1 y los principios2. Admite que se pueda replicar que el enfoque de Hart no constituye una variante del positivismo jurídico, sino algo distinto; pero en cualquier caso, afirma el jurista argentino, es indudable que en enfoque de Hart sobrevive indemne al ataque de Dworkin, “por la sencilla razón de que éste ha equivocado el blanco”. 34 6. La teoría de Robert Alexy sobre la separación entre reglas y principios Examinemos ahora las propuestas que prolongan el enfoque de Dworkin sobre los principios. Robert Alexy ha desarrollado su teoría acerca de ellos sobre todo en su libro del año 1985 Teoría de los derechos fundamentales (trad. española de Ernesto Garzón Valdés y Ruth Zimmerling: Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993)9. Según Alexy falta una distinción precisa entre reglas y principios y una idea sobre su utilización sistemática. Reconoce que en el pasado se ha tratado de plantear esta distinción, pero sin lograr establecerla de una manera satisfactoria. Ante todo el autor reúne a las reglas (las leyes) y a los principios bajo el nombre común de normas, pues ambas afirman lo que debe ser, pudiendo ser expresadas con ayuda de los predicados deónticos básicos de mandato, permisión y prohibición. Tanto las reglas como los principios son razones para juicios concretos de deber ser, aunque sean razones de tipos muy diferentes. Luego de enumerar algunas de las distinciones que se han ofrecido entre reglas y principios sostiene Alexy que sobre la base de estos criterios son posibles tres tesis totalmente diferentes sobre el particular. La primera es que todo intento de distinguir entre ambos es totalmente vano debido a la pluralidad de las reglas y los principios. Por una parte, de las distinciones ofrecidas algunas sólo son de grado; por otra parte, dichos criterios son combinables a voluntad, con lo que se desdibuja su carácter; y, por último, lo que dichos criterios separan es muy heterogéneo, produciendo por lo tanto un resultado donde las reglas sólo tienen un parecido de familia entre sí; y lo mismo sucede con los principios. La segunda tesis afirma que la distinción entre las reglas y los principios es sólo de grado: aquéllas son menos generales y éstos más generales. 9 Otros trabajos de Alexy donde planteó su idea de los principios son: “Zum Begriff des Rechtsprinzips” [1979], ahora en: R.A., Recht, Vernunft, Diskurs. Francfort del Meno: Suhrkamp, 177-212; y en “Sistema jurídico, principios jurídicos y Razón Práctica” [1988], en: R.A., Derecho y Razón Práctica. México: Fontamara, 1993: 9-22. 35 Y la tercera tesis, la que defiende el propio Alexy, es que sí se puede distinguir netamente entre reglas y principios, y que esta distinción es cualitativa. Según el autor las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no: si una reglas es válida y se aplica a un caso, debe hacerse lo que ella dispone. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. En cambio, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Es decir que los principios son mandatos de optimización: normas que pueden cumplirse en diferente grado. La medida de su cumplimiento depende de las posibilidades reales y jurídicas existentes –estando el ámbito de estas posibilidades jurídicas determinado por los principios y reglas opuestas. Por ej. una regla es la contenida en el art. 112 de la Constitución que dispone que el mandato presidencial es de cinco años. Un principio es de su lado el comprendido en el inc. 2° del art. 2° de la Constitución que establece la no discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Este principio debe ser cumplido en la mayor medida de lo posible según las posibilidades fácticas y jurídicas existentes –que están limitadas por otras reglas o principios. Alexy explica que dos normas –sean éstas reglas o principios- pueden conducir a resultados incompatibles. Si la incompatibilidad se produce entre reglas hablaremos de que han entrado en conflicto, y si ocurre entre principios de que han colisionado entre ellos. ¿Cómo se resuelven los conflictos entre las reglas? Una forma de hacerlo es mediante una cláusula de excepción que se introduce en ellas. Así por ej. el artículo 103 de la Constitución establece que “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo”. Otra forma es declarar inválida una de las dos reglas, ya que la validez no es graduable. Ello se hace aplicando reglas como “lex posterior derogat legi priori” o “lex specialis derogat legi generali”. Y una tercera forma de solucionar el conflicto es recurriendo al principio de la jerarquía normativa contenido en el art. 138 de la Constitución que prescribe que en todo proceso los jueces prefieren la norma constitucional a la legal y a la legal frente a la 36 norma de rango inferior. En este sentido, si una ordenanza municipal creara un impuesto dicha norma será considerara automáticamente inválida por los jueces porque contraviene lo establecido por el artículo 74 de la Constitución que señala que “los tributos se crean, modifican o derogan ... por ley o decreto legislativo”. ¿Cómo se solucionan de su parte las colisiones entre principios? Según Alexy de una manera totalmente diferente: como los principios no tienen validez sino peso o importancia, uno tiene que ceder frente al otro, para lo que se puede recurrir a ciertas estructuras de ponderación. Dada una colisión de principios (P1 y P2) pueden presentarse cuatro situaciones distintas: la primera es que P1 tenga una precedencia absoluta o incondicionada sobre P2 (P1 P P2); la segunda es a la inversa: que P2 tenga la misma precedencia absoluta o incondicionada sobre P1 (P2 P P1); la tercera es que P1 tenga una precedencia condicionada debido a una cierta circunstancia sobre P2 ((P1 P P2) C); y la cuarta es que suceda a la inversa ((P2 P P2)C). El autor sostiene que dada una colisión entre principios la solución no consiste en excluir del sistema jurídico uno de ellos y afirmar el otro, y tampoco en introducir una excepción, sino que, teniendo en cuenta las circunstancias del uso, se debe establecer entre los principios una relación de precedencia condicionada. En este sentido propone crear una “ley de colisión” entre principios que rezaría de la siguiente manera: “Las condiciones bajo las cuales un principio precede a otro constituyen el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente”. Uno de los dos casos que Alexy expone para hacer clara la aplicación de la ley anterior es el fallo recaído en el caso Lebach. En este se ventiló la siguiente situación: el Segundo Programa de la Televisión Alemana (ZDF) quería difundir un documental sobre “El asesinato de los soldados en Lebach”. Se trataba del asesinato de cuatro soldados que guardaban un depósito de municiones y que fueron asesinados mientras dormían, a fin de sustraer armas un grupo delincuencial con el objeto de cometer hechos delictivos. Uno de los involucrados en el robo y crimen, que había sido condenado a prisión, había casi purgado su condena y estaba a punto 37 de salir, solicitó que se prohibiera la emisión del documental, pues argumentaba que la emisión del mismo violaba los derechos contenidos en el art. 1, párrafo 1 de la Constitución Alemana (que establece “La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”) y art. 2, párrafo 2 (que señala que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la persona es inviolable. Estos derechos sólo podrán ser coartados en virtud de una ley”); y, además, porque la emisión hacía peligrar su proceso de resocialización. Lo que en este caso estaba en juego era evidentemente el derecho a la libertad y dignidad del preso y su derecho a la resocialización (P1) y el derecho a la libertad de información de la emisora (P2). El caso fue muy debatido y resuelto por el Tribunal Provincial rechazando el pedido de prohibición de la emisión. Interpuesto el recurso de apelación ante el Tribunal Provincial Superior, éste la rechazó. En contra de esta resolución presentó el demandante un recurso de icnonstitucionalidad. El Tribunal Constitucional Federal revocó la medida sobre la base de los siguientes fundamentos. En principio, el Tribunal constató que había una colisión de principios y que no existía una “precedencia básica” de uno de ellos que invalidara el otro, sino que era preciso ponderarlos teniendo en cuenta “la conformación típica del caso” y sus “circunstancias especiales”. A continuación estableció que para el caso de “una información actual sobre hechos delictivos” (C1) existe “una precedencia general o básica” de la libertad de información de la emisora (P2). Pero finalmente señaló que en el caso de la repetición de una información que no responde a necesidades actuales informativas y que pone en peligro el proceso de resocialización del demandante (C2), tiene precedencia la pretensión de la personalidad del condenado (P1) sobre la libertad informativa (P2). El enunciado de precedencia podríamos pues enunciarlo así: (P1 P P2) C2. C2 se divide en cuatro condiciones (repetición/ningún interés actual de la información/información sobre un hecho delictivo grave/peligro para la 38 resocialización). Podríamos denominar estas condiciones como S1, , S2, S3 y S4, y componer la fórmula: (P1 P P2) C2 (S1 + S2 + S3 + S4) ---> R Donde S1, S2, S3 y S4 son los supuestos de hecho de la condición C2 y R la prohibición de la emisión del documental. De lo anterior se desprende el distinto carácter prima facie de reglas y principios: mientras las reglas son mandatos definitivos , los principios son sólo mandatos prima facie. Las reglas exigen que se haga exactamente lo que ellas ordenan, es decir, que contienen una fijación en el ámbito de las posibilidades jurídicas y fácticas. Esta fijación puede fracasar por imposibilidades jurídicas y fácticas, lo que puede conducir a su invalidez; pero, si no se produce este fracaso, entonces vale en definitiva lo que la regla dice. En cambio, los principios sólo ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida posible teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios presentan razones que puedan ser desplazadas por las razones opuestas sin fijar un contenido con respecto a los principios contrapuestos y a las posibilidades fácticas10. Alexy critica como demasiado simple el modelo de Dworkin según el que las reglas se aplican o no, en tanto que los principios se pueden aplicar a no. En su opinión, se requiere de un modelo bastante más diferenciado. En verdad, las reglas pueden perder su carácter definitivo mediante la introducción de una cláusula de 10 Jorge Malem ha destacado la importancia de este esfuerzo de Robert Alexy para ofrecer salidas a las colisiones entre principios en su artículo “Privacidad y mapa genético” (en: Rodolfo Vázquez (Ed.), Bioética y derecho. Fundamentos y problemas actuales. México: Itam/FCE, 1999: 176-200, esp. 198-200). Malem cree que este esfuerzo podría ser muy bien aprovechado para situaciones como la planteada por la investigación genética que hace colisionar principios como el de la privacidad y el de la publicidad. Según el autor: “La solución a los casos de conflictos provocados por las investigaciones genéticas que colisionan con nuestros derechos más básicos como el de la privacidad ha de ser buscada caso por caso, ponderando los intereses en juego bajo el supuesto básico de la libertad, de la autonomía personal y de la dignidad de la persona. Y si la información que surge del mapa genético de una persona en manos de la interesada es fundamental para que ejerza con éxito su autonomía, en manos del Esrado o de terceros puede constituir una amenaza a la libertad. Esto supone un cierto orden débil –no lexicográfico- en favor de la privacidad y la asignación de la carga de la prueba al Estado para todos los casos” (199). 39 excepción, pero esto también puede hacerse mediante un principio. Mas en contra de lo que piensa Dworkin, sostiene Alexy que las cláusulas de excepción introducidas en las reglas sobre la base de principios no son teóricamente enumerables. En un caso nuevo, siempre se puede introducir una nueva cláusula de excepción, con lo que las reglas del caso perderían su carácter definitivo. Sin embargo, aun concediéndolo, hay que admitir que el carácter prima facie que entonces adquieren las reglas es de otra naturaleza que el de los principios. Se deja de tomar en cuenta un principio cuando en el caso en que sería pertinente otro principio recibe un mayor peso. En cambio, una regla no se deja de tomar en cuenta cuando en el caso concreto el principio que se le opone tiene un mayor peso que el principio que apoya la regla. Para ello hay que dejar de tomar en cuenta también los principios formales, que establecen que las reglas que son impuestas por una autoridad legitimada tienen que ser seguidos, y que no hay que apartarse sin fundamento de una práctica trasmitida. Cuanto más peso se confiere en un ordenamiento jurídico a estos principios formales, mayor será el carácter prima facie de sus reglas. Por otro lado, aunque se refuerce el carácter prima facie de los principios mediante una carga argumentativa, no obtienen ellos el mismo carácter prima facie de las reglas. Esta carga argumentativa tampoco puede eximir de la necesidad de establecer en un caso concreto las respectivas condiciones de precedencia. Otra distinción entre las reglas y los principios es que mientras las primeras son razones definitivas –salvo que se haya establecido una excepción-, los segundos son sólo razones prima facie. A ello se puede agregar que según Joseph Raz las normas son razones para la acción. Alexy precisa que para él tanto las reglas como los principios son razones para normas; pero que, la diferencia entre su concepción y la de Raz es menos profunda de lo que parece, pues para él además las reglas y principios son mediatamente razones para acciones. El autor sostiene que las reglas y principios son razones para normas, pues el juez decide sobre su base lo que está ordenado, prohibido o permitido. 40 Alexy perfila su concepción de los principios distinguiéndola de la de Dworkin manifestando quien su opinión aquéllos se refieren tanto a derechos individuales como a bienes colectivos; así en el fallo Lebach se enfrentaban dos principios: el uno garantiza el derecho prima facie a la protección de la personalidad, algo que es un derecho individual, en tanto que el otro es un derecho prima facie a la libertad de información, lo que es un bien colectivo. En cambio, Dworkin concibe al principio de una manera más estrecha: como las normas que pueden ser presentadas como razones de derechos individuales a diferencia de las directrices políticas que se refieren a derechos colectivos. Según nuestro autor no es ni necesario ni funcional ligar el concepto de principio al concepto del derecho individual. Para Alexy la noción de principio se da ligada a la del valor, pero se distingue de ella: los principios se dan en el plano deontológico, mientras los valores se presentan en el plano axiológico. Resumiendo lo anterior podemos decir que frente a la tesis débil de la separación entre reglas y principios que sólo quiere encontrar entre ellos una distinción de grado, Alexy sostiene una tesis fuerte que establece una distinción cualitativa. Los principios son básicamente mandatos de optimización. El autor afirma que no cabe introducir un orden estricto entre ellos sino un orden débil que consta de tres elementos: 1) de un sistema de condiciones de precedencia, 2) de un sistema de estructuras de ponderación, y 3) de un sistema de precedencias prima facie. Estas últimas asignan la carga de la prueba. 7. La discusión en España ¿Cómo se pensaba sobre los principios en España hacia la época en que Dworkin hizo su propuesta (1971) sobre el papel de los principios y en la época posterior? Lo varemos presentando los trabajos de Joaquín Arce y Flórez-Valdés (1990), de Luis Prieto Sanchís (1992 y 1998) y de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (1996). Podríamos haber sin duda escogido otras pero nos parece uq estas 41 son bastante representativas, por lo que puede defenderse cumplidamente el que las hayamos escogido. a) Joaquín Arce y Flórez-Valdés: un enfoque tradicional Joaquín Arce y Flórez-Valdés, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, publicó el año 1990 su libro Los principios generales del Derecho y su formulación constitucional (Madrid: Civitas). El libro es un testimonio de cómo hacia esa época aún no se tenía ninguna idea en España de la tesis de Dworkin, por lo que el autor ofrece una visión más bien tradicional de los principios generales del derecho. De hecho el autor nunca cota a Dworkin o a Robert Alexy sino a autores más orientados por la tradición como a Giorgio Del Vecchio. El autor define a los principios jurídicos de esta manera: son “Las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadora, interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamiento jurídico” (1990: 79). Arce y FlórezValdés explica que a consecuencia de su vaguedad los principios pueden parecer innecesarios o peligrosos, lo que explicaría la conocida y notoria resistencia del Tribunal Supremo Español a invocarlos en caso de que no se encuentren reflejados en la ley o recogidos por la propia jurisprudencia (81). De allí que la doctrina de dicho Tribunal resulte carente de valor directo con respecto a la concepción de los principios generales del derecho. El catedrático de la Universidad de Oviedo recuerda que según F. de Castro se podrían distinguir entres tres tipos fundamentales de principios: los de derecho natural, los tradicionales y los políticos, y sostiene que se puede buscar una mayor determinación histórica de los principios, lo que él hace examinando la Constitución española. En esta búsqueda encuentra que los principios han sido determinados como la dignidad de la persona humana y como los valores superiores del ordenamiento jurídico (G. Peces-Barba): la justicia, la libertad y la igualdad. Con la expresión “valores superiores” quería Peces-Barba superar la antítesis iusnaturalismo- 42 positivismo existente en la doctrina jurídica contemporánea. La cúspide de la pirámide axiológica está constituida por la dignidad de la persona (144) siguiendo luego la justicia, la libertad y la igualdad. b) Luis Prieto Sanchís: un enfoque funcional Probablemente el introductor de las ideas de Dworkin y Alexy sobre los principios, y a la vez su crítico, fue Luis Prieto Sanchís en sus trabajos Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico (Madrid: CEC, 1992) y Ley, principio, derechos (Madrid: Dykinson, 1998). En ambos libros el autor también sometió a crítica los textos iniciales de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero sobre reglas y principios, que luego habrían de reunir en su libro de 1996 Las piezas del derecho. Veamos ante todo el libro de Prieto Sanchís Sobre principios y normas (1992). Ante todo el autor comienza por reconocer que la doctrina tradicional de los principios generales del derecho nunca se había planteado con detenimiento el problema de su estructura jurídica o de su posible diferenciación de las restantes normas del ordenamiento (1992: 29) –con lo que reconoce que en este punto radica una de las novedades del planteamiento de Dworkin y Alexy. En este sentido expone para comprobarlo la tesis de la diferenciación lógica o estricta entre principios y reglas de Dworkin, pero acota que esta tesis no es indiscutible y que debe ser aclarada (1992: 33-37). No obstante, aun con estas aclaraciones señala que la propuesta de Dworkin no se sostiene: realiza según una interpretación de su propuesta una equivocada caracterización de los principios y según otra interpretación una errónea presentación de las reglas (37). Sostiene además que la tesis dworkiniana muestra una excesiva confianza en la finitud lógica del sistema de las reglas (37), y en todo caso, y como Robert Alexy ha indicado, la imagen del “todo o nada” empleada por Dworkin no se adecua ni a las reglas ni por cierto a los principios (38). 43 Aquí hay que agregar que Prieto Sanchís también critica la tesis de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero para distinguir estructuralmente entre las reglas y principios sobre la base de que mientras las primeras tienen una condición de aplicación de figura cerrada, los principios la tienen de figura abierta: en su opinión los principios poseen una condición de aplicación de modo entreabierto, o sea, ni abierto ni cerrado: su grado de apertura (clausura) depende de uterino de comparación. Para Prieto Sanchís la diferencia entre reglas y principios es en verdad sólo gradual. Tampoco la parece correcta al autor la tesis dworkiniana de que hay que caracterizar a las normas por carecer de peso o importancia, cualidad que en cambio sería específica de los principios. En caso de un conflicto entre las normas, el problema no siempre se resuelve con una declaración de invalidez de una de ellas, sino según el Tribunal Constitucional español se soluciona poniendo de manifiesto cuál es el único sentido en que hay que entender determinados sentidos de la misma norma para que se conforme con la Constitución (42). En verdad es mucho más corriente la interpretación según la cual en el caso de un conflicto entre normas, se resuelve que una posee una preferencia circunstancial. Priero Sanchís también critica el planteamiento de Robert Alexy al establecer una diferenciación estricta entre reglas y principios sobre la base de la definición de estos últimos como un mandato de optimización. Ante todo recuerda el autor la declaración de Atienza y Ruiz Manero según quienes el planteamiento alexiano no es pertinente para todos los principios sino sólo para los llamados “directrices”. Y posteriormente sostiene que este criterio designa más bien una peculiar técnica de interpretación que un rasgo indeleble que acompañe a los principios y que esté ausente en las reglas. Por una parte no cabe rechazar por hipótesis la colisión total entre principios –con lo que sin duda no habría la posibilidad de introducir la ponderación como medio para evitarla. Pero de otra parte, Prieto Sanchís afirma que también en el caso de las reglas, se acepta por el Tribunal Constitucional español que no son simplemente determinaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente, sino que tienen distintas medidas de cumplimiento –como según 44 Alexy sucede con los principios. Los derechos amparados por las reglas también entran en conflicto, el que asimismo se resuelve por ponderación. En verdad, la idea del mandato de optimización es más bien una técnica argumentativa que se aplica tanto a los principios como a las reglas. Por ello esta idea no puede ser utilizada para diferenciar entre las reglas y los principios, pero tampoco entre los principios y las directrices –como quieren Atienza y Ruiz Manero. La conclusión del autor es que es engañoso decir que existe una diferencia cualitativa entre reglas y principios; se trata más bien como repetimos de una técnica argumentativa a la que puede recurrir el intérprete ante ciertas dificultades, en particular cuando se produce una tensión entre valores e intereses con respaldo normativo. Esta es la tesis que desarrolla y defiende Prieto Sanchís. Para el autor la distinción entre reglas y principios no es pues lógica y cuantitativa sino meramente relativa y por lo demás insegura (62 ss.). Los principios son una noción relacional o comparativa: una norma es un principio “cuando, siquiera idealmente, tenemos presente otras normas o grupos de normas respecto de las cuales aquélla se presenta como fundamental, general etc.” (63). La perspectiva más fecunda para tratar a los principios le parece al autor la funcional, es decir, no hacer hincapié en una supuesta estructura o morfología particular de las mismas, sino discernir para qué sirven en el ámbito del derecho y del razonamiento jurídico. Si entendemos por función el objetivo o finalidad del operador jurídico, los principios tienen una función explicativa y otra normativa. En el primer sentido los principios se configuran como una técnica descriptiva de las normas: designan un rasgo esencial de las instituciones jurídicas o hasta de la regulación de derechos. En el segundo sentido los principios permiten interpretar el derecho en el proceso de la argumentación jurídica, integrarlo salvando lagunas y oscuridades, dirigirlo orientando la actividad de los operadores jurídicos a la hora de adoptar una decisión o de dotar de contenido a una norma, y limitarlo en el sentido de establecer las facultades competenciales de un determinado órgano. 45 Si entendemos por función el género de razonamiento que los principios permiten, ellos posibilitan: a) universalizar la misma regla a favor de quien se encuentra en el mismo caso, es decir, acreditar que el principios es aplicable al supuesto examinado y para cualquier otro supuesto parecido previsible; b) tener en cuenta las consecuencias de un fallo: a la hora de emitirlo el juez debe preferir aquél que mayores beneficios reporte para la satisfacción de un cierto fin u objetivo valioso propio del ordenamiento jurídico, y c) permiten establecer si una disposición normativa se ajusta materialmente al sistema jurídico. El libro de Luis Prieto Sanchís Ley, principios, derechos contiene su artículo “Diez argumentos a propósito de los principios” (1998: 47-68) en que repite y en parte desarrolla ulteriormente su concepción de los principios. Sus diez argumentos son los siguientes: 1. La expresión “principio” es tan imprecisa que acaso convenga prescindir de ella. 2. Los principios generales del derecho no existen como fuente anterior a la interpretación. 3. Los principios explícitos del derecho no cabe entenderlos como diferentes cualitativamente de los enunciados normativos a los que denominamos reglas; ambos, los principios y las reglas, constituyen meramente dos tipos de estrategias interpretativas. 4. Los principios son normas abiertas en el sentido preciso de que su supuesto de hecho se da en forma fragmentaria. 5. Los principios son mandatos de optimización, es decir, que pueden ser cumplidos en diferente grado según las posibilidades reales y jurídicas. 6. Los principios entendidos como normas abiertas expresan derechos, son justiciables o son propios de la jurisdicción, mientras que los principios como mandatos de optimización expresan intereses y son propios de la política o la legislación –es elo que Dworkin denomina “directrices”. 7. Existe una diferencia entre el conflicto de reglas y la colisión de principios. 8. Es discutible que exista una diferencia fuerte entre reglas y principios. 9. La diferencia entre ambos es meramente interpretativa como hemos dicho. 10. Los principios son un vehículo de la moral en el derecho. 46 c) Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero: un triple enfoque estructural, funcional y político para distinguir entre nromas y principios Los juristas españoles Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero han propuesto un triple enfoque estructural, funcional y político para distinguir entre principios y reglas en su libro Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos (Barcelona: Ariel, 1996). Según estos autores los teóricos del derecho y los juristas han usado la expresión “principios jurídicos” (o “principios generales del derecho”) con sentidos diversos que se solapan entre sí. Fijan algunos de los sentidos de la expresión “principio jurídico”, a partir de los trabajos de Genaro Carrió “Principios jurídicos y positivismo jurídico” y del de Ricardo Guastini “Principi di diretto” (en: dalle fonti alla norme. Turín Giapichelli, 1990), de la siguiente forma: a) “Principio” en el sentido de una norma muy general, como la del art. 1361 del C.C. que dispone: “los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos”. b) “Principio” en el sentido de una norma redactada en términos muy vagos, por ej. el artículo 1362 del C.C.: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”. Aquí no nos referimos al peso que en este artículo tiene la “textura abierta del derecho” (H.L.A. Hart), sino al uso en él de un par de conceptos jurídicos indeterminados como reglas de la buena fe y común intención de las partes. c) “Principio” en el sentido de una norma programática o directriz, así el art. 60 de la Constitución en cuanto afirma: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Este artículo recoge el así denominado “principio de la subsidiariedad” que establece que el Estado podrá llevar a cabo actividad empresarial sólo de manera subsidiaria a las organizaciones particulares y en los casos señalados por el artículo mencionado. d) Principio en el sentido de una norma que expresa los valores supremos del ordenamiento jurídico; este es el caso del art. 1° de la Constitución que sienta el principio de la defensa de la persona humana y del respeto a su dignidad. e) “Principio” en el sentido de una norma dirigida a los órganos de aplicación del derecho, por ej. el inc. 11 del art. 139 de la Constitución que establece el principio de 47 la aplicación por los jueces de la ley maás favorable al acusado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Y f) “principio” como regula juris, como el principio explícito en el art. 138 de la Constitución que señala que en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal los jueces deben preferir la primera, y si la incompatibilidad fuera entre una norma legal y otra de menor jerarquía deberán privilegiar aquélla. Las regulae juris pueden ser además reglas implícitas como “lo secundario sigue la suerte de lo principal”. Según Atienza y Ruiz Manero los principios y reglas son normas de mandato: ordenan que se haga algo. En sí mismos, o sea estableciendo distuinciones distinciones internas entre ellos, los principios se pueden clasificar de tres maneras: 1) En principios en sentido estricto y en normas programáticas –distinción que es exhaustiva y excluyente. Los primeros expresan los valores de una comunidad, como el inc. 2 del art. 2° de la Constitución que establece que en el Perú toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada. Los principios en el sentido de normas programáticas son aquellas como la contenida en el art. 58 de la Constitución que establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía de libre mercado. 2) En principios en el sistema primario o sistema del súbdito, como el art. 1361 del C.C. que establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos; y principios en el sistema secundario o sistema del juez, como el inc. inc. del art. 139 de la Constitución que señala que entre una norma constitucional y una legal, el juez prefiere la primera, o que entre una legal y otra de rango inferior privilegia aquélla. Esta es una distinción exhaustiva, pero no excluyente. 3) En principios explícitos, o formulados expresamente, y principios implícitos, como que las normas han de interpretarse como si el legislador fuera racional. 48 Atienza y Ruiz Manero recuerdan que en relación a las normas se han empleado tres enfoques: uno estructural (por parte de Carlos Alchourron y Eugenio Bulygin en su libro Normative Systems (1971; trad. española de 1974), otro funcional por el último Hart y Joseph Raz (por ejemplo en Razón jurídica y normas, 1975) y uno tercero político (como dentro del marxismo que como recordamos consideraba al derecho como una expresión de los intereses de clase). Y luego van a proyectar estos tres enfoques sobre la distinción entre principios y reglas. No obstante, antes de hacerlo realizan dos aclaraciones: primero, distinguen dentro de las reglas entre reglas de mandato, que ordenan una cierta conducta, y reglas de fin, que señalan ciertas metas a alcanzar por el destinatario que deberá elegir los medios adecuados para lograrlas (así el art. 254 del C.C. dispone: “el Ministerio Público debe oponerse de oficio al matrimonio cuanfo tenga noticia de la existencia de alguna causa de nulidad). Y segundo, señalan que de las distinciones realizadas dentro de los principios en sí no tomarán en cuenta aquí la existente entre principios implícitos y explícitos y tampoco la que hay entre principios en el contexto del sistema primario y secundario, sino sólo la de principios en sentido estricto y principios como normas programáticas. 1) Distinción estructural entre los principios y las reglas Según Atienza y Ruiz Manero los principios en sentido estricto son enunciados que correlacionan casos genéricos con una calificación normativa –como sucede con las reglas- pero lo hacen de una manera abierta. En ellos no están fijadas las condiciones de su aplicación, pero sí la conducta prohibida. Paradigmáticamente se lo puede ver por ej. en el inc. 2° del art. 2° de la Constitución que sostiene que toda persona tiene derecho “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. Por lo anterior los juristas españoles se adhieren al parecer de Robert Alexy cuando éste afirma que un principio (en sentido estricto) es un mandato de optimización que ordena que algo se haga en la mayor medida posible teniéndose en cuenta el campo de posibilidades fácticas y jurídicas existente –este es delimitado por las reglas y otros principios que juegan en contra. 49 En cambio, las reglas configuran el caso de una manera cerrada con un conjunto finito y cerrado de propiedades, como cuando el art. 27 de la Constitución sostiene que los trabajadores tienen derecho a descenso semanal y anual remunerados y que su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio. Por otra parte, los principios en el sentido de las directrices o normas programáticas configuran en forma abierta tanto las condiciones de su aplicación como el modelo de conducta prescrita. Así sucede por ej. en el art. 14 de la Constitución que sostiene que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Que prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Y agrega que es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Según Atienza y Ruiz Manero en el terreno de los principios las directrices son el pendent de las reglas de fin. 2) Distinción funcional entre los principios y las reglas Para facilitar el análisis los autores consideran en primer lugar los principios en el sistema secundario o del juez –o sea en cuanto pautas dirigidas a las autoridades normativas u órganos jurisdiccionales (los “órganos primarios” de Raz). Sólo posteriormente toman en cuenta la distinción entre principios en sentido estricto y directrices. Las reglas de acción son razones para la acción perentorias e independientes del contenido. Son “razones perentorias” porque constituyen una razón de primer orden para realizar la acción exigida –dictar una resolución cuyo contenido corresponde al de la regla- y una razón de segundo orden para “excluir o suprimir cualquier deliberación independiente por parte del destinatario sobre los argumentos en pro y en contra de realizar la acción” –o sea para excluir en el contenido de la resolución la apreciación del órgano jurisdiccional. Así se simplifica el proceso de decisión: el juez sólo comprueba si se han dado o no determinadas condiciones para 50 hacer o no una determinada acción, desatendiéndose de las consecuencias. Por ej. las reglas procesales que un juez tiene que cumplir al dictar sentencia. Por su lado las reglas de fin son también razones perentoriase independientes del contenido, pero en las que se traslada al destinatario de las normas el control de las consecuencias de la conducta. Este es el caso de la mencionada regla establecida por el art. 254 del C.C. que dispone que el Ministerio Público debe oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga noticia de la existencia de alguna causa de nulidad. De los principios explícitos cabe decir que son razones para la acción pero no perentorias –no lo son porque no excluyen la deliberación por parte del órgano jurisdiccional: los órganos jurisdiccionales deberán ponderar su aplicación. Así por ej. si a un juez se le presenta una demanda en la que se recurre al principio de la no discriminación contenido en el inc. 2° del art. 2° de la Constitución para solicitar el acceso igualitario a una Discoteca, deberá ponderar este principio contra otros principios como el de la libertad de mercado contenido en el art. 58 de la Constitución. Y en cuanto a los principios implícitos son razones para la acción pero no perentorias y además que no son independientes del contenido –sobre la base de la cualidad de su contenido debe ponderárselos en relación a las reglas y principios. Así al aplicarse el principio de que lo secundario sigue la regla de lo principal el juez deberá calibrar si cabe aplicárselo el caso que considere. Por lo que hace a los principios en el sistema primario –o sea dirigidos a la gente en general, la diferencia con los anteriores estriba en que la gente no tiene por qué justificar su comportamiento con respecto a las reglas, pues ellas son razones perentorias. En cambio los principios operan como razones de primer orden que deben ser ponderadas frente a otras razones. 51 Consideremos ahora los principios en sentido estricto y directrices. Los principios en sentido estricto operan como razones de corrección –no son excluyentes, pero en la deliberación del sujeto son razones finales. Las directrices son razones para la acción de tipo utilitario –el que un fin sea deseable hace que exista, en principio, una razón por amor de todo aquello que conduce al fin: la razón no es excluyente , pues puede haber razones en sentido contrario con mayor fuerza. En cambio, las razones utilitarias derivadas de directrices deben ser evaluadas por razones de corrección, basadas en principios, mientras que lo contrario no puede ocurrir: si se tiene una razón de corrección para hacer algo, entonces el no hacer algo sólo puede justificarse apelando a otras razones del mismo tipo –basadas en principio- que tengan un mayor peso, pero no recurriendo a razones utilitarias – basadas en directrices. 3) Distinción política entre los principios y las reglas Atienza y Ruiz Manero ofrecen el siguiente concepto del poder: “A tiene poder sobre B cuando A tiene la capacidad de afectar los intereses de B”. A y B pueden ser tanto individuos o grupos (clases sociales, grupos de presión, etc). Para “tener capacidad” basta con que B crea que A la tiene, aunque de hecho no sea así; y, de otro lado, A puede tener dicha capacidad, aunque no lo sepa o no sea consciente de ella. La capacidad de A para afectar los intereses de B puede ser en sentido positivo o negativo. Los intereses pueden ser subjetivos y reales u objetivos. Dentro de este concepto del poder podríamos distinguir todavía una serie de concepciones del mismo (las concepciones liberal, marxista, psicoanalítica etc. del poder). Según los autores la relación de las normas jurídicas con el poder se establece de estas tres maneras: a. gracias a que las normas jurídicas son la manifestación de intereses y de relaciones de poder. b. Porque las normas jurídicas configuran jurídicamente relaciones de poder. c. En razón de que el ejercicio del poder produce alteraciones en las relaciones de poder y en los intereses existentes en la sociedad. Atienza y Ruiz Manero señalan que sólo tendrán en cuenta (b). 52 Según ellos en las normas jurídicas el poder no aparece sólo en el momento de su establecimiento o de su aplicación, sino que ellas son estructuras de poder, esto es, que otorgan a ciertos individuos o grupos la capacidad de afectar los intereses de otros individuos o grupos. Las normas jurídicas deberían articular –normativizar- los intereses de los individuos y grupos. Estas articulaciones se pueden llevar a cabo en diferentes formas. Una es mediante disposiciones que permitan a sus destinatarios desarrollar sus planes de vida sin necesidad de ponderar cada vez qué manera su acción puede afectar los intereses de otros grupos sociales. Esta forma es típica de las “reglas de acción” pertenecientes al “sistema del súbdito”. Aquí se determinan los espacios de poder de una vez por todas. Este es el caso de una norma como la contenida en el art. 965 del C.C. que dispone que “El propietario de un predio tiene el derecho a cercarlo”. Pero el derecho también tiene como función promover activamente determinados intereses sociales. Para ello no son suficientes las reglas de acción, sino que se deberán establecer reglas de fin y directrices, que no delimitan ex ante la articulación de los intereses, los cuales deberán ser objeto de una ponderación. Aí sucede con las reglas de fin como el art. 329 del C.C. que señala que interpuesta la demanda de separación de patrimonios, puede el juez dictar, a pedido del demandante o de oficio, las providencias concernientes a la seguridad del patrimonio de aquél. Y en el caso de las directrices los espacios de poder no están determinados de una vez por todas. Ello ocurre por ej. con el art. 59 de la Constitución que prescribe que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria; y señala que el ejercicio de estas libertades no debe ser lescivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública etc. Finalmente, los principios en sentido estricto asumen valores que son razones categóricas que se imponen frente a cualesquiera intereses. Este es el caso del art. 1° de la Constitución. Las normas que recogen tales valores –los principios en sentido estricto- prevalecen frente a las directrices y juegan un papel predominantemente negativo: no reordenan la concurrencia de intereses ni promueven unos u otros 53 intereses sociales, sino que evitan que la prosecución de cualesquiera intereses pueda dañar tales valores. Que los valores sean razones categóricas frente a cualesquiera intereses no excluye que puedan surgir conflictos entre ellos mismos, que sólo se pueden resolver ponderando los valores en juego. En cuanto a la distinción entre principios explícitos o implícitos, es importante considerar si los principios implícitos (directrices o principios en sentido estricto) están conectados con la prevalencia encubierta en el ordenamiento jurídico de determinados intereses o valores, o sea con la incorporación también encubierta al mismo de determinadas relaciones de poder –en forma inconsciente o inconsciente. Esta conexión se da en ocasiones, pero no siempre. Poner de manifiesto cuáles son los principios implícitos de un ordenamiento jurídico es –según los autores- uno de los núcleos del análisis ideológico del derecho; el otro consiste en mostrar el carácter contradictorio –o potencialmente contradictorio- del conjunto de principios de un ordenamiento jurídico. Así en nuestro sistema jurídico parece hacer una clara contradicción entre la orientación socializante del art. 923 del C.C., que establece que la propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social, y los artículos sobre el régimen económico del Perú de la Constitución vigente (58 y sgtes.) que tienen una orientación claramente liberal –aunque el art. 58 hable de una economía social de mercado. Por último hay que señalar que, dadas las peculiaridades de los principios frente a las reglas, aquéllas otorgan a los órganos de aplicación del derecho un poder muy superior al de las reglas. De allí que la creciente importancia de los principios en los ordenamientos jurídicos corra parejas a la progresiva judicialización del derecho. Consideración final En esta primera parte de nuestra investigación hemos examinado la situación de las normas y principios en la doctrina. Vimos cómo luego de que normas y principios fueron distinguidos en el derecho romano, inglés y moderno se produjo un 54 ocaso de la doctrina de los principios a causa del Código de Napoleón y de la Escuela Exegética. Posteriormente se siguió hablando de los principios por algunos juristas pero de una manera muy tradicional, como sucedió en la lección inaugural del eminente teórico italiano Giorgio Del Vecchio de 1970 “Los principios generales del derecho”. La doctrina de ,los principios fue recuperada recién en el libro del jurista norteamericano Ronald Dworkin Taking Rigths Seriously de 1977. Dos características básicas de su planteamiento fueron: primero su afán de establecer una distinción cualitativa entre principios y reglas, y segundo su recurso a las decisiones de los jueces quienes habitualmente hacen uso de los principios en sus fallos y no sólo de las normas –en contra de un punto básico de los postulados de la Escuela Exegética que afirmaba que los jueces apoyan sus fallos sólo en leyes (en caso de que no quieran cometer prevaricato). A diferencia del planteamiento dworkiniano sobre los principios, en el enfoque tradicional sobre los mismos nunca se trató de establecer una diferencia estructural entre normas y principios y únicamente se recurrió a la intuición para tratar de acreditarlos. La propuesta de Dworkin ha sido discutida casi en el mundo entero. Suscitó una reacción contraria en el jurista argentino Genaro Carrió, aunque no porque éste negara la distinción entre reglas y principios, sino porque afirmaba que se podía establecerla también en la concepción de Herbert Hart y además porque encontraba que muchas críticas de Dworkin a Hart estaban fuera de lugar. En cambio, en el jurista alemán Robert Alexy la propuesta dworkiniana sobre los principios ha encontrado una adhesión entusiasta, aunque también apreciables correcciones. Hemos realizado una investigación bastante amplia sobre la discusión sobre principios y reglas en España debido a la proximidad entre su legislación y doctrina y las nuestras. Comprobamos que en el trabajo de Joaquín Arce y Flórez-Valdés de 1990 sobre Los principios generales del Derecho y su formulación constitucional no se había tomado nota de la propuesta dworkiniana sobre los principios. Ello sucedió recién en 1992 en la amplia investigación de Luis Prieto Sanchís Sobre principios y 55 normas. Problemas del razonamiento jurídico y en su ulterior artículo “Diez argumentos a propósito de los principios” (contenido en su libro de 1998 Ley, principios, derechos). Este autor criticaba las propuestas de Dworkin y Alexy y sostenía que entre principios y reglas sólo existe una distinción de grado y que los principios debían ser estudiados con un enfoque funcional y argumentativo. En cambio, los juristas Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero han tratado de integrar las propuestas de Dworkin y Alexy con ideas políticas procedentes en gran parte de la tradición marxista para realizar un triple enfoque estructural, funcional y político en cuanto a la distinción entre reglas y principios en su libro de 1996 Las piezas del derecho. La exposición anterior muestra que el día de hoy difícilmente se puede desconocer la distinción cualitativa establecida entre normas y principios, o que no bosta con plantearla a la manera tradicional. En lo que sigue trataremos de indagar cómo concibe la Constitución Peruana algunos derechos iusfundamentales y cómo tiene en cuenta nuestro Tribunal Constitucional la distinción entre normas y principios en su jurisprudencia. 56 SEGUNDA PARTE Normas y principios en la Constitución Peruana y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Introducción Los derechos iusfundamentales en la Constitución Peruana y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Quisiéramos examinar en esta segunda parte de nuestra investigación los derechos iusfundamentales en la Constitución Peruana y en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional teniendo en cuenta las ideas de Robert Alexy sobre la inferencia entre normas y principios. Para ello nos apoyaremos en el trabajo Teoría de los derechos fundamentales (Madrid: CEC, 1993 –la edición original alemana procede de 1986) de Alexy que se refiere al mismo tema en la constitución y jurisprudencia constitucional alemana. Tomamos a esta gran obra como modelo. Recordemos ante todo que los derechos iusfundamentales son para Alexy derechos subjetivos. Según una concepción que se remonta a Hans Kelsen los derechos subjetivos presuponen: a) una norma jurídica, b) que crea una obligación jurídica de otro derivada de esta norma, y c) un poder jurídico para la consecución de intereses jurídicos reconocidos al sujeto. Por otra parte, Robert Alexy ha destacado en el derecho subjetivo el concepto de posición jurídica. Henry Shue presenta la posición de esta manera: “[El] tener un derecho es estar en la posición de hacer exigencias a otros y el estar en tal posición particular implica, entre otras cosas, para la situación de uno mismo, caer bajo principios generales que son buenas razones por las que las exigencias de uno deberían ser garantizadas” (Cit. por Rodolfo Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: U. N. de Colombia, 2005: 20). Para Alexy las derechos subjetivos pueden adoptar las formas de libertades, de derechos a algo y de competencias. 57 En la segunda parte de esta investigación vamos a examinar algunos derechos iusfundamentales tal como han sido considerados por la Constitución Peruana y por la jurisprudencia del Tribunal Constitución peruano. Mas, a diferencia de la primera parte de este trabajo que fue redactada colectivamente, en la segunda parte sus distintas secciones han sido asumidas en forma individual. Hemos incluido las secciones siguientes: I. Dora Carhuamaca, El derecho a la vida, a la identidad personal, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar, II. Edith Hernández, El derecho a la libertad, III. El derecho a la igualdad, IV. David Suárez, Los derechos sociales: el derecho al trabajo, y V. Jaime Llerena, las máximas de razonabilidad y proporcionalidad. Todos estos trabajos examinan los derechos iusfundamentales en nuestra Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la perspectiva de los planteamientos de Robert Alexy. Dora CARHUAMACA 58 EL DERECHO A LA VIDA A LA IDENTIDAD PERSONAL, A LA INTEGRIDAD MORAL, SIQUICA Y FISICA Y AL LIBRE DESARROLLO Y BIENESTAR 1.- La Base Teórica A) El derecho a la vida; este derecho, se encuentra normado por nuestra Carta Magna tal como se verifica a partir del articulo 2.1 y por él articulo 1º del Código Civil, y por el solo hecho de la concepción se orienta a que el concebido tiene perfecto derecho a la vida, aunque no se le considere persona, lo que le da ya la categoría de sujeto de derecho y le ofrece protección legal. En consecuencia desde la concepción se adquiere el derecho a la vida, y en el mismo sentido se ratifica los artículos 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) Constitucionales el derecho básico mediante el cual se materializan los demás derechos humanos, es así que es posible afirmar que solamente con la viabilización biológica el hombre puede afianzar su existencia y los demás derechos. Desde la óptica del gran jurista Alemán Robert Alexy 11 plasmado en su libro “Teoría de los Derechos fundamentales” este señala que los temas referidos a los derechos que posee el ser humano como tal y como ciudadano de una comunidad, va unida a la legislación estatal y que es lo que exige la dignidad humana, el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad etc. La base teórica analítica de los derechos es una triple división de las posiciones como “derechos” es así que tenemos en primer termino el “Derecho a algo” la misma que se traduce en el enunciado: “a tiene frente a b un derecho a g” este enunciado pone claramente de manifiesto 11 Robert Alexy “Teoria de los Derechos Fundamentales” pag 187- 189 59 que el derecho a algo puede ser concebido como una relación triádica cuyo primer miembro es el portador o titular del derecho (a), su segundo miembro el destinatario del derecho (b) y su tercer miembro, el objeto del derecho (g) esta relación triádica será expresada con “D” por lo tanto la forma mas general de un enunciado sobre un derecho a algo puede expresarse de la siguiente manera: (2) DabG. Es así que de este esquema surgen cosas totalmente diferentes según lo que se coloque en lugar de a, b y G. Según que por a, el titular del derecho, se coloque una persona física o una persona jurídica de derecho publico, o por b, el destinatario, el Estado o particulares, o por G, el objeto, acciones positivas u omisiones, se obtienen relaciones importantes entre las cuales existen diferencias desde el punto de vista muy de la dogmática de los derechos fundamentales aquí ingresara solo la estructura del objeto del derecho a algo. La referencia a la acción, al igual que la estructura triádica, no es expresada directamente a través de las disposiciones singulares de derecho fundamental. Un ejemplo en él articulo 2 párrafo 2 frase LF “todos tiene derecho a la vida”. Si sed mira tan solo el texto de esta disposición podría pensarse que a través de ella, se confiere un derecho que tiene la estructura de una relación diádica entre un titular y un objeto que en este caso consiste en una determinada situación del titular, es decir estar vivo. Un derecho tal respondería a aquello que en la terminología clásica se llama “jus in rem” y que es contrapuesto al “Jus in personam”, no cabe duda entonces que por razones de simplicidad a menudo es funcional hablar de derechos en el sentido de relaciones entre un sujeto de derecho y un objeto. Sin embargo como observaba correctamente Kant 12 I. Kant Metaphhysik der Sitten pag. 247, 260, 274 (2)12 y 60 como desde entonces se ha mostrado a menudo (3)13 hablar de tales relaciones no es otra cosa que una designación abreviada de un conjunto de derechos a algo, libertades y /o competencias. Una consecuencia natural del derecho a la vida es su respeto, es decir la prohibición de limitar este derecho, en tal sentido los artículos 4.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (PIDCP) establecen que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. El derecho a la vida es viable en una sola oportunidad y no se puede hacer efectiva ninguna garantía constitucional en caso de afectación, puesto que una vez producida la perdida de la vida no es posible reponer el derecho nuevamente. Desde la forma expresa de los tratados citados y ratificados por nuestro Estado, el reconocimiento del derecho a la vida comprende las siguientes consecuencias: a.1 La Pena de Muerte: La pena de muerte se encuentra en principio prohibida y no puede restablecerse en los países en que ha sido abolida. Para ello se establece un régimen de transición que comprende reglas de prohibición aplicables a todo caso y reglas de aplicación en los países que no han abolido la pena de muerte. Las reglas de prohibición a todo caso son las siguientes: - 13 No se aplica la pena de muerte a personas menores de 18 años. Cfr, por ejemplo H. Kelsen , Reine Recchtslehre pag 135 ss. 61 - No se aplica la pena de muerte a mujeres en estado de gravidez. - No se aplica la pena de muerte a personas mayores de 70 años. - No se aplica la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. - No se aplica la pena de muerte en los países que han abolido esta sanción. De otro lado en los países que no han abolido la pena de muerte se deben considerar las siguientes reglas: a) No se extenderá la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se aplique desde la vigencia de los tratados internacionales referidos y su ratificación por los estados partes. Es necesario precisar que en virtud de esta ultima regla, el Perú no puede aplicar la pena de muerte para casos de terrorismo por tratarse de un caso de ampliación de los delitos de la pena de muerte, por lo que el artículo 140º de la Constitución Política deviene en inaplicable en virtud de los artículos. 4.2 de la CADH y 6.6 del PIDCP. En consecuencia, en el Perú solo es jurídicamente aplicable la pena de muerte por delitos de “espionaje y traición a la patria en caso de conflicto internacional”. b) Solo se impondrá la pena de muerte por los delitos más graves. c) Solo se impondrá la pena de muerte de conformidad con las leyes vigentes al momento de cometerse los delitos y que contravengan los tratados sobre derechos humanos. 62 d) Solo se impondrá la pena de muerte por sentencia definitiva o ejecutoriada de un tribunal competente. e) Toda persona sentenciada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, pudiendo ser concedidos en todos los casos. a.2 Prohibición del Genocidio La prohibición del genocidio, en cumplimiento del Tratado Internacional sobre Prevención y sanción del delito de genocidio fue aprobada en el Perú por Resolución Legislativa Numero 13288, y su texto ha sido considerado además en el art. 129º del Código penal, como uno de los delitos más graves. La prohibición del genocidio implica la prohibición de privar la vida a miembros de un grupo étnico, nacional, social o religioso, o someterlos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial y las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. En todos estos casos se afecta el derecho a la vida mediante una forma delictiva, pero su represión esta limitada, conforme al art. 6.4. del PIDCP, a la misma protección de la vida del infractor conforme a las reglas de prohibición y aplicación de la pena de muerte antes citadas. a.3 Prohibición del Aborto y la Eutanasia El aborto y la eutanasia constituyen formas específicas de la privación arbitraria de la vida, y aunque ni los tratados internacionales, ni la constitución establecen su prohibición expresa, podemos encontrar su prohibición en el Código Penal, cuando los considera como delitos en sus artículos. 112º, 114º, 115º, 116º, 117º y 120º de nuestro ordenamiento Penal vigente. 63 La eutanasia tanto activa como pasiva, voluntaria o involuntaria, es uno de los temas que suscita los más encendidos debates y las mas contrastadas opiniones entre moralistas, científicos y juristas,14 tanto en este tiempo como en el pasado. La eutanasia activa se entiende como el matar por piedad, por compasión, frente al dolor. En cambio la eutanasia pasiva se traduce en una omisión, en un dejar morir por idéntica razón. En ambas modalidades debe producirse la muerte, y esta debe ser producto de decisión propia o por determinación ajena, en la eutanasia pasiva puede darse el caso de la suspensión de un tratamiento medico, ante un enfermo supuestamente incurable, y dicha suspensión acelerara su deceso o cabe que dicha interrupción n o sea determinante de la muerte. Cabe especial mención aquel en que la interrupción del tratamiento reanimatorio de una persona que, en base a datos clínicos e instrumentales, se halla en coma profundo, cuya vida es consiguientemente artificial en tanto se le considera clínicamente muerta. B) Derecho a la identidad Personal Naturaleza y Tutela Jurídica La identidad personal integra un bien especial y fundamental de la persona como lo es el ser respetado de parte de terceros su modo de ser en la realidad social esto es de que el sujeto vea garantizado la libertad de desarrollar integralmente la propia personalidad individual, ya sea en la comunidad en general como en las comunidades particulares. 14 Derecho de las personas Carlos Fernández Sessarego p. 40 64 La existencia de una cantidad de derechos de la persona dentro de los ordenamientos positivos significa, como bien señala FERNANDEZ SESSAREGO, que cada uno de ellos protege un determinado interés existencial. Sin que esto suponga que todos los derechos de la persona no sean interdependientes en virtud de la inescindible unidad ontológica en que consiste la persona humana. Los derechos existenciales se hallan esencialmente vinculados y reconocen a la persona humana como único fundamento. Se debe a la creativa labor de la jurisprudencia que el interés existencial referente a la identidad personal en cuanto a protección social de la personalidad aparezca como una nueva y Autónoma situación jurídica subjetiva. La Jurisprudencia italiana (citada por Fernández Sesarego “Derecho a la Identidad Personal”), pone de relieve tres notas características del derecho a la identidad. a) En primer termino Omnicomprensivo de se ha la precisado personalidad la naturaleza del sujeto, representando la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera sea su específica manifestación, lo que cada uno realmente es y significa en su proyección co-existencial. b) En segundo lugar la Jurisprudencia destaca la objetividad de la identidad personal entendida en el sentido de correspondencia entre comportamientos externos relevantes del sujeto y la representación de la personalidad esta anclada en la verdad, no en sentido absoluto, sino como la “realidad cognoscible según los criterios de la normal diligencia y de buena fe subjetiva”. 65 c) Exterioridad: Se refiere al sujeto en su proyección social, su coexistencialidad. Es así que para el autor estudiado el insigne Jurista Fernández Sessarego, la identidad personal es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el instante mismo de la concepción donde se hallan sus raíces y sus condicionamientos pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro. Es fluida, se crea con el tiempo, es cambiante. Pero además la personalidad muestra un aspecto estático. Cuando nos hallamos frente a una persona nos enfrentamos con una imagen y un nombre, El sujeto ha sido identificado primariamente. El patrimonio ideológico cultural de la persona lo constituye sus pensamientos, opiniones, creencias, comportamientos que se extienden en el mundo de la ínter subjetividad. Es el bagaje de características y atributos que definen la verdad personal. Entonces el derecho a la identidad supone la exigencia del derecho a la propia biografía, es la situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser fielmente representado en su proyección social. Explica el autor citado 15 que "todo interés existencial digno de tutela asume la calidad de un derecho de la persona que deriva de su propia dignidad", aunque el derecho objetivo no lo haya acogido como un derecho subjetivo típico. 15 Carlos Fernández Sessarego Derecho a la identidad Personal pag 76 y ss. 66 Desde otro punto de vista para D'Antonio, quien sigue al insigne jurista “Orgaz”, el derecho a la identidad es un presupuesto de la persona, considerado como Bien personal tutelado por el Derecho objetivo. Define entonces al derecho a la identidad como "el presupuesto de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano y a su pertenencia abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, idioma, costumbres, cultura propia y demás elementos componentes de su propio ser". (D'Antonio, Daniel Hugo "El Derecho a la identidad y la protección jurídica del menor" ED. 165-1297 Y ss). C) Derecho a la Integridad Moral, Física y Síquica En principio el Sujeto puede disponer de su cuerpo dentro de ciertos precisos limites los cuales están referidos a la integridad física, a la conservación de la salud y el respeto al orden publico y a las buenas costumbres, es decir sin dejar de tener en cuenta el interés social, es así que nuevamente nos encontramos ante una situación jurídica subjetiva en la que se equilibran en distinta medida según el caso, el interés privado y el interés publico, el Derecho y el Deber. Dentro de la legislación comparada, él articulo 5º del Código Civil Italiano prohíbe los actos de disposición del propio cuerpo cuando ocasionan una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios a la legal orden publico y a las buenas costumbres, algunos autores de acuerdo a lo investigado por el doctor Fernández Sessarego, consideran que las intervenciones quirúrgicas de adecuación de los órganos genitales exteriores, no pueden considerarse como contrarias al orden publico o a las buenas costumbres, por lo que el problema se concretaría a saber si, de acuerdo con la evolución científica no “se imponga una ampliación del concepto de integridad física para incluir los no menos noción de integridad síquica”; de otro lado de acuerdo al articulo. 5 de la CADH 67 y él articulo 7 del PIDCP, en concordancia también con la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes aprobada por Resolución Legislativo numero 24815 que rige desde 1982, estos han regulado en forma prohibitiva la afectación directa o indirecta de la integridad física o psicológica de la persona. Implica la prohibición de las mutilaciones o reducción de la capacidad orgánica de una persona, las lesiones, la esterilización, la experimentación humana, la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, aprobado por la Asamblea General de la OEA el 9 de diciembre de 1985 define la tortura como "todo acto realizado intencionalmente por el cual se infringía mentales, con fines a una persona penas o sufrimientos físicos o de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena, o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física y mental, aunque no causen dolor físico o angustia física" ¿Podemos disponer de nuestra integridad física? El articulo. 6º del Código Civil establece la prohibición como regla general y la posibilidad como excepción y bajo ciertos requisitos específicos: es así que el citado ordenamiento señala “Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden publico o a las buenas costumbres. Empero son validos si su exigencia corresponde a un estado de 68 necesidad de orden medico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios”. Es así que se advierte que es expresa la prohibición de disponer de la integridad física en los siguientes casos: a) Cuando existe disminución permanente de la integridad física. b) Cuando sea contrario a las normas de orden público (de naturaleza Estatal para proteger determinados bienes y derechos) c) Cuando afectan las buenas costumbres. Sin embargo, también puede disponerse de órganos, excepcionalmente en los siguientes casos: a) El estado de necesidad médico y quirúrgico porque existe la posibilidad de defender la salud y la vida. b) Cuando el acto está orientado a fines humanitarios (donación de órganos, sangre, etc.) sin perjudicar la salud o reducir el tiempo de vida. c) Para los fines humanitarios. En todos estos casos es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos: - No disminuir el tiempo de vida del donante - Consentimiento expreso y por escrito del donante. - No existan fines de lucro. De otro lado la integridad física y psicológica es especialmente protegida en nuestra constitución durante la detención en concordancia con el artículo. 2 inciso. 24 párrafo H de la Constitución política, donde además de las mismas condiciones de protección general se ha 69 reconocido el derecho del detenido a un examen médico que puede ordenar la autoridad competente. Concluimos indicando que el derecho a la integridad física y mental, no es sino el derecho a la salud visto desde la perspectiva individual. D) El Derecho al libre Desarrollo y Bienestar El derecho a un libre desarrollo y bienestar de las personas es posible viabilizarlo desde el derecho a la vida que tienen las personas las mismas que requieren de un ambiente adecuado y las condiciones de subsistencia, por ello es importante considerar que la dimensión biológica no puede separarse del ambiente donde se desarrolla, aunque este ambiente esté condicionado por actividades humanas también, por este motivo es posible considerar como derechos de la persona en su dimensión vital los establecidos en el art. 2 inciso. 22 de la Constitución. a) El derecho a la paz, implica la prohibición de la guerra o conflictos violentos o prohibición de la violencia, tiene dimensiones sociales e implica una acción responsable no solo de las personas, sino de los Estados y la Comunidad Internacional. b) El derecho a la tranquilidad tiene un sentido individual respecto de las condiciones de eliminación de la violencia y reducción de los conflictos a un nivel mínimo. c) El derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso se orienta al mantenimiento del equilibrio biológico y restablecimiento de la energía de las personas en sus actividades cotidianas. Es así, que con todas las condiciones físicas, psicológicas y sociales, la persona puede asumir a plenitud su derecho de viabilidad biológica como base para el ejercicio pleno de los demás derechos. Así las condiciones físicas son piedra angular para garantizar un nivel de vida aceptable y garantizar el 70 derecho al libre desarrollo y bienestar que implican. Por lo que a continuación detallamos los siguientes principios relacionados con lo vertido: Primer principio Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal. Segundo principio Los seres humanos somos el elemento central del desarrollo sostenible. Los mismos que tenemos derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. La población es el recurso más importante y más valioso de toda nación. Los países deberían cerciorarse de que se brinde a todos la oportunidad de aprovechar al máximo su potencial. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. Tercer principio En cuanto al derecho al desarrollo este es un derecho universal e inalienable, que es parte integrante de los derechos humanos fundamentales, y la persona humana es el sujeto central del desarrollo. Aunque el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos humanos, no se puede invocar la falta de desarrollo para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las generaciones presentes y futuras. 71 Cuarto principio Es importante promover la equidad y la igualdad de los sexos y los Derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los derechos humanos de la mujer y de las niñas y muchachas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Quinto principio De otro lado los objetivos y políticas de población son parte integrante del desarrollo social, económico y cultural, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la vida de todas las personas. Sexto Principio El desarrollo sostenible como medio de garantizar el bienestar humano, compartido de forma equitativa por todos hoy y en el futuro, requiere que las relaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarrollo se reconozcan cabalmente, se gestionen de forma adecuada y se equilibren de manera armoniosa y dinámica. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y promover políticas apropiadas, entre otras, políticas de población, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 72 Sétimo principio También es prioritario establecer la importancia de que todos los Estados y por ende las personas deben de cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las diferencias de niveles de vida y de responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. Se deberá dar especial prioridad a la situación y a las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados. Es preciso integrar cabalmente en la economía mundial a los países con una economía en transición, así como a todos los demás países. Octavo principio Cabe también; señalar que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo. Noveno principio Y finalmente la familia es la unidad básica de la sociedad y como tal es preciso fortalecerla. Por lo que se tiene derecho a recibir protección y apoyo amplios. En los diferentes sistemas sociales, culturales y políticos existen diversas formas de familia. El matrimonio debe contraerse con el libre 73 consentimiento de los futuros cónyuges, y el marido y la mujer deben estar en igualdad de condiciones. Décimo principio Es importante también señalar lo referido a la educación ya que toda persona tiene derecho a la educación, la misma que deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de los recursos humanos, de la dignidad humana y del potencial humano, prestando especial atención a las mujeres y las niñas. La educación debería concebirse de tal manera que fortaleciera el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los relacionados con la población y el desarrollo. El interés superior del niño deberá ser el principio por el que se guíen los encargados de educarlo y orientarlo; esa responsabilidad incumbe ante todo a los padres. Decimoprimer principio En cuanto a la totalidad de Estados y familias estos deberían dar la máxima prioridad posible a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación. Tiene derecho a ser cuidado y apoyado por los padres, la familia y la sociedad y derecho a que se le proteja con medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida la venta, el tráfico, el abuso sexual y el tráfico de órganos. Duodécimo principio Los países que reciben a emigrantes documentados deberían tratarles a ellos y a sus familias de forma apropiada y proporcionarles servicios de bienestar social adecuados y deberían garantizar su seguridad física, teniendo presentes las circunstancias y necesidades especiales de los países, en particular los países en desarrollo, que tratan de satisfacer esos objetivos o necesidades en lo que respecta a los emigrantes indocumentados, de conformidad con lo 74 dispuesto en los convenios pertinentes y otros instrumentos y documentos internacionales. Los países deberían garantizar a todos los emigrantes todos los Derechos humanos básicos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decimotercer principio En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Los Estados tienen respecto de los refugiados las responsabilidades que se indican en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967. Decimocuarto Principio Al considerar las necesidades de los indígenas, en materia de población y desarrollo los Estados deberían reconocer y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles participar plenamente en la vida económica, política y social del país, especialmente en lo que afecte a su salud, educación y bienestar. Decimoquinto Principio El crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible y el progreso social requieren un crecimiento de base amplia, de manera que todos tengan las mismas oportunidades. Todos los países deberían reconocer sus responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les incumbe en los esfuerzos internacionales por lograr el desarrollo sostenible y deberían seguir redoblando sus esfuerzos por promover el crecimiento económico sostenido y reducir los desequilibrios de manera que redunde en beneficio de todos los países, en particular de los países en desarrollo. 75 2. ¿Frente a quien se tienen estos derechos? Este Derecho se tiene frente al estado ya que todos tenemos derechos de que se respete nuestras vida y que no se nos mate, es asi que de acuerdo a la doctrina del gran maestro Alexy por ejemplo “A tiene el derecho frente al estado de que sea el estado quien proteja su vida frente a intervenciones arbitrarias de terceros. Cabe señalar destacando que el derecho a la vida no es opinable, para la reforma constitucional, ya que solo se ha puesto en debate el tema del derecho a la vida y al aborto en casos excepcionales, por lo que; siendo esto así se nos obliga a reflexionar como seres humanos y por ende ciudadanos. Prescindiendo de nuestras ideas religiosas, cabe establecer las siguientes consideraciones desde la perspectiva de la ley natural, la misma que involucra a todas las personas. Si preguntara tan solo a mis compañeros de estudios del doctorando ¿si defienden y promueven el derecho a la vida? Es completamente seguro que todos, sin excepción, contestarían afirmativamente, e incluso quedaran con cara de asombro por atreverme a cuestionarles al respecto; esencialmente porque todos, se supone, conocemos el significado de este derecho. Conforme ya se ha dicho líneas arriba el derecho a la vida es un derecho natural del hombre, un derecho primario, es la realidad en la que se fundan y se ejercen todos los demás derechos de la persona humana, que se defienden en una multiplicidad de documentos de carácter nacional e internacional. Sin embargo, parece que todo este conocimiento se diluye, o al menos se cuestiona, cuando se trata de aplicarlo a los inocentes concebidos no nacidos; no se tiene conciencia clara del respeto al derecho inalienable a la vida que también tienen. 76 Y entonces empiezan las opiniones en torno al aborto, como si fuera un tema prioritario, y ya no es visto como una negación del derecho a la vida, sino que empieza a analizársele desde posturas individualistas o desde la primacía de aparentes valores sociológicos sobre la vida misma. Así también se dan en nuestro medio las conductas en contra de la vida que introducen las prácticas abortivas en sus diversas manifestaciones. Quienes defienden esta cultura de muerte teorizan sobre el inicio de la vida, la reducen únicamente a su dimensión biológica, incluso se llega a decir o pensar que no es una vida humana; difunden la idea de que no todas las vidas humanas son dignas de ser vividas, aquí entra el hijo enfermo o con tara de por vida (aborto eugenésico), la defensa de la vida de la madre cuando corre riesgo inminente de muerte (aborto terapéutico), y también aparecen los argumentos en casos de violación: no hay que dejarle nacer – se dice - porque es un hijo no deseado que desequilibra psíquicamente a la madre; o que la legalización del aborto terminaría con los abortos clandestinos. Aquellos que defienden estas posturas se olvidan que se encuentra debidamente comprobado y reconocido científicamente que la vida empieza en el momento de la fecundación, que desde ese momento el nuevo ser tiene derecho inalienable a la vida, como cada uno de nosotros que tuvimos la suerte de que nuestros padres sintieran esa pasión de dar la vida; que tiene una dimensión biológica y otra espiritual; que existen los medios terapéuticos para superar los problemas de la madre o del niño; que ninguna persona tiene derecho a quitar la vida a otra porque la ley lo admite y finalmente que el hijo no es un objeto de derecho de los padres. No debemos olvidar tal como lo afirmado por “Rossi”- que el hombre aparece ante el hombre, como un simple objeto expuesto al dominio de los demás como cualquier otro objeto, sino como titular potencial de derechos el primero de los cuales se refiere a la propia existencia. 77 A continuación se ha podido ubicar algunas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional que guardan relación con nuestro tema y del que podemos ver cual es el sentir de nuestro Tribunal Constitucional. Es así que con respecto de los métodos de planificación familiar, sobre todos aquellos que tiene por finalidad ponerle fin a la vida ya fecundada se acompaña un resumen de la sentencia numero 014-96-I/TC la misma que señala lo siguiente: “Que, si bien es cierto que la intención del legislador aporta luces para interpretar leyes oscuras o ambiguas, también lo es que, una vez promulgada, la ley se independiza de las intenciones, tantas veces imprecisas y hasta equívocas, de sus autores, y cobra vida autónoma; que la ley impugnada en estos autos, aunque, de un lado, modifica otra que prohibía, como método de planificación familiar, el aborto y la esterilización, y lo hace suprimiendo la prohibición de la esterilización; de otro, al modificar el texto de la norma precedente, no incluye, expresamente, como método de planificación familiar permitido, la esterilización"; ... SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Con fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los demandantes interponen acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 26530. Sostienen, en su demanda, que la única finalidad de la ley impugnada es modificar el artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 346 (Ley de Política Nacional de la Población), y que, con esta modificación, se incluye a la esterilización quirúrgica entre los métodos de planificación familiar autorizados, violándose derechos fundamentales del hombre, consagrados en la Carta Magna, como lo son: a) el recogido en el artículo 2º, inciso 1) de la Constitución, ya que expresan- "... la esterilización está considerada por la más autorizada doctrina 78 jurídica como una lesión a la integridad física, pues supone una intervención quirúrgica que elimina una función primordial del ser humano, como es la de procrear ..."; agregando que "... provoca incapacidad fisiológica permanente, y, en muchos casos, irreversible, lo que no concuerda con la naturaleza temporal de los métodos anticonceptivos..."; y b) el que protege la libertad individual, aduciendo que ésta, "... en cuanto al poder de decisión de que está dotando el ser humano, puede determinar la planificación de la familia y no tener hijos durante un tiempo -para lo cual usa métodos anticonceptivos- pero puede, también, optar en algún otro momento del decurso existencial, procrearlos..."; y añadiendo que "... en esto consiste la libertad a la cual se refiere nuestra Carta Constitucional y los convenios y Pactos Internacionales citados, que son ley en nuestro país". Complementan su pensamiento diciendo que "... la esterilización significa abdicar de la libertad ... en lo que respecta a la procreación ...", y también "... desconoce el derecho a perpetuarse de la especie humana". FUNDAMENTOS: Considerando: Que, si bien es cierto que la intención del legislador aporta luces para interpretar leyes oscuras o ambiguas, también lo es que, una vez promulgada, la ley se independiza de las intenciones, tantas veces imprecisas y hasta equívocas, de sus autores, y cobra vida autónoma; que la ley impugnada en estos autos, aunque, de un lado, modifica otra que prohibía, como método de planificación familiar, el aborto y la esterilización, y lo hace suprimiendo la prohibición de la esterilización; de otro, al modificar el texto de la norma precedente, no incluye, expresamente, como método de planificación familiar permitido, la esterilización; Que, en este sentido, independientemente de cuáles hayan sido las intenciones del legislador, la norma atacada no legaliza, expresamente, la esterilización quirúrgica -que es la impugnada y debatida en estos autos- como método de planificación familiar; Que, por otro lado, si ha de entenderse el concepto de planificación familiar en el marco de referencia de la propia ley que la regula, vale decir, de la Ley de Política Nacional de Población (Decreto Legislativo Nº 346) -cuyo actual artículo VI constituye la materia de la presente controversia-, habrá que entenderlo como un programa familiar; libremente 79 acordado por la pareja, que tiene por objeto, "... la libre determinación del número de sus hijos" (artículo IV, inciso 2º), y "... asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas y las parejas sobre el número y espaciamiento de los nacimientos ..." (artículo 2º del Título I de la misma); Que, entendido así el concepto de planificación familiar, los métodos que, como el de la esterilización quirúrgica, impiden la programación y el espaciamiento de los nacimientos, puesto que los hacen imposibles, no pueden considerarse como comprendidos en el elenco de los de "planificación familiar", dado que se trata de procedimientos que privan -en muchos casos de modo irreversible- de la capacidad de procrear, y, por tanto, de la de programar y/o espaciar los nacimientos; Que, vistas así las cosas, lo que la modificación introducida por la Ley Nº 26530 ha hecho, al eliminar, del primitivo artículo VI del Decreto Legislativo Nº 346, la prohibición del método de la esterilización, es enfatizar la prohibición radical del aborto, dejando a criterio de la pareja el derecho de decidir, con entera libertad, respecto de la utilización de los demás métodos anticonceptivos que, en cada circunstancia, puedan ser considerados en el catálogo de los de planificación familiar, es decir, como medios destinados a programar el número de nacimientos y la forma de espaciarlos; Que, dado el estado actual de los conocimientos y de la tecnología médica- la esterilización quirúrgica por lo general irreversible- no parece ser un método, habida cuenta del sentido y tenor de la legislación nacional, arriba glosados, de planificación familiar; Que, en consecuencia, y entendido de este modo el sentido del actual artículo VI del Decreto Legislativo Nº 346, la demanda parece improcedente, pues pretendería la derogación, por inconstitucional, de un dispositivo legal que, en último y análisis, no existe, dado que el vigente artículo VI impugnado -según la interpretación expuesta líneas arriba-, no autoriza el uso, como método de planificación familiar, de la esterilización quirúrgica, procedimiento que, en cambio, puede resultar aceptable en otras circunstancias, como, por ejemplo, las de orden médico o terapéutico, en cuyo caso las responsabilidades correspondientes -así como las atenuantes y la eximentes de antijuridicidad- quedarían sujetas a los preceptos generales y especiales, de nuestro ordenamiento jurídico. 80 FALLA: Declarando -dentro de la interpretación precedente que no considera. la "esterilización quirúrgica irreversible", como método de planificación familiar, ni, por tanto, autorizado por la ley impugnada-, improcedente la demanda, por pretenderse en ella la derogación de un precepto legal que, a juicio de este Tribunal, no existe. Sentencia que protege el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la persona, reconocido en el artículo 2, inciso 1), de la Constitución.EXP. N.º 28682004-AA/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL “La cuestión que ahora corresponde analizar es la siguiente: ¿es admisible constitucionalmente la exigencia de contar con autorización de la institución policial para que sus efectivos, como el demandante, puedan contraer matrimonio? En primer lugar, el Tribunal ha de recordar que del artículo 4° de la Norma Fundamental no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio. En efecto, cuando dicho precepto fundamental establece que el “Estado protege a la familia y promueve el matrimonio”, reconociéndolos como “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, con ello simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos institutos [la familia y el matrimonio] con una protección especial, la derivada de su consagración en el propio texto constitucional. Más que de unos derechos fundamentales a la familia y al matrimonio, en realidad, se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados. De modo que la protección constitucional que sobre el matrimonio pudiera recaer se traduce en la invalidación de una eventual supresión o afectación de su contenido esencial. En efecto, ni siquiera el amplio margen de configuración del matrimonio 81 que la Constitución le otorga al legislador, le permite a este disponer del instituto mismo. Su labor, en ese sentido, no puede equipararse a lo propio del Poder Constituyente, sino realizarse dentro de los márgenes limitados de un poder constituido. El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. Evidentemente no se trata de amparar constitucionalmente a cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial mediante concretas disposiciones de derechos fundamentales. Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra. Uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, porque cuentan con la protección constitucional que les dispensa el formar parte del contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ciertamente es el ius connubii. Con su ejercicio, se realiza el matrimonio como institución constitucionalmente garantizada y, con él [aunque no únicamente], a su vez, también uno de los institutos naturales y fundamentales de la sociedad, como lo es la familia. Por consiguiente, toda persona, en forma autónoma e independiente, puede determinar cuándo y con quién contraer matrimonio. Particularmente, en la decisión 82 de contraer matrimonio no se puede aceptar la voluntad –para autorizar o negar- de nadie que no sea la pareja de interesados en su celebración. Es bien cierto que, como sucede con cualquier otro derecho fundamental, el del libre desarrollo de la personalidad tampoco es un derecho absoluto. En la medida en que su reconocimiento se sitúa al interior de un orden constitucional, las potestades o facultades que en su seno se pudieran cobijar, pueden ser objeto de la imposición de ciertos límites o restricciones a su ejercicio. Ese es el caso en el que se encuentra el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por un lado, en la medida en que el mismo derecho no se encuentra sujeto a una reserva de ley y, por otro, que las facultades protegidas por este tampoco se encuentran reconocidas de manera especial en la Constitución [como sucede, por el contrario, con las libertades de tránsito, religión, expresión, etc.], el establecimiento de cualquier clase de límites sobre aquellas potestades que en su seno se encuentran garantizadas debe efectuarse con respeto del principio de legalidad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional observa que el recurrente fue sancionado con el pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria, tras supuestamente haber cometido faltas contra el decoro y el espíritu policial, en el hecho de que el 03 de mayo de 1996 el recurrente se casó con Óscar Miguel Rojas Minchola, “quien, para tal efecto, asumió la identidad de Kelly Migueli Rojas Minchola, previamente adulterando sus documentos personales, manteniendo el mencionado efectivo PNP relaciones de convivencia en forma sospechosa con el referido civil, pese [a] haberse percatado y tenido conocimiento, en su condición de auxiliar de enfermería, de las anomalías físicas que presentaba en sus órganos genitales, hecho acreditado posteriormente con el reconocimiento médico legal de fecha 06AGO96, expedido por la Dirección Regional de Salud de Huari, diagnosticando en la persona de Oswaldo Miguel Rojas Minchola: Actualmente no se puede definir el sexo inicial del paciente por existir plastía previa en órganos genitales. D/C: HERMAFRODITISMO´, demostrando, con estos hechos, total 83 desconocimiento de las cualidades morales y éticas como miembro de la PNP, incurriendo, de esta manera, en graves faltas contra el decoro y el espíritu policial, estipuladas en el art. 83: “c” –13 y “d” –8 del RRD PNP, con el consiguiente desprestigio institucional (...)”. El derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si es que no existe prueba plena que, con certeza, acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos. Evidentemente se lesiona ese derecho a la presunción de inocencia tanto cuando se sanciona, pese a no existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando se sanciona por actos u omisiones en los que el investigado no tuvo responsabilidad. Siendo tal la situación en la que se sancionó al recurrente, este Tribunal estima que se ha acreditado la violación del derecho a la presunción de inocencia. El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde por el hecho de que se haya cometido un delito. Tampoco por ser homosexual o transexual o, en términos generales, porque se haya decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la mayoría. Como lo ha sostenido la Corte Suprema Norteamericana, “Estos asuntos, relativos a las más íntimas y personales decisiones que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales para la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...]. En la esencia de la libertad se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el significado del universo y el misterio de la vida humana. La creencia sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado. Evidentemente, en un Estado constitucional de derecho, que se sustenta en una comunidad de hombres libres y racionales, las relaciones entre moral y derecho no se resuelven en el ámbito de los deberes, sino de las facultades. Como lo afirma Gustavo Radbruch, “El derecho sirve a la moral no por los deberes jurídicos que ordena, sino por los derechos que garantiza; está vuelto hacia la moral por el lado de los derechos y no por el lado de los deberes. Garantiza derechos a los individuos, para que puedan cumplir mejor sus deberes morales. (...) El orgullo moral, que 84 siempre va unido a lo que el hombre se da a sí mismo, va ligado en los derechos subjetivos a lo que uno aporta a los demás; el impulso y el interés, encadenados siempre por la norma, quedan ahora libertados por la misma norma. Mi derecho es, en el fondo, el derecho a cumplir con mi deber moral. En sus derechos lucha el hombre por sus deberes, por su personalidad” [Gustavo Radbruch, Filosofía del derecho, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1952, p. 63]. Por tanto, este Tribunal considera que es inconstitucional que el recurrente haya sido sancionado por sus supuestas relaciones “sospechosas” con un transexual. Exceso de poder administrativo y potestad sancionatoria de la administración Por último, la invalidez del acto administrativo sancionador también se deriva de su manifiesta incoherencia lógica. Efectivamente, en un primer momento, allí se afirma que las relaciones de convivencia con una persona de su mismo sexo fueron conocidas plenamente por el recurrente, pues pese a la plastía realizada a aquella en sus órganos genitales, este pudo “percatarse y tener conocimiento” de ello, “en su condición de auxiliar de enfermería”. No obstante, inmediatamente después, pretendiéndose corroborar la afirmación anterior, la emplazada afirma que dicho conocimiento de las anomalías físicas en sus órganos genitales se acreditó “posteriormente con el reconocimiento médico legal”. Según este, “Actualmente no se puede definir el sexo inicial del paciente por existir plastía previa en órganos genitales. D/C: HERMAFRODITISMO(...)”. Dicho en otros términos, lo que para un médico legista no es perceptible y, por tanto, no se puede definir [el sexo inicial del paciente], sí pudo y debió conocerlo el recurrente “en su condición de auxiliar de enfermería”. Se trata, evidentemente, de una afirmación que contiene una contradictio in abyecto, que, por sí misma, no podía 85 servir de base suficiente para sancionar administrativamente –si es que, acaso, tal argumento fuera relevante- al recurrente. No obstante lo dicho, tal vez quepa entender que el argumento para sancionar al recurrente se haya sustentado, además, en la “sospecha” que debió tener tras la realización de una plastía en los órganos genitales, pues al fin y al cabo, en su condición de auxiliar de enfermería, podía distinguir en los órganos genitales de su pareja la realización de una plastía. Tal argumento, a juicio del Tribunal, es insuficiente y hace que la sanción impuesta al recurrente sea desproporcionada. Y es que, como tal, la realización de una plastía no es evidencia de una alteración del sexo de una persona, pues la plastía también puede utilizarse con medios meramente estéticos. Finalidad del proceso de amparo y satisfacción de condiciones de la acción para la expedición de una sentencia estimatoria. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley N.° 23506, el objeto de los procesos constitucionales de la libertad es volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho constitucional. Como tal, supone que cuando se haya advertido en un acto la lesión de un derecho fundamental, este sea objeto de una declaración de nulidad y, consiguientemente, se repongan las cosas al estado inmediatamente previo a cuando se realizó la violación del derecho fundamental. Sin embargo, como sucede con cualquier otro proceso, para que se pueda expedir una sentencia de mérito, es preciso que se satisfagan determinadas condiciones de la acción, es decir, aquellos requisitos que el legislador haya establecido, siempre que estos resulten razonables y no afecten al contenido constitucionalmente protegido del derecho de solicitar la tutela jurisdiccional del Estado. En el caso de autos, la recurrida ha desestimado la demanda señalando que esta fue interpuesta extemporáneamente, en tanto que la Resolución Regional N° 86 062-IV–RPNP–UP.AMDI, que dispone su pase de la situación de actividad a la de disponibilidad, se expidió con fecha 28 de agosto de 1996, mientras que la demanda se interpuso con fecha 29 de diciembre de 2003, esto es, fuera del plazo establecido en el artículo 37 de la Ley N.° 23506. Para enervar las razones de la recurrida, en su recurso extraordinario el recurrente ha sostenido que la iniciación y desarrollo del proceso ante la jurisdicción castrense interrumpió el plazo, por lo que una vez que culminó dicho proceso con una sentencia absolutoria, el plazo se debería computar a partir del día siguiente en que se denegó su solicitud de nulidad de la Resolución Directoral N.° 728-2000DGPNP/DIPER, que lo pasó a la situación de retiro, esto es, a partir del día siguiente en que se le notificó la Resolución Ministerial N.° 1701-2003-IN/PNP. Tal hecho – indica– finalmente ocurrió el 14 de octubre de 2003, entre tanto la demanda se interpuso el 29 de diciembre del mismo año, es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 37 de la Ley N.° 23506. El Tribunal Constitucional comparte parcialmente el criterio del recurrente. En efecto, conforme se aprecia de autos, y se ha narrado en diversas partes de esta sentencia, el recurrente fue sancionado administrativamente –la última sanción con el pase a la situación de disponibilidad- por la supuesta comisión de faltas administrativas contra el decoro y el espíritu policial, contempladas en el no publicado Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP, mientras que el proceso penal militar se le siguió por los delitos contra el honor, decoro y deberes militares y desobediencia. Esto quiere decir que, sin perjuicio de considerarse que los actos analizados presuntamente constituían la comisión de algunos delitos no sancionados administrativamente [v.g. los delitos contra el honor y deberes militares], en el proceso militar –que culminó con la absolución del recurrente- se volvió a juzgarlo por la supuesta infracción de bienes jurídicos que ya habían sido objeto de pronunciamiento en sede administrativa [i.e. desobediencia y decoro]. 87 En el párrafo 10 del fundamento jurídico 17 de la STC 2050-2002-AA/TC, este Tribunal sostuvo que cuando una conducta afecta simultáneamente a bienes jurídicos administrativos y penales-militares, la eventual sanción administrativa “solo podrá darse una vez finalizado el proceso penal, pues si bien en sede judicial no se sancionará por la comisión de una falta administrativa, sino por la comisión de un ilícito (penal), la autoridad administrativa está vinculada por los hechos declarados como probados en sede judicial”. En mérito de ello, el Tribunal Constitucional considera que el plazo de caducidad contemplado en el referido artículo 37 de la Ley N.° 23506, en el caso, debe computarse a partir del día siguiente en que la emplazada notificó al recurrente la Resolución Ministerial N.° 1701-2003-IN/PNP; es decir, a partir del 14 de octubre de 2003, por lo que, habiéndose interpuesto la demanda el 29 de diciembre de 2003, este Tribunal debe estimarla. Por los fundamentos precedentes, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda. 2. Ordena que la emplazada reincorpore al servicio activo a don José Antonio Álvarez Rojas, reconociéndole su tiempo de servicios como reales y efectivos. 88 CAPITULO I 1. EL DERECHO GENERAL DE LIBERTAD El jurista alemán Robert Alexy, en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, refiere que el Tribunal Constitucional Alemán, en decisiones uniformes ha interpretado el derecho al libre desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 2 párrafo 1 LF como “libertad de la acción humana en el más amplio sentido”16. Para Alexy, dicho precepto garantiza un derecho fundamental a la libertad general de acción, que el define como “la libertad”. De ese derecho general de libertad se derivan dos consecuencias: “por una parte, a cada cual le está permitido prima facie – es decir, en caso de que no intervengan restricciones - hacer y omitir lo que quiera (norma permisiva). Por otra cada cual tiene prima facie – es decir, en la medida en que no intervengan restricciones - un derecho frente al estado a que éste no impida sus acciones y omisiones, es decir no intervenga en ellas (norma de derechos)17. Se dice que la versión amplia del derecho general de libertad expuesta, no llega a ser tan amplia, puesto que tanto las normas permisivas como las de derechos se refieren sólo a acciones del titular del derecho fundamental. Al respecto el Tribunal Constitucional Federal ha sostenido que el derecho general de libertad puede extenderse – más allá de la protección de acciones – a la protección de situaciones y posiciones jurídicas del titular del derecho fundamental. La fundamentaciòn sería que las intervenciones en situaciones y posiciones jurídicas de un titular de derecho fundamental afectan siempre indirectamente su libertad de acción, por ejemplo la violación de la 16 17 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. De E. Garzón. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1993.p. 333. En el Art. 2 inciso 24 parágrafo a.) de la Constitución peruana de 1993 encontramos los supuestos de libertad general de acción que contiene la norma permisiva como la norma de derechos. 89 situación de la libre comunicación mediante grabaciones secretas, afecta la posibilidad de acción de su titular18. En la doctrina alemana se afirma que un supuesto de hecho tan amplio como el del derecho general de libertad exige una amplia versión de la cláusula restrictiva. Ello va generar consecuencias jurídico-procesales: Toda persona puede pretender expulsar una ley del sistema normativo, vía acción de inconstitucionalidad, alegando que restringe su libertad de acción. Frente a esta objeción, Alexy asegura que la concepción de un derecho general de libertad trae más ventajas que desventajas. 2. UNA CONCEPCION FORMAL-MATERIAL DEL DERECHO GENERAL DE LIBERTAD Según Alexy, la concepción de un derecho general de libertad, ha merecido en la doctrina la objeción de que es un derecho vacío, sin sustancia, porque no contiene ninguna pauta para juzgar acerca de la admisibilidad de restricciones a la libertad. Configurado así, lo que otorga el derecho no resultaría de un “contenido de libertad”, sino sólo de las admisibles “restricciones de las intervenciones legales en la libertad”, entonces en lugar de hablar de libertad de acción se hablaría sólo de “libertad de intervención”. Bajo tales premisas el derecho general de libertad sería un derecho fundamental a la constitucionalidad de toda la actividad estatal. El “principio fundamental del Estado de Derecho” sería elevado a la categoría de derecho fundamental. Ello permitiría interponer acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que de un modo y otro restringen la libertad general de acción. En opinión de Alexy la tesis anotada, contradice el sistema normativo. (19). Alexy sostiene que la objeción del contenido vacío no puede sustentarse en la tesis de la no tipicidad, ya que a través de la inclusión de la 18 19 ALEXY, Robert. Ob.cit. p. 334. Ibid. pp. 335-336. 90 propiedad de ser una acción en la norma permisiva iusfundamental general, el ámbito de lo prima facie protegido es descrito expresamente y con toda la claridad deseable. Por otro lado, la objeción del contenido vacío del derecho general de libertad tampoco puede apoyarse en la tesis de falta de sustancia. Para explicarlo Alexy menciona dos decisiones del Tribunal Constitucional Federal: en el fallo sobre la Ley de colectas, se trataba el tema de si las colectas podían estar sometidas a una prohibición represiva con reserva de excepción. El tribunal constató que la actividad de realizar colectas cae dentro de la libertad general de acción y que una prohibición represiva con reserva de excepción la restringe. Para la admisibilidad de la restricción exige que ésta sea compatible con el principio de proporcionalidad, para ello parte del postulado de ponderación siguiente: “Cuanto más afecte la intervención legal manifestaciones elementales de la libertad de acción humana, tanto más cuidadosamente tienen que ser ponderadas las razones aducidas como justificación frente al derecho básico de libertad del ciudadano”. La ley de ponderación exige que, a medida que aumenta el grado de afectación, un creciente grado de la importancia del cumplimiento del principio opuesto20. No en todas las decisiones en las que se trata de la restricción de la libertad general de acción se expresa tan explícitamente la necesidad de ponderación. Esto no dice nada en contra de la validez de la ley de ponderación. Para explicarlo Alexy pone el ejemplo de la resolución sobre la prohibición de alimentar palomas en la que se habla de una parte, de una “intervención muy limitada en la libertad de practicar el amor a los animales” y, por otra, de los “intereses superiores de la comunidad” que justifican la intervención. Pero que en ambas decisiones, el examen de la violación del derecho general de libertad que hace el Tribunal Constitucional Federal, pasa por aplicar el principio de proporcionalidad en sentido estricto. De todo ello, Alexy concluye que si puede ponderarse frente al derecho general de libertad, 20 Ibid. p. 339. 91 entonces éste no puede carecer de substancia, pues no puede realizarse una ponderación frente a algo que carece de substancia21. Ahora bien, la libertad de hacer y de omitir hacer aquello que se desee, o libertad de elección, se conoce como “libertad negativa en el sentido amplio”. Si los obstáculos a la acción son acciones positivas de impedimento por parte de otros o del estado, se trata de la libertad negativa en sentido estricto o libertad liberal - se le llama “principio de la libertad negativa de acción” - . El caso de libertad liberal definible con mayor precisión es el de la libertad jurídica que consiste en el hecho de que está permitido tanto hacer como no hacer algo, cuando algo no está ni ordenado ni prohibido. El principio de libertad jurídica, exige que las alternativas de acción sean afectadas lo menos posible por mandatos y prohibiciones. Esta es la concepción formal22. Vinculación entre principios formales y materiales. En opinión de Alexis, para decidir si una prohibición constituye una afectación más intensa que otra se requiere otros criterios concretos, axial la norma de la dignidad de la persona se presenta como la fuente jurídicopositiva más general de criterios concretos. En ese sentido se ha expresado el Tribunal Constitucional Federal Alemán: “En la determinación del contenido y alcance del derecho fundamental del artículo 2 párrafo 1 LF, hay que tomar en cuenta que, según la norma fundamental del artículo 1 párrafo 1 LF, la dignidad de la persona es intangible y exige respeto y protección frente a todo poder publico”. Esto no significa renunciar a la concepción de un derecho general de libertad negativa (de hacer u omitir lo que uno quiera) y sustituirla con una concepción concreta de la libertad orientada por la dignidad de la persona, en 21 22 Ibid. pp. 339-340 Ibid. p. 341. 92 la que las libertades se evalúen positivamente. La conexión entre la libertad negativa y la dignidad de la persona es que la primera es una condición necesaria pero no suficiente de la dignidad humana. Por ello, un recurso a la dignidad humana no puede conducir nunca a una sustitución del principio “formal” de la libertad negativa por los principios concretos exigidos por la norma de la dignidad de la persona. La libertad negativa entonces no puede ser sustituida por principios concretos pertenecientes a la norma de la dignidad de la persona, sino más bien, complementada. En opinión de Alexis, además del principio formal de la libertad negativa, al principio de la dignidad de la persona hay que vincularlo con principios materiales que se refieren a las condiciones concretas de las cuales depende el cumplimiento de la garantía de la dignidad de la persona. Entre los principios materiales se cuentan, entre otros, aquéllos que valen para la protección del ámbito más interno y aquéllos que otorgan al individuo un derecho prima facie a la auto presentación frente a sus congéneres. Estos principios materiales concretos aparecen junto al aspecto formal de la libertad negativa y no lo desplazan en tanto la libertad negativa es una razón independiente para la protección iusfundamental porque es un valor en sí. Por tanto el principio de dignidad de la persona puede tanto apoyar como completar el de la libertad negativa. Esto es posible porque el principio de la dignidad de la persona debe ser precisado por un haz de subprincipios entre los cuales se cuentan, a más del principio formal de la libertad negativa, numerosos principios materiales que pueden aparecen en ponderaciones al lado de la libertad negativa y determinar su peso. La concepción del derecho general de libertad expuesta puede ser llamada, según Alexy, una “concepción formal-material”. Es formal en la medida en que parte de la libertad negativa y la trata a esta como valor en sí. Es material porque, en caso de colisiones, determina el peso relativo del principio de la libertad negativa en el caso concreto también sobre la base de 93 otros principios que, frente al de la libertad negativa, tienen un carácter material. 3. LAS ESFERAS DE PROTECCION Y DERECHOS DE LIBERTAD TACITOS. 3.1 La Teoría de las Esferas. Esta teoría, a decir de Alexy23, se encuentra en el fallo Elfes en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán habla de un “ámbito último intangible de la libertad humana”. Es posible distinguir hasta tres esferas con decreciente intensidad de protección: 1. La esfera más interna: Se trata de un ámbito último intangible de la libertad humana, el ámbito considerado “irreductible” ; en otros términos “la ultima valla”, el “espacio más intimo intangible per se ; “núcleo absolutamente protegido de la organización de la vida privada” 2. La esfera privada amplia: Abarca el ámbito privado en la medida en que no pertenezca a la esfera más interna; y 3. La esfera social: Abarca todo lo que no ha de ser incluido en la esfera privada amplia. La teoría de las esferas, en opinión de Alexy puede ser entendida como el resultado de ponderaciones del principio de la libertad negativa conjuntamente con otros principios, por una parte, y principios opuestos, por otra. Se podría pensar que esto no vale para la esfera más interna, ya que su amplitud no tiene nada que ver con ponderaciones; pero no es así. La esfera 23 Ibid. pp. 349 y ss. 94 más interna es, per definitionem, la esfera en la que siempre son decisivos los principios que hablan a favor de la protección, pues no es posible aducir principios opuestos que sólo podrían referirse o bien a derechos de otros o a bienes colectivos, ya que no son afectados los derechos de otros o los intereses de la comunidad. Sin embargo, se puede considerar en este caso la aplicación de la ley de ponderación: como el caso más extremo. Se tratará de una ponderación que, bajo determinadas circunstancias, conduce a una prioridad absoluta del principio de la libertad negativa conjuntamente con el principio de la dignidad de la persona frente a cualesquiera principios opuestos concebibles. Ello no cambia el hecho de que en ciertas circunstancias el resultado de la ponderación es tan seguro que puede hablarse de reglas aseguradas en alto grado, que protegen el ámbito más interno, y estas reglas pueden ser aplicadas sin entrar en una ponderación, pero sigue siendo cierto que estas reglas son el resultado de ponderaciones en todos los casos de duda, entonces la ponderación tiene relevancia aún en la esfera más interna. En la esfera privada más amplia, el Tribunal Constitucional Alemán subraya la necesidad de un “estricto respeto del mandato de proporcionalidad”. Ello no quiere decir que en la esfera social el principio de proporcionalidad vale menos. Es indudable que una afectación intensa en la esfera social requiere razones de más peso que una afectación insignificante de la espera privada más amplia. Además, muchas veces, es difícil decidir si un caso pertenece a la esfera privada amplia o a la esfera social. Entre lo más privado y aquello que no tiene nada de privado existe una transición gradual. Por eso es importante diferenciar según la intensidad de la afectación y el grado de privaticidad. En suma, la teoría de las esferas describe la protección iusfundamental de diferente intensidad según las circunstancias. En el ámbito de la esfera más íntima, los pesos son tan obvios que pueden reformularse en reglas relativamente generales. Por lo demás, importan las ponderaciones en las cuales del lado de la libertad se encuentra el principio de la libertad negativa a 95 la que se suman otros principios. Esta formulación responde a la concepción formal-material. 3.2 Derechos a la Libertad Tácitos. Aunque se apoya en parte en la teoría de las esferas, la teoría de los derechos de libertad tácitos, va más allá de ella. Alexy24 aconseja establecer tres distinciones para su aclaración, a saber: 1. En la primera se trata de saber si el bien protegido del derecho de libertad tácito es una acción o una situación del titular del derecho fundamental. En el caso de acciones (en los casos de viajar, realizar colectar, alimentar palomas), puede formularse una norma permisiva: a puede realizar colectas. En el caso de situaciones (casos de intangibilidad del ámbito secreto y de la existencia de condiciones bajo las cuales la persona “puede desarrollar y conservarse personalidad”) no puede formularse normas permisivas, pero sí prohibiciones dirigidas a los destinatarios de derechos fundamentales a las que corresponden derechos de igual contenido del titular de derecho fundamental: le está prohibido a b afectar el ámbito secreto de a; a tiene frente a b un derecho a que b no afecte el ámbito secreto de a. 2. La segunda distinción se da entre derechos de libertad tácitos abstractos y concretos. Un derecho muy abstracto es el “derecho general a la personalidad garantizado constitucionalmente”, uno más concreto, el “derecho a disponer sobre presentaciones de la persona” y uno muy concreto el derecho a que no se lleve a cabo “la repetición de un informe televisivo sobre un delito grave que no responde ya a intereses actuales de información” si “ello pone en peligro la resocialización del autor del delito. 24 Ibid. pp. 353 y ss. 96 3. La tercera distinción alude a la diferencia entre posiciones prima facie y definitivas. Una posición prima facie es por ejemplo el derecho a viajar. Es un derecho general protegido por la norma constitucional, pero puede ser restringido. Una posición definitiva es por ejemplo la permisión de un propietario de un automóvil a llevar personas en su vehículo, a cambio de un pago que no supere el monto de los costos del viaje, es decir es la forma como se concreta el derecho general. 3.2.1 Derechos referidos a la acción. Para Alexy la determinación en las posiciones prima facie referidas a acciones, es problemática. Si todas las acciones están abarcadas por el derecho general de libertad (artículo 2 párrafo 1 LF), entonces está incluida toda acción determinada como viajar, realizar colectar y alimentar palomas. Y admitiendo que existen tantos derechos de libertad tácitos como descripciones de acciones y un número infinito de descripciòn de acciones, si en el caso de las posiciones prima facie referidas a acciones se apunta sólo a tales relaciones de inclusión, el concepto del derecho de libertad tácito pierde todo su sentido en las posiciones prima facie referidas a acciones. Ello puede ser superado apelando a dos restricciones. La primera restricción alude a que sólo en descripciones de acción relativamente generales hay que suponer derechos de libertad tácitos. En base a ello se puede sostener que hay un derecho de libertad tácito a viajar pero no de un derecho de libertad tácito a viajar vestido insólitamente, sino más bien dos derechos de libertad tácitos relativamente abstractos (el derecho a viajar y el derecho a vestirse como uno quiera). La segunda restricción sostiene que las acciones que están prohibidas por normas cuya constitucionalidad se encuentran fuera de duda, deben ser excluidas del ámbito de los derechos de libertad prima facie tácitos. Por tanto tales acciones serán protegidas prima facie, no por un derecho de libertad tácito, sino por el derecho 97 general de libertad. De esta manera se delimita el concepto del derecho de libertad prima facie tácito y referido a acciones, para su operatividad. Los derechos que se ubican en esta categoría responden, en su estructura, a los derechos de libertad escritos o expresos.25 3.2.2. Derechos referidos a situaciones. Alexy sostiene que los derechos referidos a situaciones, por ser sumamente abstractos, son más complicados que los derechos referidos a acciones, como el “derecho general a la personalidad garantizado constitucionalmente”, cuya tarea es “garantizar la esfera personal estricta de la vida y la conservación de sus condiciones básicas”. El autor alemán encuentra una conexión clara entre la teoría de las esferas y el derecho general a la personalidad. El derecho general a la personalidad puede ser considerado como una parte de la teoría de las esferas elevada al nivel de los derechos. El derecho general abstracto a la personalidad tiene un haz de derechos más concretos, considerados, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, como “bienes protegidos del derecho general a la personalidad”, como: el derecho a las esferas privada, secreta e intima, el derecho al honor personal, el derecho a disponer sobre la presentación de la propia persona, el derecho a la propia imagen y a la palabra hablado, “bajo determinadas circunstancias, el derecho a estar libre de la imputación de manifestaciones no realizadas”, el derecho a no ser afectado en la “autodefinida pretensión de prestigio social” y el derecho a la protección de los datos personales. Estos derechos más concretos requieren de ponderación en el sentido formal – material, una análisis caso por caso, tomando en cuenta sus peculiaridades. Ello lleva a sostener que existe un “ámbito absolutamente inviolable” como un haz de posiciones protegidas definitivas concretas, que son el 25 Ibid. Pàg. 354-355 98 resultado relativamente seguro de ponderaciones. Se subraya la referencia a la ponderación en el ámbito amplio de la personalidad. De lo anterior Alexy concluye que los derechos de libertad tácitos no son algo cualitativamente diferentes del derecho general de libertad, que vale tanto para la libertad de acción como para la no afectación de situación y posiciones del titular del derecho fundamental, más bien constituyen formas de la misma, pero cualificadas en un doble sentido: Están cualificadas porque presentan una descripción más precisa del supuesto de hecho (son más especiales), y, también porque han experimentado una conformación y reforzamiento jurisprudencial. Se basan en normas del derecho judicial, surgidas en el marco y sobre la base de la norma general del derecho de libertad. La concepción formal material muestra que un derecho general de libertad es posible y aplicable; mientras que los derechos de libertad tácitos (por ser derechos especiales) no pueden otorgar nunca una protección exhaustiva de la libertad. Por ello, donde los derechos de libertad tácitos no pueden intervenir, hay que aplicar directamente el derecho general de libertad, derecho que además es fundamento jurídico-positivo de los derechos de libertad tácitos26. 4. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL La libertad individual ha sido definida conceptualmente de acuerdo a tres posibles alcances o sentidos27: 26 27 Ibid, pàg. 356-358. SANCHEZ AGESTA, Luís, nombrado por EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales, Ed. ARA, Lima, 2002, p. 27. 99 1. Como un espacio de independencia o autonomía, es decir, correspondiente a la autonomía privada, de decisión personal o colectiva, protegible frente a presiones que puedan determinarla. 2. Como la capacidad positiva de poder realizar las decisiones y actuar en la vida social. 3. Como una libertad de elección, es decir, la posibilidad de elegir entre distintas posibles actuaciones. Por tanto, uno de dichos ámbitos lo constituye la libertad personal, la cual incluye la libertad física o ambulatoria, por la cual toda persona tiene la facultad de desplazarse libremente por donde le plazca, sin mayores limitaciones que las derivadas del medio donde se actúa y de las normas constitucionales, a efectos de preservar o salvaguardar otros derechos o valores considerados igualmente trascendentes. En ese sentido, el derecho a la libertad física garantiza a su titular el no verse privado de este derecho por una decisión irracional o arbitraria, ni ser detenido o limitado en su libertad en casos distintos a los establecidos en la constitución, la ley o los tratados internacionales de derechos humanos. 5. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL La libertad personal como un derecho de primer orden, expresión de la dignidad humana, está reconocida por los diferentes instrumentos internacionales, y por la propia normativa nacional 100 5.1. Normas Internacionales: En los instrumentos internacionales encontramos lo siguiente: - Declaración universal de Derechos Humanos Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. - Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 9.“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Artículo 11.- Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. - Declaración americana de los derechos y deberes del hombre Artículo XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes pre-existentes”. - Convención Americana de Derechos Humanos Articulo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 101 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro d un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 5.2 Normas Nacionales: 5.2.1. Evolución de las normas constitucionales en materia de libertad personal - Constitución de 1828 (Art. 127): “Ninguno puede ser preso sin precedente información del hecho por el que merezca pena corporal y sin mandamiento por escrito del juez competente; pero “.In fraganti puede un criminal ser arrestado por cualquier personas y conducido ante el juez (…) La declaración del preso por ningún caso puede diferirse de cuarenta y ocho horas”. - Constitución de 1856 (Art. 18): “Nadie puede ser arrestado sin mandato escrito del juez competente o de la autoridad encargada del orden público, excepto por delito in fraganti; debiendo en todo caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro de 24 horas”. - Constitución de 1933 (Art. 56): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito del Juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en 102 flagrante delito, debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de 24 horas, o en el termino de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, el que ordenará la libertad o librará mandamiento de prisión en el término que señala la ley. - Constitución de 1979 (Art. 2ª, 20, g): “Toda persona tiene derecho (…) a la libertad y seguridad personales. En consecuencia nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso, el detenido debe ser puesto, dentro de veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un termino no mayor de quince días naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido el término”. El tratamiento constitucional de la libertad personal y sus restricciones válidas, mantuvo una concepción y estructuras similares; sin embargo se abandonó la opción de conceder exclusivamente al juez la atribución para disponer detenciones, otorgándose dicha facultad – en las Constituciones de 1856 y 1933 – a las autoridades encargadas de preservar el orden público. También se autorizo a particulares a detener en flagrancia. El término de duración de detención se redujo de cuarenta y ocho a veinticuatro horas. Como se aprecia de los textos normativos, las modificaciones sustanciales fueron introducidas por la Constitución de 1979, a saber: 103 - Se reservó de modo exclusivo a la autoridad judicial la facultad de ordenar la detención. - Se limitó a la policía a realizar detenciones en cumplimiento de una orden emanada del Juez o por iniciativa propia en flagrante delito. - Además de mantenerse el plazo ordinario de detención de veinticuatro horas, se extendió el plazo de detención preventiva hasta 15 días naturales para los casos de tráfico de drogas, terrorismo y espionaje. - Suprimió la detención en flagrancia por particulares. No obstante a este nuevo orden normativo, surgieron problemas en su aplicación, que se tradujeron, entre otras en la continuidad de detenciones policiales sin mediar mandato judicial ni flagrante delito, en base a prácticas arraigadas de discrecionalidad de la policía fundadas en parte en su propia Ley Orgánica – incluso la de 1986 – que autorizaba la detención e “sospechosos”. Estas prácticas se asentaron debido a que fueron convalidadas por el órgano jurisdiccional en base a interpretaciones erradas de la norma constitucional, como el termino “en todo caso” en virtud al cual los jueces se limitaban a constatar el tiempo de detención, más no verificar las causas, legitimando así detenciones arbitrarias. En este error también incurrió el Tribunal Constitucional en no pocas decisiones, además de haber usado otro argumento para legitimar detenciones arbitrarias como: el cumplimiento de la policía de su labor de investigación y prevención, validando en muchos casos las detenciones fuera de los casos habilitados por la norma constitucional. 5.2.2 Constitución Peruana de 1993. Articulo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 104 24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: a. “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Este derecho garantiza la libertad general de acción. A la manera de Alexy abarcaría todas las acciones de los titulares del derecho fundamental (norma permisiva) y todas las intervenciones del estado en las acciones de los titulares de derecho fundamental (norma de derechos). b. “No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”. Esta norma establece la “reserva de ley” con respecto a las limitaciones que se pueden establecer al derecho a la libertad personal, por ejemplo en los supuestos de privación de libertad como consecuencia de enfermedades mentales, toxicomanía, logro de objetivos educativos, control de migrantes. En ese sentido, la ley debe precisar las condiciones para asegurar el respeto de los derechos y libertades de las personas, y debe buscar satisfacer las exigencias provenientes del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. c. “No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato Judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”. f. “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y Motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 105 El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Publico y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho termino”. Esta norma, tiene la virtud de superar las deficiencias de su antecesora (Constitución de 1979), en efecto: - Suprime la frase “en todo caso” del segundo párrafo (que dio lugar a interpretaciones erróneas para validar detenciones arbitrarias). Con lo que se ratifica que no se admite ningún caso, fuera de los preceptuados por la Constitución, de detención. - En el tercer párrafo precisa que la excepción se refiere exclusivamente al término de duración de la detención (hasta 15 días), no dejando margen para que se admitan interpretaciones que justifiquen detenciones - fuera de los casos de orden judicial o flagrancia – basadas en sospechas o con fines de investigación. Cabe precisar, siguiendo a Luís Castillo Córdova, que existe flagrancia cuando la comisión del delito es actual, y en dichas circunstancias el autor es descubierto y detenido. Asimismo, cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene de cometerlo28 28 CASTILLO CORDOVA, Luís. Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data. P. 326. 106 La Constitución de 1933 también incorpora normas garantistas en pro de la libertad personal, durante los regímenes de excepción, contenidas en el artículo 200ª, en los siguientes términos: “Articulo 200.- Son garantías Constitucionales: La acción de habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos (…) El ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137ª de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el Órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo (…)”. De este modo se precisa que en un régimen de excepción son los derechos los que se suspenden, más no las garantías29. Y que en dicha situación el juez debe analizar la razón habilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. 6. GRADOS DE AFECTACION AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. Según el constitucionalista Eguiguren Praeli, el derecho a la libertad personal puede ser afectado en diferentes grados30, a saber: 29 30 La Constitución de 1993 acoge de este modo, lo establecido en la opinión consultiva 7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Lima, 2002, Pág. 27. 107 1. La privación de libertad: Consiste en la afectación grave e intensa de la libertad de una persona, justificada en la existencia de un proceso penal actual o futuro o se relacione con casos autorizados por la ley. La detención impide el desplazamiento, en orden al cumplimiento de una medida u orden privativa de libertad. Una modalidad sería la detención preventiva que tiene lugar por acción de la autoridad policial en casos de flagrancia delictual. 2. La restricción de la libertad: Se trata de una limitación de carácter leve, poco intensa o mínima al derecho de libertad, realizadas con la finalidad de llevar a cabo determinadas indagaciones vinculadas, no a un proceso penal actual o futuro, sino a la función preventiva policial y al mantenimiento del orden público o seguridad ciudadana. 3. La retención: Es una forma de restricción de la libertad, que le impide a la persona determinar libremente su movimiento mientas dure la medida. Los casos más comunes de restricción de libertad son las retenciones para efectos de constatar el grado de alcoholemia de los conductores de vehículos o verificar la identidad de una persona, realizadas por la policía con fines de prevención y control. Mas allá de los esfuerzos de precisar los alcances de los grados de afectación a la libertad personal, como afirma Eguiguren Praeli31, se presentan “zonas grises” o matices tenues para dilucidar si nos encontramos ante una simple restricción de la libertad o, más bien, ante una verdadera privación de ésta. Por ejemplo la prueba de verificación del consumo de alcohol o la diligencia de identificación en la vía pública, prima facie constituyen una leve restricción de la libertad. Pero si implican el traslado a un lugar distinto a la intervención (dependencia policial) o la retención por mayor tiempo, configurarían una situación de gravedad e intensidad que en opinión de algunos calificarían en una verdadera privación de la libertad. 31 Ibid, p.30. 108 7. MODALIDADES DE VIOLACION AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL La doctrina especializada32 señala algunas modalidades de vulneración a la libertad personal, que a continuación se transcriben: a. La detención arbitraria.- Es aquella que se produce siguiendo procedimientos distintos a los prescritos por la ley o conforme a una ley cuya finalidad sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridad, por ejemplo la detención sin orden judicial, la detención por motivos políticos, la detención posterior al cumplimiento de la pena o de ordenada la liberación o de promulgada una amnistía. El concepto de detención arbitraria es más amplio que la detención ilegal y esta última siempre es arbitraria. Por ello Eguiguren Praeli prefiere referirse a detenciones o restricciones de la libertad arbitrarias por ser un concepto más amplio ya que involucra no sólo a detenciones manifiestamente inconstitucionales o ilegales, también comprende a aquellas que guarden correspondencia formal con los supuestos previstos por la Constitución o en una ley, a pesar de ello ser arbitrarias por carecer de razonabilidad o proporcionalidad, ya sea en su aplicación al caso concreto o por el cuestionamiento de la norma “legal” que les sirve de fundamento. Entonces, el concepto de “detención arbitraria” tiene alcances de “ilegalidad” (es decir, contrario a las normas) como de ilegitimidad (cuando la finalidad es opuesta al sistema jurídico considerado en su conjunto). La doctrina especializada sustenta al respecto, lo siguiente: 32 NOVAK, Fabián. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. P. 177. 109 “[...] debe observarse que, mas que la detención “ilegal”, lo que se desea evitar es la detención “arbitraria”. Sin duda que la exigencia de la “legalidad” de una detención o prisión puede ser una primera garantía en contra de la arbitrariedad, pero el hecho que nadie pueda ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley no significa que la medida de la “arbitrariedad” de tal acto deriva, única y necesariamente, de su conformidad con la ley o de la violación de la misma; la ley es una herramienta más, que puede servir para reducir las privaciones arbitrarias de la libertad, pero ella no garantiza el que ciertas detenciones, practicadas de acuerdo a la ley, no puedan ser igualmente arbitrarias. En tal sentido, se ha expresado que el término “arbitrario” no es sinónimo de ilegal y denota un concepto más amplio. Parece claro que, aunque la detención o prisión ilegal es casi siempre arbitraria, una detención o prisión hecha de acuerdo con la ley puede, no obstante, ser también arbitraria [...] la detención o prisión sería arbitraria cuando se efectué: a) por motivos conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley, o b) conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y la seguridad” (33) b. La detención ilegal.- Cuando la detención tiene lugar sin una norma legal que la sustente y se basa en la simple discrecionalidad o decisión de la autoridad; o incumpliendo los requisitos que la ley establece, como por ejemplo la exhibición de la orden de detención; o por motivos distintos a los perseguidos por la ley. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la Convención Americana (artículo 7) contiene garantías específicas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detención o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. 33 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Citado por: RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la constitución Política de 1993. Tomo I. pp. 490-491. 110 Según el primero – detenciones ilegales – nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto – detenciones arbitrarias – nadie puede ser sometido a detención por causas y métodos que, aún calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad34. c. Aplicación retroactiva de la ley penal.- Se vulnera la libertad personal cuando se aplican retroactivamente las leyes que aumentan las penas privativas de libertad. Se permite la aplicación retroactiva de leyes sólo sin son beneficiosas al reo. d. No informar al detenido de los motivos de su detención.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el incumplimiento de esta obligación convierte el acto de detención en un secuestro35. La obligación de informar exige informar suficientemente, a la persona afectada, la base legal de la detención y los hechos del caso, mostrándole la resolución judicial respectiva debidamente fundamentada, a fin de que ejercite las acciones vinculadas a enervar el mandato de detención. e. El detenido no es conducido sin demora ante un juez o funcionario competente a efectos de que se examine la procedencia de la detención.- Cuando al detenido le es negado el “control judicial 34 35 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cesti Hurtado. Sentencia del 29 de septiembre de 1999. Serie G, n. 56, Párr.140. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Chile 1985.Cáp., Párr.100. 111 inmediato”. El no reconocimiento de la detención de una persona se encuentra por lo general vinculado a la violación del derecho a la integridad física. f. Impedir a una persona el ejercer su derecho a ser juzgada e interponer un recurso eficaz (habeas corpus) para impugnar la legalidad de su detención.- Para el cumplimiento de este objetivo se exige la presentaron del detenido ante el juez competente y que la vigencia de la garantía del habeas corpus no puede ser interrumpida por motivo de un estado de excepción. g. La detención preventiva dictada arbitrariamente.- Vale decir que la detención preventiva no debe ser la regla general, sólo debe ser dictada si existen motivos racionalmente suficientes para creer que la persona cometió una infracción grave castigada por ley con pena privativa de libertad, que existan razones para presumir peligro de fuga o perturbación de los actos de investigación. h. Se vulnera la libertad personal cuando una persona es detenida por incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil (deudas o incumplimiento de obligaciones contractuales). i. La libertad personal es afectado cuando se establecen penas desproporcionadas o de tal magnitud que trascienden la persona del delincuente o el bien jurídico protegido. 112 CAPITULO II EL DERECHO A LA LIBERTAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC CATEGORIAS INTERPRETATIVAS APLICADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. En doctrina (36) se han desarrollado ciertos criterios o categorías que pueden aplicarse para resolver conflictos donde se ven involucrados los derechos fundamentales y, obviamente, entre ellos el derecho a la libertad. Tales criterios son: 1. El principio de la dignidad de la persona humana. 2. Las restricciones de los derechos humanos. 3. El contenido esencial. 4. La proporcionalidad o ponderación. 5. La primacía de los intereses colectivos sobre los individuales 6. La teoría de los servicios mínimos. 7. La indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. A continuación desarrollaremos las categorías precedentes e intentaremos identificar su aplicación en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 1. El principio de dignidad de la persona humana Este principio, reconocido en el artículo 1 de la Constitución política, se erige como el eje fundamental o superior en el ordenamiento positivo, al punto que el conjunto de derechos debe ser compatibilizado o coordinado con 36 CHACIN FUENMAYOR, Ronald de J. La Doctrina de Interpretación de los Derechos Humanos y la Constitución Venezolana de 1999. Maracaibo, 2004. pág. 165 y SS. 113 este principio - a esta complementariedad Alexy la denomina “la concepción formal-material del derecho general de libertad - . Al reconocimiento del valor superior de la persona humana, le es consustancial el que las interpretaciones a ser asumidas, nunca deben tratar a la persona humana como un medio, sino como un fin. De ahí que la actividad estatal y de la sociedad debe tener como ultimo fin el reconocimiento y consolidación de la dignidad de la persona humana. Por tanto, en el plano ontológico, este principio hace las veces de fundamento o antecedente de cualquier otra formulación normativa, en tanto siempre debe estar primero la exigencia de respeto de la dignidad de la persona, la misma que no puede ser preterida en aras de otros derechos. Asimismo, lejos de buscarse una contradicción o supremacía, de lo que se trata mas bien es de “compatibilizar” o que la aplicación de los derechos debe ser congruente o favorecedora de la dignidad y defensa de la persona humana. Ahora bien, el que la dignidad sea el fundamento de la persona es porque se incorpora al “mínimo” de derechos existentes. Al estar residente en dicho orbe es que la dignidad no puede, en ningún caso, verse afectada por otros derechos. Por tanto, si del hecho de vida en relación se hace necesario el establecimiento de ciertas limitaciones a los derechos, con lo que se confirma que los derechos no tiene carácter de absolutos, debe afirmarse que una de las limitaciones del ejercicio de tales derechos lo constituye entonces el principio de dignidad de la persona humana, el cual sí posee un carácter de absoluto. En una sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que: “… ningún derecho fundamental es absoluto y, por ello, en determinadas circunstancias son susceptibles de ser limitados o restringidos. No obstante ello, en ningún caso puede ser permitido desconocer la personalidad del individuo y, por ende, su dignidad. Ni aun cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su libertad es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su sola condición de 114 ser humano le son consubstanciales. La dignidad, así, constituye un mínimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover.”(37) 2. Las restricciones de los Derechos Humanos Este punto es desarrollado por Robert Alexy. Afirma que las limitaciones de los Derechos Humanos brotan de la exigencia de compatibilizar los derechos de los distintos individuos, como también los derechos individuales y los bienes o derechos colectivos. Para que dichas restricciones sean viables, deben ser constitucionales, porque si no, se trataría de intervenciones arbitrarias. Asimismo, existen dos tipos principales de normas: las normas de competencia, que establecen la reserva legal, la autorización que tiene el Legislador en virtud de la Constitución para dictar las restricciones de los derechos humanos y, las normas de mandato y prohibición, dirigida a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos humanos. Las restricciones de los derechos humanos deben ser sólo a través de normas constitucionales, o sobre la base de estos mandatos. Ello determina que las restricciones de los derechos humanos solo pueden obedecer o tener su origen en normas de rango constitucional o bien normas de rango inferior a la Constitución, mediante autorización para dictar normas restrictivas a derechos fundamentales que autorice la Constitución. Las primeras son restricciones directamente constitucionales y las segundas, son restricciones indirectamente constitucionales38 - aquellas restricciones cuya imposición es autorizada por la Constitución-. 37 38 En: RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima, 2005. pp. 147-148. ALEXY, Robert. Ob.Cit. p. 277. 115 El Tribunal Constitucional peruano, ha expresado: “11…. El artículo 4ª de la ley Nº 27770 señala que las personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, en todas sus modalidades, incluidas las cometidas por particulares, podrán recibir el beneficio de “(…) Semilibertad (…) cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa (…) 13. En este orden de ideas, la resolución cuestionada, al declarar improcedente el benéfico penitenciario concedido en primera instancia y, en consecuencia, exigir que la beneficiaria dé cumplimiento al requisito “sine qua non” establecido por ley para su concesión, no implica lesión a derecho constitucional alguno ni, mucho menos, evidencia la trasgresión de la prohibición constitucional de instaurar prisión por deudas, resultando de aplicación el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, Ley N.º 28237. 14. Finalmente, es importante recordar que este Tribunal, en consistente línea jurisprudencial, ha sostenido que “(...) cumplir con resarcir los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal” (Caso Jorge Eduardo Reátegui Navarrete, Exp. N.° 2982-2003-HC/TC). En cuyo caso su incumplimiento sí puede legitimar la decisión de declarar improcedente la concesión del beneficio penitenciario, cuyo requisito de procedibilidad es precisamente el pago del integro de la reparación civil. Esto es así porque el origen de la obligación de pago se afinca en el ámbito penal, sede en que se condenó a la beneficiaria imponiéndosele como condena el reparar el daño ocasionado por el delito39. 39 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de octubre de 2005, en el Exp. N.° 73612005-PHC/TC, en el recurso de agravio constitucional presentado por América Ortega Benel, a favor de Jacqueline Antonieta Beltrán Ortega, contra la 4ª Sala Penal de la Corte Superior de Lima. 116 En el presente caso, la exigencia del cumplimiento del pago de la reparación civil como condición previa para la procedencia del beneficio penitenciario de semilibertad, no es una restricción arbitraria. Se fundamenta en la exigencia establecida por la ley 27770 dictada dentro de los parámetros constitucionales. Se trataría de una restricción indirectamente constitucional. 3. El contenido esencial Alexy explica que una restricción de los derechos fundamentales es sólo admisible si en el caso concreto a principios opuestos les corresponde un peso mayor que al principio iusfundamental. Para él, contenido esencial es”aquello que queda después de una ponderación”40; así, sostiene explícitamente la teoría subjetiva relativa cuando afirma que la garantía del contenido esencial se reduce al principio de proporcionalidad. Garantía del contenido esencial y principio de proporcionalidad se identifican: como concluye rotundamente Alexy, citado por Martínez Pujalte41: “La garantía del contenido esencial del artículo 19 párrafo 2 LF no formula frente al principio de proporcionalidad ninguna restricción adicional de la restringiblidad de los derechos fundamentales”. La jurisprudencia constitucional española, a decir de Pujalte Martínez, ha oscilado entre las dos interpretaciones – absoluta y relativa – de la noción de contenido esencial, ya que por un lado se ocupa con especial atención de delimitar el significado de la expresión de “contenido esencial” definiéndola como la naturaleza jurídica de cada derecho que se considera preexistente al momento legislativo y también como los intereses jurídicamente protegidos; y por otro – en otra sentencia – se olvida la idea de intangibilidad del núcleo esencial de los derechos, y se limita al juicio sobre las medidas limitadoras a 40 41 ALEXY, Robert. Ob. Cit. P. 287.288. MARTINEZ PUJALTE, Antonio Luís. La Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales. Tabla XIII Editores, Trujillo, 2005. P.28. 117 comprobar su idoneidad para los fines perseguidos, de acuerdo con la tesis relativa42. Igual derrotero ha seguido la jurisprudencia constitucional alemana. El Tribunal Constitucional peruano se pronuncia sobre el contenido esencial del derecho a la libertad personal, en los siguientes términos: ”…(que) a juicio del Tribunal Constitucional, el establecimiento de la pena de cadena perpetua (…) es contraria al principio de la libertad, ya que si bien la imposición de una pena determinada constituye una medida que restringe la libertad personal del condenado, es claro que, en ningún caso, la restricción de los derechos fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad , pues no solamente el legislador está obligado a respetar su contenido esencial, sino, además, constituye uno de los principios sobre los cuales se levanta el Estado Constitucional de Derecho, con independencia del bien jurídico que se haya podido infringir. Por ello tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal sino que debe contener límites temporales…” (Expediente Nº 0010-2002-AI/TC, Fundamentos Jurídicos 127 y 128)43. Es claro que el Tribunal Constitucional se inclina por la teoría absoluta del contenido esencial del derecho a la libertad personal, al establecer un “espacio inmune al estado”44, un espacio interior en el que no cabe ninguna interferencia. Operaria entonces una protección absoluta, que no admite juicios de proporcionalidad – a la manera de la teoría relativa preconizada por Alexy -, excepto en su núcleo no esencial o esfera accesoria. 4. 42 43 44 El principio de Proporcionalidad o Ponderación MARTINEZ PUJALTE, Antonio Luís. Ob. Cit. P.32-34. SAR, Omar A. Constitución Política del Perú. Nomus & Thesis. Lima.2005.p.92. Ludwig SECHNEIDER, citado por MARTINES PUJALTE, Antonio Luís. Ob. Cit. P.29. 118 Al principio de proporcionalidad puede concebirse también, al igual que el contenido esencial, como una restricción del derecho fundamental. Toda restricción debe ser proporcional. En doctrina constitucional, proporcionalidad implica tres condiciones o exigencias de la medida de restricción, a saber: adecuación de la medida; estricta necesidad de la medida; y proporcionalidad de la medida en sentido estricto. El primero se refiere a que la restricción del derecho debe ser adecuada al fin que persigue la ley, sino es inmediatamente inconstitucional. El segundo se refiere a la estricta necesidad de la medida, en el sentido de que no debe existir una medida alternativa menos gravosa para el derecho que se limita. Y el tercero, explica la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto; es decir, si la medida a pesar de ser adecuada y necesaria, se justifica tomando en cuenta el bien colectivo que se invoca y la severidad que pueda tener la limitación sobre el derecho en cuestión. Alexy45 afirma que cuanto mayor sea el grado de afectación del principio que fundamenta un derecho individual, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro principio que fundamenta un derecho o bien colectivo, y que la ponderación se refiere a cual de los intereses en conflicto (que en abstracto, tienen el mismo rango) posee un mayor peso o gravitación en el caso concreto. Pone el ejemplo de un individuo acusado penalmente, el cual tiene garantías en el proceso ante el deber del Estado de aplicar adecuadamente el derecho penal. En tal situación, debe prevalecer el principio que de acuerdo al caso concreto, aparezca como mas importante, de modo tal que en el supuesto de flagrancia debe prevalecer el deber del Estado de aplicar la ley penal, pero en caso de que solo se trate de una sospecha, deben primar los principios que sostienen las garantías constitucionales del acusado. 45 ALEXY, Robot. Ob. Cit. p. 339 119 El Tribunal Constitucional peruano, se ha pronunciado en el siguiente sentido: “… como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto… puede ser restringido o limitado mediante ley (…). La validez de tales límites y, en particular, de la libertad personal, depende de que se encuentren conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad (Caso Gangaram Panday, párrafo 47, en Sergio García Ramírez, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNAM, México 2001, pág. 117)”. “En ese sentido, considera el Tribunal Constitucional que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, ésta no es inconstitucional (…), sin embargo cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la ultima ratio a la que el Juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse sólo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general (…). En el caso el Tribunal Constitucional considera que no se afecta la libertad física del recurrente, pues conforme se ha sostenido (…) el actor obstaculizó la investigación judicial al ocultar hechos relevantes para culminar con éxito el proceso penal que se le sigue. En ese sentido, el Tribunal considera que existe base objetiva y razonable que justifica la decisión de la emplazada para no variar el mandato de detención en su contra (…). Por ello el T.C. considera que la detención practicada contra el actor no es indebida...”. 120 “...En el presente caso, el Tribunal Constitucional, si bien ha subrayado la excepcionalidad de la detención provisional, ha considerado legitima la medida y ajustada a los fines constitucionales, luego de ponderar la conducta del actor - quien ha realizado acciones con el propósito de obstaculizar y ocultar evidencias probatorias en la investigación penal - , concluyendo que en ese caso particular no existía una medida menos gravosa, que la detención provisional, para asegurar los fines del proceso penal”. 46 5. Primacía de los bienes o intereses Colectivos Alexy afirma que existe un conflicto o choque entre derechos sociales y normas de libertad o colisión entre derechos sociales entre sí. El primer caso se da cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre el derecho al trabajo de todos los ciudadanos con el derecho de naturaleza privada de la libre disponibilidad del empleador sobre los puestos de trabajo de su empresa, es decir la libertad de decidir cuantos trabajadores emplea. En caso que el Estado tratara de implementar una política para mitigar el desempleo, al asegurar un puesto de trabajo, tendría que afectar el derecho a la libre 47 disponibilidad de la encomia privada . Alexy afirma que un derecho de libertad prestacional estará garantizada como derecho humano cuando cumpla con tres 3 requisitos: el principio de la libertad fáctica; el principio de división de los poderes y el de la democracia; y la afectación de forma muy reducida, de la libertad jurídica de otros. Asimismo, en caso de la avizorada primacía de los intereses colectivos, mediante la vigencia del principio de Proporcionalidad, es imposible asumir una concepción absoluta en favor de determinado derecho, porque precisamente mediante la ponderación se deberá analizar cada caso 46 47 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 12 de agosto de 2002, en el Exp. N.° 1091-2002, seguido por Vicente Ignacio Silva Checa, ALEXY, Robert. Ob.Cit. p.492. 121 concreto. En otras palabras, la primacía de algún derecho nunca puede ser absoluta48. La siguiente sentencia del Tribunal Constitucional releva la eficacia del ius puniendi del estado y la defensa de los valores y bienes jurídicos de la colectividad, dignos de tutela “cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios (...). Sin embargo, tal precepto –y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie (...) el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados”49 6. La Teoría de los Servicios Mínimos Se trata de un medio de resolución de conflictos entre derechos que están vinculados a la prestación de algún servicio público a la colectividad. En los casos de colisión entre diversos derechos humanos, podrán prevalecer ambos derechos, siempre y cuando se garantice por lo menos el servicio mínimo para la colectividad, derivado de uno de los derechos que se hace valer. 48 49 Ibid. p. 494. Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 08 de julio de 2002, en el Exp. N.° 1428-2002-HC, seguido por Ángel Alfonso Troncoso Mejìa, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte superior de La Libertad. 122 Por ejemplo, en los casos de contradicción entre el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho a huelga de maestros, o el derecho a la salud de los ciudadanos y el derecho a huelga de los médicos y demás profesionales de la salud, podrán mediante la teoría de los servicios mínimos, confluir ambos derechos, a través de una huelga que garantice al menos, los servicios mínimos de salud o de educación, según el caso de que se trate. Por tanto, nunca el ejercicio de algún derecho puede afectar al servicio mínimo que garantiza otro derecho, cuando de su prestación o realización dependan los derechos individuales de toda la colectividad. El Tribunal Constitucional Peruano ha dicho lo siguiente: “…Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente)…” “El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias no es, pues, que el 123 derecho se torne restringido por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de Justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales50”. En el texto de la sentencia transcrita, se intenta conciliar el servicio mínimo de justicia con el derecho al libre tránsito de la persona. La restricción al derecho a la libertad está directamente encaminada a la necesidad de cumplir con el objetivo de la justicia. 7. La indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los Derechos Humanos Según esta categoría de interpretación, todos los derechos humanos, sean individuales o sociales, tienen su correlato en la dignidad humana, y ello determina que todos son importantes y están relacionados entre sí. Como efecto de la limitación de uno de los derechos, se limitan todos. Ello determina que no pueda sostenerse la idea de una precedencia a priori de los derechos humanos, porque todos son importantes, y entonces la primacía de un derecho en caso de colisiones de principios jusfundamentes, dependerá del análisis de cada caso concreto, sometido que sean al test de proporcionalidad o ponderabilidad. Por tanto, como consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, al ser todos ellos necesarios, ningún derecho debe ser dejado de lado de manera arbitraria. Alexy ha sostenido que el principio de la dignidad de la persona debe ser precisado por un haz de subprincipios entre los que se cuentan, además del principio formal de la libertad negativa, numerosos principios materiales 50 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 27 de julio de 2005, en el Exp. N.° 3482-2005-HC, seguido por Luís Augusto Brain Delgado contra la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de Lima. 124 que pueden ser ponderados con la libertad negativa y así determinar su peso. De este modo determina la conexión de la dignidad con la libertad negativa, a la que ha venido a llamar una “concepción formal material” del derecho general de libertad51. El Tribunal Constitucional peruano se ha expresado asi: “…Sin embargo, antes de evaluar si, en el caso, la detención judicial preventiva dictada contra el actor vulnera su derecho a la libertad individual, el Tribunal Constitucional estima preciso declarar que la comprensión del contenido garantizado de los derechos, esto es, su interpretación, debe realizarse conforme a los alcances del principio de unidad de la Constitución, pues, de suyo, ningún precepto constitucional, ni siquiera los que reconocen derechos fundamentales, pueden ser interpretados por sí mismos, como si se encontraran aislados del resto de preceptos constitucionales. Y es que no se puede perder de vista que el ejercicio de un derecho no puede hacerse en oposición o contravención de los derechos de los demás, sino de manera que compatibilicen, a fin de permitir una convivencia armónica y en paz social. En ese sentido, una visión e conjunto, que ligue la realidad concreta con las disposiciones y principios constitucional, no debe perder de vista que los derechos fundamentales no sólo constituyen derechos subjetivos que se reconocen a las personas, sino que también cumplen una función objetiva, por cuanto representan el sistema material de valores de nuestro ordenamiento constitucional…”52. En la sentencia anotada, el Tribunal Constitucional destaca la necesidad de compatibilizar los derechos en un todo armónico, buscando 51 52 ALEXY, Robert. Ob. Cit.p. 348. Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 27 de julio de 2005, en el Exp. N.° 1091-2005-HC, seguido por Luís Augusto Brain Delgado contra la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de Lima. 125 compatibilizar el derecho a la libertad personal con los demás derechos, a fin de garantizar su protección real. En otra sentencia el Tribunal constitucional manifiesta: “(…) el derecho de que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable, si bien no encuentra reflejo constitucional en nuestra Lex Superior, se trata de un derecho, propiamente de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Carta Fundamental (Artículo 2ª, 24 de la Constitución) y, por ello, se funda en el respeto a la dignidad de la persona” (Expediente 3771-2004-HC/TC, fundamentos jurídicos 6 a 8)53 Podemos apreciar que el Tribunal Constitucional, en la misma línea de armonizar derechos y valores constitucionales, vincula expresamente el principio de dignidad humana con el derecho a la libertad personal, colocando a la primera como soporte de la segunda. Sería una presentación del concepto formal-material del derecho general a la libertad al modo de Alexy. REFLEXION FINAL La actividad interpretadora que lleva a cabo el Tribunal Constitucional peruano se ha orientado hacia las diferentes vertientes doctrinarias desarrolladas por la doctrina, en especial las expuestas por el constitucionalista alemán Robert Alexy, acerca de la forma como se deben resolver los problemas derivados de la colisión del derecho a la libertad personal con otros derechos fundamentales. Ello, confirma que la interpretación constitucional debe estar abierta hacia las perspectivas que desde la teoría del derecho enriquecen el debate, construcción y delimitación de los conceptos jurídicos, sin que ello constituya un ejercicio de intelectualista sino más bien, una fecunda y viva actividad, pues se inserta en los concretos problemas del derecho a la libertad, y los resuelve, apelando a la interpretación. 53 SAR, Omar A. Ob. Cit. P.99. 126 Para terminar, en la medida en que se comprueba la recurrencia a las teorías anotadas, se puede afirmar que el TC gracias a su continua exploración, está en paulatino crecimiento, enriqueciendo el contenido y alcance de los derechos. Dado el carácter de supremo intérprete de la Constitución y de ser fuente de creación del Derecho, el TC se encuentra en condiciones de “dirigir” u “orientar” los esfuerzos que por proteger los derechos fundamentales realizan los demás operadores jurídicos, sociales y políticos. Ello refleja una vitalidad y dinamismo que justifican su existencia. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ALEXY, Robert Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: centro de estudios constitucionales, 1993. CASTILLO CORDOVA, Luís Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data. Piura, Universidad de Piura, 2004. CHACIN FUENMAYOR, Ronald de J. La Doctrina de Interpretación de los Derechos Humanos y la Constitución Venezolana de 1999. Maracaibo: Gaceta Laboral, Agosto del 2004. Vol. 10. Nº 2. EGUIGUREN PRAELI, José Francisco La libertad individual y su protección judicial mediante la acción de Habeas Corpus. En: QUIROGA LEON, Aníbal (Compilador) Sobre la jurisdicción constitucional. Lima, PUCP, Fondo Editorial, 1990. EGUIGUREN PRAELI, José Francisco Estudios constitucionales Lima: ARA Editores, 2002. 127 MONROY CABRA, Marco Gerardo La interpretación constitucional. Bogotá: Librería ediciones del Profesional, 2005. O´DONNELL, Daniel Protección Internacional de los Derechos Humanos. Lima, Fundación Friedrich Naumann, 1988. PÉREZ LUÑO, Antonio Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 1995. RUBIO CORREA, Marcial Estudio de la constitución Política de 1993. Lima, PUCP; Fondo Editorial, 1999. Tomo I. RUBIO CORREA, Marcial Interpretación de la constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: PUCP, Fondo Editorial, 2005. 128 CAPITULO I 1. EL DERECHO GENERAL DE LIBERTAD El jurista alemán Robert Alexy, en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, refiere que el Tribunal Constitucional Alemán, en decisiones uniformes ha interpretado el derecho al libre desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 2 párrafo 1 LF como “libertad de la acción humana en el más amplio sentido”54. Para Alexy, dicho precepto garantiza un derecho fundamental a la libertad general de acción, que el define como “la libertad”. De ese derecho general de libertad se derivan dos consecuencias: “por una parte, a cada cual le está permitido prima facie – es decir, en caso de que no intervengan restricciones - hacer y omitir lo que quiera (norma permisiva). Por otra cada cual tiene prima facie – es decir, en la medida en que no intervengan restricciones - un derecho frente al estado a que éste no impida sus acciones y omisiones, es decir no intervenga en ellas (norma de derechos)55. Se dice que la versión amplia del derecho general de libertad expuesta, no llega a ser tan amplia, puesto que tanto las normas permisivas como las de derechos se refieren sólo a acciones del titular del derecho fundamental. Al respecto el Tribunal Constitucional Federal ha sostenido que el derecho general de libertad puede extenderse – más allá de la protección de acciones – a la protección de situaciones y posiciones jurídicas del titular del derecho fundamental. La fundamentaciòn sería que las intervenciones en situaciones y posiciones jurídicas de un titular de derecho fundamental afectan siempre indirectamente su libertad de acción, por ejemplo la violación de la situación de 54 55 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. De E. Garzón. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1993.p. 333. En el Art. 2 inciso 24 parágrafo a.) de la Constitución peruana de 1993 encontramos los supuestos de libertad general de acción que contiene la norma permisiva como la norma de derechos. 129 la libre comunicación mediante grabaciones secretas, afecta la posibilidad de acción de su titular56. En la doctrina alemana se afirma que un supuesto de hecho tan amplio como el del derecho general de libertad exige una amplia versión de la cláusula restrictiva. Ello va generar consecuencias jurídico-procesales: Toda persona puede pretender expulsar una ley del sistema normativo, vía acción de inconstitucionalidad, alegando que restringe su libertad de acción. Frente a esta objeción, Alexy asegura que la concepción de un derecho general de libertad trae más ventajas que desventajas. 2. UNA CONCEPCION FORMAL-MATERIAL DEL DERECHO GENERAL DE LIBERTAD Según Alexy, la concepción de un derecho general de libertad, ha merecido en la doctrina la objeción de que es un derecho vacío, sin sustancia, porque no contiene ninguna pauta para juzgar acerca de la admisibilidad de restricciones a la libertad. Configurado así, lo que otorga el derecho no resultaría de un “contenido de libertad”, sino sólo de las admisibles “restricciones de las intervenciones legales en la libertad”, entonces en lugar de hablar de libertad de acción se hablaría sólo de “libertad de intervención”. Bajo tales premisas el derecho general de libertad sería un derecho fundamental a la constitucionalidad de toda la actividad estatal. El “principio fundamental del Estado de Derecho” sería elevado a la categoría de derecho fundamental. Ello permitiría interponer acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que de un modo y otro restringen la libertad general de acción. En opinión de Alexy la tesis anotada, contradice el sistema normativo. (57). Alexy sostiene que la objeción del contenido vacío no puede sustentarse en la tesis de la no tipicidad, ya que a través de la inclusión de la propiedad de 56 57 ALEXY, Robert. Ob.cit. p. 334. Ibid. pp. 335-336. 130 ser una acción en la norma permisiva iusfundamental general, el ámbito de lo prima facie protegido es descrito expresamente y con toda la claridad deseable. Por otro lado, la objeción del contenido vacío del derecho general de libertad tampoco puede apoyarse en la tesis de falta de sustancia. Para explicarlo Alexy menciona dos decisiones del Tribunal Constitucional Federal: en el fallo sobre la Ley de colectas, se trataba el tema de si las colectas podían estar sometidas a una prohibición represiva con reserva de excepción. El tribunal constató que la actividad de realizar colectas cae dentro de la libertad general de acción y que una prohibición represiva con reserva de excepción la restringe. Para la admisibilidad de la restricción exige que ésta sea compatible con el principio de proporcionalidad, para ello parte del postulado de ponderación siguiente: “Cuanto más afecte la intervención legal manifestaciones elementales de la libertad de acción humana, tanto más cuidadosamente tienen que ser ponderadas las razones aducidas como justificación frente al derecho básico de libertad del ciudadano”. La ley de ponderación exige que, a medida que aumenta el grado de afectación, un creciente grado de la importancia del cumplimiento del principio opuesto58. No en todas las decisiones en las que se trata de la restricción de la libertad general de acción se expresa tan explícitamente la necesidad de ponderación. Esto no dice nada en contra de la validez de la ley de ponderación. Para explicarlo Alexy pone el ejemplo de la resolución sobre la prohibición de alimentar palomas en la que se habla de una parte, de una “intervención muy limitada en la libertad de practicar el amor a los animales” y, por otra, de los “intereses superiores de la comunidad” que justifican la intervención. Pero que en ambas decisiones, el examen de la violación del derecho general de libertad que hace el Tribunal Constitucional Federal, pasa por aplicar el principio de proporcionalidad en sentido estricto. De todo ello, Alexy concluye que si puede ponderarse frente al derecho general de libertad, entonces éste no puede carecer 58 Ibid. p. 339. 131 de substancia, pues no puede realizarse una ponderación frente a algo que carece de substancia59. Ahora bien, la libertad de hacer y de omitir hacer aquello que se desee, o libertad de elección, se conoce como “libertad negativa en el sentido amplio”. Si los obstáculos a la acción son acciones positivas de impedimento por parte de otros o del estado, se trata de la libertad negativa en sentido estricto o libertad liberal - se le llama “principio de la libertad negativa de acción” - . El caso de libertad liberal definible con mayor precisión es el de la libertad jurídica que consiste en el hecho de que está permitido tanto hacer como no hacer algo, cuando algo no está ni ordenado ni prohibido. El principio de libertad jurídica, exige que las alternativas de acción sean afectadas lo menos posible por mandatos y prohibiciones. Esta es la concepción formal60. Vinculación entre principios formales y materiales. En opinión de Alexis, para decidir si una prohibición constituye una afectación más intensa que otra se requiere otros criterios concretos, axial la norma de la dignidad de la persona se presenta como la fuente jurídicopositiva más general de criterios concretos. En ese sentido se ha expresado el Tribunal Constitucional Federal Alemán: “En la determinación del contenido y alcance del derecho fundamental del artículo 2 párrafo 1 LF, hay que tomar en cuenta que, según la norma fundamental del artículo 1 párrafo 1 LF, la dignidad de la persona es intangible y exige respeto y protección frente a todo poder publico”. Esto no significa renunciar a la concepción de un derecho general de libertad negativa (de hacer u omitir lo que uno quiera) y sustituirla con una concepción concreta de la libertad orientada por la dignidad de la persona, en la que las libertades se evalúen positivamente. La conexión entre la libertad 59 60 Ibid. pp. 339-340 Ibid. p. 341. 132 negativa y la dignidad de la persona es que la primera es una condición necesaria pero no suficiente de la dignidad humana. Por ello, un recurso a la dignidad humana no puede conducir nunca a una sustitución del principio “formal” de la libertad negativa por los principios concretos exigidos por la norma de la dignidad de la persona. La libertad negativa entonces no puede ser sustituida por principios concretos pertenecientes a la norma de la dignidad de la persona, sino más bien, complementada. En opinión de Alexis, además del principio formal de la libertad negativa, al principio de la dignidad de la persona hay que vincularlo con principios materiales que se refieren a las condiciones concretas de las cuales depende el cumplimiento de la garantía de la dignidad de la persona. Entre los principios materiales se cuentan, entre otros, aquéllos que valen para la protección del ámbito más interno y aquéllos que otorgan al individuo un derecho prima facie a la auto presentación frente a sus congéneres. Estos principios materiales concretos aparecen junto al aspecto formal de la libertad negativa y no lo desplazan en tanto la libertad negativa es una razón independiente para la protección iusfundamental porque es un valor en sí. Por tanto el principio de dignidad de la persona puede tanto apoyar como completar el de la libertad negativa. Esto es posible porque el principio de la dignidad de la persona debe ser precisado por un haz de subprincipios entre los cuales se cuentan, a más del principio formal de la libertad negativa, numerosos principios materiales que pueden aparecen en ponderaciones al lado de la libertad negativa y determinar su peso. La concepción del derecho general de libertad expuesta puede ser llamada, según Alexy, una “concepción formal-material”. Es formal en la medida en que parte de la libertad negativa y la trata a esta como valor en sí. Es material porque, en caso de colisiones, determina el peso relativo del principio de la libertad negativa en el caso concreto también sobre la base de otros principios que, frente al de la libertad negativa, tienen un carácter material. 133 3. LAS ESFERAS DE PROTECCION Y DERECHOS DE LIBERTAD TACITOS. 3.1 La Teoría de las Esferas. Esta teoría, a decir de Alexy61, se encuentra en el fallo Elfes en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán habla de un “ámbito último intangible de la libertad humana”. Es posible distinguir hasta tres esferas con decreciente intensidad de protección: 1. La esfera más interna: Se trata de un ámbito último intangible de la libertad humana, el ámbito considerado “irreductible” ; en otros términos “la ultima valla”, el “espacio más intimo intangible per se ; “núcleo absolutamente protegido de la organización de la vida privada” 2. La esfera privada amplia: Abarca el ámbito privado en la medida en que no pertenezca a la esfera más interna; y 3. La esfera social: Abarca todo lo que no ha de ser incluido en la esfera privada amplia. La teoría de las esferas, en opinión de Alexy puede ser entendida como el resultado de ponderaciones del principio de la libertad negativa conjuntamente con otros principios, por una parte, y principios opuestos, por otra. Se podría pensar que esto no vale para la esfera más interna, ya que su amplitud no tiene nada que ver con ponderaciones; pero no es así. La esfera más interna es, per definitionem, la esfera en la que siempre son decisivos los principios que hablan a favor de la protección, pues no es posible aducir 61 Ibid. pp. 349 y ss. 134 principios opuestos que sólo podrían referirse o bien a derechos de otros o a bienes colectivos, ya que no son afectados los derechos de otros o los intereses de la comunidad. Sin embargo, se puede considerar en este caso la aplicación de la ley de ponderación: como el caso más extremo. Se tratará de una ponderación que, bajo determinadas circunstancias, conduce a una prioridad absoluta del principio de la libertad negativa conjuntamente con el principio de la dignidad de la persona frente a cualesquiera principios opuestos concebibles. Ello no cambia el hecho de que en ciertas circunstancias el resultado de la ponderación es tan seguro que puede hablarse de reglas aseguradas en alto grado, que protegen el ámbito más interno, y estas reglas pueden ser aplicadas sin entrar en una ponderación, pero sigue siendo cierto que estas reglas son el resultado de ponderaciones en todos los casos de duda, entonces la ponderación tiene relevancia aún en la esfera más interna. En la esfera privada más amplia, el Tribunal Constitucional Alemán subraya la necesidad de un “estricto respeto del mandato de proporcionalidad”. Ello no quiere decir que en la esfera social el principio de proporcionalidad vale menos. Es indudable que una afectación intensa en la esfera social requiere razones de más peso que una afectación insignificante de la espera privada más amplia. Además, muchas veces, es difícil decidir si un caso pertenece a la esfera privada amplia o a la esfera social. Entre lo más privado y aquello que no tiene nada de privado existe una transición gradual. Por eso es importante diferenciar según la intensidad de la afectación y el grado de privaticidad. En suma, la teoría de las esferas describe la protección iusfundamental de diferente intensidad según las circunstancias. En el ámbito de la esfera más íntima, los pesos son tan obvios que pueden reformularse en reglas relativamente generales. Por lo demás, importan las ponderaciones en las cuales del lado de la libertad se encuentra el principio de la libertad negativa a la que se suman otros principios. Esta formulación responde a la concepción formalmaterial. 135 3.2 Derechos a la Libertad Tácitos. Aunque se apoya en parte en la teoría de las esferas, la teoría de los derechos de libertad tácitos, va más allá de ella. Alexy62 aconseja establecer tres distinciones para su aclaración, a saber: 1. En la primera se trata de saber si el bien protegido del derecho de libertad tácito es una acción o una situación del titular del derecho fundamental. En el caso de acciones (en los casos de viajar, realizar colectar, alimentar palomas), puede formularse una norma permisiva: a puede realizar colectas. En el caso de situaciones (casos de intangibilidad del ámbito secreto y de la existencia de condiciones bajo las cuales la persona “puede desarrollar y conservarse personalidad”) no puede formularse normas permisivas, pero sí prohibiciones dirigidas a los destinatarios de derechos fundamentales a las que corresponden derechos de igual contenido del titular de derecho fundamental: le está prohibido a b afectar el ámbito secreto de a; a tiene frente a b un derecho a que b no afecte el ámbito secreto de a. 2. La segunda distinción se da entre derechos de libertad tácitos abstractos y concretos. Un derecho muy abstracto es el “derecho general a la personalidad garantizado constitucionalmente”, uno más concreto, el “derecho a disponer sobre presentaciones de la persona” y uno muy concreto el derecho a que no se lleve a cabo “la repetición de un informe televisivo sobre un delito grave que no responde ya a intereses actuales de información” si “ello pone en peligro la resocializaciòn del autor del delito. 3. La tercera distinción alude a la diferencia entre posiciones prima facie y definitivas. Una posición prima facie es por ejemplo el derecho a viajar. Es un derecho general protegido por la norma constitucional, pero puede ser restringido. Una posición definitiva es por ejemplo la 62 Ibid. pp. 353 y ss. 136 permisión de un propietario de un automóvil a llevar personas en su vehículo, a cambio de un pago que no supere el monto de los costos del viaje, es decir es la forma como se concreta el derecho general. 3.2.1. Derechos referidos a la acción. Para Alexy la determinación en las posiciones prima facie referidas a acciones, es problemática. Si todas las acciones están abarcadas por el derecho general de libertad (artículo 2 párrafo 1 LF), entonces está incluida toda acción determinada como viajar, realizar colectar y alimentar palomas. Y admitiendo que existen tantos derechos de libertad tácitos como descripciones de acciones y un número infinito de descripciòn de acciones, si en el caso de las posiciones prima facie referidas a acciones se apunta sólo a tales relaciones de inclusión, el concepto del derecho de libertad tácito pierde todo su sentido en las posiciones prima facie referidas a acciones. Ello puede ser superado apelando a dos restricciones. La primera restricción alude a que sólo en descripciones de acción relativamente generales hay que suponer derechos de libertad tácitos. En base a ello se puede sostener que hay un derecho de liberad tácito a viajar pero no de un derecho de libertad tácito a viajar vestido insólitamente, sino más bien dos derechos de libertad tácitos relativamente abstractos (el derecho a viajar y el derecho a vestirse como uno quiera). La segunda restricción sostiene que las acciones que están prohibidas por normas cuya constitucionalidad se encuentran fuera de duda, deben ser excluidas del ámbito de los derechos de libertad prima facie tácitos. Por tanto tales acciones serán protegidas prima facie, no por un derecho de libertad tácito, sino por el derecho general de libertad. De esta manera se delimita el concepto del derecho de libertad prima facie tácito y referido a acciones, para su 137 operatividad. Los derechos que se ubican en esta categoría responden, en su estructura, a los derechos de libertad escritos o expresos.63 3.2.2. Derechos referidos a situaciones. Alexy sostiene que los derechos referidos a situaciones, por ser sumamente abstractos, son más complicados que los derechos referidos a acciones, como el “derecho general a la personalidad garantizado constitucionalmente”, cuya tarea es “garantizar la esfera personal estricta de la vida y la conservación de sus condiciones básicas”. El autor alemán encuentra una conexión clara entre la teoría de las esferas y el derecho general a la personalidad. El derecho general a la personalidad puede ser considerado como una parte de la teoría de las esferas elevada al nivel de los derechos. El derecho general abstracto a la personalidad tiene un haz de derechos más concretos, considerados, por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, como “bienes protegidos del derecho general a la personalidad”, como: el derecho a las esferas privada, secreta e intima, el derecho al honor personal, el derecho a disponer sobre la presentación de la propia persona, el derecho a la propia imagen y a la palabra hablado, “bajo determinadas circunstancias, el derecho a estar libre de la imputación de manifestaciones no realizadas”, el derecho a no ser afectado en la “autodefinida pretensión de prestigio social” y el derecho a la protección de los datos personales. Estos derechos más concretos requieren de ponderación en el sentido formal – material, una análisis caso por caso, tomando en cuenta sus peculiaridades. Ello lleva a sostener que existe un “ámbito absolutamente inviolable” como un haz de posiciones protegidas definitivas concretas, que son el resultado relativamente seguro de ponderaciones. Se subraya la referencia a la ponderación en el ámbito amplio de la personalidad. 63 Ibid. Pàg. 354-355 138 De lo anterior Alexy concluye que los derechos de libertad tácitos no son algo cualitativamente diferentes del derecho general de libertad, que vale tanto para la libertad de acción como para la no afectación de situación y posiciones del titular del derecho fundamental, más bien constituyen formas de la misma, pero cualificadas en un doble sentido: Están cualificadas porque presentan una descripción más precisa del supuesto de hecho (son más especiales), y, también porque han experimentado una conformación y reforzamiento jurisprudencial. Se basan en normas del derecho judicial, surgidas en el marco y sobre la base de la norma general del derecho de libertad. La concepción formal material muestra que un derecho general de libertad es posible y aplicable; mientras que los derechos de libertad tácitos (por ser derechos especiales) no pueden otorgar nunca una protección exhaustiva de la libertad. Por ello, donde los derechos de libertad tácitos no pueden intervenir, hay que aplicar directamente el derecho general de libertad, derecho que además es fundamento jurídico-positivo de los derechos de libertad tácitos64. 4. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL La libertad individual ha sido definida conceptualmente de acuerdo a tres posibles alcances o sentidos65: 1. Como un espacio de independencia o autonomía, es decir, correspondiente a la autonomía privada, de decisión personal o colectiva, protegible frente a presiones que puedan determinarla. 64 65 Ibid, pàg. 356-358. SANCHEZ AGESTA, Luís, nombrado por EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales, Ed. ARA, Lima, 2002, p. 27. 139 2. Como la capacidad positiva de poder realizar las decisiones y actuar en la vida social. 3. Como una libertad de elección, es decir, la posibilidad de elegir entre distintas posibles actuaciones. Por tanto, uno de dichos ámbitos lo constituye la libertad personal, la cual incluye la libertad física o ambulatoria, por la cual toda persona tiene la facultad de desplazarse libremente por donde le plazca, sin mayores limitaciones que las derivadas del medio donde se actúa y de las normas constitucionales, a efectos de preservar o salvaguardar otros derechos o valores considerados igualmente trascendentes. En ese sentido, el derecho a la libertad física garantiza a su titular el no verse privado de este derecho por una decisión irracional o arbitraria, ni ser detenido o limitado en su libertad en casos distintos a los establecidos en la constitución, la ley o los tratados internacionales de derechos humanos. 5. EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL La libertad personal como un derecho de primer orden, expresión de la dignidad humana, está reconocida por los diferentes instrumentos internacionales, y por la propia normativa nacional 5.1. Normas Internacionales: En los instrumentos internacionales encontramos lo siguiente: - Declaración universal de Derechos Humanos Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 140 - Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 9.“1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Artículo 11.- Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. - Declaración americana de los derechos y deberes del hombre Artículo XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes pre-existentes”. - Convención Americana de Derechos Humanos Articulo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 141 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro d un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 5.2. Normas Nacionales: 5.2.1 Evolución de las normas constitucionales en materia de libertad personal - Constitución de 1828 (Art. 127): “Ninguno puede ser preso sin precedente información del hecho por el que merezca pena corporal y sin mandamiento por escrito del juez competente; pero “. In fraganti puede un criminal ser arrestado por cualquier personas y conducido ante el juez (…) La declaración del preso por ningún caso puede diferirse de cuarenta y ocho horas”. - Constitución de 1856 (Art. 18): “Nadie puede ser arrestado sin mandato escrito del juez competente o de la autoridad encargada del orden público, excepto por delito in fraganti; debiendo en todo caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro de 24 horas”. - Constitución de 1933 (Art. 56): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito del Juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en flagrante delito, debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de 24 horas, o en el termino de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, el que ordenará la 142 libertad o librará mandamiento de prisión en el término que señala la ley. - Constitución de 1979 (Art. 2ª, 20, g): “Toda persona tiene derecho (…) a la libertad y seguridad personales. En consecuencia nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso, el detenido debe ser puesto, dentro de veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un termino no mayor de quince días naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido el término”. El tratamiento constitucional de la libertad personal y sus restricciones válidas, mantuvo una concepción y estructuras similares; sin embargo se abandonó la opción de conceder exclusivamente al juez la atribución para disponer detenciones, otorgándose dicha facultad – en las Constituciones de 1856 y 1933 – a las autoridades encargadas de preservar el orden público. También se autorizo a particulares a detener en flagrancia. El término de duración de detención se redujo de cuarenta y ocho a veinticuatro horas. Como se aprecia de los textos normativos, las modificaciones sustanciales fueron introducidas por la Constitución de 1979, a saber: 143 - Se reservó de modo exclusivo a la autoridad judicial la facultad de ordenar la detención. - Se limitó a la policía a realizar detenciones en cumplimiento de una orden emanada del Juez o por iniciativa propia en flagrante delito. - Además de mantenerse el plazo ordinario de detención de veinticuatro horas, se extendió el plazo de detención preventiva hasta 15 días naturales para los casos de tráfico de drogas, terrorismo y espionaje. - Suprimió la detención en flagrancia por particulares. No obstante a este nuevo orden normativo, surgieron problemas en su aplicación, que se tradujeron, entre otras en la continuidad de detenciones policiales sin mediar mandato judicial ni flagrante delito, en base a prácticas arraigadas de discrecionalidad de la policía fundadas en parte en su propia Ley Orgánica – incluso la de 1986 – que autorizaba la detención e “sospechosos”. Estas prácticas se asentaron debido a que fueron convalidadas por el órgano jurisdiccional en base a interpretaciones erradas de la norma constitucional, como el termino “en todo caso” en virtud al cual los jueces se limitaban a constatar el tiempo de detención, más no verificar las causas, legitimando así detenciones arbitrarias. En este error también incurrió el Tribunal Constitucional en no pocas decisiones, además de haber usado otro argumento para legitimar detenciones arbitrarias como: el cumplimiento de la policía de su labor de investigación y prevención, validando en muchos casos las detenciones fuera de los casos habilitados por la norma constitucional. 144 5.2.2. Constitución Peruana de 1993. Articulo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: a. “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe”. Este derecho garantiza la libertad general de acción. A la manera de Alexy abarcaría todas las acciones de los titulares del derecho fundamental (norma permisiva) y todas las intervenciones del estado en las acciones de los titulares de derecho fundamental (norma de derechos). b. “No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, Salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”. Esta norma establece la “reserva de ley” con respecto a las limitaciones que se pueden establecer al derecho a la libertad personal, por ejemplo en los supuestos de privación de libertad como consecuencia de enfermedades mentales, toxicomanía, logro de objetivos educativos, control de migrantes. En ese sentido, la ley debe precisar las condiciones para asegurar el respeto de los derechos y libertades de las personas, y debe buscar satisfacer las exigencias provenientes del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. 145 c. “No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato Judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”. f. “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y Motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Publico y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho termino”. Esta norma, tiene la virtud de superar las deficiencias de su antecesora (Constitución de 1979), en efecto: - Suprime la frase “en todo caso” del segundo párrafo (que dio lugar a interpretaciones erróneas para validar detenciones arbitrarias). Con lo que se ratifica que no se admite ningún caso, fuera de los preceptuados por la Constitución, de detención. - En el tercer párrafo precisa que la excepción se refiere exclusivamente al término de duración de la detención (hasta 15 días), no dejando margen para que se admitan 146 interpretaciones que justifiquen detenciones - fuera de los casos de orden judicial o flagrancia – basadas en sospechas o con fines de investigación. Cabe precisar, siguiendo a Luís Castillo Córdova, que existe flagrancia cuando la comisión del delito es actual, y en dichas circunstancias el autor es descubierto y detenido. Asimismo, cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene de cometerlo66 La Constitución de 1933 también incorpora normas garantistas en pro de la libertad personal, durante los regímenes de excepción, contenidas en el artículo 200ª, en los siguientes términos: “Articulo 200.- Son garantías Constitucionales: La acción de habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos (…) El ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137ª de la Constitución. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el Órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo (…)”. 66 CASTILLO CORDOVA, Luís. Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data. P. 326. 147 De este modo se precisa que en un régimen de excepción son los derechos los que se suspenden, más no las garantías67. Y que en dicha situación el juez debe analizar la razón habilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. 6. GRADOS DE AFECTACION AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. Según el constitucionalista Eguiguren Praeli, el derecho a la libertad personal puede ser afectado en diferentes grados68, a saber: 1. La privación de libertad: Consiste en la afectación grave e intensa de la libertad de una persona, justificada en la existencia de un proceso penal actual o futuro o se relacione con casos autorizados por la ley. La detención impide el desplazamiento, en orden al cumplimiento de una medida u orden privativa de libertad. Una modalidad sería la detención preventiva que tiene lugar por acción de la autoridad policial en casos de flagrancia delictual. 2. La restricción de la libertad: Se trata de una limitación de carácter leve, poco intensa o mínima al derecho de libertad, realizadas con la finalidad de llevar a cabo determinadas indagaciones vinculadas, no a un proceso penal actual o futuro, sino a la función preventiva policial y al mantenimiento del orden público o seguridad ciudadana. 3. La retención: Es una forma de restricción de la libertad, que le impide a la persona determinar libremente su movimiento mientas dure la medida. Los casos más comunes de restricción de libertad son las retenciones para efectos de constatar el grado de alcoholemia de los 67 68 La Constitución de 1993 acoge de este modo, lo establecido en la opinión consultiva 7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Lima, 2002, Pág. 27. 148 conductores de vehículos o verificar la identidad de una persona, realizadas por la policía con fines de prevención y control. Mas allá de los esfuerzos de precisar los alcances de los grados de afectación a la libertad personal, como afirma Eguiguren Praeli69, se presentan “zonas grises” o matices tenues para dilucidar si nos encontramos ante una simple restricción de la libertad o, más bien, ante una verdadera privación de ésta. Por ejemplo la prueba de verificación del consumo de alcohol o la diligencia de identificación en la vía pública, prima facie constituyen una leve restricción de la libertad. Pero si implican el traslado a un lugar distinto a la intervención (dependencia policial) o la retención por mayor tiempo, configurarían una situación de gravedad e intensidad que en opinión de algunos calificarían en una verdadera privación de la libertad. 7. MODALIDADES DE VIOLACION AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL La doctrina especializada70 señala algunas modalidades de vulneración a la libertad personal, que a continuación se transcriben: a. La detención arbitraria.- Es aquella que se produce siguiendo procedimientos distintos a los prescritos por la ley o conforme a una ley cuya finalidad sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridad, por ejemplo la detención sin orden judicial, la detención por motivos políticos, la detención posterior al cumplimiento de la pena o de ordenada la liberación o de promulgada una amnistía. El concepto de detención arbitraria es más amplio que la detención ilegal y esta última siempre es arbitraria. 69 70 Ibid, p.30. NOVAK, Fabián. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. P. 177. 149 Por ello Eguiguren Praeli prefiere referirse a detenciones o restricciones de la libertad arbitrarias por ser un concepto más amplio ya que involucra no sólo a detenciones manifiestamente inconstitucionales o ilegales, también comprende a aquellas que guarden correspondencia formal con los supuestos previstos por la Constitución o en una ley, a pesar de ello ser arbitrarias por carecer de razonabilidad o proporcionalidad, ya sea en su aplicación al caso concreto o por el cuestionamiento de la norma “legal” que les sirve de fundamento. Entonces, el concepto de “detención arbitraria” tiene alcances de “ilegalidad” (es decir, contrario a las normas) como de ilegitimidad (cuando la finalidad es opuesta al sistema jurídico considerado en su conjunto). La doctrina especializada sustenta al respecto, lo siguiente: “[...] debe observarse que, mas que la detención “ilegal”, lo que se desea evitar es la detención “arbitraria”. Sin duda que la exigencia de la “legalidad” de una detención o prisión puede ser una primera garantía en contra de la arbitrariedad, pero el hecho que nadie pueda ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley no significa que la medida de la “arbitrariedad” de tal acto deriva, única y necesariamente, de su conformidad con la ley o de la violación de la misma; la ley es una herramienta más, que puede servir para reducir las privaciones arbitrarias de la libertad, pero ella no garantiza el que ciertas detenciones, practicadas de acuerdo a la ley, no puedan ser igualmente arbitrarias. En tal sentido, se ha expresado que el término “arbitrario” no es sinónimo de ilegal y denota un concepto más amplio. Parece claro que, aunque la detención o prisión ilegal es casi siempre arbitraria, una detención o prisión hecha de acuerdo con la ley puede, no obstante, ser también arbitraria [...] la detención o prisión sería arbitraria cuando se efectué: a) por motivos conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley, o b) conforme a una ley cuya finalidad fundamental 150 sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y la seguridad” (71) b. La detención ilegal.- Cuando la detención tiene lugar sin una norma legal que la sustente y se basa en la simple discrecionalidad o decisión de la autoridad; o incumpliendo los requisitos que la ley establece, como por ejemplo la exhibición de la orden de detención; o por motivos distintos a los perseguidos por la ley. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la Convención Americana (artículo 7) contiene garantías específicas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detención o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero – detenciones ilegales – nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto – detenciones arbitrarias – nadie puede ser sometido a detención por causas y métodos que, aún calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad72. c. Aplicación retroactiva de la ley penal.- Se vulnera la libertad personal cuando se aplican retroactivamente las leyes que aumentan las penas privativas de libertad. Se permite la aplicación retroactiva de leyes sólo sin son beneficiosas al reo. 71 72 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. Citado por: RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la constitución Política de 1993. Tomo I. pp. 490-491. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Cesti Hurtado. Sentencia del 29 de septiembre de 1999. Serie G, n. 56, Párr.140. 151 d. No informar al detenido de los motivos de su detención.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el incumplimiento de esta obligación convierte el acto de detención en un secuestro73. La obligación de informar exige informar suficientemente, a la persona afectada, la base legal de la detención y los hechos del caso, mostrándole la resolución judicial respectiva debidamente fundamentada, a fin de que ejercite las acciones vinculadas a enervar el mandato de detención. e. El detenido no es conducido sin demora ante un juez o funcionario competente a efectos de que se examine la procedencia de la detención.- Cuando al detenido le es negado el “control judicial inmediato”. El no reconocimiento de la detención de una persona se encuentra por lo general vinculado a la violación del derecho a la integridad física. f. Impedir a una persona el ejercer su derecho a ser juzgada e interponer un recurso eficaz (habeas corpus) para impugnar la legalidad de su detención.- Para el cumplimiento de este objetivo se exige la presentaron del detenido ante el juez competente y que la vigencia de la garantía del habeas corpus no puede ser interrumpida por motivo de un estado de excepción. g. La detención preventiva dictada arbitrariamente.- Vale decir que la detención preventiva no debe ser la regla general, sólo debe ser dictada si existen motivos racionalmente suficientes para creer que la persona cometió una infracción grave castigada por ley con pena privativa de libertad, que existan razones para presumir peligro de fuga o perturbación de los actos de investigación. 73 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Chile 1985.Cáp., Párr.100. 152 h. Se vulnera la libertad personal cuando una persona es detenida por incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil (deudas o incumplimiento de obligaciones contractuales). i. La libertad personal es afectado cuando se establecen penas desproporcionadas o de tal magnitud que trascienden la persona del delincuente o el bien jurídico protegido. CAPITULO II EL DERECHO A LA LIBERTAD EN LA JURISPRUDENCIA DEL TC CATEGORIAS INTERPRETATIVAS APLICADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. En doctrina (74) se han desarrollado ciertos criterios o categorías que pueden aplicarse para resolver conflictos donde se ven involucrados los derechos fundamentales y, obviamente, entre ellos el derecho a la libertad. Tales criterios son: 1. El principio de la dignidad de la persona humana. 2. Las restricciones de los derechos humanos. 3. El contenido esencial. 4. La proporcionalidad o ponderación. 5. La primacía de los intereses colectivos sobre los individuales 6. La teoría de los servicios mínimos. 7. La indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. 74 CHACIN FUENMAYOR, Ronald de J. La Doctrina de Interpretación de los Derechos Humanos y la Constitución Venezolana de 1999. Maracaibo, 2004. pág. 165 y SS. 153 A continuación desarrollaremos las categorías precedentes e intentaremos identificar su aplicación en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 1. El principio de dignidad de la persona humana Este principio, reconocido en el artículo 1 de la Constitución política, se erige como el eje fundamental o superior en el ordenamiento positivo, al punto que el conjunto de derechos debe ser compatibilizado o coordinado con este principio - a esta complementariedad Alexy la denomina “la concepción formalmaterial del derecho general de libertad - . Al reconocimiento del valor superior de la persona humana, le es consustancial el que las interpretaciones a ser asumidas, nunca deben tratar a la persona humana como un medio, sino como un fin. De ahí que la actividad estatal y de la sociedad debe tener como ultimo fin el reconocimiento y consolidación de la dignidad de la persona humana. Por tanto, en el plano ontológico, este principio hace las veces de fundamento o antecedente de cualquier otra formulación normativa, en tanto siempre debe estar primero la exigencia de respeto de la dignidad de la persona, la misma que no puede ser preterida en aras de otros derechos. Asimismo, lejos de buscarse una contradicción o supremacía, de lo que se trata mas bien es de “compatibilizar” o que la aplicación de los derechos debe ser congruente o favorecedora de la dignidad y defensa de la persona humana. Ahora bien, el que la dignidad sea el fundamento de la persona es porque se incorpora al “mínimo” de derechos existentes. Al estar residente en dicho orbe es que la dignidad no puede, en ningún caso, verse afectada por otros derechos. Por tanto, si del hecho de vida en relación se hace necesario el establecimiento de ciertas limitaciones a los derechos, con lo que se confirma que los derechos no tiene carácter de absolutos, debe afirmarse que una de las limitaciones del ejercicio de tales derechos lo constituye entonces el principio de dignidad de la persona humana, el cual sí posee un carácter de absoluto. En una sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que: 154 “… ningún derecho fundamental es absoluto y, por ello, en determinadas circunstancias son susceptibles de ser limitados o restringidos. No obstante ello, en ningún caso puede ser permitido desconocer la personalidad del individuo y, por ende, su dignidad. Ni aun cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su libertad es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su sola condición de ser humano le son consubstanciales. La dignidad, así, constituye un mínimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover.”(75) 2. Las restricciones de los Derechos Humanos Este punto es desarrollado por Robert Alexy. Afirma que las limitaciones de los Derechos Humanos brotan de la exigencia de compatibilizar los derechos de los distintos individuos, como también los derechos individuales y los bienes o derechos colectivos. Para que dichas restricciones sean viables, deben ser constitucionales, porque si no, se trataría de intervenciones arbitrarias. Asimismo, existen dos tipos principales de normas: las normas de competencia, que establecen la reserva legal, la autorización que tiene el Legislador en virtud de la Constitución para dictar las restricciones de los derechos humanos y, las normas de mandato y prohibición, dirigida a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos humanos. Las restricciones de los derechos humanos deben ser sólo a través de normas constitucionales, o sobre la base de estos mandatos. Ello determina que las restricciones de los derechos humanos solo pueden obedecer o tener su origen en normas de rango constitucional o bien normas de rango inferior a la Constitución, mediante autorización para dictar normas restrictivas a derechos fundamentales que autorice la Constitución. Las primeras son restricciones directamente constitucionales y las segundas, son restricciones indirectamente 75 En: RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima, 2005. pp. 147-148. 155 constitucionales76 - aquellas restricciones cuya imposición es autorizada por la Constitución -. El Tribunal Constitucional peruano, ha expresado: “11…. El artículo 4ª de la ley Nº 27770 señala que las personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, en todas sus modalidades, incluidas las cometidas por particulares, podrán recibir el beneficio de “(…) Semilibertad (…) cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa (…) 13. En este orden de ideas, la resolución cuestionada, al declarar improcedente el benéfico penitenciario concedido en primera instancia y, en consecuencia, exigir que la beneficiaria dé cumplimiento al requisito “sine qua non” establecido por ley para su concesión, no implica lesión a derecho constitucional alguno ni, mucho menos, evidencia la trasgresión de la prohibición constitucional de instaurar prisión por deudas, resultando de aplicación el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, Ley N.º 28237. 14. Finalmente, es importante recordar que este Tribunal, en consistente línea jurisprudencial, ha sostenido que “(...) cumplir con resarcir los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal” (Caso Jorge Eduardo Reátegui Navarrete, Exp. N.° 2982-2003HC/TC). En cuyo caso su incumplimiento sí puede legitimar la decisión de declarar improcedente la concesión del beneficio penitenciario, cuyo requisito de procedibilidad es precisamente el pago del integro de la reparación civil. Esto es así porque el origen de la obligación de pago se 76 ALEXY, Robert. Ob.Cit. p. 277. 156 afinca en el ámbito penal, sede en que se condenó a la beneficiaria imponiéndosele como condena el reparar el daño ocasionado por el delito77. En el presente caso, la exigencia del cumplimiento del pago de la reparación civil como condición previa para la procedencia del beneficio penitenciario de semilibertad, no es una restricción arbitraria. Se fundamenta en la exigencia establecida por la ley 27770 dictada dentro de los parámetros constitucionales. Se trataría de una restricción indirectamente constitucional. 3. El contenido esencial Alexy explica que una restricción de los derechos fundamentales es sólo admisible si en el caso concreto a principios opuestos les corresponde un peso mayor que al principio iusfundamental. Para él, contenido esencial es”aquello que queda después de una ponderación”78; así, sostiene explícitamente la teoría subjetiva relativa cuando afirma que la garantía del contenido esencial se reduce al principio de proporcionalidad. Garantía del contenido esencial y principio de proporcionalidad se identifican: como concluye rotundamente Alexy, citado por Martínez Pujalte79: “La garantía del contenido esencial del artículo 19 párrafo 2 LF no formula frente al principio de proporcionalidad ninguna restricción adicional de la restringiblidad de los derechos fundamentales”. La jurisprudencia constitucional española, a decir de Pujalte Martínez, ha oscilado entre las dos interpretaciones – absoluta y relativa – de la noción de contenido esencial, ya que por un lado se ocupa con especial atención de delimitar el significado de la expresión de “contenido esencial” definiéndola como la naturaleza jurídica de cada derecho que se considera preexistente al momento legislativo y también como los intereses jurídicamente protegidos; y 77 78 79 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de octubre de 2005, en el Exp. N.° 73612005-PHC/TC, en el recurso de agravio constitucional presentado por América Ortega Benel, a favor de Jacqueline Antonieta Beltrán Ortega, contra la 4ª Sala Penal de la Corte Superior de Lima. ALEXY, Robert. Ob. Cit. P. 287.288. MARTINEZ PUJALTE, Antonio Luís. La Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales. Tabla XIII Editores, Trujillo, 2005. P.28. 157 por otro – en otra sentencia – se olvida la idea de intangibilidad del núcleo esencial de los derechos, y se limita al juicio sobre las medidas limitadoras a comprobar su idoneidad para los fines perseguidos, de acuerdo con la tesis relativa80. Igual derrotero ha seguido la jurisprudencia constitucional alemana. El Tribunal Constitucional peruano se pronuncia sobre el contenido esencial del derecho a la libertad personal, en los siguientes términos: ”…(que) a juicio del Tribunal Constitucional, el establecimiento de la pena de cadena perpetua (…) es contraria al principio de la libertad, ya que si bien la imposición de una pena determinada constituye una medida que restringe la libertad personal del condenado, es claro que, en ningún caso, la restricción de los derechos fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad , pues no solamente el legislador está obligado a respetar su contenido esencial, sino, además, constituye uno de los principios sobre los cuales se levanta el Estado Constitucional de Derecho, con independencia del bien jurídico que se haya podido infringir. Por ello tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal sino que debe contener límites temporales…” (Expediente Nº 0010-2002-AI/TC, Fundamentos Jurídicos 127 y 128)81. Es claro que el Tribunal Constitucional se inclina por la teoría absoluta del contenido esencial del derecho a la libertad personal, al establecer un “espacio inmune al estado”82, un espacio interior en el que no cabe ninguna interferencia. Operaria entonces una protección absoluta, que no admite juicios de proporcionalidad – a la manera de la teoría relativa preconizada por Alexy -, excepto en su núcleo no esencial o esfera accesoria. 80 81 82 MARTINEZ PUJALTE, Antonio Luís. Ob. Cit. P.32-34. SAR, Omar A. Constitución Política del Perú. Nomus & Thesis. Lima.2005.p.92. Ludwig SECHNEIDER, citado por MARTINES PUJALTE, Antonio Luís. Ob. Cit. P.29. 158 4. El principio de Proporcionalidad o Ponderación Al principio de proporcionalidad puede concebirse también, al igual que el contenido esencial, como una restricción del derecho fundamental. Toda restricción debe ser proporcional. En doctrina constitucional, proporcionalidad implica tres condiciones o exigencias de la medida de restricción, a saber: adecuación de la medida; estricta necesidad de la medida; y proporcionalidad de la medida en sentido estricto. El primero se refiere a que la restricción del derecho debe ser adecuada al fin que persigue la ley, sino es inmediatamente inconstitucional. El segundo se refiere a la estricta necesidad de la medida, en el sentido de que no debe existir una medida alternativa menos gravosa para el derecho que se limita. Y el tercero, explica la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto; es decir, si la medida a pesar de ser adecuada y necesaria, se justifica tomando en cuenta el bien colectivo que se invoca y la severidad que pueda tener la limitación sobre el derecho en cuestión. Alexy83 afirma que cuanto mayor sea el grado de afectación del principio que fundamenta un derecho individual, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro principio que fundamenta un derecho o bien colectivo, y que la ponderación se refiere a cual de los intereses en conflicto (que en abstracto, tienen el mismo rango) posee un mayor peso o gravitación en el caso concreto. Pone el ejemplo de un individuo acusado penalmente, el cual tiene garantías en el proceso ante el deber del Estado de aplicar adecuadamente el derecho penal. En tal situación, debe prevalecer el principio que de acuerdo al caso concreto, aparezca como mas importante, de modo tal que en el supuesto de flagrancia debe prevalecer el deber del Estado de aplicar la ley penal, pero en caso de que solo se trate de una sospecha, deben primar los principios que sostienen las garantías constitucionales del acusado. El Tribunal Constitucional peruano, se ha pronunciado en el siguiente sentido: 83 ALEXY, Robot. Ob. Cit. p. 339 159 “… como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto… puede ser restringido o limitado mediante ley (…). La validez de tales límites y, en particular, de la libertad personal, depende de que se encuentren conforme con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad (Caso Gangaram Panday, párrafo 47, en Sergio García Ramírez, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNAM, México 2001, pág. 117)”. “En ese sentido, considera el Tribunal Constitucional que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, ésta no es inconstitucional (…), sin embargo cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la ultima ratio a la que el Juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse sólo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general (…). En el caso el Tribunal Constitucional considera que no se afecta la libertad física del recurrente, pues conforme se ha sostenido (…) el actor obstaculizó la investigación judicial al ocultar hechos relevantes para culminar con éxito el proceso penal que se le sigue. En ese sentido, el Tribunal considera que existe base objetiva y razonable que justifica la decisión de la emplazada para no variar el mandato de detención en su contra (…). Por ello el T.C. considera que la detención practicada contra el actor no es indebida...”. “...En el presente caso, el Tribunal Constitucional, si bien ha subrayado la excepcionalidad de la detención provisional, ha considerado legitima la medida y ajustada a los fines constitucionales, luego de ponderar la conducta del actor - quien ha realizado acciones con el propósito de obstaculizar y ocultar evidencias probatorias en la investigación penal - , 160 concluyendo que en ese caso particular no existía una medida menos gravosa, que la detención provisional, para asegurar los fines del proceso penal”. 84 5. Primacía de los bienes o intereses Colectivos Alexy afirma que existe un conflicto o choque entre derechos sociales y normas de libertad o colisión entre derechos sociales entre sí. El primer caso se da cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre el derecho al trabajo de todos los ciudadanos con el derecho de naturaleza privada de la libre disponibilidad del empleador sobre los puestos de trabajo de su empresa, es decir la libertad de decidir cuantos trabajadores emplea. En caso que el Estado tratara de implementar una política para mitigar el desempleo, al asegurar un puesto de trabajo, tendría que afectar el derecho a la libre disponibilidad de la encomia privada85. Alexy afirma que un derecho de libertad prestacional estará garantizada como derecho humano cuando cumpla con tres 3 requisitos: el principio de la libertad fáctica; el principio de división de los poderes y el de la democracia; y la afectación de forma muy reducida, de la libertad jurídica de otros. Asimismo, en caso de la avizorada primacía de los intereses colectivos, mediante la vigencia del principio de Proporcionalidad, es imposible asumir una concepción absoluta en favor de determinado derecho, porque precisamente mediante la ponderación se deberá analizar cada caso concreto. En otras palabras, la primacía de algún derecho nunca puede ser absoluta86. La siguiente sentencia del Tribunal Constitucional releva la eficacia del ius puniendi del estado y la defensa de los valores y bienes jurídicos de la colectividad, dignos de tutela. 84 85 86 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 12 de agosto de 2002, en el Exp. N.° 1091-2002, seguido por Vicente Ignacio Silva Checa, ALEXY, Robert. Ob.Cit. p.492. Ibid. p. 494. 161 “cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios (...). Sin embargo, tal precepto –y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie (...) el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados”87 6. La Teoría de los Servicios Mínimos Se trata de un medio de resolución de conflictos entre derechos que están vinculados a la prestación de algún servicio público a la colectividad. En los casos de colisión entre diversos derechos humanos, podrán prevalecer ambos derechos, siempre y cuando se garantice por lo menos el servicio mínimo para la colectividad, derivado de uno de los derechos que se hace valer. Por ejemplo, en los casos de contradicción entre el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho a huelga de maestros, o el derecho a la salud de los ciudadanos y el derecho a huelga de los médicos y demás profesionales de la salud, podrán mediante la teoría de los servicios mínimos, confluir ambos derechos, a través de una huelga que garantice al menos, los servicios mínimos de salud o de educación, según el caso de que se trate. 87 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 08 de julio de 2002, en el Exp. N.° 1428-2002-HC, seguido por Ángel Alfonso Troncoso Mejìa, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte superior de La Libertad. 162 Por tanto, nunca el ejercicio de algún derecho puede afectar al servicio mínimo que garantiza otro derecho, cuando de su prestación o realización dependan los derechos individuales de toda la colectividad. El Tribunal Constitucional Peruano ha dicho lo siguiente: “…Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente)…” “El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias no es, pues, que el derecho se torne restringido por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de Justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no 163 sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan verse materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales88”. En el texto de la sentencia transcrita, se intenta conciliar el servicio mínimo de justicia con el derecho al libre tránsito de la persona. La restricción al derecho a la libertad está directamente encaminada a la necesidad de cumplir con el objetivo de la justicia. 7. La indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los Derechos Humanos Según esta categoría de interpretación, todos los derechos humanos, sean individuales o sociales, tienen su correlato en la dignidad humana, y ello determina que todos son importantes y están relacionados entre sí. Como efecto de la limitación de uno de los derechos, se limitan todos. Ello determina que no pueda sostenerse la idea de una precedencia a priori de los derechos humanos, porque todos son importantes, y entonces la primacía de un derecho en caso de colisiones de principios jusfundamentales, dependerá del análisis de cada caso concreto, sometido que sean al test de proporcionalidad o ponderabilidad. Por tanto, como consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, al ser todos ellos necesarios, ningún derecho debe ser dejado de lado de manera arbitraria. Alexy ha sostenido que el principio de la dignidad de la persona debe ser precisado por un haz de subprincipios entre los que se cuentan, además del principio formal de la libertad negativa, numerosos principios materiales que pueden ser ponderados con la libertad negativa y así determinar su peso. De este modo determina la conexión de la dignidad con la libertad negativa, a la que ha 88 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 27 de julio de 2005, en el Exp. N.° 3482-2005-HC, seguido por Luís Augusto Brain Delgado contra la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de Lima. 164 venido a llamar una “concepción formal material” del derecho general de libertad89. El Tribunal Constitucional peruano se ha expresado asi: “…Sin embargo, antes de evaluar si, en el caso, la detención judicial preventiva dictada contra el actor vulnera su derecho a la libertad individual, el Tribunal Constitucional estima preciso declarar que la comprensión del contenido garantizado de los derechos, esto es, su interpretación, debe realizarse conforme a los alcances del principio de unidad de la Constitución, pues, de suyo, ningún precepto constitucional, ni siquiera los que reconocen derechos fundamentales, pueden ser interpretados por sí mismos, como si se encontraran aislados del resto de preceptos constitucionales. Y es que no se puede perder de vista que el ejercicio de un derecho no puede hacerse en oposición o contravención de los derechos de los demás, sino de manera que compatibilicen, a fin de permitir una convivencia armónica y en paz social. En ese sentido, una visión e conjunto, que ligue la realidad concreta con las disposiciones y principios constitucional, no debe perder de vista que los derechos fundamentales no sólo constituyen derechos subjetivos que se reconocen a las personas, sino que también cumplen una función objetiva, por cuanto representan el sistema material de valores de nuestro ordenamiento constitucional…”90. En la sentencia anotada, el Tribunal Constitucional destaca la necesidad de compatibilizar los derechos en un todo armónico, buscando compatibilizar el derecho a la libertad personal con los demás derechos, a fin de garantizar su protección real. En otra sentencia el Tribunal constitucional manifiesta: 89 90 ALEXY, Robert. Ob. Cit.p. 348. Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 27 de julio de 2005, en el Exp. N.° 1091-2005-HC, seguido por Luís Augusto Brain Delgado contra la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de Lima. 165 “(…) el derecho de que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable, si bien no encuentra reflejo constitucional en nuestra Lex Superior, se trata de un derecho, propiamente de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal reconocido en la Carta Fundamental (Artículo 2ª, 24 de la Constitución) y, por ello, se funda en el respeto a la dignidad de la persona” (Expediente 3771-2004-HC/TC, fundamentos jurídicos 6 a 8)91 Podemos apreciar que el Tribunal Constitucional, en la misma línea de armonizar derechos y valores constitucionales, vincula expresamente el principio de dignidad humana con el derecho a la libertad personal, colocando a la primera como soporte de la segunda. Sería una presentación del concepto formal-material del derecho general a la libertad al modo de Alexy. REFLEXION FINAL La actividad interpretadora que lleva a cabo el Tribunal Constitucional peruano se ha orientado hacia las diferentes vertientes doctrinarias desarrolladas por la doctrina, en especial las expuestas por el constitucionalista alemán Robert Alexy, acerca de la forma como se deben resolver los problemas derivados de la colisión del derecho a la libertad personal con otros derechos fundamentales. Ello, confirma que la interpretación constitucional debe estar abierta hacia las perspectivas que desde la teoría del derecho enriquecen el debate, construcción y delimitación de los conceptos jurídicos, sin que ello constituya un ejercicio de intelectualista sino más bien, una fecunda y viva actividad, pues se inserta en los concretos problemas del derecho a la libertad, y los resuelve, apelando a la interpretación. 91 SAR, Omar A. Ob. Cit. P.99. 166 Para terminar, en la medida en que se comprueba la recurrencia a las teorías anotadas, se puede afirmar que el TC gracias a su continua exploración, está en paulatino crecimiento, enriqueciendo el contenido y alcance de los derechos. Dado el carácter de supremo intérprete de la Constitución y de ser fuente de creación del Derecho, el TC se encuentra en condiciones de “dirigir” u “orientar” los esfuerzos que por proteger los derechos fundamentales realizan los demás operadores jurídicos, sociales y políticos. Ello refleja una vitalidad y dinamismo que justifican su existencia. BIIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ALEXY, Robert Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: centro de estudios constitucionales, 1993. CASTILLO CORDOVA, Luís Habeas Corpus, Amparo y Habeas Data. Piura, Universidad de Piura, 2004. CHACIN FUENMAYOR, Ronald de J. La Doctrina de Interpretación de los Derechos Humanos y la Constitución Venezolana de 1999. Maracaibo: Gaceta Laboral, Agosto del 2004. Vol. 10. Nº 2. EGUIGUREN PRAELI, José Francisco La libertad individual y su protección judicial mediante la acción de Habeas Corpus. En: QUIROGA LEON, Aníbal (Compilador) Sobre la jurisdicción constitucional. Lima, PUCP, Fondo Editorial, 1990. EGUIGUREN PRAELI, José Francisco Estudios constitucionales Lima: ARA Editores, 2002. 167 MONROY CABRA, Marco Gerardo La interpretación constitucional. Bogotá: Librería ediciones del Profesional, 2005. O´DONNELL, Daniel Protección Internacional de los Derechos Humanos. Lima, Fundación Friedrich Naumann, 1988. PÉREZ LUÑO, Antonio Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 1995. RUBIO CORREA, Marcial Estudio de la constitución Política de 1993. Lima, PUCP; Fondo Editorial, 1999. Tomo I. RUBIO CORREA, Marcial Interpretación de la constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: PUCP, Fondo Editorial, 2005. 168 III Carla Vargas INDICE EL DERECHO A LA IGUALDAD Introducción I El Derecho a la Igualdad en la Constitución de 1993. 1.1. Dimensión del Derecho de Igualdad ante la Ley 1.2. Igualdad Formal e igualdad Sustancial 1.3. El Mandato de Tratamiento Igual. 1.4. El Mandato de Tratamiento Desigual. 1.5. Igualdad de Iure e Igualdad de Facto. II. El Derecho a la Igualdad en la Jurisprudencia Nacional. 2.1. Visión del Tribunal Constitucional. 2.2. Fórmula del Tribunal Constitucional Conclusiones Bibliografía. 169 INTRODUCCION En el presente trabajo se pretende analizar los alcances del principio de igualdad y el derecho a no ser discriminado y el tratamiento que recibe en la Constitución política del Estado de 1993, su interpretación y aplicación. I. El Derecho a la Igualdad en la Constitución de 1993. 1.1 Dimensión del Derecho de Igualdad ante la Ley. Nuestra carta magna recoge el derecho a la igualdad como un derecho fundamental en su artículo 02° numeral 02° que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza sexo, idioma, religión, opinión, condición económica cualquier otra índole." Desde la óptica de nuestra carta fundamental el tema de la igualdad se conceptúa en una doble dimensión: por un lado como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, constituyendo un valor fundamental y una regla básica que ésta debe garantizar y preservar; y de otro lado, como un derecho fundamental subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona a ser tratado igual ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación. Cuando el precepto constitucional se refiere a una igualdad ante la ley, debe entenderse en dos sentidos: a) Igualdad de la Ley o en la ley. El primer sentido impone un límite constitucional al legislador, quien no podrá aprobar leyes cuyo contenido contravenga al principio de igualdad de trato al que tienen derecho todas las personas. 170 b) Igualdad en la Aplicación de la Ley El otro sentido de la norma fundamental se refiere a la igualdad en la aplicación de la ley que impone una obligación a todos los órganos públicos, a fin que no puedan aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren en situaciones similares. El entender de la igualdad ante la ley como consecuencia de la generalidad propia de la norma, supone que todos se someten igualmente al ordenamiento y todos tienen igual derecho a recibir la protección de los derechos que ese ordenamiento reconoce. Este sentido de interpretación nos conlleva a reflexionar que ya no se trata de una norma impersonal y general sino de su aplicación por los poderes públicos encargados de aplicar la ley sin excepciones ni consideraciones personales. c) Igualdad Formal e Igualdad Sustancial y el concepto de Medidas de Discriminación a la Inversa La igualdad ante la ley, entendida como una igualdad formal, se ha visto luego ampliada hacia una vertiente que propugna también una igualdad sustancial. De allí que actualmente podamos distinguir entre una igualdad formal donde todas las personas tienen derecho a que se les trate y se les aplique la ley por igual, frente a la igualdad sustancial o material que impone la obligación de que la ley tienda además a crear igualdad de condiciones u oportunidades para las personas. Al respecto, es menester precisar el tratamiento de nuestra Constitución actual en cuanto a este punto se refiere, siendo indispensable para ello su comparación con lo dispuesto en la carta precedente de 1979 recogida en el numeral 02. Del artículo 02 que establecía: 171 "Toda persona tiene derecho.... A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón. " Es evidente que nuestra actual Constitución en su primer párrafo adiciona la condena a otras formas de discriminación por razón de origen o de condición económica, recalcando su carácter meramente enunciativo y no taxativo, suprimiendo a su vez el segundo párrafo de la Constitución de 1979. La eliminación de este segundo párrafo precisa el tratamiento de la igualdad en nuestra actual constitución, evidenciando con ello un alejamiento a una igualdad sustancial contenida en el segundo párrafo de la Constitución anterior suprimido, que de manera progresista superaba la visión de la igualdad tradicional, significando entonces el retorno hacia una visión formal y estrecha de la igualdad ante la ley, negándose a recoger propuestas mas de avanzada o realistas contenidas en otras constituciones coetáneas, que facilitaban la creación de fórmulas tendientes a crear condiciones de una mayor democracia social efectiva y de igualdad sustancial, como son las llamadas acciones positivas o las medidas de discriminación inversa, orientadas a superar obstáculos y condiciones concretas que imposibilitan el logro efectivo de la igualdad ante la ley y en su aplicación. De otro lado el principio de igualdad dirigido al legislador contiene una fórmula clásica general que refiere que" Hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual fórmula que constituye la columna vertebral en la aplicación de este principio, debiendo tenerse en cuenta en su sentido material, y con relación a determinadas propiedades, de la cual nace el mandato de tratamiento igual y de tratamiento desigual. 172 1.2 El Mandato de Tratamiento Igual como Igualdad Jurídica La doctrina ha sido muy clara en precisar los alcances del derecho subjetivo a la igualdad de trato. Se entiende por éste que todos los poderes públicos deben garantizar a las personas un trato igual, es decir, que tanto el poder legislativo al aprobar las leyes como los órganos estatales que la aplican quedan sujetas a esta limitación imperativa. Esta igualdad de trato se refiere a la igualdad jurídica o a la igualdad ante la ley que no comporta necesariamente una igualdad material o económica real y efectiva, sino que a los supuestos de hecho iguales han de serles aplicadas unas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Por consiguiente el derecho subjetivo a obtener un trato igual pretende evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias, de modo que esta igualdad jurídica de trato en la ley y en su aplicación, significa el derecho a ser tratado de la misma forma que los demás distinto al derecho de ser igual que los demás, por lo que no implica una igualdad material, tampoco impide que se establezcan o reconozcan ciertas diferencias o desigualdades, a condición de que éstas no sean arbitrarias o irrazonables. En tal sentido nos encontramos ante una máxima de Igualdad: “Si no hay una razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual." Por tanto; un trato desigual es arbitrario cuando su fundamentación no esta calificada como razón suficiente que admita una diferenciación que 173 surja de la naturaleza de las cosas que justifique ese trato desigual. En otras palabras, cuando la fundamentación es insuficiente cuando no se logra una fundamentación para la permisión de la diferenciación, estableciéndose la carga de la fundamentación para los tratamientos desiguales. 1.3 El Mandato de Tratamiento Desigual Habiéndose expuesto la primera parte de la máxima general (tratamiento igual a lo igual), nos corresponde ahora avocarnos a la segunda parte que corresponde a un "tratamiento desigual a lo desigual" para cuyo efecto, se tendría tratar la siguiente fórmula: Nos encontramos ante una Máxima de desigualdad " Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, está ordenado un trato desigual". En tal sentido exige que se logre una fundamentación con características de razonabilidad y proporcionalidad, que va a habilitar o a permitir un tratamiento diferenciado, mientras que para la fórmula de igualdad, se dará un trato igual cuando no se haya logrado ese tipo de fundamentación. La interpretación del concepto de razón suficiente con la ayuda del concepto de arbitrariedades procura que haya casos en los cuales razones suficientes hablan a favor de la permisión pero no de la obligatoriedad de un tratamiento desigual. Una razón es suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, si en virtud de esta razón el tratamiento desigual no es arbitrario. Por su parte el Tribunal Constitucional europeo mediante diversas sentencias ha ido creando doctrina al respecto, refiriendo que el trato diferenciado debe responder a una finalidad legítima, es decir, que debe asentarse en una justificación objetiva y razonable de acuerdo con criterio 174 y juicios de valor generalmente aceptados. La razonabilidad de la finalidad pretendida por la diferenciación no debe entenderse en el sentido que haya de perseguirse un valor o un bien constitucional, basta que el fin perseguido sea constitucionalmente admisible. Así también debe atenderse a un juicio de racioanalidad consistente en la utilización del argumento objetivo lógico que supone la relación medios-fines; de modo que la racionalidad implicará una relación efectiva entre el trato desigual que se establece el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue, mientras la racionalidad atiende a algo estrictamente interno, es decir relación positiva entre medios y fines, la razonabilidad atiende un dato externo como la admisibilidad constitucional del fin. La asimetría entre la norma de igualdad de tratamiento y de desigualdad de tratamiento tiene como consecuencia que la máxima general de igualdad puede ser interpretada en el sentido de un principio de igualdad que prima facie exige un tratamiento igual y sólo permite un tratamiento desigual si puede ser justificado con razones opuestas. Como ya se ha referido, la fórmula general del tratamiento igual a las personas concibe: a) Un tratamiento Igual a lo Igual Supuestos de hecho Iguales A = B Consecuencias Jurídica Iguales Se aplica a (A y B) norma X b) Un Tratamiento Desigual a lo Desigual. Supuestos de hecho Desiguales A = B Consecuencias Jurídicas Desiguales Se aplica a A la norma X Se aplica a B la norma Y 175 1.4 Igualdad de Iure e Igualdad de Facto Ahora Bien, ya se ha establecido que la máxima general de igualdad que contiene a su vez las dos submáximas de igualdad ya estudiadas, es decir, la regla de dar un trato igual ante una situación fáctica igual así como la de conceder un tratamiento desigual a una situación fáctica distinta. Sin embargo Un supuesto de hecho diferente puede entrañar los conceptos de igualdad de iure e igualdad de hecho. Es decir, el derecho de igualdad, como máxima general, puede interpretarse en situaciones de hecho diferentes, desde dos perspectivas, la primera desde la óptica de los actos del Estado; y la otra, desde la óptica de las consecuencias; en tal sentido la primera se concibe como igualdad o desigualdad de iure o de derecho, mientras que la segunda, desde la óptica de las consecuencias, concebida como una igualdad o desigualdad de facto. Es menester precisar que tanto la igualdad de iure como la igualdad de hecho, cada una desde las perspectivas de los actos y de las consecuencias, respectivamente están relacionadas opuestamente; de manera que, cuando se origine una igualdad de derecho por un acto del Estado al mismo tiempo se produce de manera opuesta una desigualdad de hecho; y a la inversa cuando tácticamente se produzca una igualdad de hecho, estamos ante una desigualdad de derecho. A fin de explicar la relación opuesta existente entre los principios de igualdad de hecho y de derecho pondremos un ejemplo: Piénsese que el Congreso delega facultades legislativas al poder ejecutivo, quien a través del Ministerio de Energía emite un decreto legislativo mediante el cual reduce la tarifa del servicio de Luz en Lima 176 Metropolitana sin hacer distinción de las diferencias económicas y sociales existentes entre todos los consumidores. Desde el punto de vista de la interpretación de igualdad de acto, los consumidores con recursos y los que carecen de ellos, pese a tener situación de facto distinta, no son tratados de manera desigual sino igualmente, pues la baja de tarifa es otorgada por igual a todos los consumidores sin distingo, es decir, en ambos casos se aplica una igualdad de iure. Sin embargo, según la interpretación desde la óptica de las consecuencias fácticas de los actos del Estado, los consumidores que poseen recursos y los que carecen de ellos, son tratados de una manera desigual, pues la no diferenciación de tarifas perjudica a los mas pobres, por lo que ambos usuarios son tratados con una desigualdad de hecho. Interpretaciones de la Igualdad desde la óptica De las Consecuencias fácticas Del Acto (Estado) Igualdad de Derecho y (A = B) Ley X Desigualdad de Hecho Incumplimiento de la máxima desigualdad Ante una Situación fáctica Desigualdad de Derecho e para A: Ley X para B: Ley Y Igualdad de Hecho cumplimiento de la máxima desigualdad 177 La desigualdad de hecho originada por la igualdad de derecho conlleva a un mandato de creación de una igualdad de hecho, por consiguiente quien pretenda crear una igualdad de hecho tendrá que aceptar una desigualdad de derecho. En tal sentido, dentro de la máxima general de igualdad existe una colisión fundamental: lo que según un principio es un trato igual, es según el otro, un trato desigual y viceversa. Por ello si se unen ambos principios en un principio superior de igualdad, puede decirse que este principio amplio de igualdad implica una paradoja de igualdad. Ante esta desigualdad de hecho, tal situación supone la violación de la máxima de un trato igual a una situación igual, siendo viable una interposición de una acción de lnconstitucionalidad contra la norma o una acción de amparo contra los efectos de la misma, cuya resolución deberá ser fundamentada en que no existe razón suficiente que justifique un tratamiento (de hecho) desigual. En cuanto al principio de la igualdad de iure, como sólo se dirige al acto en sí del Estado sin detenerse a considerar sus múltiples efectos, puede ser aplicado con mucha mayor facilidad que el principio de la igualdad de hecho, sin embargo el papel del Tribunal Constitucional es velar por esta última, es decir, ser vigilante de la norma desde la perspectiva de sus consecuencias fácticas que tiene su inspiración en el valor de la justicia, aún en los supuestos que tenga que restringir el rol del legislador reflejada algunas veces en la igualdad de derecho. En lo concerniente a la igualdad de hecho (trato desigual), ésta juega el papel de una razón suficiente para un derecho subjetivo definitivo a un determinado tratamiento desigual de iure. 178 II. El Derecho a la Igualdad en la Jurisprudencia Nacional El Tribunal Constitucional peruano concibe en su reiterada jurisprudencia a la igualdad en dos planos convergentes, el primero como principio rector de la organización y actuación del Estado democrático de derecho y el otro se presenta como un derecho fundamental de la persona. En el primer caso, el tribunal recoge la regla esencial del estado moderno, según la cual todas las personas son iguales, así la igualdad se convierte en un principio que cualquiera puede exigir, no solo en el trato de los quehaceres oficiales sino en el trato cotidiano. En tanto derecho subjetivo de la persona, en reiterada jurisprudencia este supremo colegiado, parte de las condiciones reales de existencia de las personas y por consiguiente trata igual a los iguales y proporcionalmente desigual a los desiguales. Sin embargo la desigualdad sólo debe establecerse cuando es estrictamente necesaria, en tal sentido el tribunal ha señalado que el principio de igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse por igual a todos, sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda introducir obedezcan a fundamentos objetivos y razonables por lo que la igualdad estaría vinculada estrechamente al principio de razonabilidad, aplicándose aquí el principio constitucional de coherencia normativa que consiste en trabajar la armonización de las normas entre sí en el entendido de la unidad del sistema normativo. Al respecto, cuando el tribunal se refiere a la objetividad en el tratamiento diferenciado, se está aludiendo al trato diferenciado en cuanto a la naturaleza de las cosas y no en diferenciaciones basadas en condiciones personales o sociales de sus destinatarios, salvo que éstas se encuentren estipuladas en la misma norma. Condiciones que expresamente se encuentran plasmadas en la primera parte del artículo 103° de la Constitución, que imponen una obligación a todos los órganos públicos de no aplicar la ley de una manera distinta a las personas que se encuentren en casos o situaciones similares, vinculando la dimensión del derecho de igualdad a los órganos administrativos y jurisdiccionales, los que son llamados a aplicar las normas jurídicas. 179 En lo concerniente a la igualdad material y a la igualdad formal, perteneciendo a la primera vertiente nuestra carta fundamental, como ya se ha advertido, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado al respecto refiriendo que el principio de igualdad se concretiza en el plano formal mediante el deber estatal de abstenerse de la producción legal de diferencias arbitrarias o caprichosas, y en el plano material apareja la responsabilidad del cuerpo político de proveer las óptimas condiciones para que se configure una simetría de oportunidades para todos los seres humanos. 2.1 La Visión del Tribunal Constitucional. Ahora bien, previamente a colegir las fórmulas acogidas por el Tribunal Constitucional peruano, es menester precisar la visión de esta institución constitucional en cuanto al derecho de igualdad, por lo que hemos tenido a bien escoger 04 resoluciones del tribunal, que a manera de insigne recogen los conceptos de Igualdad de la ley, igualdad ante la ley, aplicación de las máxima de igualdad y desigualdad, entre otros. Caso 01 Se advierte una vulneración: Al derecho de igualdad de la ley o en la ley; Y a la máxima o mandato de tratamiento igual . Expediente Nº 3533-2003- -AA/TC Recurso extraordinario de acción de amparo interpuesto por Eddy Luz Campos y otros ante el T.C.. Se declaró su improcedencia. Los recurrentes en su condiciones de magistrados (jueces y fiscales) provisionales y suplentes interponen una acción de amparo ante el 180 Décimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima contra los titulares del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y Economía y Finanzas solicitando se ponga fin al trato discriminatorio del decreto de Urgencia Nº 114-2001 de fecha 28 de setiembre del 2001 que asigna sumas de dinero por concepto de gastos operativos a favor de todos los magistrados titulares, no incluyendo en dicha norma a los recurrentes en sus condiciones de provisionales y suplentes indistintamente, por lo que dicha norma es discriminatoria y vulnera el derechos de igualdad en tanto que los emplazantes tienen los mismos derechos y obligaciones que los magistrados titulares. El referido juzgado acoge la solicitud y declara fundada la demanda considerando que tanto los magistrados titulares como los provisionales y suplentes se encontraban en igualdad de condiciones en cuanto al ejercicio de sus funciones y que dicha igualdad había sido interrumpida a raíz de las disposiciones del aludido decreto de urgencia al haber establecido beneficios sólo a favor de los magistrados titulares sin motivo alguno que justifique la exclusión del íntegro de magistrados. La recurrida (Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima) revoca la apelada declarando improcedente la demanda, ya que la pretensión era incompatible con la institución de la acción de amparo, en tanto que por un lado se alegaba que el decreto de urgencia en cuestión era ilegal e inconstitucional, al mismo tiempo solicitaban su aplicación en su propio beneficio. El Tribunal Constitucional al conocer el recurso extraordinario de acción de amparo, bajo los mismos argumentos declaró improcedente la demanda, sin embaro, es menester rescatar que este colegiado hace hincapié a la postura del Tribunal con relación al derecho de igualdad ante la ley y a la diferenciación por la naturaleza de las cosas en algunos numerales que fundamentas esta resolución ; así refiere en su numeral 05 que “.. el principio de igualdad no se encuentra reñido con el 181 reconocimiento legal de la diferencia de trato en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo lo atinente a la naturaleza de las cosas, es decir a las diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable”, así también añade que “(… ) la noción de igualdad ante la ley no se riñe con la existencia de normas diferenciadas a condición que se acredite: - La existencia de distintas situaciones de hecho, y por ende relevancia de la diferenciación; - La acreditación de una finalidad específica; - La existencia de razonabilidad, es decir su admisibilidad desde la perspectiva de los preceptos valores principios constitucionales; - La existencia de proporcionalidad, quiere decir que la consecuencia jurídica diferenciadora sea consecuente con los supuestos de hecho y la finalidad; - La existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho, el medio empleado y la finalidad que se persigue. El Tribunal refiere que regresando a la pretensión en análisis, se infiere de la interpretación integral del decreto de urgencia cuestionado, que proporciona a los magistrados y fiscales titulares, recursos que le permitan contar con ingresos adicionales para que sean aplicados a cubrir los gastos correspondientes al desempeño de sus funciones, habida cuenta que sus ingresos no guardan relación con sus elevadas responsabilidades y no reflejan el hecho de estar impedidos por prohibición constitucional de desempeñar cualquier otra actividad pública o privada. El Tribunal refiere que dicha norma al otorgar beneficios a los magistrados que tengan la condición de titulares … (numeral 10) excluye 182 implícitamente de estos beneficios a los magistrados provisionales o suplentes introduciendo un tratamiento diferenciado sin una justificación objetiva y razonable, pues los magistrados tienen bajo responsabilidad administrar justicia en nombre de la nación, como bien señala en su parte considerativa, sin distinción alguna que emane de su condición de titular o provisional o suplentes…. (numeral 13) ya que sus actos jurisdiccionales tienen la misma eficacia que los emitidos por los magistrados titulares; … (numeral 11) incluso en la práctica todos los magistrados por igual tienen las mismas carencias de infraestructura para el desempeño de sus labores, en atención a ello mientras los recurrentes se encuentren en el ejercicio de su cargo de magistrados sea en condición de provisionales o suplentes tienen derecho a ser tratados en las mismas condiciones que los magistrados titulares en respeto a su dignidad y del principio fundamental de Igualdad. El Tribunal refiere en el análisis de la pretensión en cuestión en su numeral 12)… que no se acredita la existencia de distintas condiciones de hecho que hagan relevante una diferenciación establecida por el decreto de urgencia materia de análisis, por tanto no existe razonabilidad ni proporcionalidad que justifique la discriminación… Advierte el Tribunal Constitucional en su numeral 14 que … este decreto legislativo en sentido estricto ha generado una omisión relativa por su carácter incompleto (otorga dicho beneficio a los titulares sin referirse a los magistrados provisionales ni suplentes) que tiene rango de Ley, está directamente vinculado con el principio derecho de igualdad de los recurrentes y desde el punto de vista constitucional merecen el mismo tratamiento. (Numeral 15), por lo que exhorta al ejecutivo a fin que subsane tal omisión e incluya a los magistrados y fiscales provisionales y suplentes como beneficiarios del monto que otorga los gastos operativos. 183 Caso 02 Se advierte una vulneración: Al derecho de igualdad en la aplicación la ley ; Y a la máxima o mandato de tratamiento igual Expediente Nº 1049-2003-AA/TC Recurso extraordinrio de Acción de Amparo presentado por ETESELVA SRL ante el T.C. Fundada la demanda En cuanto a los antecedentes, la empresa recurrente en su condición de titular de la línea de transmisión L 252 solicitó a la OSINERG que la propusiera ante el Ministerio de Energía y Minas a fin que forme parte del sistema eléctrico interconectado nacional, dada la condición de OSINERG como ente regulador de la compensación que debe recibir el titular de la concesión definitiva de transmisión por permitir el uso a terceros de sus instalaciones de electricidad. Ante tal requerimiento OSINERG rechazó la solicitud argumentando que la referida línea no cumplía el criterio de bidireccionalidad en el flujo conforme las resoluciones administrativas Nº 1449 y 1796 –2001 emitidas por el Consejo Directivo de OSINERG, Sin embargo ante el mismo pedido por parte de la empresa ETECEN, a quien también se le diagnosticó la carencia del mismo criterio, se autorizó la solicitud,, por lo que la recurrente interpone acción de amparo contra la OSINERG ante el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil a fin que se declaren a su caso ineficaces dichas resoluciones administrativas (emitidas por el Consejo Directivo de la OSINERG), y se le ordene a la emplazada proceda a realizar la propuesta respectiva por haberse afectado sus derechos constitucionales a no ser discriminado y a la igualdad ante la Ley. El 184 Juzgado declara infunda la demanda y la recurrida (Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por lo que la emplazante interpone recurso extraordinario de acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo trascendental de esta sentencia, para los fines pretendidos, es que el Tribunal hace una difrenciación en cuanto a los términos de derecho de igualdad, refiriendo que el derecho de igualdad ante la ley es un derecho constitucional que tiene dos componentes primordiales, según explica el autor nacional Francisco Eguiguren Praeli, uno de ellos es la igualdad de la ley o en la ley, que consiste en el límite de legislador que le impide aprobar leyes que contravengan el principio de igualdad de trato al que tienen derechos todas las personas; y el otro es la igualdad en la aplicación de la ley, que impone la obligación a todos los órganos públicos “ por la cual éstos no pueden aplicar la ley de una manera distinta a personal que se encuentre en casos o en situaciones similares “. En el presente caso, ha quedado acreditado que la línea L-252 de propiedad de la demandante y la línea de propiedad de ETECEN que fue incluida en el sistema principal de transmisión, tienen las mismas características y por ende, ninguna diferencia relevante que determine que una pertenezca a referido sistema y la otra quede excluida, por consiguiente las cuestionadas resoluciones administrativas contienen un trato discriminatorio y por consiguiente una afectación al derecho a la igualdad de la ley de su propietaria, es decir, un trato discriminado afectando de derecho de la igualdad ante la ley en perjuicio de ETESELVA. Cuando el Tribunal Constitucional se refiere a la afectación del derecho de igualdad de la Ley, se colige por interpretación sistemática, que quiso decir igualdad en aplicación de la ley por parte del OSINERG. 185 Caso 03 Se advierte los parámetros de : El derecho de igualdad en la aplicación la ley y ; Y la máxima o mandato de tratamiento Desigual : Expediente Nº 1279-2002 -AA/TC R.E. de Acción de Amaparo interpuesto por Instituto Superior tecnológico No Estatal Peruano de Sistemas SISE ante el Tribunal Constitucional Se declaró Infundada la demanda. La oficina de derechos de Autor del INDECOPI declara fundada la demanda incoada por Microsoft Corporation contra Instituto Superior tecnológico No Estatal Peruano de Sistemas SISE por reproducir sin autorización de su representada programas de ordenador de su propiedad; luego que SISE interponer recurso impugnatorio contra la resolución administrativa, llegó a un acuerdo con la demandante quien se desiste y a mérito del cual SISE solicitó el archivamiento del proceso; sin embargo la Sala del INDECOPI confirma la apelada, considerando que no era aceptable el desistimiento de las partes por ser posterior a la resolución de primera instancia; por lo que SISE interpone acción de amparo ante el poder judicial, en tanto que en otro procedimiento administrativo donde la oficina de derechos de autor del INDECOPI declaró fundada la demanda por las mismas faltas contra la municipalidad distrital de miraflores, ante un escrito de transacción presentado por las partes luego que la Municipalidad interpusiera recurso impugnatorio, la Sala del INDECOPI resolvió la apelada disponiendo el archivamiento definitivo del caso. En tal sentido SISE argumenta que no obstante haberse presentado un caso idéntico, es decir: mismo delito, mismo objeto de 186 denuncia y los denunciantes eran los mismos, se había afectado su derecho de igualdad de la Ley . Al no haberse asistido el derecho pretendido por SISE en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial, interpone recurso extraordinario de acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando no sea aplicable a su caso la resolución administrativa de la Sala del INDECOPI, en tanto que es violatorio de su derecho de igualdad ante la Ley, Lo trascedental de esta resolución se encuentra detallada en el numeral 2 de sus considerandos al referir que “.. aún cuando el recurrente haya invocado el derecho de la igualdad ante la ley, lo cierto es que conforme a los antecedentes, se trata de su aplicación en una forma diferenciada. Esto es, una eventual violación del derecho de igualdad en la aplicación de la Ley …” y explica que consiste en “.. imponer una obligación a todos los órganos públicos de no aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren en casos o situaciones similares, esta dimensión del derecho de igualdad vincula, esencialmente, a los órganos administrativos y jurisdiccionales, llamados a aplicar la norma jurídica. Asimismo, en la referida resolución El Tribunal Constitucional establece: Los criterios que debe tomarse en cuenta a fin de identificar si se ha producido la afectación del derecho de igualdad en aplicación de la Ley: a) Debe ser una misma entidad administrativa la que haya expedido las resoluciones contradictorias respecto a la aplicación de una determinada norma. Numeral (3) refiere el Tribunal que “…en sede administrativa el derecho de igualdad en aplicación de la Ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma Ley o disposición de una Ley de manera diferenciada no debe basarse en consideraciones que 187 contengan resoluciones administrativas arbitrarias caprichosas y subjetivas carentes de una base objetiva y razonable que la legitime. Dicha dimensión de igualdad jurídica se encuentra directamente conectada con el principio de seguridad jurídica que este tribunal constitucional ha proclamado como principio implícito del ordenamiento constitucional”. b) Debe existir una sustancial identidad entre los supuestos de hecho resueltos en forma contradictoria por el órgano administrativo (tertium comparationis Váldo). Así el Tribunal (en su numeral 4), refiere que la identidad de los supuestos de hecho no tienen por que ser plena “….basta que existan suficientes elementos comunes como para considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son jurídicamente iguales, y por lo tanto, debieron merecer una misma aplicación de la norma. c) Debe acreditarse que existe una tendencia o línea constante entre la interpretación y aplicación de las normas por parte de las entidades administrativas. Al respecto el Tribunal establece en su numeral 04 “… que para dar un juicio de invalidez sobre el acto o resolución impugnada, ésta debe ser consecuencia de un apartamiento de la línea constante, debe entenderse en el caso concreto, como expresión de un mero capricho”. d) Que no exista una fundamentación adecuada que justifique la variación del criterio Interpretativo., en tanto que el apartamiento de la línea constante de interpretación y aplicación puede provenir de que judicialmente se haya declarado la invalidez de la norma. 188 Finalmente conforme a los criterios previamente esglosados por el propio Tribunal Constitucional, éste refiere que no se ha producido una violación del derecho constitucional invocado (igualdad); dado que en el caso subexámine no se ha presentado un tertium comparationis válido-Un supuesto de hecho análogo, dado que la transacción es un supuesto de hecho distinto al desistimiento , ni tampoco ha concurrido una línea constante, es decir una tendencia uniforme de aplicación de una norma determinada, pues una sola resolución sólo expresa un pronunciamiento aislado. Así también refiere que tanto el desistimiento como la transacción son supuestos de hecho distintos regulados por disposiciones diferentes, dado que el desistimiento reencuentra regulado por las Normas Generales de procedimientos Administrativos y en su artículo 90 que contemplaba que la administración podía aceptar el desistimiento a no ser que la continuación del proceso fuese de interés público; mientas que la transacción no se encuentra regulada específicamente por esta norma sino supletoriamente se encuentra contemplada por el código procesal civil, que no contempla la posibilidad de mantener el procedimiento administrativo por el interés público, por lo que el Tribunal consideró que confirmando la recurrida debe declararse fundada la demanda. Caso 04 Se advierte una vulneración: Al derecho de igualdad de la ley ; la máxima o mandato de tratamiento desigual caso de igualdad de iure/ de igualdad de hecho Expediente N| 0019-2005- PI/TC 25% del número legal de los miembros del Congreso interponen acción de inconstitucionalidad contra la ley N° 28658 en la parte que aprobó 189 añadir en el artículo 47° del código penal la frase “ Y domiciliaria”, solicitando se suprima, en tanto que homologa la detención preventiva con el arresto domiciliario. Se declaró fundada la demanda El 03 de julio del 2005, mediante Ley N° 28658, el congreso promulga la modificación del artículo 47° del código penal donde establece, en su primer párrafo que el tiempo de detención preliminar, preventiva y domiciliaria que haya sufrido el imputado se abonará al cómputo de pena privativa de Libertad por cada día de detención. Durante la vigencia de esta ley se presentaron diversas solicitudes de excarcelación provenientes de recurrentes que se encontraban bajo arresto domiciliario. Ante la cuestionada ley, la misma fue derogada por el congreso el 08 de julio del 2005, sin embargo permanecían sus efectos, por lo que a fin que éstos sean anulados, 31 congresistas que representan el 25% del número legal de sus miembros, interpusieron la demanda de Inconstitucionalidad de la norma al haberse homologado el arresto domiciliario a la detención preventiva a efectos de contar el cómputo de la pena privativa de Libertad. El Tribunal Constitucional, consideró que la pena privativa de libertad con la detención preventiva son análogas, mas no el arresto domiciliario con la detención preventiva. A pesar que ambas son medidas cautelares personales que restringen la libertad del individuo, el tribunal considera en el numeral 18 de su referida resolución que “… son instituciones procesales penales sustancialmente distintas”. Así también en el numeral 19 refiere que “….tales figuras no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales ni en el análisis de sus elementos justificatorios; pues es indudable que la detención domiciliaria es una manera alternativa que puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la detención preventiva judicial…., …. Que es una media cuya validez constitucional reencuentra sujeta a los principios de subsidiariedad, provisionalidad, 190 razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que comporta una restricción en términos plenarios, de la libertad locomotora…”, y en el numeral 20° refiere que “…ambas tienen distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo: así también en el numeral 22° alude que “… el arresto domiciliario tiene elementos jurídico-justificatorios menos estrictos que la detención preventiva, se da concesiones como la elección del lugar en el que se aplique la medida, corra a cargo del imputado y no del Juez, o que se le permita que la persona acuda al centro de labores durante plazos fijos , que el Ius Ambulando se ejerce con mayores alcances… “ Luego el Tribunal Constitucional hace referencia a la obligación del legislador de respetar el principio de igualdad en el Tratamiento de las instituciones, refiriendo en su fundamento N° 24 que si bien es cierto que conforme a la norma impugnada cabe alegar una identidad entre los efectos personales de la prisión preventiva y los que genera la pena privativa de libertad, sin embargo, no puede sostenerse lo mismo en lo que a la detención domiciliaria respecta. Precisa que “… Con esa Ley el congreso de la república ha optado por generar una identidad matemática entre el arresto domiciliario y la pena privativa de libertad, lo que resulta manifiestamente irrazonable y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “… Ello afectaría el principio de igualdad que proscribe la posibilidad de que el legislador otorgue idéntico tratamiento a dos instituciones sustancialmente distintas, sin base objetiva y razonable que justifique su decisión” Por lo que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda , declarando insconstitucional la frase “ y domiciliaria” del primer párrafo del artículo 47 del código penal. 191 2.2 La Fórmula del Tribunal Constitucional Como hemos advertido en el acápite anterior, la posición dogmática del derecho a la igualdad como derecho subjetivo y principio rector del Estado democrático se ve reflejada en una serie de resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, las mismas que sin hacer una mención expresa, a la tesis doctrinal de Robert Alexy contienen la fórmula de derechote igualdad propuesta por éste que reza:: Un trato igual a lo igual y un trato desigual a lo desigual; del cual se desprenden dos enunciados: a) Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual (trato igual a lo igual) b) Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces esta ordenado un tratamiento desigual. ( trato desigual a lo desigual) En tal sentido el Tribunal establece que el principio de igualdad, es decir, el trato jurídico de igual, no está reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato, que concierne a la segunda parte de esta fórmula, es decir, un trato desigual a lo desigual. Al respecto, el Tribunal acepta un trato diferenciado, que se sustente en una razón suficiente y que surja de la naturaleza de las cosas, tal como lo plantea dicho autor. Sin embargo, cabe resaltar, que el Tribunal Constitucional no agota el tratamiento jurídico diferenciado sustentado en lo razonable sino que le agrega la condición de objetividad, racionalidad y proporcionalidad, así mismo considera que el tratamiento diferenciado no sólo debe ser en cuanto a la naturaleza de las cosas, como profesa Alexy, sino también en cuanto a la diferencia de sus calidades accidentales que se vinculan existencialmente. 192 Condiciones Indispensables establecidas por el Tribunal Constitucional a efectos que la noción de igualdad ante la ley no se riña con la existencia de normas diferenciadoras: - la Existencia de distintas situaciones de hecho y por ende la relevancia de la diferenciación. - La acreditación de una finalidad específica. - La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad, desde la perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales. - La existencia de proporcionalidad, es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad; y - La existencia de Racionalidad, es decir, la coherencia entre los supuestos de hecho, el medio empleado y la finalidad que se persigue. Criterios para determinar si se ha afectado el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley: - Debe ser una misma entidad administrativa l que haya expedido las resoluciones contradictorios respecto a la aplicación de determinada norma; - Debe existir una sustancial identidad entre los supuestos de hecho resueltos comparados, en forma contradictoria por el mismo órgano administrativo. Para tal efecto, basta que existan suficientes elementos comunes como para considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son jurídicamente iguales, y que por tanto, debieron merecer una misma aplicación de la norma. - Debe acreditarse que existe una tendencia o línea constante en la interpretación y aplicación de las normas por parte de las entidades administrativas; - Debe evaluarse si existe una fundamentación adecuada que justifique la variación del criterio de interpretación. 193 BIBLIOGRAFIA Alexy, Robert, Teoría de los derechos Fundamentales. Madrid: CEC, 1993: 381-418 Eguiguren Preli, Francisco, Estudios Constitucionales. Lima: ARA, 2002:96-120 Rubio Correa, Marcial, La Interpetación de la Constitución según el T.C .. Lima: PUC, 2005: 157-164. 194 IV DAVID SUAREZ DERECHOS A ACCIONES POSITIVAS DEL ESTADO. (Prestaciones en sentido amplio) CONCEPTOS BÁSICOS Y CONCEPCIÓN BÁSICA. De acuerdo con la interpretación liberal clásica, los derechos fundamentales “están destinados, ante todo, a asegurar la esfera de la libertad del individuo frente a intervenciones del poder público; son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Los derechos de defensa del ciudadano frente al Estado son derechos a acciones negativas (omisiones) del Estado. Pertenecen al status negativo en sentido amplio. Su contrapartida son los derechos a acciones positivas del Estado, que deben ser incluidas en el status positivo en sentido estricto. Si se presume un concepto amplio de prestación, todos los derecho a acciones positivas del Estado pueden ser calificados como derechos a prestaciones del Estado en un sentido amplio. La cuestión de si y en qué medida a las disposiciones de derechos fundamentales deben adscribirse normas que confieren derechos a prestaciones en sentido amplio es una de las más discutidas en la dogmática actual de los derechos fundamentales. Especialmente se discuten los llamados derechos fundamentales sociales, es decir, por ejemplo, los derechos a la asistencia social, al trabajo, la vivienda y la educación. 1.- El Texto Constitucional y su Génesis. La Ley Fundamental es muy cautelosa por lo que respecta a la formulación de los derechos a prestaciones. En este sentido, se diferencia claramente de una serie de Constituciones de los Estados Federados en las cuales, a más de los derechos de defensa clásicos, se encuentran derechos tales como el derecho al trabajo. Si uno se orienta tan sólo por el texto de la Ley Fundamental, como formulación explícita de un derecho social fundamental en el sentido de un 195 derecho subjetivo a una prestación, se encuentra sólo el derecho de la madre a la protección y asistencia por parte de la comunidad. Por ello, una interpretación de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental como derecho a prestaciones que intente enraizar en el nivel constitucional los derechos subjetivos a prestaciones tiene que adscribir tales normas a disposiciones que no expresan normas que confieren derechos subjetivos a prestaciones. 2.- La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Esto no ha podido frenar el debate acerca de los derechos a prestaciones en la Ley Fundamental. Esta discusión recibió impulsos esenciales de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Para el problema de los derechos subjetivos a prestaciones tienen importancia, sobre todo, las decisiones en las que no sólo se habla de obligaciones objetivas del Estado, sino que, además, se analizan derechos subjetivos a acciones positivas. Cabe mencionar especialmente tres decisiones: la decisión de asistencia social del año 1951, el primer fallo sobre el numerus clausus y el fallo sobre la Ley introductoria a una ley de escuela superior integrada en Baja Sajonia. Sobre la asistencia social, el Tribunal en una decisión del año 1975 dice: “Ciertamente, la asistencia social a los necesitados de ayuda es uno de los deberes obvios del Estado social. Necesariamente, esto incluye la asistencia social a los conciudadanos que, a raíz de dolencias físicas o mentales, están impedidos de desarrollarse personal y socialmente y no pueden asumir por sí mismos su subsistencia. En todo caso, la comunidad estatal tiene que asegurarles las condiciones mínimas para una existencia humana digna...”. Si se toman ambas decisiones conjuntamente, no puede haber ninguna duda de que el Tribunal Constitucional Federal parte de un derecho fundamental a un mínimo vital. Por ello, puede decirse que existe, por lo menos, un derecho social fundamental tácito, es decir, basado en una norma interpretativamente a las disposiciones de derechos fundamentales. adscripta 196 En el segundo ejemplo, sobre el numerus clausus, el Tribunal distingue entre dos derechos: un derecho, como él dice, a “participar” en las instituciones educativas existentes y un derecho a la creación de nuevas plazas de estudios, el primero, el Tribunal fundamenta este derecho en la máxima de igualdad conjuntamente con el principio del Estado social y en la constatación de que el Estado pretende un “monopolio fáctico, que no puede ser cedido arbitrariamente” a la formación en profesiones universitarias que, “al mismo tiempo, es un presupuesto necesario para la realización de derecho fundamentales”. Para la teoría de los derechos a prestaciones es importantes, por lo pronto, el hecho de que a la tríada de disposiciones de la Ley Fundamental, en la que se apoya el Tribunal, pertenece –con el artículo 12 párrafo 1 LF- la formulación de un derecho de libertad que también tiene que ser incluido para poder fundamentar el resultado de la decisión. El Tribunal fundamenta, entre otras, con las siguientes palabras: el derecho de libertad carecería de valor sin el presupuesto real de poder recurrir a él. Con respecto al derecho a la participación en las posibilidades educativas existentes, las consecuencias se mantienen dentro de un cierto marco. El asunto se vuelve más interesante cuando se trata del derecho a la creación de nuevas plazas de estudios. El Tribunal expresa que a todo ciudadano que haya aprobado el bachillerato le corresponde “en sí”, es decir, antes de tomar en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas en sentido estricto, un derecho a ser admitido en el estudio de su elección. Un carácter totalmente distinto tiene el derecho subjetivo a medidas estatales de tipo organizativo, que en el fallo sobre la enseñanza universitaria se dice: “Al titular individual del derecho fundamental del artículo 5 párrafo 3 LF, en virtud de la decisión valorativa, le surge un derecho a aquellas medidas estatales, también de tipo organizativo, que son indispensables para la protección de su ámbito de libertad asegurado iusfundamentalmente porque son las que le posibilitan una libre 197 actividad científica”. El derecho a medidas estatales de tipo organizativo es un derecho a la formulación de determinadas normas jurídicas. De esta manera, entra un nuevo aspecto en la órbita de los derechos a prestaciones: el derecho a prestaciones normativas. 3.- El Carácter de la polémica sobre los Derechos a Prestaciones. Con las tres decisiones aquí presentadas no se agotan en modo alguno las manifestaciones del Tribunal Constitucional Federal con respecto al derecho a prestaciones. Pero, ponen ya de manifiesto que su jurisprudencia ofrece puntos de apoyo para la discusión sobre los derechos a prestaciones en la Ley Fundamental mucho más ricos que los que suministran el texto y la génesis de la Ley Fundamental. La polémica sobre los derechos a prestaciones está caracterizada por diferencias de opinión sobre el carácter y tareas del Estado, del derecho y de la Constitución, inclusive los derechos fundamentales, como así también sobre la evaluación de la situación actual de la sociedad. A esto se suma la segunda característica. El acuerdo en la polémica sobre los derechos a prestaciones se ve dificultado no sólo por concepciones básicas de diferente contenido, sino también por confusiones conceptuales y dogmáticas básicas que encuentran su expresión en la frecuentemente lamentada confusión terminológica. Por lo que respecta al problema conceptual / terminológico, las reflexiones que aquí hay que presentar se llevarán a cabo dentro del marco de una triple división de los derechos a prestaciones y, por lo que respecta al problema de la existencia y contenido de los derechos a prestaciones, se realizarán sobre la base de una idea rectora, formal. 4.- Concepto y División de los Derechos a Prestaciones. Todo derecho a un acto positivo, es decir, a una acción del Estado, es un derecho a prestaciones. De esta manera, el derecho a prestaciones es la 198 contrapartida exacta del concepto de derecho de defensa, bajo el que cae todo derecho a una acción negativa, es decir, a una omisión por parte del Estado. Por lo general, con la expresión “derecho a prestaciones” se vincula la concepción de un derecho a algo que el titular del derecho, en caso de que dispusiera de medios financieros suficientes y encontrase en el mercado una oferta suficiente, podría obtener también de personas privadas. Sin embargo, hay dos razones de peso a favor de la extensión del concepto de derecho a prestaciones, más allá de derechos de este tipo a prestaciones fácticas, a prestaciones normativas, tales como la protección a través de normas del derecho penal o el dictado de normas de organización y procedimentales. La primera razón es que en muchos de los llamados derechos fundamentales sociales, que pueden ser considerados como típicos derechos a prestaciones, se trata de un haz de posiciones que apuntan, en parte a prestaciones fácticas y, en parte, a prestaciones normativas. Así pues, es significativo que Brunner hable de un “derecho al trabajo con sus diferentes derechos especiales, tales como la libre elección de la profesión, los derechos a un puesto de trabajo, a un salario justo, a condiciones de trabajo adecuadas, a la protección para determinados grupos de personas (mujeres, adolescentes), al descanso, a un subsidio por desempleo, el derecho de coalición y de huelga, como así también el derecho de cogestión”. La segunda razón es que los derechos a acciones positivas comparten problemas que no pesan en absoluto o no pesan con la misma intensidad sobre los derechos a acciones negativas. Los derechos a acciones negativas imponen límites al Estado en la persecución de sus fines. No dicen nada acerca de los fines que tiene que perseguir. En cierto modo, los derechos a acciones positivas imponen al Estado la persecución de determinados objetivos. 199 Los derechos a prestaciones (en sentido amplio) pueden ser divididos en tres grupos: (1) derechos a protección; (2) derechos a organización y procedimiento; y (3) derechos a prestaciones en sentido estricto. Los derechos subjetivos no constitucionales pueden ser o bien derechos subjetivos otorgados por el derecho subconstitucional o derechos morales, que no se basan en normas jurídicas sino morales. En el caso de las normas que no confieren ningún derecho subjetivo., puede tratarse o bien de normas constitucionales o bien de normas del derecho ordinario o de normas morales. 5.- Idea Rectora. A favor y en contra de la adscripción de derechos a prestaciones a las disposiciones iusfundamentales pueden aducirse numerosos y muy distintos argumentos. Como punto de vista rectos o como idea rectora resulta adecuada una concepción formal de los derechos fundamentales que puede ser expresada de la siguiente manera: los derechos fundamentales son posiciones tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar en manos de la simple mayoría parlamentaria. susceptible de múltiples precisiones. Esta frase es Se trata aquí de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental, es decir, de posiciones que son tan importantes desde el punto de vista del derecho constitucional que su otorgamiento o denegación no pueden quedar librados a la simple mayoría parlamentaria. La concepción formal de los derechos fundamentales expresa un problema esencial de los derechos fundamentales en un Estado democrático. Las normas iusfundamentales que, como las de la Ley Fundamental, vinculan al legislador, establecen lo que debe y lo que no puede decidir el legislador legitimado democráticamente. Desde su perspectiva, fijan prohibiciones y mandatos que limitan su competencia. En este sentido, se produce 200 necesariamente una colisión entre el principio de la democracia y los derechos fundamentales. La formulación de la concepción formal del derecho fundamental toma en cuenta estas colisiones y problemas de competencia. La importancia que, desde el punto de vista del derecho constitucional, debe tener una posición, a fin de que pueda ser cualificada como iusfundamental, no es una importancia en sí misma sino una importancia relativa a los principios que hablan a favor o en contra de su cualificación como iusfundamental. Entre estos principios se encuentra siempre, por lo menos, un principio iusfundamental que habla a favor del aseguramiento iusfundamental de la posición y siempre un principio de la democracia que habla a favor de mantener una competencia lo más amplia posible del legislador democráticamente legitimado. La cuestión es si y en qué medida, desde el punto de vista del derecho constitucional, son tan importantes como para que la decisión acerca de ellos no pueda quedar en manos de la mayoría parlamentaria. DERECHOS A PRESTACIONES EN SENTIDO ESTRICTO. (Derechos Sociales Fundamentales. 1.- Concepto y Estructura. Los derechos a prestaciones en sentido estricto son derechos del individuo frente al Estado a algo que –si el individuo poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente- podría obtenerlo también de particulares. Cuando se habla de derechos sociales fundamentales, por ejemplo, del derecho a la previsión, al trabajo, se hace primariamente referencia a derechos a prestaciones en sentido estricto. Hay que distinguir entre derechos a prestaciones explícitamente estatuidos, y los derechos a prestaciones adscriptos interpretativamente. A veces se reserva la expresión “derechos sociales fundamentales” para los primeros, mientras que los últimos son llamados “derechos fundamentales a 201 prestaciones”. La diferencia entre los derechos a prestaciones explícitamente estatuidos y los interpretativamente adscriptos es, sin duda, importante. Por otra parte, existe una semejanza amplia con respecto al contenido, la estructura y los problemas. Esto justifica llamar a todos los derechos a prestaciones en sentido estricto “derechos sociales fundamentales” y distinguir, dentro de la clase de los derechos sociales fundamentales, entre los explícitamente estatuidos y los interpretativamente adscriptos. Se discute extensa y apasionadamente si y en este caso cuáles son los derechos sociales fundamentales que garantiza la Ley Fundamental. Las normas que son adscriptas a las disposiciones iusfundamentales bajo la designación “derechos fundamentales” son de un tipo muy diferente. Desde puntos de vista teórico-estructurales, pueden ser divididos de acuerdo con tres criterios. Primero, puede tratarse de normas que confieren derechos subjetivos o de normas que obligan al Estado sólo objetivamente. Pueden, Segundo, ser normas vinculantes o no-vinculantes y, en este sentido ser enunciados programáticos. Una norma será llamada “vinculante” si es posible que su lesión sea constatada por el Tribunal Constitucional Federal. Tercero, las normas pueden fundamentar derechos y deberes definitivos o prima facie, es decir, pueden ser principios o reglas. Si uno combina estos criterios, se obtienen ocho normas de estructura muy diferente, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 202 No Vinculante Vinculante Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo def. p. f. def. p. f. def. p. f. def. p. f. 1 2 3 4 5 6 7 8 La protección más fuerte la otorgan normas vinculantes que garantizan derechos subjetivos definitivos a prestaciones; la más débil, las normas no vinculantes que fundamentan un mero deber objetivo prima facie del Estado a otorgar prestaciones. A estas diferencias estructurales se agregan otras de contenido. Especialmente importante es la que existe entre un contenido mínimo y otro máximo. Un programa minimalista apunta a asegurarle “al individuo el dominio de un espacio vital y un status social mínimos”, es decir, aquello que fue llamado “derechos mínimos” y “derechos sociales ‘pequeños’”. En cambio, estamos frente a un contenido maximalista cuando se habla de una “realización plena” de los derechos fundamentales o cuando el derecho a la educación es caracterizado como “derecho a la emancipación culturalintelectual a la individualidad, a la autonomía, a la madurez políticosocial”. La esbozada variedad sugiere la suposición de que en el problema de los derechos fundamentales sociales no puede tratarse de una cuestión de todo o nada. Parece inevitable introducir diferenciaciones. Sobre este trasfondo, se echará una mirada a los argumentos en pro o en contra de los “derechos sociales fundamentales”. 203 2.- Acerca de los argumentos en pro y en contra de los Derechos Fundamentales Sociales. El argumento principal a favor de los derechos fundamentales sociales es un argumento de la libertad. Su punto de partida son dos tesis. La primera reza: la libertad jurídica para hacer u omitir algo sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la posibilidad fáctica de elegir entre lo permitido, carece de todo valor. De esto se trata cuando Lorenz von Stein dice: “La libertad es sólo real cuando se poseen las condiciones de la misma, los bienes materiales y espirituales en tanto presupuestos de la autodeterminación” o cuando el Tribunal Constitucional Federal expresa: “El derecho de libertad no tendría valor alguno sin los presupuestos fácticos para poder hacer uso de él”. La segunda tesis reza: bajo las condiciones de la moderna sociedad industrial, la libertad fáctica de un gran número de titulares de derechos fundamentales no encuentra su sustrato material en un “ámbito vital dominado por ellos”, sino que depende, esencialmente de actividades estatales. Desde luego, estas tesis no pueden constituir más que un punto de partida de un argumento a favor de los derechos fundamentales sociales. Al respecto pueden aducirse, sobre todo, dos argumentos. El primero apunta a la importancia de la libertad fáctica para el individuo. Ejemplo: para el individuo tienen importancia existencial el no tener que vivir bajo el nivel de una existencia mínima, el no esta condenado a un permanente no hacer nada y el no quedar excluido de la vida cultural de la época. El segundo argumento se vincula directamente con esto. Según él, la libertad fáctica es iusfundamentalmente relevante, no sólo bajo el aspecto formal del 204 aseguramiento de cosas especialmente importantes, sino también bajo aspectos materiales. El Tribunal Constitucional Federal ha interpretado el catálogo de derechos fundamentales como expresión de un sistema de valores “que encuentra su punto central en la personalidad humana que se desarrolla libremente dentro de la comunidad social y en su dignidad”. A la luz de la teoría de los principios, esto debe ser interpretado en el sentido de que el catálogo de derechos fundamentales expresa, entre otras cosas, principios que exigen que el individuo pueda desarrollarse libre y dignamente en la comunidad social, lo que presupone un cierta medida de libertad fáctica. Las objeciones más importantes en contra de los derechos fundamentales sociales pueden ser agrupadas en dos argumentos complejos, uno formal y otro material. El argumento formal aduce un dilema: si los derechos fundamentales sociales son vinculantes, conducen a un desplazamiento de la política social desde la competencia del parlamento a la del Tribunal Constitucional; si no son vinculantes, conducen a una violación de la cláusula de vinculación del artículo 1 párrafo 3 LF. El punto de partida de este argumento es la tesis de que los derechos sociales fundamentales no son justiciables o lo son en una medida muy reducida. El argumento material en contra de los derechos fundamentales sociales aduce que los derechos fundamentales sociales son inconciliables con normas constitucionales materiales o, al menos, entran en colisión con ellas. En la medida en que estas normas constitucionales materiales confieren derechos de libertad, el argumento material es un argumento de libertad en contra de los derechos fundamentales sociales que se apoyan en un argumento de libertad. La colisión entre derechos fundamentales sociales y derechos de libertad se vuelve especialmente clara en el derecho al trabajo. En un sistema de 205 economía de mercado, el Estado puede disponer sólo limitadamente del objeto de este derecho. Si quisiera satisfacer el derecho de todo desempleado a un puesto de trabajo, tendría o bien que dar ocupación a todo desempleado dentro del marco de la administración pública existente o limitar y hasta eliminar la disponibilidad de los puestos de trabajo por parte de la economía privada. Una colisión entre los derechos fundamentales sociales de los usos y los derechos de libertad de los otros se produce no sólo cuando el Estado, como en el caso del derecho a un puesto de trabajo, dispone sólo limitadamente en forma directa del objeto del derecho en una economía de mercado. A menudo se habla no sólo de una colisión entre derechos fundamentales sociales de los unos y de los derechos de libertad de otros titulares de derechos fundamentales, sino también de una colisión entre derechos fundamentales sociales y derechos de libertad del mismo titular de derechos fundamentales. Finalmente, hay que mencionar colisiones de derechos fundamentales sociales con otros derechos fundamentales sociales como así también colisiones entre derechos fundamentales sociales y bienes colectivos. Un ejemplo de lo primero es la colisión entre un derecho al trabajo y un derecho fundamental ambiental. Colisiones entre derechos fundamentales sociales y bienes colectivos, por ejemplo, la defensa del país, resultan del hecho de que la realización de ambos absorbe considerables partes del presupuesto, es decir, de los ya mencionados efectos financieros de los derechos fundamentales sociales. 3.- Un Modelo de Derechos Fundamentales Sociales. Si uno echa una mirada a los argumentos en pro y en contra de los derechos fundamentales sociales, nota claramente que ambas partes pueden aducir razones de peso. La solución reside en un modelo que tome en cuenta los 206 argumentos en pro y en contra. Este modelo es expresión de la idea rectora formal presentada más arriba, según la cual los derechos fundamentales de la Ley Fundamental son posiciones que, desde el punto de vista del derecho constitucional, son tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar librado a la simple mayoría parlamentaria. Referido al presente problema, esto significa que a cada uno le corresponden las posiciones de prestaciones jurídicas como derechos fundamentales sociales que desde el punto de vista del derecho constitucional, son tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar librado a la simple mayoría parlamentaria. De acuerdo con esta fórmula, la cuestión acerca de cuáles son los derechos fundamentales sociales que el individuo posee definitivamente es una cuestión de la ponderación entre principios. Por un lado se encuentra, sobre todo, el principio de la libertad fáctica. Por el otro, se encuentran los principios formales de la competencia de decisión del legislador democráticamente legitimado y el principio de la división de poderes, como así también principios materiales que, sobre todo, se refieren a la libertad jurídica de otros pero, también, a otros derechos fundamentales sociales y a bienes colectivos. El modelo no dice cuáles derechos fundamentales sociales definitivos tiene el individuo pero, sí cuáles puede tener y qué es lo que interesa en la cuestión de su existencia y su contenido. La respuesta detallada a esta cuestión es tarea de la dogmática de los diferentes derechos fundamentales sociales. Pero, con todo, es posible dar una respuesta general. Habrá que considerar que una posición de prestación jurídica está definitivamente garantizada iusfundamentalmente si (1) la exige muy urgentemente el principio de la libertad fáctica y (2) el principio de la división de poderes y el de la democracia (que incluye la competencia presupuestaria del parlamento) al igual que (3) principios materiales opuestos (especialmente aquellos que apuntan a la libertad jurídica de otros) son afectados en una medida 207 relativamente reducida a través de la garantía iusfundamental de la posición de prestación jurídica y las decisiones del Tribunal Constitucional que la toman en cuenta. En todo caso, estas condiciones están satisfechas en el caso de los derechos fundamentales sociales mínimos, es decir, por ejemplo, a un mínimo vital, a una vivienda simple, a la educación escolar, a la formación profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia médica. También los derechos fundamentales sociales mínimos tienen considerables efectos financieros cuando son muchos quienes los hacen valer. Sin embargo, esto solo no justifica inferir la no existencia de estos derechos. La fuerza del principio de la competencia presupuestaria del legislador no es ilimitada. No es un principio absoluto. Todos los derechos fundamentales limitan la competencia del legislador, a menudo lo hacen de una forma incómoda para éste y, a veces, afectan también su competencia presupuestaria cuando se trata de derechos financieramente más gravosos. El grado del ejercicio de los derechos fundamentales sociales aumenta en tiempos de crisis económica. Pero, justamente entonces puede haber poco que distribuir. Parece plausible la objeción según la cual la existencia de derechos fundamentales sociales definitivos, por más mínimos que sean, vuelve imposible en tiempos de crisis la necesaria flexibilidad y, por ello, una crisis económica puede conducir a una crisis constitucional. Sin embargo, cabe señalar aquí que no todo lo que existe como derecho social está exigido por derechos sociales iusfundamentales mínimos; segundo, las ponderaciones necesarias de acuerdo con el modelo aquí propuesto, pueden bajo circunstancias diferentes, conducir a diferentes derechos definitivos y, tercero, justamente en tiempos de crisis, parece indispensable una protección iusfundamental de las posiciones sociales, por más mínima que ella sea. 208 El modelo presentado es un modelo de ponderación. Es característico de todos los modelos de ponderación que lo debido prima facie es más que lo definitivamente debido. Se podría pensar que esta construcción es inaceptable cuando se trata de derechos sociales. Conduciría, primeramente, a ilusiones y, luego a frustraciones. Ya más arriba se refutó la objeción general según la cual las normas de derechos fundamental primeramente protegen algo prima facie y luego, a través de restricciones, lo excluyen definitivamente de la protección. Sin embargo, para el modelo propuesto no vale la objeción de que no tendría en cuenta la importancia de lo objetivo. Por el contrario, ofrece una base para una versión más exacta del contenido correcto de la primacía de lo objetivo. La clave es la teoría de los principios. De acuerdo con el modelo, el individuo tiene un derecho definitivo a la prestación cuando el principio de la libertad fáctica tiene un peso mayor que los principios formales y materiales opuestos tomados en su conjunto. Este es el caso de los derechos mínimos. A este tipo de derechos mínimos definitivos se hace posiblemente referencia cuando derechos a prestaciones públicas subjetivos y justiciables son contrapuestos a un contenido objetivo excesivo. Frente a derechos definitivos que son el resultado de una ponderación, los derechos prima facie que corresponden a los principios para los cuales el derecho “en sí” a ser admitido en un estudio universitario es un ejemplo, tiene siempre algo excesivo. El concepto de lo excesivo no está, pues, ligado a la dicotomía subjetivo / objetivo. El paso desde el modelo a un nivel objetivo es posible porque a los derechos prima facie corresponden deberes prima facie. Estos deberes son deberes prima facie del Estado de procurar que a las libertades jurídicas de los titulares de derechos fundamentales correspondan libertades fácticas. Naturalmente, el plano objetivo surgido de esta manera no es meramente objetivo sino también objetivo. 209 Los deberes prima facie del Estado tienen, frente a sus deberes definitivos, un contenido claramente excesivo. Esto no significa que no sean vinculantes. Sería un error considerar a los deberes prima facie, en la medida en que a ellos no corresponde ningún deber definitivo, es decir, en el ámbito de lo excesivo, como deberes no vinculantes o como enunciados puramente programáticos. Puede reconocerse que existe una diferencia fundamental entre deberes prima facie y deberes jurídicamente no vinculantes en el hecho de que los deberes prima facie tienen que ser establecidos a través de ponderaciones y, en cambio, esto no sucede en el caso de los deberes no vinculantes. Para el no cumplimiento de un deber prima facie, tienen que existir, desde el punto de vista del derecho, razones aceptables; pero ello no rige para el caso del no cumplimiento de un deber jurídicamente no vinculante. Un deber prima facie puede, si no existe ninguna razón aceptable para su no cumplimiento, conducir a un deber definitivo; un deber no vinculante, nunca. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Definición del derecho al trabajo La sentencia del Tribunal de un Pleno Jurisdiccional de fecha 12 agosto del 2005 en el expediente 008-2005-PI/TC, en su fundamento18 la define como: 18. Al trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas, en su plexo espiritual y material, para la producción de algo útil. En ese contexto, implica la acción del hombre, con todas sus facultades morales, intelectuales y físicas, en aras de producir un bien, generar un servicio, etc. El trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma. En toda actividad laboral queda algo de su ejecutor: el hombre. A través del trabajo se presenta siempre la impronta del ser humano; o sea, una huella, marca o sello que caracteriza su plasmación. El Papa Juan Pablo II [Encíclica laborem exercens. Lima. Salesiana, S/F] señala que: 210 “El trabajo es un bien del hombre, es un bien de la humanidad, porque mediante éste no sólo se transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre; es más, en un cierto sentido se hace más hombre”. Asimismo, como lo enfatiza el Papa León XIII [Encíclica rerum novarum. Lima: Paulinas, 1966] el trabajo tiene el doble signo de lo personal y necesario. Es personal, porque la fuerza con que se trabaja es inherente a la persona y enteramente propia de aquel que con ella labora. Es necesario, porque del fruto de su trabajo el hombre se sirve para sustentar su vida, lo cual es un deber imprescindible impuesto por la misma naturaleza. Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de sujeto y autor y, por consiguiente, verdadero fin de todo proceso productivo. La importancia del trabajo descansa en tres aspectos sustantivos: - Esencialidad del acto humano, destinado al mantenimiento y desarrollo de la existencia y coexistencia sociales. - Vocación y exigencia de la naturaleza humana. El trabajo es sinónimo y expresión de vida. - Carácter social de la función, ya que sólo es posible laborar verdaderamente a través de la colaboración directa o indirecta de otro ser humano, o sea, trabajando con y para los otros. Protección y fomento del empleo El Tribunal Constitucional ha establecido en el expediente 1124-2001-AA/TC, fundamento jurídico 12 lo siguiente: 12. “El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, 211 por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado….” El Estado y el trabajo En el expediente 008-2005-PI/TC, Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, el fundamento 19 a determinado la responsabilidad del estado con relación del trabajo: 19. De conformidad con lo que dispone el artículo 23.° de la Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: - Promover condiciones para el progreso social y económico. Para tal efecto, tiene la obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. - Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. - Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su libre consentimiento. - Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido. 212 Protección del trabajador frente al despido arbitrario En la segunda parte del fundamento 12 del expediente Nº 1124-2001-AA/TC, ante una demanda de la Federación de Trabajadores de Telefónica, el Tribunal desarrolla de manera extensiva el derecho de protección al trabajador, inaplicando las normas legales que disponían el pago de la indemnización ante despidos incausados. Derecho al trabajo El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Debe considerarse que el artículo 27º de la Constitución contiene un "mandato al legislador" para establecer protección "frente al despido arbitrario". Tres aspectos deben resaltarse de esta disposición constitucional: a. Se trata de un "mandato al legislador" b. Consagra un principio de reserva de ley en garantía de la regulación de dicha protección. c. No determina la forma de protección frente al despido arbitrario, sino que la remite a la ley. Sin embargo, cuando se precisa que ese desarrollo debe ser "adecuado", se está resaltando -aunque innecesariamente- que esto no debe afectar el contenido esencial del derecho del trabajador. En efecto, todo desarrollo legislativo de los derechos constitucionales presupone para su validez el que se respete su contenido esencial, es decir, que no se desnaturalice el derecho objeto de desarrollo. Por esta razón, no debe considerarse el citado artículo 27º como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una "facultad de despido arbitrario" hacia el empleador. 213 Por este motivo, cuando el artículo 27º de la Constitución establece que la ley otorgará "adecuada protección frente al despido arbitrario", debe considerarse que este mandato constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien es cierto que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente sólo conduciría a vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría constitucionalmente inadmisible. Para el Tribunal Constitucional no se trata de emplazar el problema desde la perspectiva de la dualidad conceptual estabilidad absoluta y estabilidad relativa y, a partir de ello, inferir que al no haber consagrado la Constitución vigente -como lo hizo su predecesora de 1979- la denominada estabilidad absoluta, toda protección restitutoria ante un despido arbitrario sería absolutamente inadmisible. Por el contrario, planteado en términos de derecho constitucional lo que interesa en el análisis es determinar si el contenido esencial de un derecho constitucional como el derecho al trabajo es o no respetado en su correspondiente desarrollo legislativo. Más precisamente, si la fórmula protectora acogida por el legislador respeta o no el contenido esencial del derecho al trabajo. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N.° 003-97-TR, establece que frente a un despido arbitrario corresponde una indemnización "como única reparación". No prevé la posibilidad de reincorporación. El denominado despido ad nutum impone sólo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las siguientes razones: 214 a. El artículo 34º, segundo párrafo, es incompatible con el derecho al trabajo porque vacía de contenido este derecho constitucional. En efecto, si, como quedó dicho, uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la proscripción del despido salvo por causa justa, el artículo 34º, segundo párrafo, al habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido de este derecho constitucional. b. La forma de aplicación de esta disposición por la empresa demandada evidencia los extremos de absoluta disparidad de la relación empleador/trabajador en la determinación de la culminación de la relación laboral. Ese desequilibrio absoluto resulta contrario al principio tuitivo de nuestra Constitución del trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas del trabajador (irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el artículo 23º de la Constitución) y, por lo demás, como consecuencia inexorable del principio de Estado social y democrático de derecho que se desprende de los artículos 43º ("República" "social") y 3º de la Constitución, respectivamente. El constante recurso de la demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio tuitivo desaparece con la disparidad empleador/trabajador respecto a la determinación de la conclusión de la relación laboral. c. La forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador, pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional. Si bien, como alega Telefónica del Perú S.A.A., el apartado "d" del artículo 7º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contempla la posibilidad de 215 reparación indemnizatoria, juntamente con la restitutoria, frente al despido arbitrario, debe tenerse en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos enuncia mínimos derechos que siempre pueden ser susceptibles de mayores niveles de protección y no pueden significar, en absoluto, el menoscabo de los derechos reconocidos por la Constitución conforme lo establece el artículo 4º del propio Protocolo antes citado, ni mucho menos cuando ello conlleva al menoscabo del mismo contenido esencial de los derechos constitucionales. La interpretación de éstos debe efectuarse siempre en sentido dirigido a alcanzar mayores niveles de protección. Es por ello que la doctrina sostiene que los derechos constitucionales han de interpretarse como mandatos de optimización. Es extensible este razonamiento a lo establecido por el Convenio 158 sobre terminación de la relación de trabajo, que, aunque no ratificado y en calidad de Recomendación, prevé también la posibilidad de protección indemnizatoria frente al despido arbitrario. Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga. En la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Nº008-2005-PI/TC en sus fundamentos del 25 al 34 define los derechos colectivos, la sindicación y negociación colectiva, tanto pública como privada, reproducimos textualmente dichos fundamentos. Los derechos colectivos de los trabajadores según la Constitución 25. Estos hacen referencia a las facultades o atribuciones que ejerce el trabajador en concordancia, unión o asociación con sus pares. En ese contexto viabilizan las actividades de las organizaciones sindicales. Los artículos 28.° y 29.° de la Constitución identifican los derechos laborales de naturaleza colectiva, a saber: 216 La libertad sindical 26. Se la define como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. Enrique Álvarez Conde [Curso de derecho constitucional VI. Madrid: Tecnos, 1999, p. 457] señala que “(...) este derecho fundamental (...) debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación, gozando, por tanto, también de la naturaleza de los derechos de participación política”. Por ende, alude a un atributo directo, ya que relaciona un derecho civil y un derecho político, y se vincula con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que constitucionaliza la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Español, en la STC 292/1993, precisa que los sindicatos son “(...) formaciones de relevancia social, en la estructura pluralista de una sociedad democrática”. En ese contexto, implica un haz de facultades y el ejercicio autónomo de homus faver –homus politicus, referido a aspectos tales como: - El derecho a fundar organizaciones sindicales. - El derecho de libre afiliación, desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes. - El derecho a la actividad sindical. - El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las leyes le asignen, en defensa de los intereses de sus afiliados. Ello comprende la reglamentación interna, la representación institucional, la autonomía en la gestión, etc. - El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley- en las actividades de las organizaciones sindicales. 217 Los alcances de la libertad sindical 27. Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural. La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos: - Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. - Aspecto negativo: Comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. La libertad sindical plural plantea tres aspectos: - Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical. - Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. - Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc. La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28.º de la Constitución. Empero, una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran excluidos de su goce los siguientes componentes del Estado peruano: - Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42.° de la Constitución). - Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153.° de la Constitución). - Los miembros de la Administración Pública, con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o dirección (artículo 42.° de la Constitución). 218 La Constitución y los sindicatos 28. El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores, se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: - Estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros. - Mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Entre los principales fines y funciones que nuestra legislación establece para los sindicatos en el ámbito de la legislación privada, se tienen los siguientes: - Representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. - Celebrar convenciones colectivas de trabajo y, dentro de ese contexto, exigir su cumplimiento. - Representar o defender a sus miembros a su solicitud, en las controversias o reclamaciones de carácter individual. - Promover la creación de organismos de auxilio y promoción social de sus miembros (cooperativas, cajas-fondos, etc.). - Promover el mejoramiento cultural, así como la educación general, técnica y gremial de sus miembros. Para ser miembro de un sindicato, la legislación del régimen privado exige lo siguiente: - Ser trabajador de la empresa, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato y, dentro de ese contexto, haber superado el período de prueba. - No formar parte del personal de dirección ni desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto de la empresa expresamente lo admita. 219 - No encontrarse afiliado a otro sindicato. En el caso de los sindicatos del sector público, la Ley N.° 27556 creó el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. Así como el D.S. N.° 003-82-PCM del 22 de enero de 1982, relativo a las organizaciones sindicales de los servidores. El convenio colectivo 29. Se le define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores. El convenio colectivo permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las relaciones laborales. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones; a saber, contrato de paz social, acuerdo corporativo, pacto de trabajo, etc. Esta convención es establecida por los representantes de los trabajadores expresamente elegidos y autorizados para la suscripción de acuerdos y por el empleador o sus representantes. La convención colectiva –y, más precisamente, su producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas– constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa. 220 Los elementos del convenio colectivo 30. Los elementos de este instituto son: - Los agentes negociadores. - El contenido negocial. - La fuerza normativa y la eficacia de la convención colectiva. Las características del convenio colectivo 31. Entre las principales características se cuentan las siguientes: - La supraordinación del convenio colectivo sobre el contrato de trabajo; ello en virtud a que el primero puede modificar los aspectos de la relación laboral pactada a título individual, siempre que sea favorable al trabajador. - La aplicación retroactiva de los beneficios acordados en el convenio, dado que rige desde el día siguiente de la caducidad del convenio anterior o en su defecto desde la fecha de presentación del pliego de reclamos; a excepción de las estipulaciones que señalan plazo distinto o que consisten en obligaciones de hacer o de dar en especie, que rigen desde la fecha de su suscripción. - Los alcances del convenio tienen una duración no menor de un año. - Los alcances del convenio permanecen vigentes hasta el vencimiento del plazo, aun cuando la empresa fuese objeto de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio, etc. 221 Tipología del convenio colectivo 32. Desde un punto de vista doctrinario, se presentan los dos modelos siguientes: - El modelo vertical: La normatividad estatal limita en términos bastante específicos el poder negocial de los trabajadores y empleadores. - El modelo horizontal: La normatividad estatal deja en gran medida a la discrecionalidad de las partes de la relación negocial, los alcances de las convenciones colectivas. Podemos afirmar, con los matices necesarios, que en nuestro país el modelo horizontal es aplicable al régimen privado y el vertical al público. El carácter y alcance del convenio colectivo 33. La Constitución de 1979 declaraba que la convención colectiva tenía fuerza de ley entre las partes. Ello implicaba lo siguiente: - El carácter normativo del convenio colectivo, que lo convertía en un precepto especial del derecho laboral. - Su alcance de norma con rango de ley. En cambio, el inciso 2 del artículo 28° de la Constitución actual señala que las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. En tal sentido, la fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga: - A las personas celebrantes de la convención colectiva. - A las personas representadas en la suscripción de la convención colectiva. - A las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de la convención colectiva. 222 Esta noción (ámbito vinculante en el ámbito de lo concertado), ha sido recogida de la Constitución española de 1978, y se la concibe como referente del carácter normativo del acuerdo laboral. Tal como refiere Javier Neves Mujica, [Introducción al derecho laboral. Lima; PUCP, 2003], esto implica la aplicación automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial correspondiente, sin que exista la necesidad de su posterior recepción en los contratos individuales, así como su relativa imperatividad frente a la autonomía individual, la que sólo puede disponer su mejora pero no su disminución. Cabe señalar que la fuerza vinculante para las partes establece su obligatorio cumplimiento para las personas en cuyo nombre se celebró, así como para los trabajadores que se incorporaron con posterioridad a las empresas pactantes, con excepción de quienes ocupen puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza. En suma: dentro del contexto anteriormente anotado, la fuerza vinculante implica que en la convención colectiva las partes pueden establecer el alcance y las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley. De conformidad con lo establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la convención caduca automáticamente cuando venza del plazo fijado, salvo en aquellos casos en que las partes celebrantes hubieren acordado expresamente su renovación o prórroga. Para el caso del sector público rige el Convenio N.° 151 de la OIT, relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, así como el D.S. N.° 003-82PCM del 22 de enero de 1982, relativo a las organizaciones sindicales de los servidores públicos y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo. 223 El caso del convenio colectivo articulado (rama de actividad) 34. Dicha modalidad, que se aplica en el régimen privado, consiste en la celebración de un acuerdo de carácter nacional o rama de actividad, a efectos de poder uniformizar un tipo específico de relación laboral, así como para salvaguardar el ejercicio de este derecho en favor de los trabajadores en aquellos casos en que ésta sea la única forma posible de negociación colectiva. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en el Caso Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO vs. Ministerio de Trabajo (Expediente N.º 0261-2003AA/TC), ratificó la validez de la implementación del convenio colectivo articulado para el caso de los Trabajadores de Construcción Civil, debido a la imposibilidad de tales trabajadores de acceder a la negociación y acuerdo concertado, siempre que no sea a través del pliego de reclamos por rama de actividad. La misma sentencia en sus fundamentos del 40 al 42 define el derecho de huelga, los titulares de este derecho y las limitaciones de su ejercicio, todo ello, en concordancia para su interpretación con las normas contenidas en los Pactos y Convenios Internacionales que en su parte resolutiva dicha sentencia la declara y que por su importancia los reproducimos. La huelga 40. Este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen privado, aplicable en lo pertinente al sector público, exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes– y con abandono del centro de trabajo. Por ende, huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente participar en un movimiento reinvindicatorio. 224 Por huelga debe entenderse, entonces, al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley. Enrique Álvarez Conde [Curso de Derecho Constitucional VI. Madrid: Tecnos, 1999, pág. 466] refiere que se trata de una “(...) perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de voluntades por parte de los trabajadores”. Mediante su ejercicio los trabajadores, como titulares de dicho derecho, se encuentran facultados para desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídicocontractuales, a efectos de poder alcanzar la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socio-económicas o laborales. Por ello, debe quedar claramente establecido que la huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la realización de fines vinculados a las expectativas e intereses de los trabajadores. En puridad, la huelga es una manifestación de fuerza, respaldada por el derecho, tendente a defender los legítimos intereses de los trabajadores. Al respecto, tal como expone Álvarez Conde [ob.cit, pág. 466] “(...) la huelga tiende a establecer el equilibrio entre partes con fuerza económicamente desiguales”. En ese sentido, como bien refiere Francisco Fernández Segado [El sistema constitucional español. Madrid: Dykinson, 1992] “(...) la experiencia secular ha mostrado su necesidad para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socio-económicos “. Debe advertirse que la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por ende, debe efectivizarse en armonía con los demás derechos. 225 En aquellos casos en que no exista legislación sobre la materia, tal ausencia no puede ser esgrimida como impedimento para su cabal efectivización por parte de los titulares de este derecho humano. El ejercicio del derecho de huelga presupone que se haya agotado previamente la negociación directa con el empleador, respecto de la materia controvertible. La titularidad del derecho de huelga 41. La doctrina tiene opiniones dispares sobre este punto, ya sea respecto a la titularidad de los trabajadores en sentido lato o a la de los trabajadores adscritos a una organización sindical. Este Colegiado estima que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72.° y 73.° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo N.° 010-2003-TR), su ejercicio corresponde a los trabajadores en sentido lato, aunque sujeto a que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determina la ley y dentro de su marco, el estatuto de la organización sindical. Al respecto, Fernando Elías Mantero [Derecho Laboral –Relaciones Colectivas de Trabajo. Lima: Ius Editores, p. 278] señala que su ejercicio corresponde a los trabajadores en general; es decir, que son ellos y no la asamblea sindical los que acuerdan la huelga. Añadamos, en el ámbito respectivo. Entre las atribuciones vinculadas al derecho de huelga aparecen las siguientes: - Facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga. - Facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria. 226 - Facultad de establecer el petitorio de reinvindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga. - Facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la Constitución y la ley. - Facultad de determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado. Desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más avanzada se acepta que la huelga debe ser convocada tomándose en consideración lo siguiente: - La existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones y daño económico para las partes en conflicto. - La constatación de que no se haya impuesto a los trabajadores discrepantes con la medida de fuerza acordada la participación en la huelga. Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga 42. La Constitución señala textualmente que se encuentran impedidos de ejercer el derecho de huelga: - Los funcionarios de la Administración Pública con poder de decisión o con cargo de confianza o de dirección (artículo 42.° de la Constitución). - Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42.° de la Constitución). - Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153.° de la Constitución). Debe anotarse que el inciso 3 del artículo 28.º de la Constitución señala, por equivoco conceptual, que la huelga debe ejercerse en armonía con el interés social. En el campo del derecho público es evidente la diferencia conceptual entre el 227 interés público y el interés social. Este último se utiliza como medida tuitiva en favor de sectores económico-sociales que soportan condiciones desventajosas de vida. En rigor, la huelga debe ejercerse en armonía con el interés público, que hace referencia a las medidas dirigidas a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su conjunto. El Tribunal Constitucional deja constancia de ello, en razón a las atribuciones estipulativas que contienen sus decisiones jurisdiccionales. DECLARAR que, de acuerdo a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, los derechos laborales de los trabajadores, como los de sindicación, negociación colectiva y huelga previstos en el artículo 28° de dicho texto, deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 8° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales o Culturales o “Protocolo de San Salvador”; el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación; el artículo 6° del Convenio N.° 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; y el Convenio N.° 151 de la OIT, relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, entre otros tratados de derechos humanos. 228 V. Jaime Llerena: Las Máximas De La Razonabilidad Y Proporcionalidad I.- LA TEORIA DE LOS PRINCIPIOS Y LA MÁXIMA DE PROPORCIONALIDAD El tema que nos aboca, esto es los principios, que desarrollaremos para poder entender el presente trabajo de investigación, en general, tiene un carácter contradictorio en el modo de la argumentación y en el protagonismo notable del Juez, el que mediante la ponderación, razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad constituyen formas argumentativas para resolver tales conflictos. Los principios constituyen una doctrina que desarrollan ideas y argumentos de distinto género, tiene un carácter polisémico; o lo que es lo mismo, carecen de un concepto unívoco. La palabra “principio” es un término vago e impreciso que es mejor prescindir de ella, y que las cosas con las que se designan no deben aparecer incluso con el nombre de principios; otra crítica acertada creo yo, es que los principios generales del derecho constituyen producción jurídica, pero por vía del razonamiento o argumentación lo que constituye una creación del derecho. Así mismo es interesante remarcar el concepto de principio como norma abierta dado que el supuesto de hecho carece de un catálogo exhaustivo lo que hace difícil su aplicación, debiendo el Juez hacer juicios de razonabilidad para su aplicación; al contrario de las normas abiertas, los principios con mandato de optimización son principios programáticos o directrices que llevan la indeterminación en la consecuencia jurídica y no en el supuesto fáctico. Así mismo, es interesante la dilucidación respecto a la colisión de principios y conflictos de regla, en donde se resuelve el conflicto atendiendo al criterio de la ponderación teniendo en cuenta la circunstancias del caso estableciéndose una relación de preferencia condicionada. Así mismo consideramos que el conflicto y colisión entre reglas y principios se resuelven de modo distinto y que no existe una diferencia entre estas antes del proceso interpretativo, ya que el 229 enunciado normativo puede operar como regla o principio y la distinción se traslada a la estructura de la norma en cuanto a técnicas de interpretación y justificación, y más propiamente en el momento de la interpretación – aplicación. Siendo el protagonismo judicial en la interpretación de las reglas y principios de fundamental importancia. De otro lado se reconoce que los principios como vínculos de la moral y el derecho, en un sistema jurídico, no son sucedáneos de la moralidad. Finalmente la crítica está referida principalmente a los argumentos Dworquianos en su pretensión de enarbolar una nueva concepción del derecho, la que supera al positivismo y al utilitarismo moral, basado principalmente en principios, lo cual desde ya es un reto muy importante. II. LA CONCEPCIÓN PROPORCIONALIDAD DE LAS ALEXY MÁXIMAS SOBRE LA PARCIALES DE ADECUACIÓN, NECESIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD (LA PONDERACIÓN PROPIAMENTE DICHA) La teoría de los principios y la máxima de proporcionalidad tienen una conexión estrecha y se implican recíprocamente. Para Alexy,Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993 pág. 112. La máxima de proporcionalidad está compuesta a su vez de tres máximas parciales, a saber : la máximas de adecuación, de necesidad (postulado del medio más benigno) y de la proporcionalidad en sentido estricto (el postulado de ponderación propiamente dicho). Alexy considera que a la máxima de proporcionalidad, proporcionalidad”, sin se embargo, le la considera adecuación, como la “principio necesidad y de la proporcionalidad en sentido estricto no son principios que deban ser ponderados con algo diferente, tampoco que tengan precedencia, por lo que las tres máximas parciales deben ser consideradas como reglas. Ahora bien, la máxima de proporcionalidad, como mandato de ponderación, sigue la optimización con respecto a las posibilidades jurídicas , Entonces si existe colisión entre principios de normas fundamentales, se produce una ponderación aplicando la ley de colisión. Que en definición es : “Las condiciones bajo las 230 cuales un principio precede a otro constituye el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente.” Alexy, Robert. Ob. Cit. Pag. 94. Esta ley refleja como principios mandatos de optimización y no reflejan relaciones de precedencia absolutas y no son acciones cuantificables. Asimismo, Alexy, considera en un primer momento, que la máxima de proporcionalidad en sentido estricto, se considera que los principios son mandatos de optimización relacionados con posibilidades jurídicas; sin embargo, las máximas de adecuación y necesidad siguen el principio de mandatos de optimización con relación a posibilidades fácticas. Alexy, Ob. Cit. Pags. 112 y 113 Para considerar, que la máxima de necesidad se infiere del carácter de principio, se considera de manera simple dos principios y dos sujetos. El Estado para conseguir su fin F se base en el principio P1, existen por lo menos dos medios M1 y M2 que son adecuados para lograr el fin F; M2 afecta menos intensamente que M1 , para la realización de norma fundamental con carácter de principio, P2. Ahora bien, para P1 es igual que se elija M1 o M2. P1 no exige que se elija M1 en lugar de M2. Para P2, no es igual que se elija M1 o M2. Por lo que P2, impone una optimización en lo relativo a las posibilidades fácticas como jurídicas. Esto es, para P1 como para P2, sólo M2 esta permitido y M1 está prohibido, por lo que la máxima de necesidad como dice Alexy,: “el fin no puede ser lograrlo de otra manera que afecte menos al individuo”. Alexy, Robert. Ob. Cit. Pág 114. En la máxima de la adecuación, tenemos que, si M1 no es adecuado para la obtención de fin F exigido por P1, entonces el M1 no es exigido por P1, es decir, que para P1 es igual si se utiliza M1 o no, pero si bajo estas circunstancias M1 afecta la realización de P1, entonces, para la optimización de la realización de posibilidades M1 esta prohibido por P2. Teoría de Robert Alexy : § adecuación § necesidad (postulado del medio benigno) 231 § sentido estricto (el postulado de ponderación propiamente dicho) III.- LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.Según Marcial Rubio Correa. En su libro La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. PUCP, Fondo editorial,2005, pàg.239, nos indica que el Tribunal Constitucional Peruano, no ha establecido una verdadera distinción entre los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, pese a que entre ambas palabras existen diferencias lingüísticas y jurídicas; entendiendo por razonabilidad un aspecto sensato, juicioso e inteligente; y proporcionalidad llamamos a la igualdad, equilibrio, distributivo; el autor citado manifiesta que esto se debe a que en el artículo 200° de la Constitución del Política del Perú, mencionan estos principios conjuntamente a propósito de la no suspensión de los derechos constitucionales de las acciones de Habeas Corpus y Amparo en periodos de estado de excepción. Considera Rubio, que el Tribunal Constitucional ha extendido estos principios de proporcionalidad y de razonabilidad aplicables a toda la Constitución, tal cual fue establecida en la sentencia del TC del 01 de diciembre del 2003, exp. 0006-2003.AI-TC, sobre la acción interpuesta por 65 congresistas contra el inc. f. Del art. 89 del reglamento del Congreso de la República. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tratado de dar una definición del principio de razonabilidad en el punto nueve de la sentencia aludida arriba, cuando refiere : “El principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motiva todo acto discrecional de los poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del caso, despojar de las prerrogativas que actúan como garantías funcionales para determinados funcionarios públicos. Citada por Marcial Rubio Ob. Cit , Pág. 242. Con respecto a esto entendemos por razonable, como el que “piensa u obra de una manera que no puede censurarse, que da prueba de un juicio sano y 232 normal.. implica sobre todo una conformidad con los principios del sentido común y con los juicios de valor generalmente aceptados, una idea de moderación y justa medida”. André Lalande “Vocabulario Técnico y Critico de la Filosofía” Buenos Aires: El Ateneo, 2da Edición 1996, pág. 854; asimismo entendemos que la “lógica puede ser definida como la ciencia que estudia los principios generales del pensamiento válido. Su objeto es discutir las características de los juicios, considerados no como fenómenos psicológicos, sino como que expresan conocimientos y creencias...” Keynes Lógica Formal “Introducción” Capitulo I. Citado por A. Lalande Ob. Cit. pág. 586. Pensamos que la razonabilidad no implica una “justificación lógica”, ya que esta es una ciencia que estudia el pensamiento válido, como ya se dijo y es básicamente denominada la teoría de la deducción; por lo que consideramos que es un error, deducir que la razonabilidad, encuentra justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias. Y si entendemos justificación lógica como sinónimo de justificación racional, se estaría cometiendo una tautología, ya que lo definido no puede entrar en la definición, esto es, definir lo racional con lo razonable, en el entendido, que razonable es sinónimo de lógico. “Diccionario de Sinónimos y Antónimos” Ediciones la Rousse-2005-pág. 232. Asimismo, el Tribunal Constitucional considera también la razonabilidad como principio constitucional de rechazo a la arbitrariedad en el entendido como abuso de autoridad, Según Rubio, Ob. Cit, pgas. 243-246., considera que el TC ha ampliado el contenido del principio de razonabilidad a los siguientes puntos: · La razonabilidad se funda en argumentos de carácter objetivo y no subjetivo. · La razonabilidad no sólo tiene que ver con el razonamiento, sino también con los valores y principios aceptados en la sociedad como válidos. · La razonabilidad exige la imparcialidad para que no se beneficie a unos mas que a otros. · La razonabilidad exige también aplicar el aforismo “en donde hay igual razón, hay el mismo derecho”. 233 · El principio de razonabilidad se condice con el principio del debido proceso. · El Estado debe compensar las desigualdades, cuando existan condiciones objetivas desiguales. · El ejercicio abusivo del derecho en contrario al principio de razonabilidad. Rubio, concluye que, según el TC,. “el principio de razonabilidad exige que los actos, que los sujetos realizan frente a los hechos y circunstancias cumplan el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como una respuesta adecuada a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante ...” Ob. Cit. Pág. 247. Considera Marial Rubio Ob. Cit. pág. 248 respecto al principio de proporcionalidad, a diferencia del principio de razonabilidad que el TC no ha establecido una definición. Consideración que es errónea ya que la obra citada de Marcial Rubio, corresponde a Febrero del año 2005, pero existe una sentencia emitida en el TC. , emitida en el Exp. 2192-2004-AATC de 11 de octubre del 2004, donde el TC, ensaya una definición de la máxima de proporcionalidad, discriminada en tres subprincipios: de necesidad, adecuación y de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al pensamiento Alexiano. Sentencia que es materia de análisis posteriormente. Sin embargo según Marcial Rubio el TC a través de la jurisprudencia ha dicho que el principio de proporcionalidad se deriva a través del principio del Estado de Derecho. Considera que el principio de proporcionalidad debe relacionar dos o más elementos del derecho sin que haya disconformidad entre ambos. Por lo que el principio de proporcionalidad mide cualitativa o cuantitativamente dos o más elementos jurídicos entre sí , de manera que entre ellos se guarden las proporciones debidas sin cometer deficiencias o excesos considerando el lugar y el tiempo, lo cual hace que sea relativas y no absoluta las consideraciones espaciotemporales, debiendo tener en cuenta las ideas predominantes de la colectividad, lo que hace vincular con el principio de razonabilidad , por lo que la diferencia entre ambos principios es que uno busca buenas razones para 234 justificar la conducta frente a la realidad; mientras que la proporcionalidad busca encontrar relaciones cualitativas o cuantitativas entre dos elementos con relevancia jurídica. El Tribunal Constitucional ha venido definiendo de manera errónea el principio de proporcionalidad como sinónimo de la adecuado y necesario, estos conceptos contienen elementos que no pueden medirse cuantitativamente no pertenecen al área de las proposiciones comparativas, sino expresan buenas razones o el sentido común para respaldar una acción con relevancia jurídica, estando dichos conceptos dentro del principio de razonabilidad la que se basa en esgrimir razones, aplicar valores. IV.- APORTES CRITICOS DE PRINCIPIOS · principio de igualdad-test de razonabilidad: El "test de razonabilidad" es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad: ¿cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?. · principio de razonabilidad/ principio de proporcionalidad: La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. · principio de proporcionalidad: El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la 235 consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. · Principio de igualdad/ principio de proporcionalidad: En el caso concreto del principio de igualdad, el concepto de proporcionalidad significa, por tanto, que un trato desigual no vulnera ese principio sólo si se demuestra que en primer lugar es adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido; y en segundo lugar es necesario, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y finalmente en tercer lugar es proporcional, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios (dentro de los cuales se encuentra el principio de igualdad) que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato. · La expresión “principio” es tan imprecisa que a caso convenga prescindir de ella: Reciben el nombre de principios las normas que se suponen axiológicamente mas fundamentales (la libertad, la justicia), las más generales o que inspiran amplios sectores del ordenamiento (la autonomía de la voluntad o el principio de culpabilidad), las que indican los fines de la acción estatal (el bienestar o el pleno empleo), las más vagas o que presentan el indeterminado supuesto de hecho de su aplicación (la igualdad), las que recogen algunos tópicos interpretativos (lo accesorio sigue a lo principal, argumento a fortiori), etc. Por tal motivo es mas saludable prescindir del nombre y atender a las cosas que en cada caso pretenden deslindarse, es decir, atender a los significados que realmente resultan relevantes y que, incluso a veces, pueden no aparecer bajo la denominación de principios. Así tenemos cuatro grandes problemas 236 conectados al vocablo principios: Los Principios generales del derecho, que constituyen las llamadas fuentes de derecho, si existen diferencias morfológicas dentro del universo de las normas, si algunas técnicas interpretativas justifican que ciertas normas se denominen principios precisamente cuando se presentan como el objeto de tales técnicas, y si la moralidad esta unida al derecho a través de alguna clase de normas. · Los principios generales del derecho no existen como fuente anterior a la interpretación. Que, los principios generales del derecho aluden a una entidad fantástica, algo así como creer en realidades metafísicas y con ello abrazar algún género del jus naturalismo. Desde una concepción positivista del derecho, el derecho es un fenómeno empírico, que se expresa a través de la ley, en sentido amplio o de la costumbre incluída la judicial. Aceptar que existen normas que todavía no son ley (enunciados lingüísticos) ni costumbre (practicas sociales), equivaldría a reconocer que existe un derecho carente de una voluntad normativa que lo respalde. En realidad bajo los principios generales del derecho no se esconde más que un llamamiento a la producción jurídica por vía de razonamiento o argumentación, suponiendo que no se pueden obtener normas a partir de normas. Naturalmente ello solo puede mantenerse al precio de reconocer que el razonamiento jurídico no solamente sirve para descubrir el derecho, sino también en cierto modo para crearlo. Los principios generales del derecho, al igual que el muy cercano argumento analógico, constituyen pues, un caso de creación del derecho en sede interpretativa. Esto es que se tendría que reemplazar a los principios generales por (consecuencias interpretativas). · principios explícitos : Cuando se alude a los principios no siempre se piensa en los principios generales del derecho, tal y como han sido descritos; mejor dicho, casi nunca se piensa en ellos, sino más bien en ciertas normas constitucionales, legales o jurisprudenciales, que no se sabe muy bien, porque, reciben el nombre de principios. 237 Dentro del derecho existen dos clases de ingredientes sustancialmente distintos, las reglas y los principios, los cuales deben mostrar que si es que hay alguna diferencia estructural o morfológica entre ambos, que es posible identificar algún rasgo que este presente siempre que usamos la expresión principio y que nunca aparece cuando utilizamos la expresión reglas. Si por el contrario se sostiene que unos mismos enunciados pueden operar a veces como reglas y a veces como principios, pero que esa operatividad o manera de funcionar es sustancialmente distinta, entonces la diferencia cualitativa no tendrá su origen en el derecho, sino en el razonamiento o como prefiere decir Alexis en el lado activo y no en el lado pasivo del derecho; reglas y principios no aludirán a dos clases de enunciados normativos, sino a dos tipos de estrategias interpretativas. · principios como normas abiertas : El caso de la igualdad. Que la norma jurídica se compone de tres elementos: El llamado supuesto de hecho o de determinación fáctica, el nexo deóntico o copula del deber ser y la determinación o consecuencia jurídica. Una norma es errada cuando resulta factible determinar exhaustivamente los supuestos de hecho de su aplicación y, por tanto, también sus posibles excepciones. En cambio es abierta cuando carece de un catálogo exhaustivo en que procede o queda excluída su aplicación. En el caso de la igualdad constituye un ejemplo paradigmático de norma abierta, o sea, de uno de los sentidos en que se usa la expresión principios. Todas las personas son iguales ante la ley, en este caso determinar que elementos o rasgos de hecho obligan a un tratamiento igualitario a ciertos efectos es algo que no nos suministra la norma, sino que requiere de un juicio de razonabilidad. El principio de igualdad se traduce con ello en una exigencia de fundamentación racional de los juicios de valor, que son inexcusables a la hora de conectar determinada situación fáctica a una cierta consecuencia jurídica; las igualdades y desigualdades de hecho no son más que el punto de partida para construir por vía interpretativa igualdades y desigualdades 238 normativas, pues el enunciado literal de la igualdad tan solo nos proporciona una orientación que siempre ha de ser completada por el razonamiento jurídico. El hecho de decir que todos los hombres son iguales ante la ley es un principio abierto, pero el hecho de decir que los obreros no deben ser discriminados por motivos religiosos parece más bien una regla cerrada. · Los principios como mandato de optimización: Aquí estamos dentro de los llamados principios programáticos o directrices políticos, pues aquí la indeterminación no pesa sobre el supuesto fáctico, sino sobre la consecuencia jurídica; es el caso del termino minusválidos, que parece también ser impreciso y vago, pero que se encuentra dentro de un universo finito de personas o situaciones. Los principios son calificados como mandato de optimización, cuando están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplido en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. La indeterminación de esta clase de normas explica la peculiaridad de las directrices, esto es que no prescriben una conducta concreta sino la obligación de perseguir ciertos fines cuya plena satisfacción tampoco se exige. La diferencia entre las normas comunes y las directrices estriba en que las normas requieren siempre para cada caso un exacto nivel de cumplimiento, con independencia de que resulte difícil fijarlo; las directrices, en cambio no requieren un grado preciso de cumplimiento. · Los principios de la justicia y los principios de la política: Los principios entendidos como normas abiertas expresan derechos, son justiciables o propios de la jurisdicción; mientras que los principios como mandato de optimización expresan intereses y son propios de la política o legislación. Los primeros despejan en interrogante de ¿qué debemos hacer? aunque resulte indeterminado cuando debemos hacerlo, mientras que los segundos ni siquiera informan de la concreta acción debida, y, por lo tanto, no imponen una genuina obligación. Pretender la aplicación de una directriz es defender un interés o programa 239 político, pues supone que se dicte una norma que establezca los medios para alcanzar un fin valioso. Las directrices o mandatos de optimización sirven para justificar y defender ciertas normas ya existentes, que para que exigir que se dicten otras nuevas; ofrecen cobertura a la política del legislador o del gobierno, pero no imponen una política concreta. · La colisión de reglas y la colisión de principios: La diferencia entre reglas y principios, estriba en que los principios poseen una característica que están ausentes en las normas, que es su “peso” o “importancia”. Y por ello cuando dos principios se interfieren o entran en conflicto, ambos siguen siendo válidos; lo que no ocurre con las reglas, que cuando una de ellas entra en conflicto con otra, una de ellas no puede ser válida. Este argumento ha sido desarrollado por Alexy, “pero que sucede cuando colisionan dos principios” el conflicto se resuelve mediante la ponderación; estos es teniendo en cuenta las circunstancias del caso, lo que motiva que exista una relación de preferencia condicionada, puesto que sí se establece una relación de precedencia absoluta o incondicionada, estaríamos en realidad formulando una excepción a una de las normas, que sería por tanto una regla. Lo que hace que una norma sea principio o una regla no es su enunciado lingüístico sino el modo de resolver sus eventuales conflictos; si colisionando con una determinada norma cede siempre o triunfa siempre es que estamos ante una regla; si colisionando con otra norma cede o triunfa según los casos, es que estamos ante un principio. Un derecho fundamental puede operar como una regla en tanto no entre en colisión con otro derecho fundamental, en cuyo caso se transforman ambos en principios. A su vez, un principio se transforma en una regla cuando su hipotética colisión haya de saldarse con su perdida de válidez. Paradójicamente un principio se convertiría en regla si fuese reconocido como absoluto, es decir, si se estableciese que triunfa siempre en caso de conflicto. Un principio dejaría de funcionar como tal si se prevé con carácter general y estricto su orden en caso de conflicto con otra norma. · diferencia fuerte entre reglas y principios: Entre reglas y principios existe una diferencia fuerte y cualitativa o por el contrario débil y cuantitativa, lo que 240 viene relacionado con el trascendental problemas entre las relaciones de derecho y moral. De cualquier modo que sea la fuerza de la distinción entre reglas y principios, estas se presentan de manera estructural e interpretativo. La diferencia estructural o morfológica es la más patente en las directrices o mandatos de optimización, cuya fragmentariedad afecta a la consecuencia jurídica: unas normas o reglas solo admiten un cumplimiento pleno mientras que los principios admiten un cumplimiento gradual; las llamadas directrices suponen un caso de vaguedad relativa a la conducta prescrita; por otra parte los principios resultarían ser normas menos obligatorias dado que toleran una diversidad de conductas y también las más inaccesibles para el Juez. En términos interpretativos la diferencia también es clara: el conflicto entre reglas se resuelve de modo distinto a como se resuelve el conflicto entre principios. Recuérdese que un enunciado normativo puede operar bien como regla o bien como principio; con lo cual la distinción se traslada de la estructura de la norma a las técnicas de interpretación y justificación. El ideal de aplicación de las leyes concebidas como reglas ha sido siempre la subsunción silogística: la premisa mayor era el supuesto contemplado en la norma, la premisa menor el hecho o conducta enjuiciada, y la conclusión la consecuencia jurídica de manera que el Juez era un autómata pertrechado solo de la lógica y el derecho; el Juez es pasible de cometer errores en cualquiera de las premisas o la conclusión entonces se hizo estrictamente pasivo y mecanicista o como lo denunciaron los antiformalistas y realistas. Sin embargo, los problemas se incrementan cuando han de aplicar normas constitucionales de carácter sustantivo, que precisamente suelen llamarse principios para dar cuenta de alguna de las peculiaridades que han sido expuestas. La norma constitucional no contempla ningún supuesto de hecho para su aplicación lo que significa que es el Juez quien decide, mediante un 241 ejercicio de razonabilidad no exenta de discrecionalidad, cuándo procede dicha norma. El protagonismo judicial se hace también patente cuando un mismo supuesto es “subsumible” en dos preceptos constitucionales de sentido contrario. Allí donde aparece un conflicto entre principios surge una apelación a la justificación racional de una decisión que, sólo en el caso concreto, otorga preferencia a uno u otro principio. El conflicto entre derechos fundamentales constituye un caso paradigmático del conflicto entre principios, así la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión en donde no existe una frontera nítida, de manera que una cierta conducta haya de quedar incluida necesariamente en el ámbito de la libertad o en el del tipo penal protector del honor ajeno; o al contrario, la conducta puede ser simultáneamente ambas cosas, ejercicio de un derecho y acción delictiva, sin que entre ambas normas exista una relación de preferencia de carácter general y abstracto, de tal modo que entrando en juego el tipo penal queda siempre desplazada la protección constitucional de la libertad. En otras palabras, es el Juez quien ponderando dictamina quien debe triunfar en el caso concreto. De allí el temor que muchos albergan a que los principios se conviertan en una puerta abierta al activismo judicial. Desde luego la ponderación no equivale a alguna arbitrariedad desbocada, por el contrario la ponderación que aparece en presencia de un conflicto explícito entre principios o derechos, puede recurrirse siempre y cuando el resultado de la aplicación de las reglas le parezca al interprete insatisfactorio o injusto. Detrás de toda regla late un principio y los principios son tendencialmente contradictorios; así por ejemplo detrás de cada precepto del Código Civil encontramos el principio de la autonomía de la voluntad, el derecho de propiedad, etc. La afirmación de que “la doctrina de la interpretación es el núcleo mismo de la teoría de la constitución y del derecho constitucional” podría hacerse extensivo al conjunto del ordenamiento: en la media en que ideas hoy tan presentes en la 242 jurisprudencia, como la razonabilidad, ponderación, prohibición de exceso, proporcionalidad o interdicción de la arbitrariedad, desplaza al modelo mecanicista de la codificación, el centro de gravedad de los derechos se desplaza también de las disposiciones normativas a la interpretación, de la autoridad del legislador a las exigencias de justificación racional del Juez. El control social sobre la interpretación y aplicación del derecho se manifiesta sólo en aquella sociedad en que existe una distinción de funciones entre quien fórmula la norma y quien la aplica; la distinción no es absoluta, pero se expresa, en que, así como al legislador se le exige principalmente autoridad, el Juez debe responder ante todo de la forma en que ejerce su actividad. La verdad transformada hoy en una más modesta racionalidad argumentativa, representa el fundamento de las decisiones judiciales. · principios como vehículos de la moral y el derecho: El argumento positivista de que no existe una relación necesaria o conceptual entre el derecho y la moral, hoy parecen hallarse en amplios sectores de la dogmática jurídica como la teoría del derecho. Los argumentos son variados, pero uno de los más divulgados tiene que ver con los principios; y es que estos son el punto de conexión entre derecho y moral, los vehículos que permiten definir al derecho como un sistema normativo de base moral, generador, por tanto, de una obligación de obediencia. V.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, con fecha 1 de diciembre de 2003, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, se trata de una Acción de inconstitucionalidad interpuesta por 65 Congresistas de la República contra el inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República. Los recurrentes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, alegando que el 243 mismo supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93°, 99° y 100° de la Constitución, dado que establece que basta una mayoría simple de los presentes en un pleno del Congreso para aprobar una acusación constitucional contra uno de sus miembros, despojarlo de su inmunidad para ser sometido a un proceso judicial e, incluso, suspenderlo en sus funciones, inhabilitarlo o destituirlo; agregando que el actual texto de la disposición impugnada ha dado lugar a que se sostenga que no es necesaria la mayoría calificada exigida por el artículo 16° del propio Reglamento Congresal para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, toda vez que la acusación constitucional permitiría dar lugar a un procedimiento distinto del establecido en este artículo, por lo que consideran que el artículo 16° y el inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso deben ser analizados en conjunto. Los Congresistas gozan también de la inmunidad parlamentaria prevista en el último párrafo del artículo 93° de la Constitución y cuyo procedimiento de levantamiento se encuentra regulado en el artículo 16° del Reglamento del Congreso. Se trata de una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. El Tribunal Constitucional no comparte tal criterio. Los “silencios” constitucionales no pueden ser interpretados como tácitas concesiones al legislador, a efectos de que expida regulaciones desvinculadas de la Norma Fundamental. Allí donde las “normas regla” previstas en la Constitución omiten precisiones, la ley o, en su caso, el Reglamento parlamentario están obligados a estipularlas, pero siempre en vinculación directa a las “normas principio” contenidas en la propia Norma Fundamental. 244 En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que el inciso j) del artículo 89°, vulnera el principio de razonabilidad, puesto que, a diferencia del procedimiento aplicable al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, regulado en el artículo 16° del Reglamento del Congreso, no establece el requisito de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso para levantar la prerrogativa funcional a que da lugar el antejuicio político, no obstante que, en lo que atañe al levantamiento del privilegio de los funcionarios estatales, tiene un objeto sustancialmente análogo. De lo expresado se deduce que la omisión en la que incurre el inciso j) del artículo 89° del Reglamento parlamentario (haber dejado de prever el requisito de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso para levantar la prerrogativa funcional que supone el derecho a un antejuicio político) resulta atentatoria del principio de razonabilidad y, en tal medida, inconstitucional. Siendo así, este Colegiado estima que la disposición puede adecuarse al parámetro de control constitucional, a través de una sentencia interpretativa “integrativa”. En efecto, si bien la norma omitida no es posible extraerla de los sentidos interpretativos de la propia disposición impugnada, si es posible encontrarla en otra disposición del Reglamento que regula una materia sustancialmente análoga. Se trata, desde luego, del artículo 16°. En estricto, nos encontramos propiamente “ante una “laguna técnica”, colmable, como todas, a través de una concreción jurisprudencial de los “conceptos indeterminados”, [...] concreción que se realizará a través de una [...] “sentencia integrativa”. (Martín de la Vega, Augusto. La sentencia constitucional en Italia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. p. 244). Este Tribunal recurre, pues, a una sentencia integrativa del ordenamiento, también denominada sentencia “rima obbligata” (de rima obligada) (Crisafulli, V. La sentenze “interpretative” della Corte constitucionale. En: Riv. trim. dir e proc civ., 1967), y, en ese sentido, considera que debe interpretarse que el 245 número mínimo de votos necesarios para aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones contra los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la Constitución, es aquél al que se refiere el último párrafo del artículo 16° del Reglamento del Congreso, es decir, la mitad más uno de su número legal de miembros. Tal es la interpretación que debe darse al inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, a fin de evitar aplicaciones irrazonables. Aunque en estos casos, considerando que el Congreso declara ha lugar a la formación de causa, sin participación de la Comisión Permanente, la votación favorable deberá ser la mitad más uno del Congreso, sin participación de la referida Comisión. El proceso de inconstitucionalidad como proceso objetivo Finalmente, los demandantes solicitan que, en virtud de la presente sentencia, este Colegiado declare nula la Resolución N.° 018-98-99-CR, de fecha 2 de julio de 1999, que declaró ha lugar a la formación de causa contra el ex congresista Manuel Lajo Lazo. Sin embargo, el proceso de inconstitucionalidad es uno de naturaleza objetiva, destinado única y exclusivamente a controlar la constitucionalidad de la leyes, y no a evaluar la constitucionalidad de los actos que en aplicación de ellas pudieran haber incidido en la esfera subjetiva de las personas. 246 VI.- SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE LEGISLACIÓN ANTIRRERORISTA “Concerniente a la Proporcionalidad de las penas” En el presente trabajo destacados juristas se pronuncia sobre las diversas implicancias de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de diversas disposiciones emitidas para la lucha contra el terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Vamos a tratar de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente N° 010-2002-AI/TC Lima del demandante Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos. Se trata de una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos, con firmas debidamente certificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, contra los Decretos Leyes N°s 25475°, 25649°, 25708; así como sus normas complementarias y conexas. Los demandantes manifiestan que las disposiciones legales que impugnan no solo transgreden la Constitución actual y los Tratados Internacionales, sino que violan en el fondo y la forma la Constitución Política del Perú de 1979, por mandato de su artículo 307°. Considera que son nulos todos los actos practicados como consecuencia del golpe de Estado de 5 de abril de 1992, por cuanto la dictadura instaurada en el país arraso y demolió el ordenamiento jurídico existente. Indican que, en cualquier Estado del derecho, la Constitución es la ley fundamental de la organización política y jurídica y en ella están reconocidos los derechos fundamentales de las personas. Durante el Gobierno de Transición, presidido por el doctor Valentín Paniagua Corazao, se expidió la Resolución Suprema N° 281-200-JUS que creó la Comisión de Estudio y Revisión de la legislación emitida desde el 5 de abril de 1992 y que por Resolución Ministerial N° 1912001-JUS, de 8 de Junio de 2001, se autorizo la publicación del Informe Final de la citada Comisión. En este caso se han expedido ciertas normas que colisionan en forma directa con la Constitución de 1993, además(...) de violar derechos fundamentales de las personas, consagrados no solo explícitamente por la propia Constitución, sino en forma implícita por la citada norma, y 247 también por Tratados Internacionales de los cuales el Perú también es signatario”. Según la Teoría de Alexiana que habla sobre la adecuación, necesidad, proporcionalidad y sentido estricto. Los demandantes arguyen que los Tratados Internacionales, de conformidad con el Art. 101° de la Constitución de 1979, vigente cuando se expidieron los Decretos Leyes, forman parte del Derecho Nacional y que, igualmente, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la actual Constitución indica que : En cuanto a los Decretos Leyes N°s. 25475, 25659, 25708 y 25880, los demandantes indican que son inconstitucionales por contravenir en el fondo a la Constitución Política del Perú y no haber sido aprobados, promulgados y publicados en la forma que ella establece; y que contradicen y violan los derechos fundamentales de la persona human establecidas en la Constitución de 1993 y en los Tratados Internacionales suscritos por el Perú. Respecto al principio de legalidad sostienen que, en el parágrafo “d” del inciso 24) del artículo 2°, la Constitución prescribe: “ Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. Los demandantes enfatizan que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25475° define el llamado delito de terrorismo de manera abstracta violando el principio de legalidad. Solicitan que el Tribunal tenga presente, al resolver, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Organización de los Estados Americanos de 1993. Según Robert Alexy en su libro de “Teoría de los Derechos Fundamentales” pag. 211-212, establece otros criterios de diferenciación entre principios y reglas como son, que los principios son normas de un alto grado de 248 generalidad, y las reglas tienen un menor grado de generalidad: los principios y las normas se diferencia por razón del grado, es decir que el grado de generalidad es determinante y la tercera diferencia, que Alexy considera que es la correcta. Considero en este caso que se ha violado el principio de legalidad previsto en las Constituciones de 1979 y 1993 y en la Constitución Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, es decir dicha demanda, se funda en el derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, lo que no podía ocurrir por cuanto los miembros de las Fuerzas Armadas estaban encargados de reprimir y combatir directamente a una de las partes del conflicto armado interno, siendo los militares una de las partes del conflicto. Los accionantes sostiene que se han violado los derechos constitucionales a la jurisdicción predeterminada por la ley, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, al nos ser incomunicado sino tan solo por el tiempo necesario, a la pluralidad de instancias, entre otros. Es necesario advertir que según Marcial Rubio Correa. En su Libro de la Interpretación de la Constitución pág. 238 y 239 y comparando con la sentencia del Tribunal Constitucional, pues el TC no ha establecido una verdadera distinción entre los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, pese a que entre ambas palabras existen diferencias lingüísticas y jurídicas; entendiendo por razonabilidad un aspecto sensato, juicioso e inteligente; y proporcionalidad llamamos a la igualdad, equilibrio, distributivo; y el Art. 200° de la Constitución Política del Estado, mencionan estos principios conjuntamente a propósito de la no suspensión de los derechos constitucionales de las acciones de Habeas Corpus y Amparo en periodos de estado de excepción. 249 Considera Rubio Ob. cit. pág. 236, que el Tribunal Constitucional ha extendido estos principios de proporcionalidad y de razonabilidad aplicables a toda Constitución, tal cual fue establecida en la sentencia del TC el 01 de diciembre del 2003. El tema del reconocimiento, aplicabilidad y exigibilidad del cumplimiento de los Decretos Leyes es observado, según la doctrina, en función del “tiempo político” que se vive dentro de una comunidad política. En ese sentido, se plantean dos problemas: la vigencia de los Decretos Leyes durante la existencia de un gobierno de ipso y la vigencia y validez de los Decretos Leyes al restaurarse el Estado de Derecho. La doctrina establece que durante el periodo que sigue a la desaparición de un gobierno de ipso, la vigencia de los Decretos Leyes se procesa de conformidad con la teoría de caducidad, la teoría de la revisión o la teoría de la continuidad. El Principio de Proporcionalidad de las Penas: El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico. Éste se halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución . En su condición de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar cualquier restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se haya declarado o no. Y las penas, desde luego, constituyen actos que limitan y restringen esos derechos de la persona. Sin embargo, el principio de proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito de la determinación de las penas, ya que opera de muy distintos modos, ya sea que se de una determinación administrativa penitenciaria de la pena. 250 En el presente caso se ha cuestionado la desproporcionalidad de las penas establecidas en el Decreto Ley N° 25475°; estos es, la impugnación de inconstitucionalidad gira sobre uno de los ámbitos de la determinación de la pena. En concreto, sobre la denominada “determinación legal”. El principio de proporcionalidad se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, él no sólo comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también concretas exigencias de justicia material. Es decir, impone al legislador el que, al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer. Este principio, en el plano legislativo, se encuentra en el Art. VII del Título Preliminar del Código Penal, que señala que “la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (...). El Tribunal Constitucional considera que en materia de determinación legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe partir necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador junto los bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente represibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas que pretende evitar, así como las penas con las que intenta conseguirlo. En efecto, en tales caso el legislador goza, dentro de los limites de la Constitución, de un amplio margen de libertad para determinar las penas, atendiendo no solo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la norma, sino también a otros fines o funciones legitimas, como los señalados en el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. Al Tribunal Constitucional, en cambio, le corresponde indagar si los bienes o intereses que se tratan de proteger son de naturaleza constitucional y por tanto, son socialmente relevantes; asimismo, evaluar si la medida es idónea y necesaria para alcanzar los fines de protección que se persiguen, por no existir otras penas menor aflictivas de la libertad y, finalmente, juzgar si existe un 251 desequilibrio manifiesto, esto es, excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma. VII.- TRANSFERENCIA DE INMUEBLES REALIZADA POR FORMULARIOS REGISTRALES LEGALIZADOS POR NOTARIO Inscripción de Derecho de Propiedad Esta sentencia se trata de una Acción de Inconstitucionalidad: contra la ley que crea el Registro : Si bien el formulario registral legalizado por notario no goza de la solemnidad de una escritura pública se ha adoptado por una medida que no termina de desvirtuar la seguridad jurídica, sino que respetándola dentro de los términos todavía razonables, presenta una poción legislativa proporcional frente al fin legitimo que se pretende alcanzar, esto es, que un mayor número de ciudadanos tenga la posibilidad de consolidar su derecho de propiedad a través de su inscripción registral. En consecuencia, se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27555. Se trata del expediente N° 0016-2002-AI-TC del Colegio de Notarios de Junín, en Lima, a los 30 días del mes de abril del dos mil tres, reunidos el Tribunal Constitucional en sesión Plena: Se trata de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Junín contra el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 27755, que prevé que “vencido el plazo del proceso de integración de los registros previstos en el artículo 2° de la presente Ley, todas las inscripciones se efectuarán por escritura pública o mediante formulario registral legalizado por notario, cuando este último caso el valor del inmueble no sea mayor de veinte Unidades Impositivas (UIT). El demandante manifiesta que el artículo 7° de la Ley N° 27755, al disponer que la inscripción del inmueble cuyo valor no sea mayor de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), puede efectuarse mediante formulario registral legalizado por notario, implica una inconstitucionalidad modificación del ordenamiento del país basado en el derecho escrito y codificado. 252 Sostiene que el formulario registral carece de una matriz, imposibilitando la expedición de copias en caso de que el documento se extravíe o se destruya; no conlleva la seguridad de la escritura pública, por cuanto ésta otorga fecha cierta y permite comprobar la capacidad de los contratantes; facilita la falsificación de firmas; puede ser autorizado por cualquier verificador sin que existan normas precisas que regulen sus obligaciones y responsabilidades profesionales. Afirma que en nuestro sistema de derecho son los notarios quienes dan fe de los actos y contratos que se inscriben en los registros públicos. Aduce que una eficiente publicidad registral radica en que todo acto o contrato inscribible se formalice en una escritura pública , garantizándose de esta manera la legitimidad, legalidad y certeza de derecho. Sostiene que la superioridad de la escritura pública radica en su matricidad y su fecha cierta, siendo deber del notario verificar la capacidad, libertad y conocimiento de los otorgantes, y velar por la legitimidad del acto o contrato. Señala que debido a que la Ley N° 27755 no ha sido aún reglamentada, el demandante supone una serie de situaciones ficticias y generadoras de inseguridad jurídica que en realidad no resultan probables, porque, de acuerdo con los antecedentes legislativos y sus reglamentos, el empleo del formulario registral brinda una mayor seguridad jurídica. Asevera que es erróneo afirmar que la escritura pública se trata de un documento que tiene “superioridad” sobre cualquier otro, dado que ésta también pueda devenir en nula por contravenir las formalidades establecidas en la ley. En ese sentido, indica que no todo acto o contrato inscribible se formaliza en una escritura pública, pues el artículo 2010° del Código Civil dispone que la inscripción se hace en virtud del título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria, de lo que se desprende que la inscripción pueda tener a partir de cualquier instrumento público, no solo la escritura pública, e incluso de un documento privado, si así lo dispone la ley sobre el fondo de la cuestión . 253 El Tribunal Constitucional considera que tal como aparece plateada la cuestión controvertida, ésta puede resolverse bajo el test de proporcionalidad. En efecto, es pertinente preguntarse si el propósito legislativo de hacer el derecho de propiedad un derecho oponible frente a terceros (registralo), a través de la reducción de los costos que supone la obligatoria utilización de la escritura pública para la inscripción del mismo, no termina por sacrificar en tal grado el principio constitucional de la seguridad jurídica, que termina resultando desproporcionado aun cuando el fin resulte legitimo . Y es que si bien es cierto, tal como ha quedado dicho, la inscripción en el registro del derecho de propiedad dota de seguridad jurídica al ejercicio del mismo, también lo es que es importante que la legislación cree las condiciones suficientes para que la seguridad jurídica esté del mismo modo presente en el procedimiento previo a la inscripción, sobre todo si se considera que de lo que se trata es que el contenido de la inscripción sea fiel reflejo de la realidad. De la Adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin buscado: De otra parte, se puede concluir razonablemente que la reducción de los costos de transacción en la búsqueda de inscribir el derecho de propiedad, generará que un mayor número de personas puedan acceder a dicha inscripción, razón por la cual se entiende que la medida adoptada es idónea para alcanzar el objetivo que se busca. En efecto, la escritura pública es sin duda más costosa que la utilización de un formulario registral legalizado por notario publico; por tanto, prever la alternativa de utilización de este último por quienes, encontrándose dentro del supuesto de la norma, así lo deseen, es un medio adecuado a efectos de alcanzar el fin perseguido. Del medio utilizado.- La proporcionalidad de la disposición cuestionada, no es suficiente la legitimidad cuestionada, no es suficiente la legitimidad del propósito buscado, ni tampoco la adecuación de la medida al fin perseguido Derecho a la Proporcionalidad.- Es decir , aunque los recurrentes no han alegado una supuesta afectación del derecho a la igualdad por parte de la norma 254 impugnada, considerando que las inscripciones mediante formulario registral legalizado por notario, solo se encuentran abiertas para los casos en que el valor del inmueble nos sea mayor de 20 UIT, dicho Tribunal estima pertinente revisar si tal disposición es atentatoria al derecho constitucional referido. En reiterada jurisprudencia, este Supremo Colegiado ha establecido que el derecho a la igualdad consignado en la Constitución no significa, siempre y en todos los casos, un trato legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a la igualdad supone tratar “igual a los que son iguales” y “distinto a los que son distintos”, lo cual parte de la premisa de que es posible constatar que los hechos no son pocas las ocasiones en que un determinado grupo de individuos se encuentren postergados en el acceso, en igualdad de condiciones, a las mismas oportunidades . Tal constatación genera en el Estado la obligación de tomar las medidas pertinentes a favor de los postergados, de forma que sea posible reponer las condiciones de igualdad de oportunidades a las que la Constitución aspira. Tal trato desigual no es contrario a la Norma fundamental, pues está amparado en la razonabilidad; estamos ante el supuesto de “tratar distinto a los que son distintos”, con la finalidad de reponer la condición de igualdad que en los hechos no se presenta. VIII.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Se trata de un Recurso Extraordinario, interpuesto por Gonzalo Costa y Marta Ojeda, contra la resolución de la Sala Especializada en lo Civil de Tumbes, del Exp. Nro. 2192-2004, sentencia del Tribunal Constitucional interpuesto por los agraviados contra la Resolución que declaró improcedente la Acción de Amparo, de fecha 11 de Octubre del 2004, y con fecha 19 de diciembre del 2003, es interpuesta contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, con el objeto de que se declare sin efecto la Resolución de Alcaldía Nª 1085-2003-ALC-MPT, de fecha 16 de diciembre del 2003, en la cual les impuso la sanción de destitución de sus puestos de trabajo. Y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de Tumbes, no cumplió con realizar una investigación imparcial, y les ignoró los 255 resultados de las investigaciones policiales referidas en los hechos, y en la cuales se descarta su responsabilidad penal, los accionantes manifestaron que se vulneraron sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. Considera el TC. que esta en juego los efectos del principio de legalidad, más precisamente el principio de taxatividad en el procedimiento sancionador, la falta de motivación en el acto administrativo, y la vulneración del principio de razonabilidad. Respecto al principio de taxatividad, en el derecho administrativo sancionador, este viene amparado en el artículo 22 inciso 24) literal b de la Constitución Política del Estado, que dice: “Nadie será procesado, ni condenado, por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción impunible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Asimismo el Tribunal ha establecido en el expediente 2050-2002 AATC, que los principios de culpabilidad, legalidad, constituyen el fundamento básico del derecho sancionador, incluyendo al derecho administrativo sancionador. A los accionantes se les destituyo de sus puestos de trabajo, por faltas de carácter administrativo disciplinarias, esto es el incumplimiento de la forma establecida en la ley, del Decreto Legislativa 276° en su reglamento y en la negligencia de su desempeño en sus funciones. El Tribunal considero que la sanciones descritas por las faltas ya mencionadas, son indeterminadas e imprecisas, y como tal son genéricas, vulnerando los principios de legalidad y mas propiamente de taxatividad (descripción precisa de la conducta calificada como falta grave). Además considero el Tribunal que la destitución de la resolución de los trabajadores no estuvo suficientemente motivada, ya que esta se baso en una norma abierta, que a su vez hacia referencia a reglamentos o leyes. Estableciendo la propia ley 27444° de Procedimientos Administrativo General Artículo 6° inciso 13) que carece de valor las motivaciones hechas de forma genérica, vulnerando también este hecho el debido procedimientos administrativo. También el Tribunal Constitucional considero que se violó el 256 principio de inocencia, al manifestar la Municipalidad de Tumbes, que los recurrentes no ofrecieron pruebas que desvirtué sus cargos que se les formulaban. El Principio de Proporcionalidad de Derecho Sancionador: El TC. considera que el principio de proporcionalidad y razonabilidad, es consustancial al estado social y democrático derecho, conforme a los artículos 43° y 200° ultimo párrafo de la Constitución Política del Estado. Sostiene que doctrinariamente existen diferencias entre estos dos principios mencionados, pero por razones prácticas, estos principios sirven como orientadores al Juez, para que su decisión no sea arbitraria, y sea justa, agregando que todo lo que vulnera el principio de proporcionabilidad no es razonable; mientras que el principio de proporcionalidad está referido a la aplicación de la adecuación, la necesidad, y de proporcionalidad, en sentido estricto o ponderación. Refiere la sentencia del Tribunal Constitucional que el principio de proporcionalidad esta desarrollado en tres subprincipios como ya mencionados, y hace alusión a la obra de Robert Alexy, Ob. Cit. pág. 112- 113. De la máxima de proporcionalidad, de sentido estricto, son mandatos de optimización en relación a las posibilidades jurídicas; en cambio la máxima de necesidad y la adecuación se siguen del carácter de los principios como mandato de optimización, con las relaciones fácticas. También dice la resolución en comentario en el apartado 18 : “esto supone cuando el Tribunal se encuentra en un caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar no solo un ejercicio argumentativo, enjuiciando las disposiciones constitucionales en conflicto (ponderación), también deberá evaluar todas las posibilidades fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar en los planos de los hechos no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la decisión adopta” . Es necesario advertir que según Marina Gascón Abellán y Alfonso García Figueroa, en su libro : “La argumentación en el Derecho”. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores. Lima, 2003.pág. 298-299, que la ponderación 257 busca solucionar los principios armonizadoramente al caso concreto y estimula la argumentación moral, basada en valoraciones, por lo que entra en juego la operación discrecional basada en juicios de razonabilidad . Asimismo, en esta autora encontramos algunos conceptos de las máximas de adecuación, necesidad y proporcionalidad, así tenemos que la adecuación es la norma apta o idónea para la protección de un fin constitucionalmente legítimo; la necesidad, esta referida a que debe acreditarse que no existe otra medida para conseguir la finalidad perseguida resultando menos gravosa o restrictiva, o la que cause menos perjuicios en colisión con otros principios. Según el Tribunal Constitucional, en materia de comentado, párrafo 20, dice: que la administración municipal al momento de resolver la sanción administrativa ha debido apreciar los elementos de hecho por quienes los hayan cometido, debió contemplar los hechos, no en abstracto, sino en caso concreto, y teniendo en cuenta los antecedentes del servidor, por lo que propone, una decisión razonable en los siguientes términos: a. Que para la aplicación de las normas en caso concreto debió tomarse encuentra no solo la ley particular sino en forma del ordenamiento jurídico en conjunto; esto es hacer una interpretación sistemática del derecho al caso concreto. b. Que, la contemplación de los hechos no solo se debió de hacer en “abstracto”, sino, contemplando los hechos directamente en relación con sus protagonistas, teniendo en cuenta los antecedentes del servidor. c. Que, luego de ello, viene establecida la necesidad de la medida de sanción (principio de necesidad Alexiano), respecto de los hechos, y una vez valorado en su integridad, se escoge la norma más idónea (principio de adecuaciones Alexiano), para finalmente aplicarle la norma que menos afecte a los derechos del implicado. 258 Finalmente la Sentencia del Tribunal consideró que la Municipalidad omitió la valoración de las pruebas, determinando la responsabilidad del procesal, vulnerando la proporcionalidad entre la supuesta falta cometida y la sanción. CONCLUSIÓN A. Alexy, establece claramente dos criterios de diferenciación entre principios y reglas : son normas de un alto grado de generalidad, y las reglas tiene un menor grado de generalidad. B. Es decir los principios y las normas se diferencian por razón del grado, que es determinante y la tercera diferencia. Su aspecto es cualitativo. C. Llama a la Ley de colisión por ej. Si el principio P1, bajo la circunstancias C, pretende al principio P2; (P1 P P2) C, si de P1, bajo las circunstancias de C resulta la consecuencia R . D. La colisión de principios no se soluciona declarando inválida a uno de los principios, sino a través de la ponderación. E. La Ponderación busca solucionar los principios armonizadoramente al caso concreto y estimula la argumentación moral, basada en valoraciones, por lo que entra en juego la operación discrecional basadas en juicios de razonabilidad. F. Asimismo la adecuación, necesidad y proporcionalidad, es la norma apta o idónea para la protección de un fin constitucionalmente. G. Los principios de razonabilidad y de proporcionalidad se encuentran estipulados en el Art. 200° de la Constitución Política del Estado, pero extendidos a lo largo de la constitución . 259 H. El Tribunal Constitucional, ha establecido una definición de la máxima de proporcional, estableciendo tres subprincipios: de necesidad, adecuación y de proporcionalidad, de sentido estricto, ponderación. En el expedientre 21922004-AATC, tomados del pensamiento Alexiano. 260 BIBLIOGRAFÍA & ROBERT ALEXY. “Teoría de los Derechos Fundamentales” 1986. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993 & CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. “Colección Jurídica” & LUCAS VERDÚ, PABLO. “ Teoría de la Constitución como ciencia cultural, significado, función y finalidad de una teoría de la constitución” Edición 1999. pág. 456, 467. & RUBIO CORREA, MARCIAL. “La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional” PUCPC, Fondo Editorial, 2005, pág. 239. & GASCÓN ABELLÁN MARINA y GARCIA FIGUEROA ALFONSO. “LA ARGUMENTACIÓN EN EL DERECHO”. Palestra Editores. Lima, 2003, pág. 298299. & ANDRE LALANDE “Vocabulario Técnico y Critico de la Filosofía” Buenos Aires: El Ateneo, 2da. Edición 1996, pág. 854. & LAROUSSE “Diccionario de Sinónimos y Antónimos” Editorial Santiago de Chile 2005.