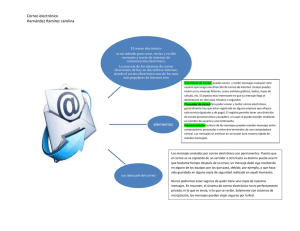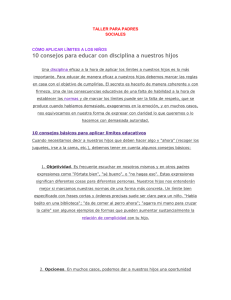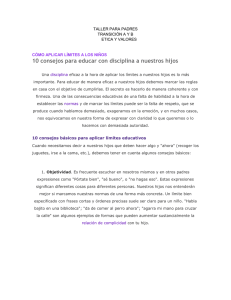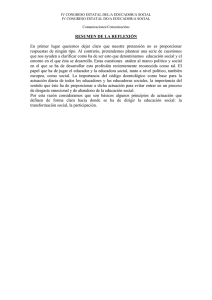SABER MANDAR: LA FIRMEZA
Anuncio

SABER MANDAR: LA FIRMEZA Uno de los aspectos esenciales en el proceso de maduración y responsabilidad que es la educación es el ejercicio de la autoridad por parte del educador, que se traduce en muchas ocasiones, lisa y llanamente, en saber mandar. Se insiste mucho en distinguir la autoridad del autoritarismo. Que otros tengan que hacer las cosas porque lo digo yo y punto, las actitudes agresivas y de imposición habitual, incluso el acudir a ciertas formas de violencia, aunque sea verbal, son actitudes que todos, en principio, consideramos contraproducentes y rechazables. Pero, a veces, por evitar un error, se cae en el opuesto, el del permisivismo, cediendo a caprichos, chantajes emocionales, a la propia inseguridad e incluso al cansancio. Cuando se llega cansado a casa, del trabajo o de hacer la compra, por ejemplo, lo más sencillo es decir “sí” a cualquier capricho, o ceder simplemente, para tener la fiesta en paz. Es todo un reto ser lo suficientemente pacientes y fuertes como para decir “no” cuando hay que decirlo, y hacerlo de modo que no se desencadene una bronca que estropee más las cosas. La clave es la firmeza Estamos ante una de las grandes virtudes del educador. Es posible que haya personas que por temperamento o por haber tratado de cerca con personas muy equilibradas y firmes, sepan serlo de forma natural y espontánea. Pero lo más normal es aprender en la práctica, a menudo cometiendo errores y casi siempre de forma costosa. Sin embargo, de nuestra firmeza de hoy dependerá directísimamente la voluntad y el autodominio de nuestros hijos y alumnos mañana. A veces la exigencia se distorsiona por exceso o por falta de claridad, y se cae en el rigorismo autoritario. Y otras un extremo lleva a otro, y por cansancio, por la influencia de un entorno cultural hedonista o por falta de criterio, se cae en la tolerancia excesiva. Tan malo es lo uno como lo otro. La firmeza es la virtud por la que se dominan las reacciones y se superan las dificultades que sobrevienen. Es muy importante no confundirla con frialdad, dureza o inflexibilidad, y esto importa porque siempre se acaba haciendo daño y nunca ayuda. Antes bien, la firmeza verdadera implica calma, energía y entereza. Expliquemos con algún detalle en qué consisten estas tres actitudes. Calma Consiste en el dominio de la situación; conlleva objetividad y ánimo sereno. Es fuente de claridad en el juicio y de libertad en la decisión. Requiere dominio interior, comedimiento en el gesto, la palabra y la mirada. Para ello es muy necesario el examen propio, la meditación, el silencio creador y reflexivo. Aquello 1 de contar hasta cien… o más, si es preciso. Examinarse con regularidad para caer en la cuenta y enmendarse si es preciso. Es mejor hablar que gritar, reprender sin insultar ni humillar, mandar sin atropellar, atendiendo al ritmo de maduración del niño o del joven, a su temperamento (si es muy primario, y perdemos la calma, tendremos una mala contestación casi asegurada, si es muy secundario, puede “guardárnosla”, ahondando en sentimientos de revancha, y la herida perdurará por bastante tiempo, y en todo caso se interpretará que estamos descargando nuestro mal humor o prepotencia, sin entender otros motivos e intenciones); y a las circunstancias (conviene no emplear el mismo tono en público o en privado, no aludir a cosas que le hieran o humillen particularmente, no hay que corregir cuando hay demasiada tensión emocional…) No hay que pedir imposibles, seguramente convendrá disimular ciertos fallos de poca importancia para intervenir sólo en el momento más oportuno. Conviene reducir las órdenes al mínimo. No se trata de controlar y ahogar las energías naturales del niño o del joven, sino de orientarlas al mayor bien. Como es lógico, esto se aprende. A veces nos pasaremos, otras nos quedaremos cortos… Pero debemos poner todo nuestro cuidado en actuar con la mejor intención y no perder los estribos ni las formas. Energía Se trata de saber hacerse querer y respetar. Ha de ir acompañada de respeto, tacto y condescendencia. La energía, volvemos a insistir, no estará en gritar, insultar, mirar de forma amenazante… Se trata de: a) Mandar sin suplicar. Convendrá dulcificar algunas órdenes, pero ha de haber órdenes. La obediencia no se mantiene ante una persona insegura de sí misma, carente de determinación en las decisiones de importancia. Es un modo de dar valor a lo que es preciso hacer. b) Mandar sin discutir. Cuando no conviene detenerse en explicaciones o no existe seguridad de ser entendido en ese instante por el niño, no hay que aceptar réplicas. Se debe buscar otro momento, más sereno, para aclarar en privado la situación. c) Mandar con claridad. Directrices claras y adaptadas a la edad, la inteligencia y receptividad del niño. Evitar expresiones ambiguas o que carezcan de la necesaria convicción. d) Mantener lo mandado. No cambiar las órdenes a capricho, ni emplear diferente rigor según el humor que se tenga en cada momento, ni establecer diferencias injustas. Desigualdades y rectificaciones desconciertan. Una vez tomada una medida hay que mantenerla; la falta de perseverancia debilita la autoridad. Si el niño no merecía una corrección, por ejemplo, no había que habérsela impuesto, y si la merecía debe cumplirla. La tendencia a modificar las órdenes hace pensar que éstas dependen del capricho del educador. Nunca se insistirá lo bastante en la importancia de cuidar mucho las condiciones mencionadas. Esmerarse en ello, no cansarse de intentar actuar así, 2 no sólo es educativo para nuestros hijos o alumnos. Evidentemente, nosotros mismos nos estaremos autoeducando, puesto que estaremos forjando nuestro carácter. Entereza La firmeza puede exigir el renunciar al placer de sentirse amado. El educador debe amar, pero no mendigar el cariño de los niños o jóvenes. Hace falta entereza para soportar con serenidad posibles vacíos afectivos, e incluso el rencor momentáneo que se suscita al corregir o denegar alguna cosa. A la larga el niño terminará admirando la rectitud de quien supo hacer lo que debía con abnegación y respeto. Es importante también esforzarse por ponerse en el lugar del hijo o del alumno para intentar comprender cómo se siente y lo que de verdad necesita. ¿Cómo me hubiera sentado a mí si me dicen esto así? Seguro que algunas veces meteremos la pata, por exceso o por defecto. No dejemos de pedir perdón si hemos hecho daño al corregir o al ordenar (o al no hacerlo), y procuremos dejar claro el criterio e intentarlo de nuevo una y otra vez. No se pierde con ello autoridad; al contrario, quedará bien claro que no actuamos por quedar bien nosotros, o por imponernos, sino porque buscamos el bien, lo justo, lo verdadero. El educador sólo podrá esperar de los niños y los jóvenes lo que a diario se esfuerza por conquistar sobre sí mismo. Además, sus propias limitaciones personales, aceptadas, pueden ser un privilegiado argumento para acompañar y comprender a sus propios hijos o a sus alumnos en sus reticencias o dificultades. J. Miguel Lolek 3