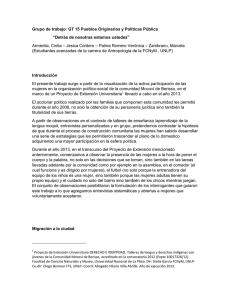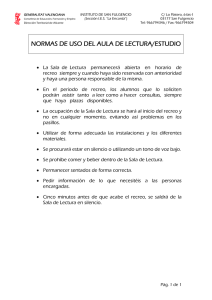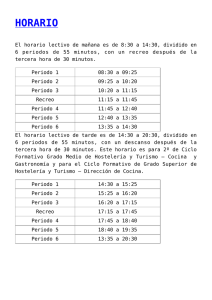Aproximación a la etiologia del habla Mocoví en Recreo, Santa Fe
Anuncio

Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura / IV Congreso Leer.es Salamanca, España, 5 al 7 de septiembre de 2012 Aproximación a la etiología de la pérdida del habla Mocoví en la comunidad indígena de Recreo, Santa Fe, Argentina. Olga Beatriz Cordero de Barrientos Sección: Las lenguas de Iberoamérica 1 Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. [email protected] 1 Resumen Se da cuenta de los resultados de una breve investigación empírica, con perspectiva cualitativa-interpretativa, cuyo objeto de estudio fue el habla Mocoví: estado de conservación, enseñanza y vigencia comunicacional. Localización: Recreo, a 18 km. de Santa Fe, Argentina. Es una comunidad migrante, del norte de Santa Fe; en cuatro década pasó a la zona central, familia a familia, por razones de supervivencia. Obtuvieron tierras fiscales, destinada a viviendas y cultivos menores. No prosperaron por conflictos internos e iniciaron un asentamiento al borde de Recreo. Comparten su hábitat con la población local. Las viviendas modestas, de ladrillos pero inconclusas, cuentan con electricidad y agua. Los pobladores se muestran reservados, aunque amables. Pocos hablan la legua originaría, utilizan el español. En primaria, idóneos, enseñan la Lengua Mocoví, mas no han logrado sistematizar su estructura sintáctica ni su escritura, lo que dificulta su enseñanza. La mayoría no habla el mocoví, no constituye el habla familiar, pero realizan un esfuerzo para salvar su Lengua y cultura originaria, mediante la enseñanza, un registro léxico ordenado alfabéticamente y la transmisión cultural de sencillas bases religiosas, organizativas tribales y narrativa tradicional. 1 Este estudio se realizó en una localidad relativamente pequeña, a la que en 1968, llegó una familia mocoví proveniente del norte provincial, San Javier en busca de un futuro mejor. Se trata de una investigación empírica con enfoque cualitativo. Se utilizó el método de entrevistas presenciales, no estructuradas, a personas representativas de la comunidad estudiada. Se realizó una observación no estructurada del hábitat comunitario y un estudio documental. El procesamiento y análisis de datos se ajustó al enfoque, fue interpretativo, respetando la perspectiva de los informantes. El objeto de estudio, pobladores de la comunidad mocoví de Recreo, ha sido frecuentemente visitado por diversas instituciones interesadas en el estudio de comunidades aborígenes, por este motivo, unido a sus características étnicas y culturales, se tuvo un especial cuidado en la selección temática y se reiteraron algunas entrevistas a fin de confirmar y desagregar los datos recogidos. Los Mocovíes, acostumbrados al nomadismo, a vivir de la caza, pesca y recolección, el progresivo cercamiento de las tierras en su terruño había privado a los mocovíes de su hábitat tradicional. Trabajosamente se adaptaron al nuevo contexto y se dedicaron a las tareas rurales como peones de campo, boyeros o arrieros. Eran trabajos extraños a su cultura, poco remunerativos e inestables que no solucionaba sus problemas de supervivencia. La comunidad agonizaba. Muchos niños y ancianos morían por falta de alimento y enfermedades como tuberculosis, Chagas y parásitos también diezmaban la población. La primera familia que se instaló en Recreo creyó que era un lugar adecuado porque estaba rodeado de quintas, que ofrecían trabajo. Llamó a sus parientes, a estos siguieron otros y así formaron una comunidad aborigen, a fines de la década del sesenta. La comuna de Recreo se extendía a la vera de una ruta interprovincial y, en los sesenta, formaba parte de un cordón de pequeñas localidades de perfil rural. Estaba rodeada de quintas y contaba con unas pocas e incipientes industrias. Carecía de asfalto, agua potable y cloacas, la infraestructura edilicia era modesta, como la mayoría de sus habitantes. Recién en 1974 tuvo su primera escuela secundaria. . Con el correr de los años la comuna se transformó en ciudad, sus calles céntricas se asfaltaron, mejoraron los servicios, creció la actividad industrial y comercial pero, decayó la explotación rural, en menor escala, de verduras y hortalizas. Comenzaba a extenderse la explotación tecnificada de la soja, en grandes extensiones. 2 Nuevamente los indígenas se encontraron en desventaja. No estaban preparados para el trabajo fabril, comercial o administrativo y el sistema de plantaciones tecnificadas los expulsaba de las labores rurales. Pero no emigraron, ellos también habían cambiado. Se habían alfabetizado, tenían una base de organización y se les había otorgado un respaldo legal en la nueva constitución, año 1993, tierras comunitarias y contaban con una escuela bilingüe, que se proponía enseñar Mocoví y Castellano. El cambio socio-económico y productivo local incluyó avances en Educación: Se amplió la oferta educativa. Se creo un centro de alfabetización de adultos, una escuela de educación técnica, otra de secundaria para adultos y una subsede de un instituto nacional de educación superior. Muchos aborígenes se alfabetizaron el ese centro, otros en el servicio militar, pero aún hay quienes no saben leer ni escribir en Castellano. La lengua mocoví originariamente fue oral y actualmente pocos tratan de escribirla. Etapas en la evolución de la comunidad aborigen de Recreo. Organizan su historial local de más de cuarenta años, en tres etapas bien diferenciadas, que responden a un proceso comunitario socio-cultural y estratégico de su relación con el contexto “gringo” o “blanco” como denominan a quienes no son aborígenes. La primera etapa se extendió entre fines del sesenta y hasta mil novecientos ochenta y ocho: la segunda entre ese año y mil novecientos noventa y cuatro y la tercera desde entonces hasta el presente. En la primera etapa se produjo el asentamiento. Los aborígenes no estaban organizados. Cada familia tenía un jefe o líder y constituía una especie de tribu separada. Se aferraron a su lengua y su cultura y rehuyeron el contacto con los pobladores de Recreo. Se relacionaban con los quinteros con quienes trabajaban. Esa actitud los aisló, provocó rechazo y marginación, en el pueblo. No obstante, gestionaron la entrega de tierras. El municipio les asignó alrededor de trescientas cuarenta hectáreas de tierras públicas para viviendas y cultivo comunitario. La comunidad no prosperó por diferencias internas de origen económico. El grupo lentamente inició otro asentamiento en una zona de borde, al noreste de la ahora ciudad de Recreo. Compartían el espacio físico con los nativos de Recreo. Los hombres trabajaron en quintas y muchos en artesanías de cuero y cerámica; los niños concurrían a escuelas comunes. 3 Segunda etapa: Progresivamente la comunidad comenzó a organizarse porque habían comprendido que su estrategia de aislamiento era contraria a sus intereses. Resolvieron aprender y/o mejorar el uso del idioma castellano, trataron de no hablar en lengua mocoví, ni siquiera en sus hogares, para que los niños no la aprendieran. Como no dominaban el español resolvieron hablar sólo cuando estaban seguros de expresarse correctamente. Hablaban poco para no delatar su desconocimiento del idioma general y, en consecuencia su origen étnico. Esta estrategia tampoco fue eficaz para concretar la integración con los habitantes del lugar. A los niños se les trasmitía sólo el español y se les enseñaba a negar su origen. Así lo hacían en los ámbitos escolares. Los adultos se presentaban como criollos y procuraban abandonar todo lo que denotara su origen racial. La comunidad general interpretó esta actitud como fingimiento o engaño. No se captó el esfuerzo de esta pequeña comunidad indígena por lograr su plena integración a la comunidad general. Los docentes, en las escuelas, procuraban que los niños reconocieran su origen indígena, como medio para conservar su identidad, pero no era una tarea sencilla ni efectiva. Los niños, instruidos por sus mayores, rechazaban toda argumentación o evidencia que los descubriera como indígenas ante sus compañeros y maestros , llegaban hasta a negar a sus hermanos. Sufrían y se tornaban esquivos y silenciosos. En el aspecto económico sufrieron un proceso similar al anterior, pues el avance en la siembra de soja prácticamente eliminó el cordón de quintas que rodeaba a Recreo, los indígenas vieron afectada su fuente de trabajo, algunos se ubicaron en trabajos informales, en la construcción, otros en empleos de mantenimiento y limpieza en el Municipio, mas la mayoría sólo lograba trabajos ocasionales. Las mujeres ingresaron al trabajo doméstico; unos pocos siguieron con las artesanías en arcilla y cuero, pero sus piezas no eran representativas de su tradición cultural, sino comerciales. La tercera etapa del proceso de integración social-cultural y económica se inicia después del contacto con otras comunidades indígenas, en un encuentro de comunidades nativas, 1992, donde comprendieron el valor social, histórico, cultural y hasta económico de recuperar su cultura, incluida su lengua original. La estrategia de revalorización del pasado aborigen se apoya también en otras experiencias, en un marco legal, en la formación de líderes comunitarios y en la organización de un Consejo con un Secretario General que actúa en representación de todos. Aun así afrontan rivalidades y conflictos internos. Sus líderes conocen la situación y buscar nuclear las familias de la comunidad y evitar su alejamiento. 4 . Hay consenso, en esta comunidad, en que la segunda etapa contribuyó a la perdida de sus tradiciones y de su lengua como vínculo social y lingüístico. . No es sencillo establecer el nivel de conservación actual de la lengua mocoví en Recreo. Conservación de la Lengua Mocoví en Recreo La conservación del habla mocoví en Recreo ofrece un panorama complejo. Los ancianos, en su mayoría lo hablan fluidamente, sus hijos lo entienden, pero muy pocos se animan a hablarlo y los nietos sólo conocen palabras aisladas. No lo hablan. Si se relaciona este estado del uso de la lengua mocoví con las etapas del proceso de inserción socio-cultural y lingüística en la comunidad de Recreo es fácil vicular el sistema comunicacional con el proceso histórico de la comunidad. Los ancianos representan a aquellos pioneros que buscaron un futuro para su agonizante comunidad en un nuevo asentamiento territorial aunque sin aceptar un cambio cultural ni lingüístico, primera etapa; los hombres y mujeres de mediana edad, hijos y nietos de aquellas familias, aprendieron la lengua en su hogar pero, por mandato de sus mayores, la relegaron para procurar sumarse a la cultura dominante. Se esforzaron tanto que hasta llegaron a negar su etnia y a callar cuando no sabían, o no estaban seguros de cómo expresarse en castellano. Sus padres se privaron de hablarlo entre ellos o en sus hogares para no trasmitírselo. Es evidente que el sustrato lingüístico inicial permaneció latente, por eso aún pueden entender el mocoví y algunos lo hablan, mas todos usan cotidianamente el español, segunda etapa, y los hijos de esta generación, los muy jóvenes, adolescentes y niños de hoy, desconocen su cultura y lengua originaria. En este sentido puede decirse que el proceso de aculturación, planificado por la comunidad indígena para lograr su integración a la general de Recreo, fue efectivo. Ese resultado es hoy motivo de gran preocupación para los líderes aborígenes. Actualmente su postura es la opuesta a la sustentada en la segunda etapa. Han comprendido el valor intrínseco de conservar su cultura y su lengua nativa, mas ¿cómo lograrlo? Han llegado a organizarse políticamente mediante un Consejo que es presidido por un Secretario General, la constitución nacional y otras leyes los reconocen y les otorgan derechos, reciben subsidios, están atendidos por asistentes sociales y centros comunitarios, conocen y comprenden los valores e intereses comunes. Sin embargo, no logran reconstruir una unidad. Les otorgaron tierras pero, no las habitan ni cultivan, por problemas internos, tienen su escuela bilingüe pero la recuperación cultural y lingüística no se produce tan rápidamente como la comunidad desearía. Los niños no están 5 motivados para sumarse al proyecto de sus mayores. Estos sienten que han tomado no sólo la lengua y cultura del contexto ampliado sino también sus usos y costumbres. La percepción externa, tal vez con matices, es que existe verdadero riesgo de pérdida de la lengua mocoví como vínculo sólido de cohesión socio-cultural y lingüística de la comunidad Mocoví de Recreo. Escuela bilingüe: Enseñanza del Mocoví A comienzos de la década del noventa se creó la escuela de enseñanza básica en el seno de la comunidad Mocoví: CAM CAIA (SOMOS HERMANOS). Nombre que resulta simbólico por dos motivos: expresa la voluntad de la comunidad indígena de superar la tendencia a organizarse por familia (tribu), para integrar a todos los aborígenes a un proyecto y destino común y, desde otra perspectiva, resulta una declaración de principios: Las diferencias culturales y lingüísticas entre la comunidad indígena y la general de Recreo no deberían ser obstáculo para la hermandad entre ambos pueblos. La modalidad educativa es bilingüe, lo que presupone la enseñanza de la legua nativa. Formalmente se incluye en el plan de estudios el espacio Lengua y cultura mocoví. En la práctica de aula se presentan dificultades: no hay docentes formados para la enseñanza de esa lengua, por lo que se recurre a idóneos, que sólo tienen cumplida la enseñanza básica y no se han asignado cargos docentes específicos. Además existía cierto vacío en las directivas para el desarrollo de esa área de estudio, hasta que recientemente la escuela fue intervenida, por problemas internos, y la directora interventora, logró que se realizara una detalle de los temas a enseñar desde 4to a 7mo. Año. Falta una planificación de las clases. Analizado este material, se advirtió que la lengua mocoví, como objeto de estudio, está ausente. Los contenidos curriculares están secuenciados en orden de mayor complejidad y amplitud; guardan relación directa con las comunidades aborígenes en genera, mas se centran en: leyes, organizaciones sociales y políticas, usos y costumbres, salud, alimentación, expresiones culturales, valores y otros temas actuales y/o histórico-sociales. El análisis de entrevistas a docentes no deja dudas respecto a la dificultad, en la enseñanza, para la recuperación de la lengua mocoví. Cuestión que la comunidad conoce. Concretamente expresan que los niños no aprenden su lengua en la escuela, incluso los alumnos, circunstanciales informantes, nos dicen lo mismo. 6 Parece evidente el esfuerzo de la comunidad aborigen por volver atrás y recuperar su acerbo cultural: Han aceptado la colaboración de distintos investigadores e instituciones que, como nosotros mismos, buscan conocer la realidad socio-cultural, su evolución y los caminos para preservar una lengua nativa en riesgo de extinción. Su desaparición podría originarse en la falta de hablantes, por dificultades para transferir una lengua oral a la escritura, por contaminación con otras lengua, no sólo el castellano, lenguas indígenas, por ejemplo el toba, que tiene peso en las relaciones entre distintas etnias y los mocovíes locales creen que está produciendo cambios en la lengua mocoví, que hablan las comunidades del norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, entre otras. Han rescatado un listado de vocablos, al que designan como diccionario, y una colección de cuentos y leyendas, también un equipo de la Universidad de Buenos Aires relevó la fonética de los hablantes de varias comunidades mocovíes (Gualdieri/.04) y sistematizó la información recogida, además de plantear posibles acciones para preservar la lengua de los mocovíes. Sin embargo, a nuestro entender, mientras no se cuente con la sintaxis, grafía y ortografía de la lengua, para su enseñanza escolarizada y en la medida que su uso no se torne de uso cotidiano en los hogares y la comunidad, el salvataje de la lengua mocoví en Recreo parece muy difícil y consecuentemente, su cultura, hoy ya muy contaminada por la cultura dominante, corre igual riesgo. Vigencia comunicacional de la lengua Moqoit Se infiere de lo expuesto que en la comunidad de Recreo, Santa Fe, esta lengua no constituye un medio de comunicación intergeneracional. Los ancianos cuentan que suelen reunirse y, nostálgicamente, hablan su idioma, recuerdan anécdotas de su pasado en libertad o de su decadencia y emigración. Todos hacen mención a los verdes bosques, la caza y pesca abundantes, las reuniones alrededor de una gran hoguera para cocinar, hablar e incluso sanarse. Aquél mundo, seguramente idealizado, se puebla de brillantes y coloridos frutos, dorados peces y libres u otros animales de caza. Un mundo sereno, tranquilo, sin prisa; de profundo respeto a los ancianos y de protección comunitaria a todos los niños. Seguridad y libertad. En ese contexto, y aunque eran parcos, su legua estaba plenamente vigente. La palabra del anciano era comunicación valorada por todos. La lengua nativa los identificaba y los unía. Hoy en este entorno de casas precarias, pobreza, alimentación escasa e inseguridad sienten que también han perdido la palabra. Es una realidad en la que su familia está 7 perdiendo su cultura ancestral y con ello su lengua. El idioma los divide en círculos generacionales. El castellano es la lengua predominante. El primer idioma ha pasado a ser el segundo. Los ancianos lo hablan sólo con algunas personas y en ciertos momentos entre ancianos o cuando como padres, les hablan a sus hijos, ya maduros, para aconsejarlos o ayudarlos, como en los viejos tiempos. Saben que entienden, aunque no lo hablen. Pero estos mismos hombres y mujeres de edad madura no pueden hacer lo mismo con sus hijos y nietos, porque saben que no los entenderían. Mientras tanto jovencitos o adolescentes y niños, sonríen con timidez cuando se les pregunta si hablan la lengua nativa y niegan con la cabeza, unos pocos responden que no lo aprenden en la escuela ni en la casa y que no quieren aprenderlo. En conclusión es un hecho que el mocoví, en Recreo, ya no está vigente como herramienta de comunicación lingüística y que su recuperación como tal exigirá un arduo trabajo, siempre que toda la comunidad esté dispuesta a salvar su cultura, por su bien y por el de la cultura nacional. Bibliografía Citro, Silvia(2006): La fiesta del 30de agosto entre los mocovies de Santa Fe, Instituto de Lingüística. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires- Buenos Aires. Essomba, Miguel Ángel (coor-1999): Construir la escuela intercultural-Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural- Ed Grao, Barcelona. Coria, Teresa: Gómez. Rosa y otros: Moqoit. Lengua, cultura e historia mocoví en Santa Fe- (2006). Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)Argentina. Gimenez Benitez, Sixto; López, Alejandro Martín y Granada, Anahí: Astronomía aborigen del Chaco: Mocovíes I. La noción de nayic (camino) como eje estructurador. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas- Universidad Nacional de La Plata-Buenos Aires. Argentina. Kippes, Romina: Mocovíes o la historia de una lengua que ser pierde -Diario El Litoral- 8