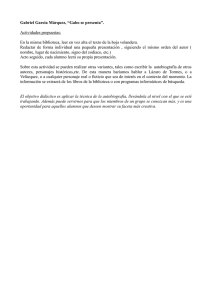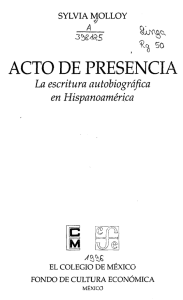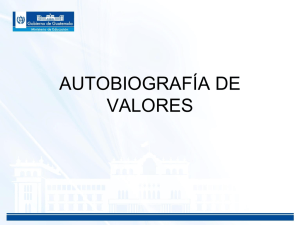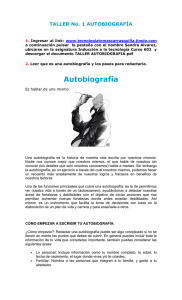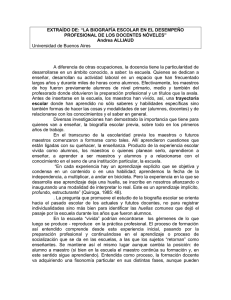Condiciones y límites de la autobiografía
Anuncio

Condiciones y límites de la autobiografía* Georges Gusdorf Suplemento Anthropos, N° 29. 1991 [9] La autobiografía es un género literario firmemente establecido, cuya historia se presenta jalonada de una serie de obras maestras, desde las Confesiones de san Agustín hasta Si le grain ne meurt de Gide, pasando por las Confesiones de Rousseau, Poesía y verdad, las Memorias de ultratumba o la Apología de Newman. Muchos grandes hombres, e incluso muchos hombres no tan grandes, jedes de Estado o jedes militares, ministros, exploradores, hombres de negocios, han consagrado el ocio de su vejez a la redacción de recuerdos que encuentran constantemente un público de lectores atentos. La autobiografía existe de todas todas (sic); está protegida por la regla que protege a las glorias consagradas, de modo que ponerla en cuestión puede parecer ridículo. Diógenes demostró el movimiento andando, en su disputa con el filósofo eleata que pretendía, por la autoridad de la razón, impedir a Aquiles que atrapase la tortuga. De manera similar, felizmente, la autobiografía no ha esperado que los filósofos le otorguen el derecho a la existencia. Pero tal vez no es demasiado tarde para preguntarnos por el sentido de tal empresa y pos sus condiciones y posibilidades, a fin de entresacar las presuposiciones implícitas. En primer lugar, conviene resaltar el hecho de que el género autobiográfico está limitado en el tiempo y en el espacio: ni ha existido siempre ni existe en todas partes. Si las Confesiones de San Agustín ofrecen el punto de referencia inicial de un primer éxito fenomenal, vemos en seguida que se trata de un fenómeno tardío en la cultura occidental, y que tiene lugar en el momento en que la aportación cristiana se injerta en las tradiciones clásicas. Por otra parte, no parece que la autobiografía se haya manifestado jamás fuera de nuestra atmósfera cultural; se diría que manifiesta una preocupación particular del hombre occidental, preocupación que ha llevado consigo en su [10] conquista paulatina del mundo y que ha comunicado a los hombres de otras civilizaciones; pero, al mismo tiempo, estos hombres se habrían visto sometidos, por una especie de colonización intelectual, a una mentalidad que no era la suya. Cuando Gandhi cuenta su propia historia, emplea los medios de Occidente para defender el Oriente. Y los emotivos testimonios recogidos por Westermann en su Autobiografías de africanos manifiestan la conmoción de las civilizaciones tradicionales en su contacto con las europeas. El mundo antiguo está en trance de morir dentro incluso de esas conciencias que se interrogan acerca de su destino, convertido, de grado o por la fuerza, al nuevo estilo de vida que el hombre blanco ha traído desde más allá de los mares. La preocupación, que nos parece tan natural, de volverse hacia el pasado, de reunir su vida para contarla, no es una exigencia universal. Se da solamente tras muchos siglos y en una pequeña parte del mundo. El hombre que se complace así en dibujar su propia imagen se cree digno de un interés privilegiado. Cada uno de nosotros tiene tendencia a considerarse como el centro de un espacio vital: yo supongo que mi existencia importa al mundo y que mi muerte dejará el mundo incompleto. Al contar mi vida, yo me manifiesto más allá de la muerte, a fin de que se conserve ese capital precioso que no debe desaparecer. El autor de una autobiografía da a su imagen un tipo de relieve en relación con su entorno, una existencia independiente; se contempla en su ser y le place ser contemplado, se constituye en testigo de sí mismo; y toma a los demás como testigos de lo que su presencia tiene de irreemplazable. Esta toma de conciencia de la originalidad de cada vida personal es el producto tardío de cierta civilización. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el individuo no ve su existencia fuera de los demás, y todavía menos contra los demás, sino con los otros, en una existencia solidaria cuyos ritmos se imponen globalmente a la comunidad. Nadie es propietario de su vida ni de su muerte; las exigencias se solapan de tal manera que cada una de ellas tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Lo que cuenta no es nunca el ser aislado; mejor aún, el aislamiento es imposible en un régimen de cohesión total. La vida social se despliega a manera de una gran representación teatral en la que las peripecias, fijadas originalmente por los dioses, se repiten periódicamente. Cada persona aparece así como el titular de un papel, ya representado por los ancestros y que los descendientes volverán a representar; hay un número limitado de papeles, y se expresan con un número limitado de nombres. Los recién nacidos reciben el nombre de los difuntos, de los cuales toman su rol, y la comunidad se mantiene idéntica a sí misma, a pesar de la renovación constante de los individuos que la componen. Está claro que la autobiografía no puede darse en un medio cultural en el que la conciencia de sí, hablando con propiedad, no existe. Pero esta falta de conciencia de la personalidad, característica de las sociedades primitivas tal como nos las describen los etnólogos, se mantiene en civilizaciones más avanzadas, que se inscriben en marcos míticos regidos por el principio de la repetición. Las teorías del eterno retorno, admitidas como dogma, bajo formas variadas, por la mayor parte de las grandes culturas antiguas, centran su atención en lo que permanece, y no en lo que pasa. «Lo que es –nos señala la sabiduría del Eclesiastés- es lo que ha sido, y no hay nada nuevo bajo el sol.» De la misma manera, las creencias en la transmigración de las almas, diseminadas a través del mundo indoeuropeo, solo dan un valor negativo a las peripecias de la existencia temporal. La sabiduría del Indo considera la personalidad como una ilusión funesta y busca la salvación en la despersonalización. La autobiografía solo resulta posible a condición de ciertas presuposiciones metafísicas. Resulta necesario, en primer lugar, que la humanidad haya salido, al precio de una revolución cultural, del cuadro mítico de las sabidurías tradicionales, para entrar en el reino peligroso de la historia. El hombre que se toma el trabajo de contar su vida sabe que el presente difiere del pasado y que no se repetirá en el futuro; se ha hecho sensible a las diferencias más que a las similitudes; en su renovación constante, en la incertidumbre de los acontecimientos y de los hombres, cree que resulta útil y valioso fijar su propia imagen, ya que, de otra manera, desaparecerá como todo lo demás de este mundo. La historia quiere ser la memoria de una humanidad que marcha hacia destinos imprevisibles; lucha contra la descomposición de las formas y de los seres. Cada hombre es importante para el mundo, cada vida y cada muerte; el testimonio que cada uno da de sí mismo enriquece el patrimonio común de la cultura. La curiosidad que una persona siente hacia sí misma, el asombro ante el misterio de su propio destino, están ligado a la revolución copernicana de la entrada en la historia; la humanidad, que subordinaba su devenir a los grandes ciclos cósmicos, se descubre dueña de una aventura independiente; y muy pronto esa humanidad se hará cargo también del dominio de las ciencias, organizándolas, por medio de la técnica, en función de sus propias necesidades. A partir de ese momento, el hombre se sabe responsable: convocador de hombres, de tierras, de poder, creador de reinos o de imperios, inventor de un código o de una sabiduría, tiene conciencia de añadir algo a la naturaleza, de inscribir en ella la marca de su presencia. Aparece entonces el personaje histórico, y la biografía representa, junto a los monumentos, las inscripciones, las estatuas, una de las manifestaciones de su deseo de permanencia en la memoria de los hombres. Las vidas ejemplares de los hombres ilustres, de los héroes y los príncipes, les conceden una especie de inmortalidad literaria y pedagógica para la edificación de los siglos futuros. Pero la biografía que así se constituye como género literario provee una presentación exterior de los grandes personajes, revisados y corregidos por las necesidades de la propaganda y por el sentido común de la época. Muy a menudo, el historiador se encuentra separado de su mo-[11]delo por el tiempo transcurrido; y siempre se encuentra separado por una gran distancia social. Tiene conciencia de ejercer una función pública y oficial, análoga (sic) a la del artista que esculpe o pinta una imagen de una persona poderosa en ese momento, y que queda fijada en una pose ventajosa según las normas de las convenciones imperantes. La aparición de la autobiografía supone una nueva revolución espiritual: el artista y el modelo coinciden, el historiador se toma a sí mismo como objeto. Es decir, que se considera como un gran personaje, digno de la memoria de los hombres, mientras que, de hecho, no es más que un intelectual más o menos oscuro. Hace su aparición aquí un nuevo espacio socia, el cual invierte los rangos y reclasifica los valores. Montaigne es un hombre prominente, perteneciente a una familia de comerciantes; Rousseau, ciudadado (sic) de Ginebra, es una especie de aventurero literario; sin embargo, ambos consideran su destino, a pesar de su mediocridad en el teatro del mundo, como digno de ser dado como ejemplo. El interés se ha desplazado de la historia pública a la historia privada: al lado de los grandes hombres que llevan a cabo la historia oficial de la humanidad, hay hombres oscuros que llevan a cabo sus guerras en el seno de su vida espiritual, librando batallas silenciosas, cuyas vías y medios, triunfos y ecos, merecen ser legados a la memoria universal. Esta conversión se da tardíamente, en la medida en que corresponde a una evolución difícil o, mejor dicho, a una involución de la conciencia. Uno se maravilla de lo que lo rodea más rápidamente que de uno mismo. Uno admira lo que ve, uno no se ve a sí mismo. Si el espacio de fuera, el teatro del mundo, es un espacio claro, en el que los comportamientos, los móviles y los motivos de cada uno se desentrañan bastante bien a primera vista, el espacio interior es tenebroso por esencia. El sujeto que se toma a sí mismo como objeto invierte el movimiento natural de la atención; al hacer esto, parece estar violando ciertas prohibiciones secretas de la naturaleza humana. La sociología, la psicología profunda, el psicoanálisis, han revelado la significación compleja y angustiosa que reviste el encuentro del hombre con su imagen. La imagen es otro yo-mismo, un doble de mi ser, pero más frágil y vulnerable, revestido de un carácter sagrado que lo hace a la vez fascinante y terrible. Narciso, al contemplar su rostro en el seno del manantial, queda fascinado por esta aparición, hasta el punto de morir al doblarse sobre sí mismo. En la mayor parte de los folklores y las mitologías la aparición del doble es un signo fatal. Las prohibiciones míticas subrayan el carácter inquietante del descubrimiento de uno mismo. La naturaleza no había previsto el encuentro del hombre con su reflejo, sino que parecía oponerse a toda complacencia antes ese reflejo. La invención del espejo parece haber conmovido la experiencia humana, sobre todo a partir del momento en que las mediocres láminas de metal usadas desde la Antigüedad fueron reemplazadas, a fines de la Edad Media, por los vidrios producidos por la técnica veneciana. La imagen en el espejo forma parte, a partir de ese momento, de la escena de la vida, y los psicoanalistas han puesto en evidencia el papel capital de esta imagen en la conciencia progresiva que el niño va tomando de su propia personalidad. 1 Desde los seis meses de edad, el niño se interesa particularmente por ese reflejo suyo, que solo produce indiferencia en el animal. En esa imagen descubre el niño poco a poco un aspecto esencial de su identidad: separa lo exterior de su interior, se ve como otro entre los otros; se sitúa en el espacio social en el que se va a sentir capaz de reagrupar su propia realidad. El hombre primitivo se asusta de su reflejo en el espejo, al igual que se espanta de la imagen fotográfica o cinematográfica. El niño civilizado tiene todo el tiempo necesario para familiarizarse con el revestimiento de apariencias que él ha asumido bajo la presión persuasiva del espejo. Sin embargo, incluso el adulto, hombre o mujer, si reflexiona por un momento, encuentra en el fondo esta confrontación consigo mismo, la conmoción y la fascinación de Narciso. La primera imagen sonora del magnetófono, la imagen animada del cine, despiertan una angustia similar en nuestras profundidades. El 1 Cfr. En particular las investigaciones de Jacques Lacan, «Le Stade du Miroir comme formateur de la fonction du Je», Revue Française de Psychanalyse, 4 (1949). [N. del T.: hay traducción castellana en Escritos, 1, México, Siglo XXI, 1971, pp. 11-18.] autor de la autobiografía domina esta inquietud sometiéndose a ella; más allá de todas las imágenes, busca tenazmente la vocación de su ser propio. Sirva como ejemplo Rembrandt, fascinado por su espejo veneciano, multiplicando sin fin sus autorretratos, como más tarde lo hará Van Gogh-, testimonios de sí mismo y signos de la nuevo inquietud apasionada del hombre moderno, empeñado en dilucidar el misterio de su propia personalidad. Si es cierto que la autobiografía es el espejo en el que la persona refleja su propia imagen, resulta necesario, sin embargo, reconocer que el género aparece antes de los descubrimientos técnicos de los artesanos alemanes e italianos. La atracción física y material del reflejo en el espejo se une y fortalece, en el alba de la edad moderna, a la ascesis cristiana del examen de conciencia. Las Confesiones de san Agustín corresponde a esta orientación nueva de la espiritualidad: la Antigüedad clásica mantenía, en sus grandes filosofías (la epicúrea, por ejemplo, o la estoica), una concepción disciplinaria del ser personal, el cual debía buscar la salvación en la adhesión a una ley universal y trascendente sin complacencia alguna por los misterios, por otra parte insospechados, de la vida interior. El cristianismo hizo prevalecer una antropología nueva; cada destino, por humilde que sea supone una suerte de apuesta sobrenatural. Tal destino se desarrolla como un diálogo con Dios, en el que, y hasta el final, cada gesto, cada pensamiento o cada acto pueden ponerlo todo en entredicho. Cada uno es responsable de su propia existencia, y las intenciones cuentan tanto como los actos. De ahí el interés nuevo por los resortes secretos de la vida personal; la regla de la confesión de los pecados viene a dar al examen de conciencia un carácter a la vez sistemático y obligatorio. El gran libro de san Agustín procede de esta exigencia dogmática: un alma genial presenta ante Dios su balance de cuentas con toda humildad, pero también con toda retórica. [12] Durante los siglos cristianos de la Edad Media occidental, el penitente, a imagen de san Agustín, no puede sino manifestarse culpable ante su Creador. El espejo teológico del alma cristiana es un espejo deformante, que explota sin complacencia los menores defectos de la persona moral. La regla de humildad más elemental obliga al fiel a descubrir por todas partes las huellas del pecado, a sospechas bajo la apariencia más o menos aduladora del personaje la corrupción amenazante de la carne, la horrible delicuescencia del Squelette de Ligier Richier: todo hombre se descubre en potencia como un invitado a las Danzas de la Muerte. En esta época, como en la del hombre primitivo, el hombre no puede contemplar sin angustia su propia imagen. Hará falta el estallido de la Romania medieval, la desintegración de sus dogmas bajo la fuerza conjunta del Renacimiento y la Reforma, para que el hombre tome interés en verse tal como es, alejado de toda premisa trascendental. El espejo de Venecia ofrece a Rembrandt, hombre inquieto, una imagen de sí mismo desprovista de perversión o adulación. El hombre renacentista se lanza al océano a la busca de nuevos continentes y de hombres naturales. Montaigne descubre en sí un mundo nuevo, un hombre natural, desnudo e ingenuo, y nos entrega en los Ensayos sus confesiones impenitentes. Los Ensayos serán uno de los evangelios de la espiritualidad moderna. Desligado de toda obediencia doctrinal, en un mundo en vías de creciente secularización, el hombre de la autobiografía se impone como tarea el sacar a la luz las partes más recónditas de su ser. La nueva época practica la virtud de la individualidad, particularmente apreciada por los grandes hombres del Renacimiento, defensores de la libre empresa tanto en el arte como en la moral, en las finanzas, la técnica o la filosofía. Las Memorias de Cellini, artista y aventurero, son testigo de esta nueva libertad de un individuo que cree que todo le está permitido. Más allá de las disciplinas de la época clásica, la época romántica reinventará, en su exaltación del genio, el gusto por la autobiografía. La virtud de la individualidad se completa con la virtud de la sinceridad, que Rousseau retoma de Montaigne: el heroísmo de comprenderlo todo y de decirlo todo, reforzado por las enseñanzas del psicoanálisis, reviste a los ojos de nuestros contemporáneos un valor creciente. Las complejidades, las contradicciones y las aberraciones no suscitan la duda o la repugnancia, sino una suerte de asombro. Y Gide retoma, en un sentido totalmente profano, la exclamación del salmista: «Yo te alabo, ¡oh, Dios mío!, por haberme hecho una criatura tan maravillosa». El recurso a la historia y a la antropología permite situar la autobiografía en su momento cultural.2 Queda por examinar la empresa autobiográfica en sí misma, para iluminar sus intenciones y medir sus posibilidades de éxito.3 El autor de una autobiografía se impone como tarea el contar su propia historia; se trata, para él, de reunir los elementos dispersos de su vida personal y de agruparlos en un esquema de conjunto. El historiador de sí mismo querría dibujar su propio retrato, pero, al igual que el pintor solo fija un momento de su apariencia al exterior, el autor de una autobiografía trata de lograr una expresión coherente y total de todo su destino. El catálogo de Bredius da cuenta de 62 autorretratos, tenidos todos por auténticos, que Rembrandt pintó a lo largo de toda su vida. Esta tentativa repetida muestra que el pintor nunca quedó satisfecho: no reconocía ninguna imagen como su imagen definitiva. El retrato total de Rembrandt se encuentra en el punto de fuga de todos sus rostros diferentes, de los cuales sería, de alguna manera, el denominador común. El cuadro representa el presente, mientras que la autobiografía pretende re-trazar una duración, un desarrollo en el tiempo, no yuxtaponiendo imágenes instantáneas, sino componiendo una especie de filma siguiendo un guion preconcebido. El autor de un diario íntimo, anotando día a día sus impresiones y sus estados de ánimo, fija el cuadro de su realidad cotidiana sin preocupación alguna por la continuidad. La autobiografía, al contrario, exige que el hombre se sitúe a cierta distancia de sí mismo, a fin de reconstituirse en su unidad y en su identidad a través del tiempo. 2 Para más detalle, véase la obra, desgraciadamente inacabada, de Georg Misch, Geschiche der Autobiographie, t. I, Teubner, 1907. 3 Véase también André Maurois, Aspects de la biographie, Grasset, 1928. A primera vista, no hay en eso nada de chocante. Si admitimos que cada hombre tiene una historia y que es posible contar esa historia, es inevitable que el narrador se acabe tomando a sí mismo como objeto desde el momento en que concibe que su destino tiene interés suficiente para él mismo y para los demás. Por otra parte, el testimonio que cada uno da de sí mismo es privilegiado: el biógrafo, cuando se ocupa de un personaje distante o desaparecido, no tiene completa seguridad en cuanto a las intenciones de su héroe; se limita a descifrar los signos, y su obra tiene siempre, en cierto sentido, algo de novela policiaca. Al contrario, nadie mejor que yo mismo puede saber en lo que he creído o lo que he querido; únicamente yo poseo el privilegio de encontrarme, en lo que me concierne, del otro lado del espejo, sin que pueda interponérseme la muralla de la vida privada. Los otros, por muy bien intencionados que sean, se equivocan siempre; describen el personaje exterior, la apariencia que ellos ven, y no la persona, la cual se les escapa. Nadie mejor que el propio interesado puede hacer justicia a sí mismo, y es precisamente para aclarar los malentendidos, para restablecer una verdad incompleta o deformada, por lo que el autor de la autobiografía se impone la tare de presentar él mismo su historia. Un gran número de autobiografías, sin duda la mayor parte, se basan en estos presupuestos elementales: el hombre de Estado, el político, el jefe militar, cuando les llega el ocio del retiro o del exilio, escriben para celebrar su obra, siempre más o menos incomprendida, para hacerse un tipo de propaganda póstuma en la posteridad, que corre el riesgo de olvidarlos o de no apreciarlos en su justa medida. Memorias y recuerdos compiten en celebrar la clarividencia y la habilidad de hombres ilustres que jamás se han equivocado, a pesar de las apariencias. El cardenal de Retz, jefe de facción sin suerte, gana infaliblemente a posteriori todas las batallas que ha perdido; Napoleón, en [13] Santa Elena, por la persona interpuesta de Las Cases, se toma su revancha de las injusticias de los acontecimientos, enemigos de su genialidad. Nadie se sirve mejor que uno mismo. Esta autobiografía, consagrada exclusivamente a la defensa e ilustración de un hombre, de una carrera, de una política o de una estrategia, es una autobiografía sin problemas: se limita casi exclusivamente al sector público de la existencia. Aporta un testimonio interesante e interesado, e incumbe al historiador, más que a ningún otro, el estudiar y criticar este tipo de autobiografía. Lo que importa aquí son los hechos oficiales, y las intenciones se juzgan de acuerdo con las realizaciones. No resulta necesario creer al narrador, sino considerar su versión de los hechos como una contribución a su propia biografía. El reverso de la historia, las motivaciones íntimas, completan la secuencia objetiva de los hechos. Pero en el caso de los hombres públicos lo que predomina es ese aspecto exterior: ellos cuentan su vida según la óptica de su tiempo, de modo que las dificultades de método no difieren de las de la historiografía al uso. El historiador sabe bien que las memorias son siempre, hasta cierto punto, una revancha sobre la historia. Leyendo los recuerdos de Retz, no se comprende del todo por qué fracasó tan grandiosamente en su carrera política; un biógrafo objetivo no se dejará impresionar por ese vencido que se da aires de vencedor, y reconstruirá los hechos ayudándose de una psicología elemental y de comprobaciones indispensables. La cuestión cambia radicalmente cuando el lado privado de la existencia tiene mayor importancia. Newman, cuando escribe su Apología pro vita sua, tiene como objetivo justificar, a los ojos de la opinión contemporánea, su conversión del anglicanismo al catolicismo. Pero los acontecimientos sociales y teológicos, los datos cronológicos, tienen poca importancia. El debate se desarrolla, en lo esencial, en el espacio interior: como en las Confesiones de san Agustín, lo que aquí se nos cuenta es la historia de un alma. La crítica externa y objetiva puede señalar aquí o allá algún que otro error de detalle o alguna trampa, pero no puede poner en tela de juicio lo esencial. Rousseau, Goethe, Stuart Mill, no se contentan con presentar al lector un tipo de «curriculum vitae» que re-traza las etapas de una carrera oficial cuya importancia no pasa de mediocre. En este caso, nos concierne otra verdad. La rememoración se tiene a sí misma como objetivo, y la evocación del pasado responde a una inquietud cargada de mayor o menor angustia, ansiosa de encontrar el tiempo perdido para recuperarlo y fijarlo para siempre. El título de la obra autobiográfica de Jean Paul, Wahrheit aus meinem Leben («La verdad de mi vida»), expresa bien el hecho de que la verdad pertinente en este caso tiene lugar en la interioridad de la vida personal. Por otra parte, son muy numerosos los recuerdos de infancia y de adolescencia, entre los cuales se hallan obras maestras como los Recuerdos de infancia y juventud, de Renan, o Si la semilla no muere, de Gide. Pero el niño no es todavía un personaje histórico; la importancia de su pequeña existencia resulta estrictamente privada. El escritor que evoca sus primeros años explora un dominio encantado que solo a él le pertenece. Por otra parte, la autobiografía propiamente dicha se impone como programa reconstruir la unidad de una vida a lo largo del tiempo. Esta unidad vivida de comportamiento y de actitudes no procede del exterior: es cierto que los hechos nos influyen, a veces nos determinan y siempre nos delimitan; pero los temas esenciales, los esquemas estructurales que se imponen al material de los hechos exteriores son los elementos constituyentes de la personalidad. La psicología totalizante actual nos ha enseñado que, lejos de encontrarse sometido a situaciones acabadas, el hombre es el agente activo esencial en las situaciones en las que se encuentra metido. Lo que estructura y da forma definitiva a lo vivido es su intervención, de modo que el paisaje es verdaderamente, según las palabras de Amiel, «un estado de ánimo». La intención consustancial a la autobiografía, y su privilegio antropológico en tanto género literario, se muestran así con claridad: es uno de los medios del conocimiento de uno mismo, gracias a la reconstitución y al desciframiento de una vida en su conjunto. Un examen de conciencia limitado al momento presente no me dará más que un trozo fragmentario de mi ser personal. Al contar mi historia, tomo el camino más largo, pero ese camino que constituye la ruta de mi vida me lleva con más seguridad a mí mismo. La recapitulación de las etapas de la existencia, de los paisajes y de los encuentros, me obliga a situar lo que yo soy en la perspectiva de lo que he sido. Mi unidad personal, la esencia misteriosa de mi ser, es la ley de conjunción y de inteligibilidad de todas mis conductas pasadas, de todos los rostros y de todos los lugares en los que he reconocido signos y testigos de mi destino. En otras palabras, la autobiografía es una segunda lectura de la experiencia, y más verdadera que la primera, puesto es toma de conciencia: en la inmediatez de lo vivido, me envuelve generalmente el dinamismo de la situación, impidiéndome ver el todo. La memoria me concede perspectiva y me permite tomar en consideración las complejidades de una situación, en el tiempo y en el espacio. Al igual que una vista aérea le revela a veces a un arqueólogo la dirección de una ruta o de una fortificación, o el plano de una ciudad invisible desde el suelo, la recomposición en esencia de mi destino muestras las grandes líneas que me han inspirado sin que tuviera una conciencia clara de ellas, mis elecciones decisivas. La autobiografía no consiste en una simple recuperación del pasado tal como fue, pues la evocación del pasado solo permite la evocación de un mundo ido para siempre. La recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin embargo, no revela más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda incompleta, desnaturalizada además por el hecho de que el hombre que recuerda su pasado hace tiempo que ha dejado de ser el que era en el pasado. El paso de la experiencia inmedia-[14]-ta a la conciencia en el recuerdo, la cual lleva a cabo una especie de recapitulación de esa experiencia, basta para modificar el significado de esta última. Aparece una nueva modalidad del ser, si es verdad, tal como decía Hegel, que «la conciencia de sí es el hontanar de la verdad». El pasado rememorado ha perdido su consistencia de carne y hueso, pero ha ganado una nueva pertinencia, más íntima, para la vida personal, la cual puede, de esta manera, y tras haber estado por mucho tiempo dispersa y haber sido buscada en el tiempo, ser descubierta y reunida más allá del tiempo. Tal es, sin duda alguna, la intención más íntima de toda empresa de recuerdos, memorias o confesiones. El hombre que cuenta su vida se busca a sí mismo a través de su historia; no se entrega a una ocupación subjetiva y desinteresada, sino a una obra de justificación personal. La autobiografía responde a la inquietud más o menos angustiada del hombre que envejece y que se pregunta si su vida no ha sido vivida en vano, malgastada al azar de los encuentros, y si su saldo final es un fracaso. Para asegurarse, emprende su propia apología, como dice expresamente Newman. El cardenal de Retz resulta tal vez ridículo con su pretensión de perspicacia política y de infalibilidad, cuando ha perdido todas las partidas que ha jugado. Pero toda vida, incluso a pesar de los éxitos más brillantes, se sabe tal vez íntimamente perdida. La autobiografía es, entonces, la última oportunidad de volver a ganar lo que se ha perdido; y hay que reconocer que esta partida, tanto Retz como más tarde Chateaubriand, la han sabido jugar con maestría, de modo que aparecen como vencedores a los ojos de las generaciones futuras, de manera más notable que si las oscuras intrigas en las que se complacían hubiesen acabado en ventajas para su facción. Retz escritor y memorialista de sí mismo, ha compensado el fracaso de Retz conspirador. La tarea de la autobiografía consiste, en primer lugar, en una tarea de salvación personal. La confesión, el esfuerzo de rememoración, es, al mismo tiempo, búsqueda de un tesoro escondido, de una última palabra liberadora, que redime en última instancia un destino que dudaba de su propio valor. Se trata, para aquel que se embarca en la aventura, de concluir un tratado de paz, y de alcanzar una nueva alianza, con uno mismo y con el mundo. El hombre maduro o ya envejecido que convierte su vida en narración, cree ofrecer testimonio de que no ha vivido en balde; no elige la revuelta, sino la reconciliación, y la lleva a cabo en el acto mismo de reunir los elementos dispersos de un destino que le parece que ha valido la pena vivir. La obra literaria en la que él se ofrece como ejemplo es el medio de perfeccionar ese destino, de llevarlo a buen fin. Existe, entonces, una disparidad considerable entre la intención confesada de la autobiografía –re-trazar simplemente la historia de una vida- y sus intenciones profundas, orientadas hacia una suerte de apologética o teodicea del ser personal. Esta disparidad permite comprender las perplejidades y las antinomias de este género literario. El hombre que emprende la escritura de sus memorias se figura, con total buena fe, que está haciendo tarea de historiador, y que las dificultades, si encuentra algunas, podrán ser vencidas gracias a las virtudes de la crítica objetiva y de la imparcialidad. El retrato será exacto, y la relación de los acontecimientos será traída a la luz tal como verdaderamente aconteció. Será necesario luchar, sin duda alguna, contra las flaquezas de la memoria y contras las tentaciones de la mentira, pero una higiene moral suficientemente severa, así como una buena fe fundamental, permitirán restablecer la realidad de los hechos, tal como Rousseau afirma, en célebres páginas, al comienzo de las Confesiones. La mayor parte de los autores que cuentan su vida no se plantean otras cuestiones: el problema psicológico de la memoria, el problema moral de la imparcialidad con respecto a uno mismo, no son obstáculos infranqueables. La autobiografía se presenta como el espejo de una vida, su doble clarificado, el diagrama de un destino. Pero conocemos la revolución reciente de la metodología histórica. El ídolo de la historia objetiva y crítica, adorado por los positivistas del siglos XIX, se ha desmoronado, la esperanza de una «resurrección integral del pasado», alimentada por Michelet, se ha mostrado carente de sentido; el pasado es el pasado, y no puede habitar de nuevo en el presente sino a costa de una pérdida total de su naturaleza. La evocación histórica supone una relación muy compleja entre pasado y presente, una reactualización que nos impide descubrir el pasado «en sí», tal como fue: el pasado sin nosotros. El historiador de uno mismo se enfrenta con las mismas dificultades: revisitando su propio pasado, postula la unidad e identidad de su ser, cree poder identificar el que fue con el que ha llegado a ser. Como el niño, el joven, el hombre maduro de otros tiempos, han desaparecido, y no pueden defenderse, solo el hombre actual tiene la palabra, lo que le permite negar el desdoblamiento y postular exactamente lo que está en cuestión. Está claro que la narración de una vida no puede ser simplemente la imagen doble de esa vida. La existencia vivida se desarrolla día a día en el presente, siguiendo las exigencias del momento, a las cuales la persona se enfrenta de la mejor manera que puede con todos los recursos a su disposición. Combate dudoso, en el que las intenciones conscientes, las iniciativas, se mezclan confusamente con los impulsos inconscientes, las resignaciones y la pasividad. Cada destino se forja en la incertidumbre de los hombres, de las circunstancias y de sí mismo. Esta tensión constante, esta carga de lo desconocido, que corresponde a la flecha misma del tiempo vivido, no puede subsistir en la narración de los recuerdos, llevada a cabo a posteriori por alguien que conoce el fin de la historia. Tolstoi ha mostrado, en Guerra y paz, la gran diferencia que existe entre la batalla real, vivida minuto a minuto por los combatientes angustiados, casi inconscientes de lo que está pasando, incluso si se encuentran en la seguridad de un estado mayor, y la narración de esta misma batalla, dotada de orden racional y lógico por el historiador, [15] que conoce todas las peripecias del combate y su resultado. La misma diferencia existe entre una vida y su biografía: «No sé, escribía Valéry, si alguien ha intentado escribir una biografía tratando de saber el instante siguiente, en todo momento, lo poco que el héroe de la obra sabía en el momento correspondiente de su vida. En suma, devolverle el azar a cada instante, en lugar de forjar una continuidad que puede resumirse, y una causalidad que puede ser convertida en fórmula».4 El pecado original de la autobiografía es entonces, en primer lugar, el de la coherencia lógica y la racionalización. La narración es consciencia, y como la consciencia del narrador dirige la narración, le parece indudable que esa consciencia ha dirigido su vida. En otras palabras, la reflexión inherente a la toma de conciencia es transferida, por una especie de ilusión óptica inevitable, al domino del acontecimiento. El novelista François Mauriac, al comienzo de una evocación de su infancia, se rebela contra la idea de «que un autor retoca sus recuerdos con la intención deliberada de engañarnos. En verdad, obedece a una necesidad: es necesario que inmovilize (sic), que fije esa vida pasada que estuvo dotada de movimiento […] Contra su voluntad recorta en su pasado en movimiento esas figuras tan arbitrarias como las constelaciones con que hemos poblado la noche».5 En fin, nos hallamos aquí antes una especie de crítica bergsoniana de la autobiografía: Bergson reprocha a las teorías clásicas de la voluntad y del libre albedrío el que reconstruyan a posteriori una conducta pasada, y el que supongan que en los momentos decisivos se da una elección lúcida entre diversas posibilidades, mientras que la libertad concreta se mueve por su propio ímpetu y que, normalmente, no hay elección alguna. De manera similar, la autobiografía se ver 4 Paul Valéry, Tel Quel, II; cf., en el mismo sentido, su afirmación «Quien se confiesa miente y huye de la verdadera verdad, la cual no existe, o es informe, y, en general confusa». 5 Mauriac, Commencements d’une vie, Grasset, 1932, «Introduction», p. XI. condenada a sustituir sin cesar lo hecho por lo que se está haciendo. El presente vivido, con su carga de inseguridad, se ve arrastrado por el movimiento necesario que une, al hilo de la narración, el pasado con el futuro. La dificultad es insuperable: ningún artificio de presentación, aunque se vea ayudado por la genialidad, puede impedir al narrador saber siempre la continuación de la historia que cuenta, es decir, partir, de alguna manera, del problema resuelto. La ilusión comienza, por otra parte, en el momento en que la narración le da sentido al acontecimiento, el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía muchos, o tal vez ninguno. Esta postulación del sentido determina los hechos que se eligen, los detalles que se resaltan o se descartan, de acuerdo con la exigencia de la inteligibilidad preconcebida. Los olvidos, las lagunas y las deformaciones de la memoria se originan ahí: no son la consecuencia de una necesidad puramente material resultado del azar; por el contrario, provienen de una opción del escritor, que recuerda y quiere hacer prevalecer determinada versión revidad y corregida de su pasado, de su realidad personal. Eso es lo que Renan había experimentado: «Goethe, observa, elige como título de sus memorias Poesía y verdad, mostrando así que uno no podría escribir su propia biografía de la misma manera que escribe la de los demás. Lo que uno dice de sí es siempre poesía […] Uno escribe sobre tales cosas para transmitir a los otros la teoría del universo que uno lleva dentro de sí».6 Es necesario seguir su ejemplo y renunciar al prejuicio de la objetividad, a un tipo de cientificismo que juzgaría la obra según la precisión del detalle. Hay un tipo de pintores de escenas históricas cuya ambición, cuando representan una escena militar, se limita a representar minuciosamente los detalles de los uniformes y de las armas, o las grandes líneas de la topografía. El resultado de su empresa es tan falso como resulta posible, mientras que La rendición de Breda, de Velázquez, o el Dos de mayo, de Goya, aunque estén plagados de inexactitudes, son obras maestras. Una autobiografía no podría ser, pura y simplemente, un proceso verbal de la existencia, un libro de cuentas y un diario de campaña: tal día, a tal hora, fue a tal lugar… Tal tipo de cuentas, aunque fuese minuciosamente exacto, no sería más que una caricatura de la vida real; la precisión rigurosa se correspondería con el engaño más sutil. Uno de los más bellos poemas autobiográficos de Lamartine, “La vigne et la maison”, evoca la casa natal del poeta, en Milly, cuya fachada está adornada por una guirnalda de madreselva. Un historiador ha descubierto que no había tal madreselva en la casa de Milly durante la infancia del poeta; solo mucho más tarde, para reconciliar el poema y la verdad, la esposa de Lamartine hizo plantar una enredadera. La anécdota resulta simbólica: en el caso de la autobiografía, la verdad de los hechos se subordina a la verdad del hombre, pues es sobre todo el hombre lo que está en cuestión. La narración nos aporta el testimonio de un hombre sobre sí mismo, el debate de una existencia que dialoga con ella misma, a la búsqueda de su fidelidad más íntima. 6 Renan, Souvenirs d’enfance et de jeuneusse, Calmann Lévy, «Prefáce», p. II. La autobiografía es un momento de la vida que se narra; se esfuerza en entresacar el sentido de esa vida, pero ella es solamente un sentido en esa vida, pero, ella es solamente un sentido en esa vida. Una parte del todo pretende reflejar el conjunto, pero ella añade algo a ese conjunto del cual constituye un momento. Ciertos cuadros de interior, holandeses o flamencos, muestran en una pared un pequeño espejo en el que el cuadro se repite una segunda vez; la imagen en el espejo no se limita a doblar la escena, sino que añade una dimensión nueva, una perspectiva en fuga. De manera similar, la autobiografía no es la simple recapitulación del pasado; es la tarea, y el drama, de un ser que, en un cierto momento de su historia, se esfuerza en parecerse a su parecido. La reflexión sobre la existencia pasada constituye una nueva apuesta. La significación de la autobiografía hay que buscarla, por lo tanto, más allá de la verdad y la falsedad, tal como las concibe, con ingenuidad, el sentido común. La autobiografía es, sin duda alguna, un documento sobre una vida, y el historiador tiene perfecto derecho a comprobar ese testimonio, de verificar su exactitud. Pero se trata también de una obra de arte, y el aficionado a la literatura, por su parte, es sensible a la armonía del estilo, a la [16] belleza de las imágenes. Poco importa, por esa razón, que las Memorias de ultratumba estén plagadas de errores, de omisiones y de mentiras; poco importa que Chateaubriand haya inventado la mayor parte de su Viaje a América: la evocación de los paisajes que no ha visto, la descripción de los estados de ánimo del viajero, no resultan menos admirables. Ficción o impostura, el valor artístico es real: más allá de los trucos de itinerario o de cronología, se da testimonio de una verdad: la verdad del hombre, imágenes de sí y del mundo, sueños del hombre de genio que se realiza en lo irreal, para fascinación propia y de sus lectores. La función propiamente literaria, artística, tiene, por consiguiente, más importancia que la función histórica u objetiva, a pesar de las pretensiones de la crítica positivista de antaño y de hoy. Pero la función literaria en cuanto tal, si de verdad queremos comprender la esencia de la autobiografía, resulta todavía secundaria en relación a la significación antropológica. Toda obra de arte es proyección del dominio interior sobre el espacio exterior, donde, al encarnarse, toma conciencia de sí. De ahí la necesidad de un segundo tipo de crítica, que, en lugar de verificar la correción (sic) material de la narración o de mostrar su valor artístico, se esfuerce en entresacar la significación íntima y personal, considerándola como el símbolo, de alguna manera, o la parábola, de un conciencia en busca de su verdad personal, propia. El hombre que, al evocar su vida, parte al descubrimiento de sí mismo, no se entrega a una contemplación pasiva de su ser personal. La verdad no es un tesoro escondido, al que bastaría con desenterrar reproduciéndolo tal cual es. La confesión del pasado se lleva a cabo como una tarea en el presente: en ella se opera una verdadera autocreación. Bajo el pretexto de presentarme tal como fui, ejerzo una especie de derecho a repetir mi existencia. «Hacer, y al hacer, hacerse»: la bella fórmula de Lequier podría ser la divisa de la autobiografía, la cual no puede recordar el pasado en el pasado y para el pasado, imagen inaccesible, pues los muertos no se pueden resucitar; la autobiografía evoca el pasado para el presente y en el presente, reactualiza lo que del pasado conserva sentido y valor hoy en día; afirma una tradición personal, la cual funda una fidelidad a un tiempo antigua y nueva, pues el pasado asumido en el presente es también un signo y una profecía del futuro. Las perspectivas temporales parecen, de esta manera, agregarse e interpretarse en una comunión en el autoconocimiento que reagrupa al ser personal más allá y por encima de su duración temporal. La confesión adquiere el carácter de una confesión de valores, de un autorreconocimiento, es decir, de una opción a nivel de esencias. No una revelación de una realidad dada de antemano, sino el postulado de una razón práctica. El carácter creador y edificante así reconocido a la autobiografía saca a la luz un sentido nuevo y más profundo de la verdad como expresión del ser íntimo. Y esta verdad, descuidada demasiado a menudo, constituye, sin embargo, una de las referencias necesarias para la comprensión del dominio humano. Comprendemos todo, tanto fuera de nosotros como en nosotros mismos, en relación a lo que somos, y según la medida de nuestras dimensiones espirituales. Esto es lo que quiere decir Dilthey, uno de los fundadores de la historiografía contemporánea, cuando afirma que la historia universal es una extrapolación de la autobiografía. El espacio objetivo de la historia es siempre la proyección del espacio mental del historiador. El poeta Novalis ya lo había presentido, mucho antes que Dilthey: «El historiador –afirma-construye seres históricos. Los datos de la historia son la masa que el historiador modela dándoles vida. La historia también obedece, por lo tanto, los principios generales de la creación y la organización, y fuera de estos principios no se da una verdadera construcción histórica, sino solo los vestigios escasos de creaciones fortuitas en las que se ha ejercido un genio involuntario» (Blutenstaub, p. 93). Y Nietzsche, por su parte, afirmaba la necesidad de sentir «como la historia propia toda la historia de la humanidad» (El gay saber, § 337). Resulta necesario admitir, por consiguiente, una especie de inversión de perspectiva, y renunciar a considerar la autobiografía a la manera de una biografía objetiva, regida únicamente por las exigencias del género histórico. Toda autobiografía es una obra de arte, y, al mismo tiempo, una obra de edificación; no nos presenta al personaje visto desde fuera, en su comportamiento visible, sino la persona en su intimidad, no tal como fue, o tal como es, sino como cree y quiere ser y haber sido. Se trata de una especie de recomposición realzada del destino personal; el autor, quien es al mismo tiempo el héroe de la historia, quiere elucidar su pasado a fin de discernir la estructura de su ser en el tiempo. Y esta estructura secreta es para él el presupuesto implícito de todo conocimiento posible, en el orden que sea. Y de ahí el lugar central de la autobiografía, y en particular en el dominio literario. La experiencia es la materia prima de toda creación, la cual elabora los elementos tomados de la realidad vivida. Uno solo puede imaginar a partir de lo que uno es, de lo que no ha experimentado, en la realidad o en la aspiración. La autobiografía presenta ese contenido privilegiado con un mínimo de alteraciones; más exactamente, cree, de ordinario, restituirlo tal como fue, pero, para narrarse, el hombre añade algo a sí mismo. De modo que la creación de un mundo literario comienza en la confesión del autor: la narración que hace de su vida ya es una primera obra de arte, el primer desciframiento de una afirmación que, a un nivel más alto de disección y recomposición, florecerá en novelas, en tragedias o en poemas. El novelista François Mauriac asume una intuición familiar a muchos escritores cuando escribe: «creo que no hay una gran novela que no sea una vida interior novelada».7 Toda novela es una autobiografía por persona interpuesta, verdad que Nietzsche había entendido más allá incluso de los límites de la literatura propiamente dicha: «Poco a poco se me ha hecho claro lo que es toda gran filosofía: la confesión de su creador, de alguna manera los recuerdos involuntarios e inconscientes […]».8 [17] Habría entonces, dos versiones, o dos casos, de autobiografía: por una parte, la confesión propiamente dicha, y, por otra, toda la obra del artista, que se ocupa del mismo material pero con toda libertad y trabajando de incógnito. Tras la muerte de Sofía, Novalis escribió durante un tiempo un diario íntimo en el que anotó, día a día, escuetamente, sus estados de ánimo; por la misma época escribió los Himnos a la noche, una de las obras maestras de la poesía romántica. Ni el poema ni su prometida son nombrados en los Himnos; sin embargo, no hay duda de que tienen el mismo contenido autobiográfico que el Diario, pues representan una crónica de la experiencia de la muerte. Igualmente, Goethe se tomó el trabajo de escribir sus memorias; pero su obra entera, desde Werther al Segundo Fausto y a la Elegía de Marienbad se despliega como una gigantesca confesión. «No hay, en las Afinidades, le confía a Eckermann, un solo rasgo que no haya sido vivido, aunque ninguno esté tal como fue vivido.» Resulta inútil multiplicar los ejemplos: la crítica ha decidido clasificar las obras de los escritores según el orden cronológico, y de buscar en cada una de ellas la expresión de una situación real, reconociendo, de esta manera, el carácter autobiográfico de toda creación literaria. Para comprender En busca del tiempo perdido es necesario ver en ella la autobiografía de Proust; Henri el Verde es la autobiografía de Gottfried Keller, como Jean-Christophe es la de Romain Rolland. La clave autobiográfica permite establecer la correspondencia entre la vida y la obra, solo que esa correspondencia no es tan simple como la que se da, por ejemplo, entre un texto y su traducción. Nuestras reflexiones anteriores encuentran aquí toda su importancia. Se puede distinguir, en la creación literaria, una especie de verdad en sí de la vida, anterior a la obra y que vendría a reflejarse en ella, directamente en la 7 Mauriac, Journal, II, Grasset, 1937, p. 138. Cfr. Maurois, Tourguenief, p. 196: «La creación artística no es una creación ex nihilo. Es una reordenación de elementos de la realidad. Se podría mostrar fácilmente que las narraciones más extrañas, las que nos parece más lejanas de la observación real, como Los viajes de Gulliver, los Cuentos de Edgar Poe, la Divina Comedia de Dante o Ubu rey de Jarry, están compuestos de recuerdos […]». 8 Nietzsche, Más allá del bien y del mal, § 6. autobiografía, y más o menos indirectamente en la novela o el poema. Las dos series no son independientes: «Los grandes acontecimientos de mi vida son mis obras», decía Balzac. La autobiografía es también una obra, es decir, un acontecimiento de la vida, en la cual influye por una especie de movimiento de retorno. El psicoanálisis y la psicología profunda nos han convertido en familiar la idea, ya implícita en la práctica de la confesión, de que, al tomar conciencia de lo que fue, uno cambia lo que es. Como observaba Saint-Beuve, en el caso del escritor «escribir es dar a luz». Un hombre no es el mismo tras el examen de conciencia. La autobiografía no es, por consiguiente, la imagen acabada, la determinación permanente, de una vida personal: el ser humano se hace de continuo; memorias y recuerdos aspiran a una esencia más allá de la existencia y, al ponerla de manifiesto, contribuyen a su creación. Al dialogar consigo mismo, el escritor no busca decir la última palabra, la cual cerraría su vida; se esfuerza solamente por acercarse un poco más al sentido, siempre secreto e inalcanzable, de su propio destino. En este sentido, toda obra es autobiográfica en la medida en que, al inscribirse en la vida, modifica la vida futura. O, todavía mejor, el carácter propio de la vocación literaria es que la obra, incluso antes de llevarse a cabo, pueda obrar sobre la existencia. La autobiografía es vivida, representada, antes de ser escrita; impone una especie de marca retrospectiva al acontecimiento. Leyendo la correspondencia de Mérimée, observa un crítico, se tiene la impresión de que su manera de vivir los episodios que describe está influida ya por la narración que hará a sus amigos. De manera similar, Thibaudet justifica a Chateaubriand contra los que lo acusan de haber falsificado sus Memorias: «su manera de ordenar a posteriori su vida es consustancial con su arte. Es una información, no una deformación. No podemos separar sus mentiras de su estilo». Debemos «ver su persona y su vida en función de su obra, y también como su consecuencia, como la fuente y el producto a la vez de su estilo».9 El estilo debe entenderse aquí no solamente como una regla de escritura sino como una línea de vida. La verdad de la vida no es distinta, específicamente, de la verdad de la obra: el gran artista, el gran escritor, vive, de alguna manera, para su autobiografía. Sería fácil mostrar esto en el caso de Goethe o de Baudelaire, de Gauguin, de Beethoven, de Byron, de Shelley y de tantos otros grandes artistas. Hay un estilo de vida romántico, como hay uno clásico, barroco, existencial o decadente. La vida, la obra, la autobiografía, se nos aparecen así como tres aspectos de una misma afirmación, unidos por una constante imbricación. La misma fidelidad justifica las aventuras de la acción y las de la escritura, de suerte que será posible descubrir entre ellas una correspondencia simbólica, y sacar a la luz los centros de gravitación, los puntos de inflexión de un destino. Los teóricos de la Formgeschichte han encontrado en eso el punto de partida de un método de interpretación literaria y artística, deseosos, ante todo, de deslindar los temas esenciales en función de los cuales el hombre y la obra se hacen 9 A. Thibaudet, Réflexions sur la critique, NRF; 1939, pp. 27 y 29. inteligibles. El orden totalmente exterior de la cronología se muestra entonces ilusorio. La historia literaria deja lugar a lo que Bertram llama, en el caso de Nietzsche, una «mitología» personal, organizada en función de los leitmotiv de la experiencia integral: el caballero, la Muerte y el Diablo, Sócrates, Portofino, Eleusis; ideas centrales cuya estela encuentra Bertram tanto en la obra de Nietzsche como en su vida. El privilegio de la autobiografía consiste, por lo tanto, a fin de cuentas, en que nos muestra no las etapas de un desarrollo, cuyo inventario es tarea del historiador, sino el esfuerzo de un creador para dotar de sentido su propia leyenda. Cada uno es el primer testigo de sí mismo; sin embargo, su testimonio no goza de autoridad definitiva. No solamente porque el crítico objetivo mostrará siempre inexactitudes, sino, sobre todo, porque el debate de una vida consigo misma en busca de su verdad absoluta nunca tiene fin. Cada uno es para sí mismo la apuesta existencial en una partida que, en realidad, no puede ser perdida ni ganada. La creación artística es una lucha con el ángel, en la que tanto el creador como su enemigo están seguros de vencer. El creador lucha contra su sombra, con la única seguridad de que jamás la podrá apresar. [18] NOTAS 1. Cfr. En particular las investigaciones de Jacques Lacan, «Le Stade du Miroir comme formateur de la fonction du Je», Revue Française de Psychanalyse, 4 (1949). [N. del T.: hay traducción castellana en Escritos, 1, México, Siglo XXI, 1971, pp. 11-18.] 2. Para más detalle, véase la obra, desgraciadamente inacabada, de Georg Misch, Geschiche der Autobiographie, t. I, Teubner, 1907. 3. Véase también André Maurois, Aspects de la biographie, Grasset, 1928. 4. Paul Valéry, Tel Quel, II; cf., en el mismo sentido, su afirmación «Quien se confiesa miente y huye de la verdadera verdad, la cual no existe, o es informe, y, en general confusa». 5. Mauriac, Commencements d’une vie, Grasset, 1932, «Introduction», p. XI. 6. Renan, Souvenirs d’enfance et de jeuneusse, Calmann Lévy, «Prefáce», p. II. 7. Mauriac, Journal, II, Grasset, 1937, p. 138. Cfr. Maurois, Tourguenief, p. 196: «La creación artística no es una creación ex nihilo. Es una reordenación de elementos de la realidad. Se podría mostrar fácilmente que las narraciones más extrañas, las que nos parece más lejanas de la observación real, como Los viajes de Gulliver, los Cuentos de Edgar Poe, la Divina Comedia de Dante o Ubu rey de Jarry, están compuestos de recuerdos […]». 8. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, § 6. 9. A. Thibaudet, Réflexions sur la critique, NRF; 1939, pp. 27 y 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Artículo traducido por Ángel G. Loureiro. Publicado originalmente en Formen der Selbstdarstellung. Analekten zu zeiner Geschichte des literarischen Selbsportraits Fetsgabe fur Fritz Neubert. (Berlín, Duncker y Humblot, 1948, 105-123).