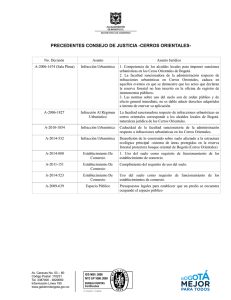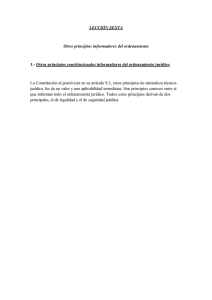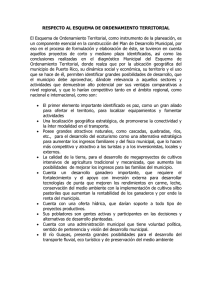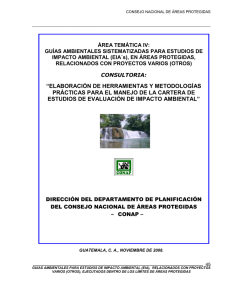¿SON POSIBLES LAS ÁREAS PROTEGIDAS ALREDEDOR DE LAS
Anuncio

¿SON POSIBLES LAS ÁREAS PROTEGIDAS ALREDEDOR DE LAS GRANDES CIUDADES? A PROPÓSITO DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ1 María Mercedes Maldonado Profesora, Investigadora CIDER, Universidad de los Andes, Lincoln Institute of Land Policy2 INTRODUCCION Uno de los referentes emblemáticos de las luchas urbanas en Bogotá fue aquella emprendida contra la construcción de la Avenida de los Cerros en la década de 1970, por el temor de los habitantes vecinos a ser expulsados de sus barrios, por efecto de la valorización3 y los cambios en los procesos de ocupación del suelo que podría generar la construcción de la obra. De los sucesivos planes formulados desde la década de 1920 para el llamado borde oriental de Bogotá la única previsión que ha sido cumplida es la construcción de esta avenida, hoy conocida como Circunvalar. Por la época de la oposición a su construcción, los Cerros Orientales fueron declarados como una Reserva Forestal Protectora por el Inderena en 1977, decisión ratificada por el Presidente de la República el mismo año. La Circunvalar sería el primer factor que induciría la continuación de las ocupaciones de hecho en la zona y aunque los habitantes de los barrios aledaños no fueron expulsados, en parte por la declaratoria de la Reserva, algunos de ellos aún hoy, 27 años después, no han sido legalizados urbanísticamente, es decir, no han sido reconocidos por el derecho oficial. Actualmente los Cerros Orientales constituyen un referente emblemático a nivel ambiental, quizás el más importante de la ciudad y justamente es el carácter de zona de protección la que impide estas legalizaciones. Bajo distintas motivaciones, la reivindicación del derecho a la ciudad continúa mientras las representaciones del territorio se transforman. Si bien se toma como elemento de partida el no siempre fácil encuentro entre lo ambiental y lo social, este artículo aborda el tema de la gestión de las áreas protegidas en contextos de importantes dinámicas urbanas, que remite a problemas siempre presentes en el campo del ordenamiento territorial, la pregunta sobre los límites y fronteras, la discusión sobre derechos y responsabilidades y la inquietud reiterada sobre el papel de la planeación. 1 Este artículo hace parte de los resultados del trabajo de investigación doctoral “Derecho a la ciudad y procesos de producción normativa en Colombia” que se desarrolla vinculada al Laboratorio de Antropología de París y con el apoyo financiero de Conciencias. También hace parte de las reflexiones y trabajos desarrollados dentro del Proyecto de Fescol y Ecofondo “Ordenamiento, territorial, participación ciudadana y áreas protegidas” 2 Artículo escrito en 2001, revisado y actualizado solo parcialmente en 2004 3 En el doble sentido de incremento de los precios de la tierra y aplicación de la contribución de valorización, un instrumento tributario utilizado para la financiación de obras de infraestructura vial 1 Desde 1959 a través de la ley 2ª fueron declaradas como zona de reserva forestal una superficie total aproximada de 58 millones de hectáreas en todo el país, equivalentes a más del 50% del territorio nacional e igualmente se declararon los nevados y áreas circundantes bajo la categoría de Parques Nacionales (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, BIOCOLOMBIA, 1997: 1). Algunas de estas áreas protegidas nunca fueron reconocidas en la práctica como tales y su declaratoria fue irrelevante, otras sirvieron para extender los problemas relativos a la posibilidad de permanencia en ellas por parte de comunidades indígenas, negras o campesinas. Por contraste, otras han mantenido o adquirido relevancia creciente en el ordenamiento territorial del país y de las respectivas regiones, como es el caso de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales en jurisdicción de Bogotá, que tiene un área aproximada de 14 mil hectáreas, de las cuales actualmente más de 5.000 son propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el resto, propiedad privada. Durante mucho tiempo la reserva fue una especie de tierra de nadie, sin que hubiera mayor interés social por su conservación. En el mismo acto de creación se delegó a la hoy Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) su administración durante cinco años y desde muy pronto en esta entidad, que inicialmente era una corporación de desarrollo más que una autoridad ambiental, se trabajó en la perspectiva de asignar usos compatibles al de protección, a pesar de que la normativa nacional (el Código Nacional de Recursos Naturales y uno de sus decretos reglamentarios) establecía que una Reserva Forestal Protectora solo podía ser destinada exclusivamente a la existencia y protección de bosques. En 1989, la CAR expidió una reglamentación de la Reserva (Acuerdo 59 de 1987) inspirada por urbanistas en la que se autorizaban ciertos usos urbanos (con el eufemismo de las densidades restringidas) hasta la cota 2.800 msnm. Hoy en día se argumenta que el objetivo era obtener a través de las cesiones obligatorias gratuitas suelo de propiedad estatal para generar espacio público. El Consejo Directivo de la CAR al cabo de un tiempo corrigió su posición y derogó el Acuerdo, de manera que la zona volvió a su régimen jurídico restrictivo de Reserva Forestal Protectora. Pero, entre tanto, el Concejo Distrital de Bogotá adoptó el Acuerdo 6 de 1990 o Estatuto para el Ordenamiento Físico en el que quedó contemplada la posibilidad de asignación de usos urbanos compatibles con el de preservación hasta la mencionada cota 2800 msnm. Desde la expedición misma de esta norma quedó planteada una ambigüedad, ya que de todas maneras el Acuerdo 6 de 1990 expresamente prohibía la incorporación para usos urbanos de las zonas declaradas como Reservas Forestales4. 4 La reglamentación del llamado Acuerdo de borde para esta zona (No. 31 de 1996), expedido en desarrollo del Acuerdo 6 de 1990, se puede considerar una pieza maestra del estilo con el que el Departamento Administrativo de Planeación ha orientado el ordenamiento de la ciudad: Se posibilitó hasta la cota 2800 msnm la incorporación para usos urbanos, teniendo en cuenta que el uso principal era el de protección ambiental, el compatible, vivienda del celador y el complementario, residencial, en ocasiones con densidades de hasta 60 viviendas por hectárea (¡!). Aún hoy que esta norma está derogada resulta un interesante ejercicio intentar desentrañar que hay en la cabeza de un planificador que adopta y aplica este tipo de normas 2 Estas ambigüedades y puntillismos jurídicos han servido de marco para una lenta ocupación a lo largo de los años con múltiples usos y sin ningún control, sobre todo en su borde urbano, en los 40 kilómetros que colinda con Bogotá. Con ocasión de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial en junio de 2000 y a pesar de los nuevos intentos por urbanizarla (durante el trámite de formulación del POT fue planteada la construcción de una nueva vía circunvalar, varios proyectos viales de conexión con el valle de Sopó y la urbanización hasta la ya mencionada cota 2800 msnm), la Reserva recobró importancia como elemento de protección ambiental y como uno de los referentes territoriales más importantes de la ciudad, tanto por sus valores ambiéntales como paisajísticos. Autoridades de control, prensa, organizaciones ciudadanas y en general la opinión pública empezó a converger en este propósito. El dilema es entonces cómo regular una reserva forestal con diversos procesos de ocupación y vecina a una gran ciudad con una fuerte dinámica urbana, que cada vez se afirma más como el principal elemento del paisaje de la ciudad y cuyos valores y servicios ambientales cobran una creciente importancia social. A propósito de este proceso, a continuación se plantea una revisión global sobre el modelo de áreas protegidas adoptado en nuestro país y sobre las distintas limitaciones de los objetivos de conservación, en particular en las zonas urbanas, para terminar con algunas referencias generales al proyecto de Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales (POMCO), que intenta ser formulado desde julio de 2000 pero que a finales de 2004 aún no se concreta debido a las múltiples indefiniciones y prácticas burocráticas en las que tiende a convertirse la gestión ambiental en el país. Este artículo se organiza en los siguientes puntos: en el primero se recogen los principales discursos y representaciones, científicas e ideológicas que han sustentado la creación del tipo de áreas protegidas a que se ha hecho referencia, en particular en Estados Unidos, donde tuvieron origen. En el segundo se exploran algunas de las limitaciones que enfrenta la pervivencia y consolidación de áreas protegidas en contexto urbanos, en particular (1) la estigmación del conservacionismo, (2) la especulación con la tierra, (3) las múltiples facetas de la informalidad, para finalizar planteando unos rápidos interrogantes sobre los problemas de considerar el mercado como alternativa para la conservación. El análisis está referido a situaciones prácticas en los Cerros y al proyecto de Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales (POMCO). 1. EL MODELO DE CONSERVACIÓN. DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y TENSIONES QUE SUSTENTAN LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS La discusión aquí planteada me llevó de nuevo al trabajo del brasilero Antonio Carlos Diegues "El mito moderno de la naturaleza intocada"5 (2001), del cual me permito 5 Las referencias a este libro parten de una traducción libre de la autora 3 incluir un rápido resumen. Este sugestivo título remite por sí solo al modelo de conservación que sustenta áreas protegidas como los parques nacionales naturales pero también como las reservas forestales (protectoras o productoras) que es la categoría jurídica que rige los Cerros Orientales: fragmentos de territorio que se conservan en su estado natural (silvestre o salvaje?), que no admite moradores sino simples visitantes y que fueron básicamente concebidos como lugares de gran belleza escénica, donde el hombre de las ciudades pudiese apreciar y reverenciar la naturaleza en su estado puro y original. Contrario a lo que se piensa en algunos círculos ambientalistas de nuestro país no es una visión ruralista, sino urbana la que inspira los parques naturales y las reservas forestales: la posibilidad para los habitantes de las ciudades de contar con extensas áreas sin intervención humana alguna en la que se conservara la belleza estética en su estado natural y en la que pudieran liberarse de las presiones sicológicas de la vida urbana. Otras líneas de pensamiento irán delineando también la idea de un uso racional de los recursos y de una explotación sostenible de los mismos, en el supuesto beneficio de la mayoría. En otras palabras, entre la representación de la naturaleza como un objeto -que se apropia, se transforma, se destruye, se intercambia en el mercado y, en el mejor de los casos, se gestiona -, o de la naturaleza como sujeto, con valores y derechos per se, la historia del pensamiento ambiental y de las áreas protegidas se entremezcla. Pero autores como François Ost (1996), de quien tomamos las anteriores categorías, nos proponen que entre la naturaleza objeto y la naturaleza sujeto hay un tercero que emerge, el de la naturaleza como proyecto, que se traduce en la necesidad de llevar a la práctica un proyecto ético y político para la relación de los grupos humanos con la naturaleza. Es en este marco donde la pervivencia de las áreas protegidas como imagen, como trayecto y como proyecto continúa siendo importante y valiosa, por intervenidas y degradadas que ellas se encuentren. Es también en este marco que la necesidad de repensarlas, desde los distintos espacios, discursos y lógicas, es urgente. Haciendo referencia específica a las áreas protegidas en los contextos urbanos surgen varias propuestas de reflexión en torno al objetivo que se acaba de plantear: La primera es el tránsito de la idea de un simple derecho al disfrute de áreas que conservan sus atributos naturales en cabeza de los habitantes urbanos a una responsabilidad de esos habitantes por la conservación, responsabilidad que, por lo demás, es socialmente diferenciada. La segunda, rescatar el papel que en el plano político y jurídico juegan estos espacios en la redefinición de la propiedad y en la afirmación de que no todo territorio está condenado a la urbanización, lo que nos lleva a cuestionar la idea dominante de un ordenamiento del territorio al servicio de lo urbano y, por ende, al servicio de su transformación y explotación. La tercera, la de rescatar las apuestas de conservación y protección, despojándolas de falsos supuestos y malinterpretaciones para también dotándolas de un proyecto, que las saque de ese lugar casi vergonzante al que han sido arrojadas en los círculos de los 4 planificadores (tanto para el medio natural como para el patrimonio cultural construido) que es tan funcional a especuladores y negociantes. La creación de parques y reservas ha constituido uno de los principales elementos de las estrategias de conservación de la naturaleza en los países del Tercer Mundo. El citado trabajo de Antonio Carlos Diegues "O mito moderno da natureza intocada" aborda el examen del proceso de creación de las áreas naturales protegidas en los Estados Unidos iniciado desde mediados del siglo XIX y, como el mismo autor lo denomina, de sus bases ideológicas. Diegues aborda un examen crítico de los efectos de ese esquema de preservación de espacios con atributos ecológicos importantes en términos de espacios intocables, libres de la intervención humana, que podían ser visitados pero no habitados, en lo que tiene que ver con la expulsión de las poblaciones tradicionales (indígenas o campesinas entre otras) y también de las condiciones de transferencia del modelo al llamado Tercer Mundo. Aunque nuestro propósito es diferente, su trabajo contiene una revisión de los enfoques teóricos e ideológicos que han sustentado la difusión de las áreas protegidas como una de los elementos centrales de las políticas ambientales Este autor plantea de entrada las claves para comprender a su vez el discurso en que se apoya la construcción de normas, políticas y prácticas en nuestro país en torno a este tema: "…Parte de la ideología preservacionista subyacente al establecimiento de esas áreas protegidas está basada en una visión del ser humano como necesariamente destructor de la naturaleza. Los preservacionistas americanos, partiendo del contexto de rápida expansión urbano-industrial de los Estados Unidos, propusieron "islas" de conservación ambiental, de gran belleza escénica, donde el hombre de las ciudades pudiese apreciar y reverenciar la naturaleza salvaje. De este modo las áreas naturales protegidas se constituirían en propiedades o espacios públicos" (DIEGUES, 2001, páginas 11-13). Según este pensamiento decimonónico la única forma de protección de la naturaleza era defenderla del hombre, por medio de islas donde fuera posible admirarla y reverenciarla. Esos lugares paradisíacos servirían también para que el hombre pudiera recuperar las energías gastadas en la vida estresante de las ciudades y del trabajo monótono. Este planteamiento inicial se fue impregnando del pensamiento racional representado por los conceptos de ecosistema y biodiversidad en un proceso que Edgar Morin analiza como la conjunción entre el pensamiento técnico-racional y el mítico y simbólico, en el que el primero se alimenta del segundo (MORIN, 1991 en DIEGUES, 2001). Según los datos de Diegues, en 1993 cerca del 5% de la superficie terráquea estaba legalmente protegida, a través de 7000 unidades de conservación, nacionales, provinciales, estatales, municipales y particulares, en 130 países. En las décadas 19601980 se creó el mayor número de esas áreas (573 y 1317 kilómetros2 respectivamente), que coincide con el periodo en que fueron declaradas la mayoría de las áreas protegidas colombianas. 5 Mientras en Estados Unidos, país donde el modelo tuvo origen, solo el 2% del territorio corresponde a parques nacionales, y en Europa menos del 7%, a lo largo del Tercer Mundo se pretendió una extensión mayor de este tipo de áreas protegidas, afectando la posibilidad de tierras para la agricultura en países con serias crisis alimentarias y con enormes debilidades en el establecimiento de límites a la propiedad o la introducción de mecanismos de reforma agraria o urbana. Además, la expulsión de los moradores redundó en muchos casos en mayor degradación ambiental y buena parte de los presupuestos públicos se destinaron a fiscalización, control o represión en detrimento de la destinación de recursos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones tradicionales, que organizadas o apoyadas podrían contribuir positivamente a la conservación de las áreas protegidas (DIEGUES, 2001, 19). Como se ha dicho, la concepción naturalista y romántica del siglo XIX era la de reservar grandes áreas naturales, sustrayéndolas a la expansión agrícola para ponerlas a disposición de las poblaciones urbanas con fines de recreación. La figura era la del mundo natural, el mundo silvestre o salvaje, que los habitantes de las ciudades tenían derecho a disfrutar. Tal como se indicó es oportuno confrontar este planteamiento de Diegues con las críticas que en ocasiones se plantean a normas como el Código de Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente como ruralistas, cuando es justamente una visión urbana de los espacios rurales y naturales lo que contribuyó en buena medida a delinear Códigos como el mencionado. En efecto, algunas de las críticas formuladas al modelo de parques naturales sin moradores para la preservación de la vida salvaje hacen referencia a que en el modelo subyacen concepciones que reflejan la percepción que tienen las poblaciones urbanas del respeto a la naturaleza. La cita de Diegues del trabajo de Gomez-Pompa y Kaus (1992) ilustra bien estas criticas: « El modelo de mundo natural como tierra intocada o domesticada es fundamentalmente una percepción urbana, una visión de personas que viven lejos del medio natural, del que dependen como fuente de materias primas. Los habitantes rurales tienen percepciones diferentes de las áreas que los habitantes urbanos denominan como silvestres o basan el uso de la tierra en visiones alternativas. Los grupos indígenas de los trópicos, por ejemplo, no consideran la selva tropical como salvaje: es su casa. Muchos agricultores entran en una relación personal con el medio ambiente. La naturaleza no es tanto un objeto sino un mundo de complejidad en el que los seres vivos son frecuentemente personificados y endiosados mediante mitos locales. Sus representaciones de las relaciones ecológicas son más producto de la realidad que del conocimiento científico. El término de conservación puede no hacer parte de su vocabulario pero sí de su modo de vida y de sus percepciones de las relaciones del hombre con la naturaleza" (En DIEGUES, 2001, 36). A nivel teórico en EEUU en el siglo XIX había dos visiones de conservación del mundo natural que pueden ser sintetizadas en los planteamientos de Glifford Pinchot (conservación de los recursos naturales) y John Muir (preservacionismo). El enfoque de 6 Pinchot se basa en el uso racional de los recursos y opera en un contexto de transformación de la naturaleza en mercancía. En su concepción, la naturaleza es frecuentemente lenta y los procesos de manejo pueden volverla eficiente. De acuerdo con este enfoque la conservación debería basarse en tres principios: el uso de los recursos naturales para la generación presente, la prevención del despilfarro y el uso de los recursos naturales para beneficio de la mayoría de los ciudadanos6. La influencia de las ideas de Pinchot fue grande, sobre todo en el debate entre desarrollistas y conservacionistas, de manera que Diegues las considera precursoras de lo que actualmente se define como desarrollo sostenible al señalar que estuvieron en el centro de los debates de la Conferencia de Estocolmo en 1972 e incluso en Rio-1992. Su aceptación, al igual que ocurre actualmente con el concepto de desarrollo sostenible, reside en la idea –restringida- de que se debe procurar el mayor bienestar para beneficio de la mayoría, incluso para las generaciones futuras, mediante la reducción de desechos y de la ineficiencia en la explotación y consumo de los recursos naturales no renovables, asegurando la máxima producción sostenible. Esta línea de pensamiento se inscribe en lo que Koppes, citado por Diegues, denomina el movimiento conservacionista de la era del progreso de Theodore Roosevelt, cuyas ideas básicas eran eficiencia, equidad y estética que prácticamente se diferenciaban entre los que planteaban el uso eficiente de los recursos naturales, el uso adecuado de esos recursos para el desarrollo de la democracia y aquellos que consideraban que la protección de la vida salvaje era necesaria no solo para conservar la belleza estética sino también para amenizar las presiones sicológicas de quienes vivían en las regiones urbanas. Es significativo que en 1872, cuando el Congreso de los Estados Unidos creó el Parque Nacional de Yellowstone también determinó que la región fuese reservada y prohibida de ser colonizada, ocupada o vendida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y separada como parque público de recreación para beneficio o disfrute de la gente y que toda persona que ocupase o se estableciera en el parque fuera considerada infractora y objeto de desalojo. La "Wilderness Act" de 1964 continuaría definiendo como áreas silvestres (unidades de conservación) aquellas que no están sometidas a ninguna acción humana y donde el hombre es visitante y no habitante. De otra parte, la esencia de la corriente preservasionista fue la reverencia de la naturaleza en el sentido de la apreciación estética y espiritual de la vida silvestre. Pretende proteger la naturaleza contra el desarrollo moderno, industrial y urbano y se sustenta en análisis negativos de los impactos de nuestra civilización sobre el medio ambiente. John Muir, a quien Diegues considera como el teórico más importante del preservacionismo, asumía como la base del respeto por la naturaleza su reconocimiento como parte de una comunidad creada a la cual los humanos también pertenecían7. 7 Para Marsh "Man and nature or Physical Geography as modified by human action" (1964) la tierra le fue concedida al hombre para usufructo y no para consumo o degradación. Como medida preventiva ante la acción destructora del hombre proponía una "regeneración geográfica", 7 La idea de que el hombre no podría tener derechos superiores a los animales ganó el apoyo científico en la historia natural, en particular en la teoría de la evolución y luego con el surgimiento en Europa de la ecología, según la cual los organismos vivos interactúan entre sí y con el medio ambiente. Para una sociedad pragmática, la ecología suministró una base científica crucial con características de objetividad y utilidad. La ecología se apartó de lo escénico y lo monumental y dio prioridad a la preservación de grandes áreas representativas que Leopold llamaba «comunidades bióticas» Los aspectos éticos del preservacionismo aparecen también en Leopold: «una decisión sobre el uso de la tierra es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Esta comunidad incluye el suelo, el agua, la fauna, la flora, y también a las personas. Es incorrecta cuando sirve para otra cosa". El modelo de parques naturales sin moradores para la preservación de la vida salvaje sufrió críticas dentro y fuera de EEUU, incluso de los preservacionistas puros. Rodman afirma que obedece a una visión antropocéntrica, ya que beneficiaba a las poblaciones urbanas y valorizaba, principalmente, las motivaciones estéticas, religiosas y culturales de los humanos, lo que muestra el hecho de que la naturaleza no era considerada un valor en sí, digno de ser protegido. Este es otro de los elementos centrales del movimiento preservacionista: La idea de que la naturaleza tiene un valor en sí mismo, que proviene básicamente de aquellos que asignan derechos al mundo natural independientemente de la utilidad que pueda tener para el ser humano. Este planteamiento será desarrollado por la ecología radical o profunda, que parte de la consideración de la naturaleza como sujeto y cuyo planteamiento sobre los derechos de la naturaleza se ha visto reflejado en legislaciones, políticas y jurisprudencia en varios países. Para terminar este punto, dos elementos tomados un tanto al azar del trabajo de Diegues, ya que no es posible continuar acompañando su recorrido por las bifurcaciones del pensamiento ambientalista a lo largo del siglo XX. Uno las ideas de Serge Moscovici (1994. 49) en torno a las mutaciones plenas del naturalismo, que ha dejado de ser la negación del culturalismo para pasar de una posición de reacción a una posición activa, de una protección ingenua del mundo natural a la búsqueda de una nueva relación del ser humano con la naturaleza. Este nuevo naturalismo incita a dar la palabra a cada cultura, a cada región, a cada colectividad, y dejar a cada una lo que produce. Trabajo, lenguaje, costumbres, técnicas, ciencias, pueden ser prestadas e intercambiadas, en lugar de imponerse algunas sobre otras. Se trata de una nueva utopía en la que es necesario, no tanto un retorno a la naturaleza, sino una nueva alianza entre el ser humano y la naturaleza8, en la que la separación sea sustituida por la unidad. una cura del planeta comenzando con el control de la tecnología y en segundo lugar con una gran revolución política y moral, (Cfr. DIEGUES, 2001, 31) 8 Boaventura de Sousa Santos (1998) habla de un nuevo "contrato social" con la naturaleza 8 El segundo, surge de encuentros de la Comisión de Parques Naturales y Areas Protegidas de Naciones Unidas en la década de 1980 y es la dimensión humana de la conservación. En última instancia son los ciudadanos los que podrán decidir el alcance de las actividades conservacionistas. Las medidas conservacionistas que no sean socialmente aceptadas y defendidas por la mayoría de la población a la larga fracasan. 2. LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA LA EXISTENCIA DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS MEDIOS URBANOS Tomando como referencia los Cerros Orientales de Bogotá se examinan a continuación algunas de las limitaciones para la consolidación de áreas protegidas en contextos urbanos, que fueron anunciadas en la introducción. 2.1. La estigmatización del conservacionismo y la manipulación del concepto de desarrollo sostenible El rápido recorrido que se acaba de realizar en torno a las líneas de pensamiento y los discursos científicos e ideológicos que sustentaron la creación de las áreas protegidas puede ayudar a entender la estigmación del conservacionismo. Apoyado en los vacíos del pensamiento naturalista o en las inconsistencias de la ecología radical, durante un largo periodo y en muchos espacios, se volvió un lugar común una crítica superficial al conservacionismo, tachado de romántico, bucólico e incluso retardatario o reaccionario. En principio sería difícil no estar de acuerdo con la pertinencia de las críticas al pensamiento naturalista del siglo XIX que abocaba por grandes áreas naturales en su estado silvestre e intocadas, evocando de alguna manera la imagen cristiana del paraíso terrenal perdido, como afirma Diegues. También la idea "recursivista" de la conservación, en la que el objetivo central era el cuidado de los recursos en términos racionales para asegurar en el tiempo las posibilidades de su máxima explotación. Pero también hay que ser muy ciudadosos de no hacerle el juego al predomino del desarrollismo y el productivismo que se verifica en buena parte del pensamiento ambientalista a nivel mundial, sobre todo aquel impulsado por las elites, los organismos multilaterales, o por los gobiernos de los países del Tercer Mundo, que en las primeras conferencias internacionales ante el temor de la expansión de una crítica frontal al crecimiento hicieron valer su derecho al desarrollo -entendido como crecimiento-, en la pretensión ingenua de que algún día podrían alcanzar y generalizar los niveles y patrones de consumo de los países del primer mundo. Es por esto que la noción de la sostenibilidad del desarrollo es la que más se ha extendido porque, como se afirma reiteradamente, permitió construir acuerdos entre economistas y ecologistas y sobre todo dejó tranquilos a industriales y comerciantes a lo largo del mundo. Evidentemente no se busca que el desarrollo sea sostenible, sino extender prácticas dirigidas a asegurar la sostenibilidad ambiental y social, a replantear las relaciones con la naturaleza. 9 Al culto al desarrollo ha venido a sumarse recientemente un nuevo comodín, cual es el de la competitividad. Si se revisan los documentos de planeación o de ordenamiento de los últimos años, sostenibilidad y competitividad son los objetivos, elementos de legitimación y estrategias centrales de la mayoría de ellos. Desafortunadamente, la necesidad del crecimiento y la necesidad de asegurar la competitividad9 continúan dominando sobre la apuesta de crear nuevas relaciones sociales en relación con la naturaleza y de hacer prevalecer opciones políticas dirigidas a asegurar derechos territoriales ancestrales o procesos productivos sostenibles o nuevas formas de pensamiento y de práctica ambiental. No hay que tener, por tanto, ninguna duda en torno a la reivindicación de la importancia social de la conservación, sobre todo asumida en un sentido de responsabilidad: en palabras de Ricoeur10, (citado por Ost, 1995) una responsabilidad-proyecto, movilizada por los retos del futuro más que una responsabilidad-imputación referida a las faltas del pasado. Sus beneficiarios son las generaciones actuales y futuras y no la naturaleza, en tanto tal, aunque una concepción del medio como interacción entre materia, vida y sentido, relativiza fuertemente esta distinción. Se trata de preferir las exigencias de la preservación en el largo plazo (que son precisamente las exigencias de la naturaleza, si se acepta esta forma de expresión) antes que las facilidades del consumo y del productivismo en el corto plazo. ¿Cuáles discursos legitiman actualmente las prácticas de conservación? En el caso de las sociedades occidentales sigue siendo todavía el científico, es decir aquel que proviene de la ecología, porque como plantea el antropólogo Norbert Rouland (1988) los occidentales somos la única cultura que hemos abordado el replanteamiento de las interacciones entre ser humano y naturaleza (o la crisis ecológica) desde la perspectiva de la ciencia, lo que es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que somos una cultura delineada por la Razón. En palabras de Morin, el sentimiento romántico encontró en el mensaje ecologista su justificación racional. Hasta entonces todo "retorno a la naturaleza" había sido percibido en la historia occidental moderna como irracional, utópico, en contradicción con las evoluciones progresivas. La reivindicación de la naturaleza vuelve a ser una de las reivindicaciones más personales y más profundas que nacen y se desarrollan en los medios urbanos cada vez más industrializados, tecnificados, burocratizados, cronometrados (…). Uno de los errores del pensamiento ambiental de los años 1960-1970 fue creer que la naturaleza requería un equilibrio ideal estático que era necesario respetar o restablecer. Se ignoraba que los ecosistemas y la biosfera tienen una historia, hecha de rupturas de equilibrios y de reequilibraciones, de desorganizaciones y reorganizaciones (MORIN, 1996). 9 El discurso de la competitividad podría caracterizarse como el intento de crear un "mercado" planetario entre ciudades, como si no bastara con la creciente mercantilización de todos los elementos y actividades inherentes a la vida humana, se ha añadido un nuevo discurso que pretende que las prioridades en términos de lo que significa las relaciones en torno a un territorio o los modos de vida sean marcadas por las señales de una competencia global por atraer inversionitas o turistas o cualquier otro tipo de compradores 10 en página 292, traducción libre del francés 10 Según Morin, las nociones de ecosistema y de biosfera introducen sus riquezas y complejidades en la idea, hasta ahora solamente romántica, de naturaleza (…). La ecología es la primera ciencia que trata del sistema global constituido por componentes físicos, botánicos, sociológicos, microbianos, cada uno de los cuales depende de una disciplina especializada. Los éxitos de la ecología nos muestran, que contrariamente al dogma de la hiperespecialización, hay un conocimiento organizacional global, que es el único capaz de articular las competencias especializadas para comprender las realidades complejas. Pero quizás lo más importante de la ecología es que nos ofrece la oportunidad de un nuevo sentido común que puede inscribirse en una crítica al capitalismo basada en la erosión de sus presupuestos epistemológicos. Estamos ante una ciencia de un nuevo tipo, que revive el diálogo y la confrontación entre los seres humanos y la naturaleza y permite las intervenciones mutuamente provechosas para unas y otra. Por ejemplo, los lineamientos que inicialmente fueron formulados para el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros recogen en cierta medida una perspectiva de este tipo. Un conocimiento científico que legitima el Plan (en el sentido de que posibilita la construcción de consensos y acuerdos políticos), en su visión sistémica y dinámica, histórica y evolutiva: lecturas del territorio desde la ecología dirigidas antes que todo a reconocer el conjunto de las comunidades vivas existentes en los Cerros y el sistema de alteridad, entendido como la unidad estructural-funcional del paisaje humanizado, o de manera más sencilla, la relación de un grupo humano con su entorno, concebida como un sistema abierto con capacidad de autoorganización o las formas de vida típica de un ser humano y su forma de percibir, ocupar y usar y transformar el territorio11. Lo que hace especialmente interesante este planteamiento es su apuesta por elaborar alternativas de aproximación a la realidad de un territorio en un ejercicio de ordenamiento diferentes a los "usos del suelo" o los "tipos de utilización de la tierra" y pensarlo como un sistema que está "estableciéndose, creciendo, reproduciéndose, compitiendo, depredándose, sucediéndose, evolucionando, representándose el mundo y haciendo del paisaje la materialización de sus propias representaciones simbólicas…" (FUNDACIÓN ESTACION BIOLÓGICA BACHAQUEROS, 1998,3-7, 3-8 ) Propuestas como éstas, a las que apuntó en su concepción inicial el Plan de Manejo de los Cerros Orientales, se acercan más a la apuesta de asumir el ordenamiento territorial como proyecto colectivo (uno de los retos que enfrenta actualmente nuestra sociedad) que la persistencia de una concepción simplemente normativista y prohibicionista. Son las representaciones, los procesos, las relaciones y los vínculos concretos, los que pueden delinear y ayudar a mantener en el tiempo y asegurar la realización de los proyectos y pactos sociales o ciudadanos en torno al ordenamiento que los pesados documentos de planeación. El segundo elemento es político-jurídico y lo ha suministrado el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que, como es conocido, se concibe básicamente como un pacto y un proyecto político de construcción de ciudad y territorio. Luego de 25 años de ser tierra de nadie, la Reserva Forestal Protectora ha pasado a ser además de reserva, suelo de protección, es decir, a ser objeto de una calificación jurídica, 11 Hago referencia a los aportes del DAMA a los lineamientos del Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros y, concretamente a los trabajos de Germán Camargo 11 que se sustenta en una norma distrital como es el POT y en la ley 388 de 1997, además, articulada al conjunto de espacios y territorios de una realidad político-administrativa como es el Distrito Capital, y que avanza, así sea todavía tímidamente, a reconocer sus interacciones regionales. La clasificación jurídica del suelo es también para el urbanismo una superación de las categorías funcionalistas de zona y uso12. Se trata de una regla de juego que define derechos y obligaciones-responsabilidades para los propietarios de tierra, los ocupantes y para todos los agentes que intervienen en los procesos territoriales. Esa regla de juego se traduce en la identificación de territorios que se preservan de la urbanización, es decir, de su conversión en mercancías en los términos impuestos por la lógica de transformación, circulación y explotación propias de las actividades urbanas. No hay que olvidar que en la representación moderna de la propiedad se ha hecho tránsito de la idea de propiedad-disfrute o propiedad-conservación hacia la propiedad transformación o propiedad -especulación. Es decir, que así como la idea de un retorno romántico a la naturaleza está siendo repensada y enriquecida, la idea de la propiedad como el derecho de usar y abusar sin mayores limitaciones, ha sido profundamente revisada para convertirse en una forma de relación del ser humano con la tierra fuertemente limitada y redefinida, puesta al servicio de los intereses colectivos. Como hemos visto, la noción de áreas protegidas como santuarios intocables o porciones aisladas de naturaleza en su estado original, al servicio de la contemplación, la recreación y el esparcimiento de los habitantes urbanos, ha venido avanzando hacia su conversión en un elemento central de los compromisos y obligaciones de esos habitantes con su entorno vital. Hasta ahora esos territorios habían sido tratados por el urbanismo de manera residual, por no decir que negativa, ya que el urbanismo se resistía a valorar e incorporar en sus prácticas aquellos terrenos que no eran objeto de transformación y urbanización, pero en el periodo reciente surgen nuevas tendencias en las que ese tipo de suelo no solo se piensa en negativo o residual, como el que no se urbaniza sino que recupera un papel esencial, a partir del reconocimiento de sus valores y funciones. El tercer elemento está por construir y podría ser lo que se ha llamado la dimensión humana de la conversación. Además de la ciencia, la técnica (la planificación u ordenamiento), la ética y la política, las múltiples visiones de los diferentes moradores, frecuentadores, y todos aquellos beneficiados con la existencia de la reserva deberían tener la palabra en el plan. Se resalta que el compromiso con la conservación va más allá de los habitantes de la zona y remite a un problema que han puesto sobre la mesa en el debate público y en las prácticas jurídicas de los distintos actores, las normas ambientales y de ordenamiento territorial, cual es la existencia de intereses difusos o de titulares indeterminados de derechos, como es el caso de los derechos colectivos y los intereses de 12 De las que desafortunadamente no logra liberarse el ambientalismo 12 la comunidad en relación con los cuales hay que producir respuestas y soluciones concretas13. En palabras de Morin, es en la tierra como sistema vivo donde puede concretarse la idea humanista de la modernidad que reconocía la misma cualidad a todos los seres humanos, que puede aliarse con el sentimiento romántico de respeto por la naturaleza y al mismo tiempo podemos hacer converger la conmiseración budista hacia todos los seres vivos, el fraternalismo cristiano, las cosmovisiones indígenas y campesinas, y la emergencia contemporánea de la conciencia ecologista en una nueva concepción de la solidaridad. 2.2. Áreas protegidas y propiedad El primer obstáculo del modelo de áreas protegidas al que se ha hecho referencia es que, en su concepción inicial, se basa en el presupuesto de que el régimen jurídico de los terrenos que conforman las reservas o los parques naturales es el de la tierra pública. El principal problema que enfrenta la gestión de los Cerros Orientales y, más aún, el futuro de este importante referente territorial de los bogotanos, es que alrededor de la mitad del suelo es de propiedad privada. Un modelo estatal estrictamente restrictivo, que no permite una utilización diferente a la de protección del bosque, se confronta entonces, entre muchas otras, con dos situaciones: la especulación con la tierra y las múltiples formas y grados de la ilegalidad o la informalidad. 2.2.1. La especulación con la tierra En las facultades de Derecho, por lo general indiferentes a las transformaciones sociales del Derecho, todavía se continúa enseñando el derecho de propiedad civilista como una herencia de la triada romana de usar, disfrutar y abusar (usus, fructus y abusus,), siendo justamente el abusus lo que determinaría la existencia de la propiedad moderna, al extremo de que supuestamente (y tan solo supuestamente) el propietario tendría incluso el derecho de destruir el objeto que le pertenece. Joseph Comby (1989), a partir de un trabajo de revisión de los textos fundadores de esta institución en Francia concluye que la concepción absolutista de propiedad no ha pasado de ser una aspiración, un mito y que es inaplicable al espacio y, porque el espacio no es un objeto sino un lugar donde se ejercen derechos14 (OURLIAC, MALAFOSSE 1961 en COMBY, 1989, 16).. 13 Nada más difícil para los abogados y en general para todos aquellos que hemos sido formados en la “ideología” (en el sentido de Louis Dumont) moderna, caracterizada por el individualismo y la mercantilización de todas las relaciones humanos a través de relaciones contractuales, pero este espacio social ya ha sido creado, el derecho al medio ambiente o la participación en plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado son derechos colectivos, así como en la definición del precio indemnizatorio en el caso de expropiación se deben tener en cuenta los intereses del afectado y de la comunidad y en cualquier decisión de ordenamiento se debe aplicar el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios que involucra los intereses de la colectividad. Este análisis será desarrollado en detalle en un trabajo en preparación sobr e “Derecho a la ciudad y procesos de producción normativa en Colombia” Tesis de doctorado en Urbanismo 14 OURLIAC Paul, MALAFOSSE J. de “Histoire du droit privé”, París, PUF, 1961, citado por COMBY, op. cit. página 16 13 Comby añade que los occidentales inventaron el mito de la propiedad como un derecho supremo pero que inmediatamente y cada vez más han multiplicado los límites, determinaciones y excepciones a su ejercicio y más aún, insiste en que no es que haya habido una relativización reciente de un derecho de propiedad que hubiera sufrido sucesivas amputaciones o que hubiera sido degradado con el tiempo, sino que “... la propiedad territorial absoluta nunca existió, solo fue un proyecto, por no decir que un fantasma” (COMBY, 1989, 10). Es así como la definición misma de la propiedad contenida en el Código Civil de entrada consigna la paradoja que se acaba de señalar: es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente15, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Como expresa Comby, se crea un derecho más absoluto que lo absoluto, que no es otra cosa que el derecho reconocido a los propietarios de hacer cualquier cosa, salvo aquello que prohíban la ley o los reglamentos. En razón de esta posibilidad de definir a través de la ley el contenido del derecho de propiedad, las limitaciones a su ejercicio y, sobre todo a la libre disposición, se han multiplicado y extendido desde el momento mismo de su consagración. Y el urbanismo y el ambientalismo son dos de los espacios sociales y culturales que más han contribuido a redefinir ese derecho hasta el punto que en Colombia, la Constitución incluso no habla de la propiedad como un derecho sino como una función o, cuando más como un derechodeber, un derecho que implica obligaciones, desde el punto de vista social y ecológico. La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha indicado que la propiedad, en tanto que función social y ecológica, puede ser limitada por el legislador, siempre y cuando tal limitación se cumpla en beneficio general de la comunidad, como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, etc; y que el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social. Además, ha señalado que en nuestro país las limitaciones y obligaciones a la propiedad funcionan no solo como excepciones o reglas especiales, sino como una superación de la matriz unitaria de la concepción civilista que ha quedado reducida a una simple referencia histórica16. Por lo tanto, si nos atuviéramos estrictamente a la reglamentación urbanística, la tierra que hace parte de la Reserva tendría un valor pecuniario mínimo, atendiendo a la premisa de que la tierra, sobre todo en el medio urbano y periurbano, vale por lo que se pueda hacer en ella 17. No obstante, por efecto de transacciones fuera de la norma urbanística se trata de uno de los suelos que actualmente se vende a mayor precio en la Sabana de Bogotá. 15 En Colombia, por efecto de una sentencia de inconstitucionalidad del artículo del Código Civil que define la propiedad o el dominio, ya no es posible el uso arbitrario del bien que se posee 16 Cfr. una revisión de algunas sentencias de la Corte Constitucional en este sentido en MALDONADO (2001) y una ampliación de esta discusión en MALDONADO (2003) 17 Se aclara que esta premisa tiene efectos complicados a nivel ambiental, porque desvalorizaría las tierras con valor ecológica, volveré sobre este argumento, pero por ahora se va a desarrollar una argumentación desde la perspectiva de la asignación de derechos por el Plan y las manifestaciones de la especulación 14 Especulación viene del latín speculum o speculatio y quiere decir espejismo, o relativo o semejante a un espejo. El Diccionario de la Lengua Española trae las siguientes definiciones: "Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o en los cambios", "Comerciar, traficar" o "Procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil". Esta última es la que más se ajusta a las prácticas de los propietarios de tierra urbana en ciudades como Bogotá, porque el especulador no actúa en el mercado sino sobre el mercado y sus ganancias se derivan, antes que todo, de su capacidad para imponer a otros agentes su representación respecto al precio de una determinada tierra. El especulador impone arbitrariamente, un alto costo a la sociedad por efecto de elevaciones artificiales y no justificadas de los precios terrenos. Por efecto de este tipo de prácticas, no hace otra cosa que enriquecerse sin causa, enriquecimiento inadmisible dentro de cualquier ordenamiento jurídico, aún los más anclados en la tradición civilista. Como se ha expresado, un principio elemental de las políticas territoriales, es que el valor pecuniario de la tierra depende de lo que se puede hacer en ella y, lo que se puede hacer en ella proviene de una decisión pública e idealmente colectiva, es decir, de la normativa urbanística o de ordenamiento territorial y, más concretamente del Plan. En este terreno el régimen jurídico al que se ha hecho referencia adquiere toda su dimensión, porque como lo expresa Christian Topalov, (1990, 181)18 en el "mercado" de la tierra no se intercambia un producto sino un derecho. En el caso de los Cerros Orientales surge entonces la pregunta sobre el derecho que está siendo vendido: y no es otra cosa que la capacidad de ciertos agentes de eludir, manipular o negociar la norma urbanística. Lo interesante de esta situación es que reúne no solo la ilegalidad urbanística de los más pobres, sino también la de los más ricos. Contrario a cualquier consideración teórica, ante la incapacidad de las entidades estatales de construir socialmente una práctica de gestión y manejo de estas áreas, un porcentaje muy importante de la Reserva ha sido objeto de una fuerte especulación en que no ha sido ni la retención de los terrenos, ni la escasez de suelo urbanizable o mas bien, urbanizado, como habitualmente plantean los economistas, sino la capacidad de sacar provecho del paisaje, el acceso al agua y, paradójicamente, de la misma ilegalidad lo que ha generado grandes ganancias para los propietarios de tierra. La tolerancia generalizada hacia la ilegalidad, entendida como la acción de los llamados urbanizadores piratas a nivel de subdivisiones y ventas sin ningún tipo de servicios ni infraestructuras, en efecto, da origen al suelo no urbanizado de mayor precio en la ciudad. Pero en este caso no es solo el tráfico con la necesidad o con la búsqueda de los tradicionalmente excluidos de un espacio para ser ciudadanos, sino el poder de evadir el cumplimiento de la norma la que finalmente es negociada en el mercado. Lo anterior, porque uno de los argumentos presentes en las transacciones verificadas en los Cerros Orientales y el consiguiente incremento de los precios ha sido la aparente confusión de que en el tránsito de lo urbano a lo rural no existe una regulación, 18 Uno de los especialistas en el tema de la renta territorial o inmobiliaria 15 amparados justamente en la circunstancia básica de la calificación jurídica de esos terrenos como zona de reserva forestal. A pesar de estar frente a una de las normas más restrictivas de nuestro ordenamiento jurídico cual es el de declarar que áreas que son de propiedad privada deben destinarse exclusivamente a la conservación del bosque, excluyendo prácticamente cualquier otra actividad, ante la incapacidad de las entidades estatales de construir socialmente una práctica de gestión y manejo de estas áreas, un porcentaje muy importante de la Reserva ha sido objeto de una fuerte especulación en que no ha sido ni la retención de los terrenos, ni la escasez de suelo, como habitualmente plantean los economistas, sino la capacidad de sacar provecho del paisaje, el acceso al agua y, paradójicamente, de la ilegalidad lo que ha generado grandes ganancias para los propietarios de tierra. El tránsito de rural a urbano, coincide con el de tierra (ligada a valores rurales) a suelo (incididos por la posibilidad de transformación). La lógica de este proceso es bien asimilada y comprendida por los propietarios de tierra en los Cerros Orientales: en las escrituras de venta se resalta la naturaleza rural de los predios pero son enormes plusvalías las que se captan por efecto de un carácter efectivamente urbano del suelo. Pero la norma sí regula el tránsito de lo rural a lo urbano: la exigencia de licencia para lotear, subdividir o parcelar en cualquier tipo de suelo 19 o el establecimiento de normas respecto a divisiones mínimas aceptables de los predios en suelo rural, dan cuenta del interés del Estado por controlar (por lo menos formalmente) uno de los momentos o mecanismos de generación de rentas: los fraccionamientos en suelo rural. Esa norma se traduce en un derecho-deber, quien venda o quien compre sin la respectiva licencia para lotear está realizando una transacción por fuera de la ley y mal podría alegar derechos a construir o urbanizar. Este es el procedimiento de la urbanización ilegal, que hasta ahora había caracterizado en general a la ciudad popular, pero que en zonas como los Cerros Orientales se ha extendido a las personas de más altos ingresos. ¿Quién asume en este caso el costo de la ilegalidad? Al igual que en el caso de los pobladores más pobres, los excluidos, debe asumirlo la sociedad entera a través de la pérdida de sus valores ecológicos y paisajísticos? Un último elemento para resaltar: La emergencia de esta nueva forma de ilegalidad en los habitantes de altos ingresos está acompañada de una ruptura más fuerte de la solidaridad (entendida en términos de la participación en una obligación común) en términos de su creciente retiro de la participación en la financiación del funcionamiento físico o material pero también social y cultural de la ciudad de manera conjunta. Esta ilegalidad se acompaña de la autoprovisión de servicios como el de acueducto y alcantarillado, rompiendo así uno de los elementos que más claramente se habían acercado hasta ahora a la construcción de ciudad como espacio de lo colectivo. Pero, volviendo a Comby, de todas maneras continuará estando presente, como un tabú, la creencia de que el propietario es el único titular de derechos, lo que arroja preguntas como las siguientes: ¿Se puede pensar en un derecho de propiedad absoluto y seguir 19 Que permitiría la posibilidad para la colectividad de recuperar o participar en una de las plusvalías (incrementos en los precios de la tierra producidos por factores externos al propietario) como son las derivadas del cambio de usos rurales a urbanos 16 pensando simplemente que es un trámite administrativo la concesión o el rechazo del derecho de construir como atribución de la administración pública o que tienen consecuencias sobre la sustancia de los derechos del propietario? Cuál es ese derecho extraño que supuestamente se posee sin tener el derecho de ejercerlo antes de tener una licencia que normalmente no es otorgada en buena parte del territorio? Estas mismas preguntas pueden ser formuladas en otros términos: ¿el derecho de urbanizar y de construir se encuentra implícito o incorporado en el de propiedad? y la respuesta, en nuestro país, es sin lugar a dudas, no. Estos derechos, sobre todo desde la expedición de la Constitución de 1991 y de la ley 388 de 1997 son derechos que asigna el Plan, es decir, la colectividad a través del ejercicio político de la planeación, y a los que solo se accede mediante el cumplimiento de una serie de cargas, igualmente impuestas por el Plan. No obstante, a pesar de esta precisión en el régimen jurídico de la tierra, las prácticas no solo continúan afirmando ese mito del que habla Comby del derecho absoluto de disposición, sino que están fuertemente influidas por la especulación. Este es quizás uno de los problemas más complicados que enfrenta la formulación del Plan de Manejo de los Cerros Orientales, la idea de que habría un derecho a urbanizar, construir o explotar económicamente, del que han sido despojados los propietarios de tierra. Uno de los principales problemas que habrá que enfrentar en el futuro inmediato será el manejo que se de en términos de derechos y deberes en relación con los loteos, las ventas y las construcciones que se han producido en los últimos años, tanto para personas de bajos como de altos ingresos y la pregunta que queda planteada es: ¿cómo re-construir la responsabilidad y la solidaridad en la construcción de ciudad cuando toma fuerza un elemento hasta ahora relegado a un segundo plano como es el de la protección y conservación ambiental?. 2.2.2. Fragmentos de relatos para un territorio fragmentado Para comprender la complejidad de situaciones y sobre todo las múltiples facetas de la ilegalidad urbanística que conviven en los Cerros Orientales, desde la ocupación abierta promovida por los urbanizadores piratas para todo tipo de estratos, hasta las ambigüedades y los esguinces de interpretación de la ley por parte de las entidades oficiales, a continuación se describen algunas situaciones presentes en este territorio, que dan cuenta de los diversos problemas que se enfrentan cuando se busca consolidar áreas protegidas en las ciudades. En 2000 los barrios populares localizados en este borde urbano con reconocimiento urbanístico ocupaban 254 hectáreas, 141 de ellas en el interior de la Reserva Forestal y otras 125 hectáreas estaban ocupados por barrios aún no legalizados, 71 de ellas dentro de la Reserva. Otras 230 hectáreas también dentro de la reserva estaban ocupadas por viviendas de altos ingresos también de origen ilegal, es decir, sin contar con licencias urbanísticas ni de construcción y 40 hectáreas adicionales ocupadas por usos institucionales como universidades y colegios, más 200 hectáreas de una base militar. En 17 la zona propiamente rural, alrededor de 2.500 hectáreas están sometidas a presiones de suburbanización, que aún tiene una gran posibilidad de ser controlada y reorientada. Se revisarán algunas de estas situaciones. Relato 1 Al sur de la ciudad, en la localidad de Usme, se encuentra una paisaje semi-rural, en medio del cual aparecen cuatro barrios, Las Violetas, Villa Rosita, Tihuaque, Parcelación San Pedro. Según datos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de finales de 1999, la población estimada de cada uno de ellos era de 1.334, 4.946, 254 y 2.171 personas, respectivamente. Estos cuatro barrios forman una figura en el plano como si fueran tres dedos que entran en la Reserva. Alrededor de la mitad de cada uno de los dedos se encuentra dentro del perímetro urbano y la otra mitad en la Reserva Forestal. Como estos y otros barrios vecinos no estaban localizados dentro de la cota de servicios de acueducto y alcantarillado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) diseñó un proyecto de construcción de un subsistema de provisión de agua a partir de la utilización de una pequeña planta previamente existente que había sido de propiedad de la Cervecería Alemana. Se proponía además impulsar un mecanismo comunitario de gestión de este acueducto. Por lo demás, los tres barrios habían sido objeto de reconocimiento urbanístico por parte del Distrito Capital en 1999, a pesar de no contar con viabilidad de conexión a la red de servicios públicos y de encontrarse dentro de los límites de la Reserva, lo que da cuenta de la flexibilidad con la que se manejan los procesos de legalización urbanística y el sentido simplemente formal que se les otorga. Si se observa el plano de los asentamientos populares de origen ilegal en el borde de la reserva, podría reconstruir también el plano del clientelismo o de las negociaciones y fuerzas en torno a la incorporación a la ciudad. Es una lógica difícil de comprender: barrios que existían aún antes de ser declarada la Reserva no han sido reconocidos administrativamente (como es el caso de Bosque Calderón) pero cuentan con servicios públicos domiciliarios provistos por las empresas distritales, barrios recientes en los cuales tan solo se encuentran unas cuantas casas, no más de cuarenta, en un hábitat rural sin ninguna conexión con la ciudad aparecen legalizados e incorporados al perímetro sin contar con servicios públicos y, además se les ha aprobado un plano topográfico con un plano de loteo de 900 predios (como es el caso del Bosque Kilómetro 11). Volviendo al tema de los servicios de los barrios Las Violetas, Tihuaque, Santa Rosita y San Pedro, lo que parecía ser una simple solución social a un problema de acceso al agua de alrededor de diez mil personas, ingresó al universo inextricable de las decisiones burocráticas en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado solicitó a la CAR la licencia para construcción de la planta Yomasa y para la respectiva concesión de aguas. La CAR conceptuó que se requería sustraer de la Reserva toda la zona de influencia del proyecto, incluidos los barrios que 18 serían beneficiados con el servicio y redireccionó el trámite hacia una solicitud de sustracción. Cuando la solicitud de sustracción llegó al Consejo Directivo, el representante del Ministro del Medio Ambiente señaló que este Consejo no era competente para aprobar sustracciones de una reserva de carácter nacional y la solicitud se dirigió al Ministerio. Entre tanto, transcurrieron casi dos años. La CAR, para dar una solución al problema social terminó por autorizar simplemente una concesión de agua, argumentando que la infraestructura de la planta de tratamiento existía previamente y que no habría un cambio en los usos del suelo. Con base en esta concesión la EAAB adelantó la construcción de las infraestructuras, pero quedó pendiente de definición jurídica el suministro de agua a la porción de los barrios que se encuentra dentro de la Reserva. Dentro del proceso de formulación del plan de manejo, el tema más urgente de resolver pero el que mayores ambigüedades genera es el de las ocupaciones de hecho existentes. Aunque de las 13.700 hectáreas declaradas como reserva forestal, solo alrededor de 500 están ocupadas con usos que podrían catalogarse como propiamente urbanos y de ellas solo el 50% por asentamientos populares, en más de tres años no se ha producido una solución definitiva al respecto20. Aunque es evidente que adoptar una decisión de relocalización es prácticamente imposible por sus efectos financieros y, sobre todo, sociales, el temor a adoptar la decisión de aceptar y dar soluciones jurídicas a las ocupaciones es tan evidente como insostenible. Cuál es la relación entre seres humanos y la naturaleza? No se vuelve acaso la defensa de la Reserva un factor más de rechazo de los más débiles a su incorporación a la ciudad? A dónde queda el lugar que ocupa sus relaciones con el territorio, su derecho a existir en la ciudad? Para los habitantes de los barrios Tihuaque, Santa Rosita, San Pedro o Las Violetas la situación no deja de ser incomprensible. Mientras una línea roja en un plano los define como un barrio legalizado o reconocido urbanítiscamente por el Distrito Capital, una línea verde localiza la mitad de cada uno de sus barrios, su primer y más importante referente territorial, en una reserva forestal nacional que les niega derechos elementales como el acceso a los servicios públicos en red. Las entidades estatales se recriminan entre sí, se endilgan responsabilidades pero no son incapaces de adoptar decisiones concertadas. Los habitantes deben escuchar términos y razones incomprensibles que no les dicen nada diferente a que el manejo normativo estatal es más un mundo de rechazo que ese Estado que supuestamente está llamado a resolver sus problemas y necesidades. Cuando por fin la obra de suministro de agua está a punto de ser inaugurada la decisión sigue en pie. Solo podrán ser conectadas aquellas viviendas que se encuentren sobre el 20 Como ya se indicó este artículo fue escrito inicialmente en 2001 en el marco del IV Conversatorio FESCOL « Articulación Urbano Regional y su Relación con los Ecosistemas Estratégicos” realizado dentro del proyecto “Ordenamiento territorial, medio ambiente y ciudadanía”, realizado el 6 de febrero de 2001 en Bogotá. Se revisó parcialmente para esta publicación a mediados de 2004, pero fue imposible actualizar toda la información y, en particular, la investigación sobre el estado de estas legalizaciones. Aunque se podría suponer que si no se ha expedido el POMCO, continúan todavía pendientes 19 límite, artificial para muchos, de la Reserva. Es decir, que seguramente habrá cuadras en que la mitad de ellos los vecinos tendrán acceso al nuevo acueducto que un día el mismo Estado les ofreció sería un proyecto de gestión comunitaria, mientras que el otro lado de la cuadra quedará sujeto a las decisiones extrañas e incomprensibles de un mundo burocrático y lejano que no entienden y que poco se acerca a ellos. Los habitantes de los barrios se organizan y realizan una pequeña movilización frente a la sede del entonces Ministerio Medio Ambiente, obtienen promesas, ofertas de solución. Las reuniones continúan, la reiteración de la misma discusión también. Del lado del Estado parece imposible encontrar una salida jurídica y mucho menos política al problema, el andamiaje de normas y de entidades de control sale a relucir cada vez que se intenta una solución. Los habitantes de los barrios se preguntan qué es lo más importante, si el acceso al agua en red, o la protección de una reserva que casi nadie se ha preocupado por cuidar, y ellos los saben bien ya que es su paisaje y hábitat más cercano. Relato 2 Una situación similar viven los habitantes de los barrios El Triangulo, Manantial, Corinto, Los Laureles, La Cecilia, todos sin reconocimiento urbanístico, la mayoría sin viabilidad técnica para la provisión de servicios públicos, algunos en zonas de riesgo, casi todos ellos en condiciones de vida material de extrema precariedad. Según estimativos del DAPD en total alrededor de quince mil personas en 2001. Los procesos de reconocimiento urbanístico de estos barrios fueron detenidos en enero de 2000 a la espera de las decisiones del Plan de Manejo de la Reserva Forestal. Entre tanto, en el territorio mismo de la Reserva fueron adquiridos terrenos por parte del Distrito Capital para la construcción de dos infraestructuras públicas: un colegio y un jardín para niños en edad preescolar. Para los habitantes la situación es incomprensible: detrás de sus barrios se encuentran terrenos adquiridos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cercados y vigilados por un celador armado. Al otro lado el Distrito adelanta suntuosas obras públicas diseñadas por los mejores arquitectos de la ciudad, a la izquierda una valla les informa que una Curaduría ha otorgado una licencia para construcción por parte de una Caja de Compensación Familiar de alrededor de 1000 viviendas. Entre tanto, sus barrios continúan en el mismo estado de precariedad, ninguna inversión en servicios públicos domiciliarios o en vías o en mejoramiento es posible, les responden reiteradamente las autoridades públicas, porque no han sido legalizados y porque están ocupando un Área de Reserva Forestal, y es preciso esperar a que se formule un Plan de Ordenamiento y Manejo. Su pregunta reiterada es sobre el significado de la palabra ilegal. Relato 3 Se podría suponer que una posición tan férrea en la defensa de la norma de conservación como la aplicada en los casos que se acaban de mencionar sería sostenida de manera coherente para toda la Reserva Forestal. 20 Pero situaciones como la del sector de Corinto y el Triángulo se repiten a lo largo de la Reserva, tanto en su borde urbano como en los espacios rurales. Por ejemplo, cinco meses después de expedido el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, y de ser reafirmado el carácter de área protegida de los Cerros, el Alcalde y la directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital expidieron varios decretos que incorporaban en ocho lugares de la Reserva un total de 200 hectáreas para usos urbanos, destinadas tanto a vivienda de muy altos ingresos como, en menor medida, a vivienda de interés social. La manipulación con la interpretación de la norma permitió alegar supuestos derechos de los propietarios para esa incorporación, aún a pesar de las solicitudes explícitas del Ministerio del Medio Ambiente y de la CAR de abstenerse de generar más usos urbanos en la zona. En este caso terrenos no ocupados, muchos de ellos aún con bosque (entre ellos el único que había sido objeto de una acción de la CAR dirigida a detener una ocupación de hecho para vivienda de altos ingresos), por efecto de la capacidad de los abogados vinculados a los actores públicos y privados de construir argumentaciones jurídicas fueron definidos como susceptibles de ser urbanizados. Al mismo tiempo, como se ha dicho, el Distrito Capital afirmaba su decisión de acatar la norma y detener los procesos de legalización de los barrios populares de origen ilegal para dar cumplimiento a lo dispuesto en el POT y esperar las decisiones del Plan de Manejo. Mientras las nuevas áreas libres incorporadas, como se ha dicho, suman 200 hectáreas, los barrios ya existentes, ya habitados, ocupan alrededor de 70 hectáreas donde viven aproximadamente 25 mil personas y están rígidamente sometidas a las decisiones del Plan de Manejo. El desenlace de este juego oficial con la norma terminó en el otorgamiento por parte de Curadurías de licencias de urbanismo y construcción condicionadas a una eventual sustracción de la reserva, prácticamente ordenada por el Departamento de Planeación Distrital. El desenlace, una contradicción extrema, si una licencia se dirige a autorizar de manera específica la construcción en un terreno, mal se puede otorgar cuando está prohibida en ese terreno la construcción. Relato 4 En un sector al norte, en la carretera que conduce a La Calera se encuentra un conjunto de 19 mansiones adosadas al espléndido paisaje de Los Cerros. Ocupan una zona con una extensión de 370 hectáreas sustraída de la Reserva de la Reserva aprobada por el Director de la CAR en 1993. Al igual que con los decretos de incorporación para usos urbanos aprobados por el Alcalde Distrital, toda suerte de frágiles e insostenibles argumentos jurídicos fueron utilizados para la aprobación de esta sustracción. El beneficiario de esta decisión ha sido y continúa siendo propietario de una gran extensión de terrenos en la zona, que le ha permitido manipular a lo largo de los años las decisiones oficiales y lucrarse de la combinación de ilegalidad de altos y bajos ingresos. De acuerdo con sus informaciones donó parte de los terrenos para la localización de los antiguos campesinos poseedores iniciales de las tierras, llamados por él colonos, en un pequeño barrio que hoy se suma al listado de barrios populares pendientes de legalización. La ocupación de terrenos en el sector conocido como San Luis La Sureña, San Isidro, que existía antes de ser declarada la Reserva, ya que se trataba de asentamientos que incluso habían sido promovidos por programas estatales, les sirvió de excusa a los propietarios para justificar 21 la sustracción realizada en 1985, con el argumento de que era indispensable para contener nuevos asentamientos ilegales por parte de habitantes pobres. Como en muchos otros lugares de la Reserva, la amenaza de ocupación ilegal para estratos bajos es la justificación para la construcción también ilegal de vivienda para estratos altos. Detrás de este “riesgo”, se esconde otro argumento aún más fuerte e igualmente difundido: los habitantes ricos tienen una mayor capacidad para conservar el medio ambiente, de manera que muchos imaginan el mejor futuro de la Reserva como el de una zona ocupada por viviendas de altos ingresos. A pesar de su debilidad jurídica la sustracción aprobada por el entonces Director de la CAR sigue vigente. No solo han sido construidas 19 casas sin licencia urbanística y sin concesión de aguas donde habitan las elites bogotanas sino que se ha continuado loteando y vendiendo tierra y agua sin las autorizaciones oficiales requeridas y una nueva vía se insinúa penetrando en la Reserva. El promotor de la parcelación continúa insistiendo en concertar, para evitar una ocupación pirata de esas tierras solicita le dejen construir unas veinte casas más. Eso será mejor que ver proliferar esos indeseables barrios populares de las vecindades. Los ocupantes y compradores son indiferentes a la ilegalidad. Cuentan con los medios para autoproveerse de los servicios públicos, aún a costa del deterioro de las quebradas que no les preocupa mucho. Por lo demás, sus abogados se encargarán tarde o temprano de resolver la situación. Relato 5 En muchos lugares de la reserva las ventas de tierra para parcelaciones de altos ingresos se anuncian abiertamente, mientras las autoridades públicas se muestran impotentes o indiferentes y la construcción de viviendas siempre es más rápida que los procesos sancionatorios. En la cara de los cerros que colinda con el municipio de La Calera y no de frente a la ciudad ocurre algo similar, los campesinos han venido siendo desplazados por loteos que promueven la suburbanización del sector, ocupada paulatinamente por residentes bogotanos de ingresos altos y medios. En veredas como el Verjón Alto y el Verjón Bajo el bosque ha ido desapareciendo para ser remplazado por jardines impecables de césped bien cuidado que parece ser la máxima representación de la estética de la residencia campestre. Unido a las plantaciones de pinos, el sector se vuelve cada vez más árido, lo que incide en los problemas de ausencia de agua en el verano para los habitantes de los barrios que como San Luis La Sureña, cuentan con un acueducto descentralizado. Los campesinos han entrado en la misma lógica, distanciándose cada vez más de prácticas de conservación por efecto de las presiones de la supervivencia. Ni el Plan de Ordenamiento Territorial ni el Plan de manejo en proceso de formulación han servido para generar consensos en torno a un manejo sostenible de la zona, sino para crear la idea de mayores amenazas para la permanencia en la Reserva. Ante la noticia de la pronta expedición del POT se propagó la tala de bosque para asegurar nuevas tierras para pastaje 22 antes de que la reglamentación y el control se hicieran más estrictos. La figura de la Reserva es algo que los expulsa en lugar de vincularlos. Piensan que mientras las autoridades son laxas y contradictorias con las ocupaciones citadinas, tienden a ser más estrictos con sus actividades de supervivencia, cría de cerdos, cultivo de papas. En general, citadinos y campesinos en esta zona piensan que tener bosque es mal negocio, porque se les imponen las cargas de conservación sin ningún estímulo o incentivo, temen incluso que el Estado decida adquirir esas tierras y pierdan su vinculación a un hábitat que han sostenido por años. Por último, están afectados por una incomprensible decisión del Departamento de Catastro Distrital que en el último año, justo cuando se hicieron más rígidas las normas de ocupación de la Reserva y el Estado empezó a ser más viligante21 los avalúos catastrales se incrementaron notablemente, con el consecuente aumento del impuesto predial. La lógica de Catastro fue incorporar en sus avalúos los precios de especulación de la ilegalidad en la zona para mejorar los ingresos por concepto de impuesto predial de manera coherente con las rentas que allí están captando unos pocos propietarios. Los habitantes por el contrario, no entienden un cobro de esta magnitud cuando justamente se les está recordando que no pueden hacer otra cosa que conservar el ecosistema. Las dependencias estatales no dialogan entre sí, la lógica de la especulación invade todas las instancias. Entre tanto, los meses corren y en el Plan de Manejo no se adopta una sola decisión. 2.3.¿Es el mercado el mejor mecanismo para asegurar la conservación? Como se ha visto la propiedad civilista se opone casi por definición a una idea de propiedad conservación e incluso a la de propiedad-disfrute, ya que el elemento central de la idea civilista de propiedad es la de la circulación y la transformación. De ahí la lucidez de la Constitución Política colombiana al introducir la idea de una función ecológica de la propiedad, que en el plano jurídico es un primer paso para dar forma a una serie de materiales éticos y políticos del ecologismo (en tanto nuevo sentido común) dirigidos a cuestionar y redefinir una de las instituciones de la modernidad y del capitalismo que más atenta contra las relaciones del ser humano con la naturaleza, con su grupo social y consigo mismo. De ahí también, el momento de lamentar que no haya sido incorporado a la Constitución Política la noción de patrimonio 22, que de todas maneras sí aparece en diversas normas legales y que puede ser interpretada de manera armónica con principios como el de la función ecológica, o el del derecho al medio ambiente como un derecho colectivo, al igual que el de la participación en plusvalías derivadas de la acción urbanística del estado o al espacio público y sobre todo en la noción de deber de todos los colombianos de proteger sus valores culturales y ambientales. 21 Al punto que se iniciaron algunos procesos tendientes a la demolición de aquellas construcciones que no cuentan con licencia urbanística 22 A pesar de que se discutió en dos comisiones finalmente no ingresó al texto definitivo 23 La noción de patrimonio es una de las propuestas más innovadoras, que requiere ser afirmada en el plano político y que surge en la esfera de la globalización antihegémonica23: está ligada a la idea de no apropiabilidad, y a objetivos de restauración de la idea de común y de comunidad y de construcción de principios realmente pacifistas para toda la humanidad. El patrimonio es una forma alternativa de relación con la naturaleza no mediada por un acto de poder, de disposición, de despojo y de exclusión que es lo que caracteriza a la propiedad. Los titulares del patrimonio son entidades abstractas, como la humanidad, el género humano, todos los colombianos, que para los juristas convencionales puede resultar casi inaceptable pero para la elaboración de nuevas reglas de juego sociales implica recuperar una relación con la naturaleza o el paisaje o los valores históricos y arquitectónicos en términos de memoria, permanencia, identidad, conservación, conciencia de que la pervivencia de un territorio o de un paisaje o de un valor ecológico asegura simultáneamente la pervivencia de una determinada comunidad humana con sus lazos, sus afectos y su reproducción a través del movimiento dinámico entre conflicto y consenso para asegurar una convivencia perdurable. La pregunta es entonces ¿cuáles son los mecanismos para apoyar el cuidado de los elementos que la planificación define como patrimonios comunes, o como función ecológica, aún cuando estos están en manos de propietarios privados? ¿cómo concretar esas titularidades abstractas y esos intereses difusos, como los colectivos, en responsabilidades compartidas en torno a la conservación? Aunque, como se ha planteado es un principio general del urbanismo que no hay lugar a indemnización o compensación salvo que se trate de una situación excepcional y particularmente desigual o discriminatoria, ¿cómo estimular y apoyar la acción humana y el compromiso de la conservación? Una primera manifestación de esta pregunta mayor es ¿cuál es la capacidad del mercado para asegurar objetivos y principios de conservación? La legislación ambiental colombiana, y las políticas están obviamente ancladas en la ambigüedad del concepto del desarrollo sostenible al cual hicimos rápida referencia con anterioridad. Así como se plasman muchos principios éticos y políticos innovadores y con un gran potencial para generar respuestas alternativas de solidaridad y convivencia, en buena medida lo ambiental se asienta sobre mecanismos de mercado para el logro de sus objetivos. La manera más simple de definir el mercado es como un espacio de venta y compra de bienes y servicios mediado por los precios. Pero hay otras formas de definir las alternativas neoliberales que son aquellas que hoy entronizan al mercado como el mecanismo por excelencia de regulación social: (1) como el proceso creciente de conversión en mercancías de todas los elementos y actividades en los cuales está involucrada la vida del ser humano, hasta la vida misma (2) la erosión radical de lo colectivo24, porque obviamente el mercado está basado en el individuo y en la contractualización de las relaciones sociales, en las que obligaciones y deberes se derivan de un contrato particular entre individuos y no del estatus o el rol que se tenga en el 23 24 A la que hace referencia Boaventura de Sousa Santos (1998) Tomanos esta definición de Pierre Boudieu (1999) en "La esencia del neo-liberalismo" 24 interior del grupo social o, en otras palabras, de los compromisos éticos y políticos como integrantes de una comunidad. Es por esto que considero una trampa el planteamiento de que mediante la asignación de precios se puedan asegurar objetivos de conservación, por ejemplo, de los ecosistemas considerados como estratégicos. Y respecto al tema de la valoración y pago de los servicios ambientales, y de la tierra misma al cual ya se ha hecho referencia, hay que estar muy alerta para no incorporar mecanismos de mercado que muy probablemente conducirán tanto como la especulación (así esta sea considerada una falla del mercado) a crear más obstáculos que alternativas de solución a la conservación. El tema de la compensación (urbanística que es totalmente diferente a la ambiental) en el tratamiento de conservación arquitectonica, histórica y ambiental que ha sido adoptada en la ley 388 de 1997 y en uno de sus decretos reglamentarios es un buen ejemplo de esta trampa. Supuestamente buscando asegurar los objetivos de conservación, ésta quedó definida como una carga de inconstructibilidad (como si el derecho de construir estuviera incorporado en el de propiedad) y no como una carga de cuidar, guardar, preservar, asegurar la posibilidad de disfrute de un elemento arquitectónico o natural para quien lo posee pero también para la generación a la que pertenece y para la generación futura. En lugar de que toda la sociedad compense, estimule la acción humana particular de conservar se debe compensar el hecho de no poder desarrollar y construir, con unas reglas para el cálculo de la compensación que son socialmente impagables, sobre todo en el caso de la conservación ambiental25. La pregunta que queda planteada es: ¿qué es y cómo se debe incentivar la conservación? Como se ha señalado, en primer lugar el incentivo o el estímulo debe dirigirse a la acción humana de conservar, sea que se denomine en términos de servicios ambientales o cualquier otro. Pero, se insiste, en que hay que estar alerta para que no sea una señal de mercado sino un pacto ético y político el que guíe la delineación de estos instrumentos. Hay que rechazar propuestas como la creación de un mercado de derechos sobre el agua, o del cálculo de los incentivos en términos comparativos con lo que percibe quien transforma, explota o desarrolle. En este contexto cobraría un nuevo sentido la premisa ya señalada de que un terreno vale por lo que se puede hacer en él, que tiende a producir la desvalorización e incluso degradación de los espacios naturales o de valor ambiental. Por que lo que se valoraría –social y económicamente- no sería el suelo, como erróneamente tiende a pensarse sino los valores y servicios ambientales. Con respecto a la tierra, habría que partir de la idea de que el derecho básico que se tiene en relación con la tierra es el de la propiedad-disfrute de un terreno rural en su estado natural. De ahí en adelante, a partir de las decisiones de ordenamiento se asignan derechos diferenciados a los terrenos, pero para acceder a ellos se deben asumir cargas (cesiones obligatorias gratuitas, construcción de infraestructuras, participación de la 25 Para una mejor comprensión del problema ver Decreto 151 de 1998 y revisar el tema de transferencia de derechos de construcción y desarrollo 25 colectividad en plusvalías y, una que nuestra sociedad aún no ha legitimado y se resiste a incorporar cual es la conservación ambiental)26. Epílogo: los riesgos del proyecto de Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales Como la referencia directa de este artículo han sido los Cerros Orientales de Bogotá, cerramos nuestro análisis con una reflexión sobre algunas de las previsiones del último proyecto de Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales, aún sin aprobar en el momento de remisión para publicación de este artículo. Hay dos argumentos centrales que están presentes en la discusión general de la formulación de este Plan. El primero, la crítica a una perspectiva conservacionista del ordenamiento territorial basada en la definición de límites que diferencian territorios donde sólo es permitida la protección del medio natural, de territorios donde no hay control alguno. El segundo la idea de que la declaratoria de una zona como área protegida no basta para asegurar la conservación. La pregunta es si, en el medio urbano, es posible sustraerse a este tipo de ordenamiento, porque, como se ha dicho, es necesario definir con claridad que hay territorios que se preservan de la urbanización, en razón de sus valores y funciones ambientales. Es una obviedad afirmar que la urbanización impone transformaciones sustanciales incompatibles con la conservación. Y aún con todas sus dificultades, la declaratoria de áreas protegidas tiene que seguir siendo una alternativa eficaz para enfrentar problemas como el de la especulación con la tierra y para valorar elementos del territorio por razones diferentes a las de sus posibilidades de transformación y explotación. Luego surge la inquietud sobre los mecanismos de gestión de dichas áreas que permitan superar la restringida idea de la naturaleza intocada o la socorrida, aparentemente facilista pero problemática alternativa de la compra pública de tierras. La segunda reflexión que queremos proponer para finalizar es que hay que ser cuidadosos con hacer traslados acríticos de los cuestionamientos que se han hecho al modelo de conservación de “islas” de naturaleza intocada ajenas a cualquier tipo de uso o habitación. Así como en su momento la extensión en nuestros países de la réplica del modelo norteamericano de conservación redundó en los problemas e inconsistencias señaladas en este artículo, no se trata ahora de replicar mecánicamente las críticas a ese modelo. La llamada dimensión humana de la conservación replantea el modelo de naturaleza intocada pero lo hace a favor de las prácticas territoriales tradicionales de comunidades indígenas, negras o campesinas o de prácticas que incorporen efectivamente criterios de sostenibilidad. 26 El efecto de esta consideración, hoy presente en nuestra legislación, es que los precios del suelo se reducen (por efecto de las cargas urbanísticas y de la participación en plusvalías) con sus efectos positivos para finalidades como la conservación, ya que se reducen las ganancias que se pueden obtener de la propiedad territorial 26 En el proyecto de POMCO revisado, la crítica a un modelo basado en “la defensa de la norma antes que la defensa del medio natural” o en la desconfianza por la conservación apoyada en la simple declaratoria de límites se resuelve a favor de la previsión mayoritaria de usos suburbanos, que se traduce en ocupación residencial de baja densidad, que es una de las formas de ocupación territorial urbana más depredadora y problemática que enfrenta la región y en general el país en el periodo reciente y en la que los propietarios de tierra y luego los propietarios de vivienda, generalmente de altos ingresos, asumen el menor porcentaje de cargas urbanísticas (que se pueden definir como responsabilidades en la provisión de los elementos colectivos de soporte de la urbanización y en el pago de tributos ligados a dichos procesos).27 La autorización de estos usos estará condicionada a la realización de cesiones a favor del Distrito y la constitución de servidumbres de recuperación. El proyecto prevé la definición de 3780 hectáreas como Zonas llamadas Generadoras de dichas cesiones y servidumbres, clasificadas como zonas de Recuperación Ambiental y Paisajística y de consolidación del borde urbano28 y estima que en 10 años se podrán obtener 1000 hectáreas de corredores ecológicos en predios particulares, calculando un promedio de 30% de servidumbres de recuperación promedio. Bajo el mismo supuesto se obtendrían entre 500 y 600 hectáreas de cesiones que pasarían a ser propiedad pública. Según el documento “…la velocidad y plazo de muchas de las metas depende del desarrollo inmobiliario de los Cerros Orientales, en virtud de las normas establecidas por el POMCO, pero a merced de factores políticos y macroeconómicos externos al Plan…”29. Para lograr estas metas se supone la autorización de la construcción de alrededor de 5670 viviendas (un promedio de 1,5 unidades de vivienda por hectárea), y aunque se prevén restricciones fuertes en términos de índice de ocupación y de construcción (promedios de 600 Mts2 de índice de ocupación por hectárea y de 1000 Mt2 de índice de construcción), lo que parece no evaluarse del todo, así sea una urbanización dispersa, es el impacto de casi 6.000 viviendas y más de 20.000 personas, en términos de movilidad, demanda por servicios complementarios, etc. Para atenuar los impactos de esta ocupación de baja densidad se prevé una minimización del área destinada a vías y la imposibilidad de asfaltar las vías de acceso, pero parece no profundizar mucho sobre el real impacto del número de vehículos movilizándose que requerirán estas viviendas. Si bien se contempla un programa de uso agropecuario sostenible, éste se centra en las comunidades campesinas ya existentes de en las veredas Verdón Bajo y Verdón alto, pero la expansión futura de la vivienda y usos campesinos, por el contrario, parece ser restringida. Se prevé, por ejemplo que en la zonas de recuperación ambiental y paisajística solo se permitirá la vivienda campesina que haga parte del censo campesino certificado por las Alcaldías locales. Y aún más allá de estas previsiones, el compartir el uso con el residencial de baja densidad implicará de por sí un fuerte impacto sobre los usos rurales. 27 No es posible hacer un análisis completo del documento, pero queremos destacar algunos de sus problemas 28 Es de suponer que estas sean las que generen las cesiones, porque es más improbable que lo hagan las zonas con restricciones geotécnicas o de ocupación pública prioritaria 29 Un poco más sofisticado en el planteamiento pero no muy distinto al adoptado a principios de la década de 1990 27 A pesar del escaso soporte jurídico con el que fueron autorizadas y de la expresa oposición de la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente, el proyecto prevé que todas las áreas que fueron incorporadas bajo las normas del acuerdo 6 de 199030 se incluyen dentro de la Zona de consolidación del borde urbano, con la misma norma de urbanismo y construcción que le fuera dictada por Planeación Distrital, es decir 4 y 16 viviendas por hectárea en algunos casos, pero en otros (alrededor de 100 hectáreas) entre 40 y 60 viviendas por hectárea, de manera que simplemente se confirma una decisión sin revisar la armonización con las previsiones generales de ordenamiento y los objetivos de conservación, ni reparar en el tratamiento inequitativo con los propietarios de los demás terrenos ni exigir cargas ajustadas a la lógica general del Plan. De igual manera no hay mucha claridad sobre las condiciones de legalización de las ocupaciones fuera de la norma de vivienda de altos estratos o de usos no residenciales. Se establecen dos criterios combinados para la valoración de las tierras: valor ambiental y presión por ocupación31. Es decir, que se cae en el riesgo de premiar la lógica de la especulación y de la ilegalidad y luego en la confusión de valorar la tierra y no sus valores ambientales, dos conceptos que son diferentes. En general los mecanismos de gestión están dominados por una lógica de mercado, es decir, que las transacciones entre zonas generadoras y receptoras serán las que decidan los precios del suelo y no la lógica de la conservación y la valoración de los elementos ambientales. El proyecto de Plan lo explicita: “…debido a que, dentro de la estrategia transaccional del POMCO, la mayor parte de las acciones de restauración son promovidas y asistidas desde el Estado y ejecutadas por los particulares”. Con este tipo de mecanismos se altera sensiblemente el principio de nuestra legislación de distribución equitativa de cargas y beneficios, que busca una distribución equilibrada de las responsabilidades del ordenamiento territorial, así como de sus beneficios, compartiendo ámbitos territoriales de gestión, no fragmentándolos. Y en caso de que se definiera como la opción ineludible la adquisición pública de predios debe estar basada en un control previo a los precios del suelo o no en el estímulo a su elevación. Si bien con la aprobación del Plan se abre la posibilidad de legalización de los barrios populares por fuera de la normativa urbanística, cuyos habitantes han estado sometidos a la incertidumbre y precariedad producida por la indecisión oficial, el tratamiento final que se prevé es el de su incorporación al perímetro urbano eludiendo la adopción de alternativas más innovadoras e incluyentes como la de permitir la permanencia de estos asentamientos en zonas de manejo especial ambiental, que de un lado contribuyan a conservar la integridad territorial del que se ha convertido en el principal referente territorial de la ciudad, permitan un mayor control del crecimiento de la ilegalidad, desarrollen la responsabilidad en la protección ambiental y ayuden a generar inclusión 30 Entre ellas, las 200 hectáreas incorporadas para usos urbanos con posterioridad a la expedición del POT a las que se hizo referencia 31 La información y el análisis sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales han sido tomados de CLEVES, Gina, GALVIS Marcela, POSADA Adriana, VALENCIA Natalia (2003), se trata de un trabajo académico presentado en el curso de Instrumentos de Gestión del Suelo en el CIDER de la Universidad de los Andes 28 social mediante el encuentro de objetivos ambientales y sociales. De otra parte, son escasos los controles y correctivos previstos para los urbanizadores piratas, que, como siempre, terminan siendo premiados con las legalizaciones. Se podría concluir, tal como se afirma en el trabajo académico que acabo de citar, que filosóficamente el proyecto de Plan de Manejo y Ordenamiento de los Cerros se fundamenta en la dimensión ambiental de este territorio pero técnicamente se basa en los valores de cambio o valores mercantiles del suelo. En otras palabras, se verifica todavía una brecha entre la riqueza proveniente del discurso de la ecología y el diseño de mecanismos de gestión que conduzcan a repensar las funciones y responsabilidades del urbanismo a través de verdaderos sistemas de alteridad y de afirmación de un nuevo sentido común a todos los niveles. Queda planteada la pregunta de cuál es la forma de participación y vinculación del conjunto de habitantes a Bogotá, verdaderos beneficiarios de la reserva, en este proceso. Hay que ser conscientes que, como plantea Ost, las mejores alternativas para el medio natural no provienen ni de la mano invisible del mercado ni de la mano bien visible de una burocracia inclinada hacia los puntillismos jurídicos, el gusto por el formalismo o la sistemática elusión de la adopción de decisiones políticas. Y lo que es aún más grave es urgente superar la tradición del urbanismo basada en la valorización de las tierras de propiedad privada. Aún a riesgo de que resulte un discurso ingenuo o vacío las alternativas siguen estando de lado de las prácticas sociales y de la construcción de compromisos, hábitos de vida y de consumo alejados del productivismo y el consumismo y de los mecanismos de control ciudadano ligados a la comprensión de dichas prácticas. Los usuarios de servicios públicos domiciliarios (socialmente diferenciados), los propietarios de tierra y urbanizadores, los industriales deberán asumir en los años por venir las cargas ligadas a la conservación del medio natural, entendida como la base que asegura su subsistencia, la vida y la reproducción de la vida. Pero para que la asunción de estas cargas se realice en condiciones justas, los estímulos e incentivos que se asignen a la conservación no podrán estar guiados ni por consideraciones de mercantilización ni mucho menos de especulación. Esta vía conducirá seguramente a dificultar cada vez más la conservación. Sin desconocer la necesidad de dirigir recursos financieros y fiscales hacia las actividades de protección y conservación del medio natural, el primer y esencial paso para consolidarlas es la reivindicación y afirmación de los derechos territoriales diferentes a la propiedad, que en primer término son aquellos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas; en segundo lugar la noción de patrimonio y en tercero el reconocimiento de los impactos que sobre actividades como la conservación en contexto urbano tienen la adopción de las regulaciones relacionadas con la redefinición del contenido de la propiedad, el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios y la participación de la colectividad en las plusvalías derivadas de la acción urbanística del Estado. Si bien el camino evidentemente no es fácil, la construcción social de alternativas aún es posible. En Colombia se cuenta con un marco jurídico bastante innovador creado en torno a la figura del derecho-deber aplicable a la propiedad y a todos los derechos, la 29 concepción del derecho al medio ambiente como un derecho colectivo y la distribución social de los incrementos de los precios del suelo generados por el desarrollo urbano (plusvalías).. Aunque el reto es grande, hay que partir de la aceptación de que es posible construir prácticas reales, de producción y de consumo, que se acerquen a una dimensión alternativa y emancipadora de desarrollo sostenible; que es posible generar procesos sostenibles de habitación en las áreas protegidas (que garanticen el núcleo básico de la propiedad como lo llama la Corte Constitucional, la propiedad disfrute como función social y ecológica) y que solo un cambio profundo en nuestro modelo de desarrollo, en nuestras prácticas y representaciones que cuestione instituciones tan acendradas, pero tan radicalmente depredadoras como la propiedad y el mercado, podrá asegurar un futuro de felicidad y convivencia para los seres humanos y para el medio que asegura y explica su existencia. BIBLIOGRAFÍA BOURDIEU, Pierre (1999) “La esencia del neo-liberalismo”, Traducción al español de artículo publicado en Le Monde Diplomatique, Marzo 1998, en Revista electrónica Colombia Thema, No. 5, http://colombia-thema.org CLEVES Gina María, GALVIS Marcela, POSADA Adriana, VALENCIA, Natalia (2004) “La Reserva de los Cerros Orientales de Bogotá: un reto para la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo”, Trabajo elaborado en el curso Instrumentos de Gestión del Suelo, Especialización en planificación y administración del desarrollo regional, CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá, 5 páginas COMBY, Joseph, (1989) "L´impossible propriété absolue" en ADEF "Un droit inviolable et sacré. La propriété", Paris, ADEF, págs. 9-20 DIEGUES Antonio Carlos (2001) "O mito moderno da natureza intocada", Editora Hucitec, Núcleo de apoio á pesquisa sobre populaçöes humanas e áreas úmidas brasileiras/USP, Sao Paulo, 2001, 169 páginas. FUNDACIÓN ESTACIÓN BIOLÓGICA BACHAQUEROS (1998) "Plan de manejo de ecosistemas estratégicos para las áreas rurales del Distrito Capital”, Convenio DAMA, CORPOICA, Bogotá GOMEZ-POMPA A., KAUS A, (1992) "Taming the Wilderness Myth" in Bioscience 42 (4), 1992 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, BIOCOLOMBIA, (1997) "Criterios para la declaratoria de áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal Informe final", Bogota 30 MALDONADO María Mercedes (2001) «El debate sobre la expansión del norte de Bogotá : una aproximación desde el derecho » en ARDILA Gerardo (editor) «Poder, territorio y sociedad», Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá MALDONADO María Mercedes (2003) “Los principios éticos y jurídicos en materia de ordenamiento territorial y gestión del suelo”, páginas 2007-233, en MALDONADO María Mercedes (editora) “Reforma urbana y desarrollo territorial. Experiencias y perspectivas de aplicación de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997”, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Linconl Institute of Land Policy, Universidad de los Andes, Fedevivienda MORIN EDGAR (1991) "La méthode 4. Les idées, leur habitat, leur vie, leur mœurs, leur organisation", Paris, Seuil, 1991 MORIN Edgar "El pensamiento ecologizado" (1996), Gazeta de Antropología No.12, Texto 12, 01, Publicación electrónica consultable en www.ugr.es. (Universidad de Granada, España) Recopilado Morin E., Bocchi G., M. Ceruti , “Un nouveau commencement”, París, Seuil, 1991: 179-193 MOSCOVICI Serge (1994) «La société contre nature», Éditions du Seuil, París, 414 páginas OURLIAC Paul, MALAFOSSE J. de (1961) “Histoire du droit privé”, París, PUF OST, Francois (1995) « La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit », Editions La découverte, Paris, 346 páginas, en español (1996) “Naturaleza y Derecho.Para un debate ecológico en profundidad”, Bilbao, Ediciones Mensajero, 333 páginas RICOEUR Paul (1990) “Soi-meme comme un autre”, París, Le Seuil ROULAND Norbert “Anthropologie juridique” París, PUF, 1988, 482 páginas SANTOS Boaventura de Sousa TOPALOV C. (1990) "Théorie des rentes urbaines et dynamiques du marché foncier" en GRANELLE J.J. (coordinador) "La rente fonciére: approches théoriques et empiriques", ADEF, Paris 31