La igualdad de armas como compensación y ciertas lógicas
Anuncio
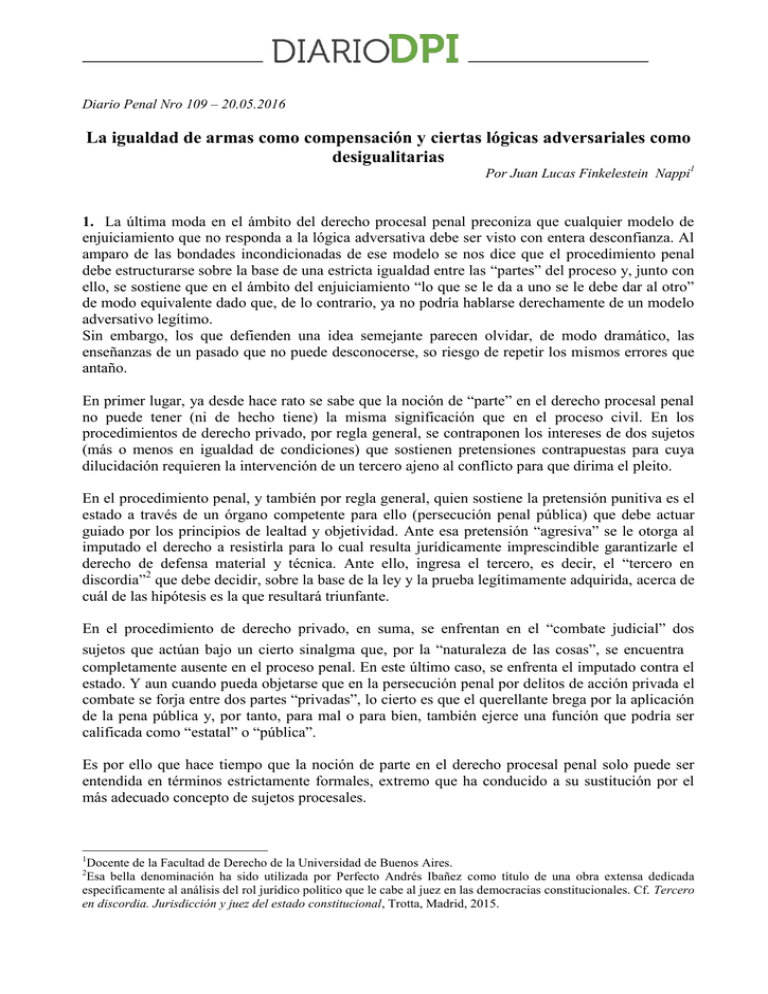
Diario Penal Nro 109 – 20.05.2016 La igualdad de armas como compensación y ciertas lógicas adversariales como desigualitarias Por Juan Lucas Finkelestein Nappi1 1. La última moda en el ámbito del derecho procesal penal preconiza que cualquier modelo de enjuiciamiento que no responda a la lógica adversativa debe ser visto con entera desconfianza. Al amparo de las bondades incondicionadas de ese modelo se nos dice que el procedimiento penal debe estructurarse sobre la base de una estricta igualdad entre las “partes” del proceso y, junto con ello, se sostiene que en el ámbito del enjuiciamiento “lo que se le da a uno se le debe dar al otro” de modo equivalente dado que, de lo contrario, ya no podría hablarse derechamente de un modelo adversativo legítimo. Sin embargo, los que defienden una idea semejante parecen olvidar, de modo dramático, las enseñanzas de un pasado que no puede desconocerse, so riesgo de repetir los mismos errores que antaño. En primer lugar, ya desde hace rato se sabe que la noción de “parte” en el derecho procesal penal no puede tener (ni de hecho tiene) la misma significación que en el proceso civil. En los procedimientos de derecho privado, por regla general, se contraponen los intereses de dos sujetos (más o menos en igualdad de condiciones) que sostienen pretensiones contrapuestas para cuya dilucidación requieren la intervención de un tercero ajeno al conflicto para que dirima el pleito. En el procedimiento penal, y también por regla general, quien sostiene la pretensión punitiva es el estado a través de un órgano competente para ello (persecución penal pública) que debe actuar guiado por los principios de lealtad y objetividad. Ante esa pretensión “agresiva” se le otorga al imputado el derecho a resistirla para lo cual resulta jurídicamente imprescindible garantizarle el derecho de defensa material y técnica. Ante ello, ingresa el tercero, es decir, el “tercero en discordia”2 que debe decidir, sobre la base de la ley y la prueba legítimamente adquirida, acerca de cuál de las hipótesis es la que resultará triunfante. En el procedimiento de derecho privado, en suma, se enfrentan en el “combate judicial” dos sujetos que actúan bajo un cierto sinalgma que, por la “naturaleza de las cosas”, se encuentra completamente ausente en el proceso penal. En este último caso, se enfrenta el imputado contra el estado. Y aun cuando pueda objetarse que en la persecución penal por delitos de acción privada el combate se forja entre dos partes “privadas”, lo cierto es que el querellante brega por la aplicación de la pena pública y, por tanto, para mal o para bien, también ejerce una función que podría ser calificada como “estatal” o “pública”. Es por ello que hace tiempo que la noción de parte en el derecho procesal penal solo puede ser entendida en términos estrictamente formales, extremo que ha conducido a su sustitución por el más adecuado concepto de sujetos procesales. 1 Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esa bella denominación ha sido utilizada por Perfecto Andrés Ibañez como título de una obra extensa dedicada específicamente al análisis del rol jurídico político que le cabe al juez en las democracias constitucionales. Cf. Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional, Trotta, Madrid, 2015. 2 Por dicha razón, es una de las bases del adversativo la que debe ser mirada con desconfianza dado que, por una vía pretendidamente indirecta, parece reintroducir la añeja noción de parte que el derecho procesal penal ha hecho bien en sepultar. 2. Ahora bien, es precisamente la desigualdad genética entre estado e imputado, es decir, aquella que impide hablar de partes en sentido material, la que llevó a institucionalizar un contrapeso que permitiera morigerar mínimamente esa inequivalencia. En efecto, el principio de igualdad de armas no significa otra cosa más que la pretensión de otorgarle al imputado algunos reaseguros mayores que aquellos que se le reconocen a los restantes sujetos procesales, precisamente para provocar un cierto equilibrio en una balanza tradicionalmente muy poco equilibrada. El principio de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, los límites formales y materiales para la verificación de la hipótesis acusatoria, el principio in dubio, el derecho a la última palabra, etcétera, marcan muchas cosas, pero quizás la más importante sea aquella que mencioné párrafos atrás. Todos esos principios políticos del procedimiento penal pretenden otorgarle al imputado un “algo más” que procure introducir un poco más de equilibrio allí donde no lo hay. Es por ello que la lógica “adversativa” entendida como mecanismo de distribución pretendidamente igualitaria de los derechos y garantías procesales, más allá de las declamaciones, tiende a negar el principio de igualdad de armas sobre la base de una “socialización” que acaba por corromper el sentido equilibrante de ese principio. Si la igualdad de armas importa compensar al imputado por su genética desigualdad en el proceso, pretender bilateralizar esas garantías (o diversificarlas entre todos los actores del proceso), no puede producir otro efecto más que quebrar ese equilibrio precario y, por tanto, colocar al imputado, nuevamente, en una posición muchísimo más precaria que en los (bien) denostados sistemas inquisitoriales. En este contexto debe quedar claro que el principio contradictorio es una herramienta esencial para garantizar la adecuada defensa y la producción de sentencias de calidad, pero ello no puede implicar que en su pretendido altar se aspire a sustituirlo por una lógica adversativa que, desconociendo el sentido prístino de los derechos y garantías del imputado en el proceso, termine por archivar de la mano de una hipocresía mayúscula nada más y nada menos que al principio de igualdad de armas3. En caso contrario, el imputado podría clamar, con justicia, “(…) que lo amáramos un poco menos4”. 3 En el sentido del texto v. el trabajo de E. Matías Díaz/Martín Perel, “El principio de „igualdad de armas‟ y su vinculación con el derecho al recurso como garantía constitucional del imputado”, en Daniel Pastor (director)/Nicolás Guzmán (coordinador), Problemas actuales del derecho procesal penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012, p. 657 y ss. 4 Palabras de Sebastián Soler citadas por Julio B. J. Maier, en Derecho Procesal Penal, t. III, “Actos procesales”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 316, nota 255.


