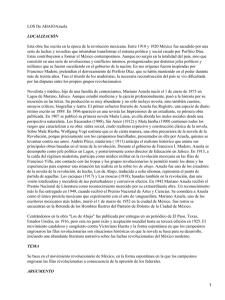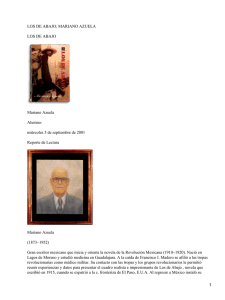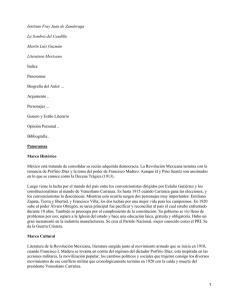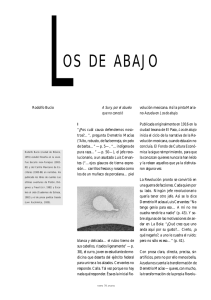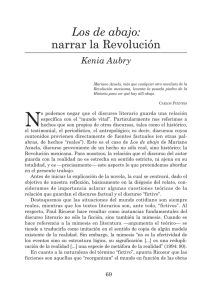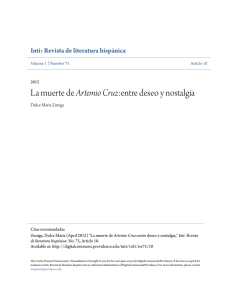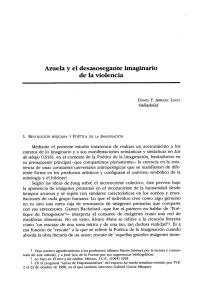Literatura mexicana: La fiesta de las balas
Anuncio

Literatura mexicana: la fiesta de las balas PETER ELMORE Los estantes que ocupa la literatura mexicana del siglo XX se verían menos poblados sin los volúmenes dispuestos bajo el rótulo de «La novela de la Revolución». Desde Los de abajo (1915), de Mariano Azuela, hasta La muerte de Artemio Cruz (1962), de Carlos Fuentes, un amplio número de obras tuvo como asunto y problema la violencia social y la emergencia política que, desde 1910 hasta el inicio de la siguiente década, siguió al colapso del porfiriato, ese régimen nominalmente democrático y severamente oligárquico con el cual México conoció, al mismo tiempo, un periodo de estabilidad política y acusada injusticia entre 1876 y 1910. Fue en la década de 1960 que tanto historiadores como novelistas decretaron que, para casi todos los fines prácticos y la mayoría de los simbólicos, la Revolución había caducado. El movimiento estudiantil de 1968, y la represión sangrienta con la cual el gobierno de Díaz Ordaz lo ahogó, marcaron dramáticamente la separación entre la intelligentsia y la clase política que se reclamaba heredera de la Revolución, aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siguió ejerciendo el monopolio del gobierno hasta el término del siglo. En todo caso, mucho antes de la derrota en las urnas ya la Revolución había perdido lustre y relieve: convertida en fenómeno oficial y Escritor y crítico literario. Ejerce la docencia en la Universidad de Boulder Colorado en EE.UU. burocrático, servía cada vez menos como horizonte retrospectivo de la nación y fundamento simbólico del Estado. EL DESENCANTO PRECOZ Las ficciones del ciclo de ‘la novela de la Revolución’ contribuyeron, desde muy temprano, a la corrosión y el desgaste del discurso oficial sobre lo sucedido entre 1910 y 1920. Paradójicamente, la existencia de ese mismo discurso fue lo que les garantizó repercusión y vigencia. El caso más notable y llamativo es el de Los de abajo, que los manuales literarios consagran como la primera ‘novela de la Revolución’. En 1915, después de haberla publicado por entregas y muy modestamente en la ciudad de El Paso, mal podría haber imaginado Mariano Azuela el destino de su texto; tampoco la primera edición en libro, de 1916, autorizó mayores esperanzas, pues la novela pareció perderse en el fragor de la hora, marcada por los enfrentamientos entre caudillos y el vértigo de las conjuras. Casi una década después de su primera aparición, comienza la fortuna editorial y crítica de Los de abajo, cuando en 1924 Francisco Monterde hace notar —en el curso de una polémica sobre el perfil ideal de la literatura contemporánea— la existencia de ese breve relato que, con estricto realismo, refería la trayectoria del campesino Demetrio Macías y del cambiante número de sus compañeros en el convulso Norte de México. ¿Qué había sucedido entre 1915 y 1924? Entre otras cosas, en 1917 se había promulgado una nueva constitución que, pese a no diferir en puntos decisivos de viejos documentos liberales, se presentaba como acta de nacimiento y fundamento 2 jurídico de un nuevo orden. Aparte de ratificar la separación tajante de la Iglesia y el Estado, siguiendo así la tradición anticlerical del liberalismo juarista, la Constitución que se dictó durante el gobierno de Venustiano Carranza (1916-20) reconocía derechos antes negados a los obreros —entre ellos la jornada de ocho horas, por ejemplo— y abría el camino a una reforma agraria basada en la restitución de tierras a las comunidades y en la abolición de las deudas serviles. Con el fin de proteger los recursos naturales del país, el famoso artículo 27 reivindicaba para los mexicanos la propiedad de la tierra y el subsuelo, con lo cual afectaba los intereses de los petroleros estadounidenses y creaba el marco para las nacionalizaciones que Lázaro Cárdenas habría de realizar dos décadas después. Carranza, como antes de él Francisco Madero, se mostró incapaz de imponer un nuevo modelo de gobierno y poder. En 1910, Madero perspectiva— había un canalizado movimiento —o detonado, nacional contra según el la ritual reeleccionista del ya longevo Porfirio Díaz. En febrero de 1913, un golpe encabezado por el general Victoriano Huerta había puesto fin al gobierno y la vida de Madero. En abril de 1914, Huerta, que había querido hacer retroceder el reloj de la Historia a los tiempos de Porfirio Díaz, tuvo que partir al exilio para salvarse del pelotón de fusilamiento. En 1920, Venustiano Carranza no supo resistir la tentación de imitar a Porfirio Díaz y, en vez de retirarse a sus cuarteles de invierno, quiso imponer a su candidato por medio de un fraude. Su intento causó otro rebrote de violencia, al cual no llegó a sobrevivir: fue asesinado en el tren que lo llevaba al exilio. De los grandes líderes populares de la década, Emiliano Zapata ya había muerto —asesinado por un agente de la facción en el 3 poder— cuando cayó Carranza; y Pancho Villa, reducido a un caudillaje local, sería asesinado en 1923. Antes de que se disipara la humareda, Álvaro Obregón — que sería el presidente constitucional de 1920 a 1924— salió vencedor de una contienda que no se podía resolver solo por medios militares. La guerra es la continuación de la política por otros medios, había dicho Clausewitz; también es cierto que la política puede ser la continuación de la guerra por otros medios. Los caudillos de Sonora, liderados por Obregón, consiguieron redefinir para todo el país la guerra civil —laberíntica y sangrienta— de los últimos diez años y, al hacerlo, legitimaron su propio poder. La versión que se impuso desde las esferas oficiales a partir de 1920 fue que México había emergido no de una carnicería, sino de una Revolución. El 20 de noviembre de 1920, el presidente provisional Adolfo de la Huerta —que era del bando de Obregón—, encabezó la primera celebración del levantamiento de Madero contra la reelección de Porfirio Díaz, en 1910, con el expreso propósito de situar en ese gesto rebelde el origen —es decir, la fundación simbólica y política— de un gran fenómeno histórico: la Revolución mexicana. Así, el prestigio radical de un nuevo nombre designó el pronunciamiento de Madero y las guerras entre facciones que lo siguieron. Como los rusos en 1917 o los franceses en 1789, los mexicanos habían recurrido a la violencia para acabar, en nombre del progreso, con un ancien régime reaccionario. Leída en un nuevo contexto de recepción, Los de abajo cambió de envergadura y sentido. En 1915 o 1916, los personajes de Los de abajo ilustraban, sobre todo, los efectos del caciquismo y el colapso del régimen porfirista entre los pobres rurales de una 4 región periférica de México. No había entonces cómo leer en las páginas del libro la historia ejemplar de las vicisitudes y extravíos de una Revolución en marcha. Demetrio Macías y los suyos eran campesinos a los cuales las circunstancias locales habían convertido en bandoleros. Es precisamente como bandoleros —y no como ciudadanos en armas— que actúan: la lealtad que conocen no es ideológica, sino personal; su identidad no es la de quienes se reconocen en una nación o una clase, sino en un lugar de origen. Ciertamente, es el énfasis en la particularidad de los personajes lo que vincula al relato de Azuela con el reportaje, que —junto a la crónica— es el género periodístico cuya influencia ha absorbido más y mejor la prosa de ficción latinoamericana. Sin duda, hay tipos humanos que desfilan por Los de abajo, pero estos no cumplen funciones alegóricas o simbólicas (como las que, por ejemplo, habrían de informar a las representaciones monumentales del muralismo mexicano). Luis Cervantes es un letrado oportunista, cuya falta de escrúpulos contrasta con la moral sencilla y rústica de Demetrio Macías, pero sería forzado ver a uno y otro como meras encarnaciones ficcionales del Intelectual y el Campesino. Los de abajo —a diferencia de otras novelas latinoamericanas como Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos— no ilustra una tesis a través de la ficción; su mérito principal radica, más bien, en mostrar a través de un relato a la vez escénico y episódico cómo vive y se comporta un grupo de individuos en el marco de una violencia ubicua y sin cuartel. En esa medida, lo que más impresiona en Los de abajo es la capacidad del narrador para referir, de un modo que no sería del todo anacrónico calificar de cinematográfico, las peripecias y los 5 incidentes de la lucha armada. Así, por ejemplo, la emboscada inicial que la banda protagónica le tiende a una partida de federales muestra en sucesivos primeros planos a los alzados y, por los diálogos de estos, produce la impresión de que son ellos los que están ganando; cuando el foco de la representación se desplaza hacia Macías, sin embargo, el lector entiende por la actitud del jefe que el ataque dista de ser eficaz y que la victoria en la escaramuza no será de los rebeldes. Admirablemente, no son el comentario autorial ni la visión abarcadora de un narrador omnisciente los que nos revelan el sentido y el carácter del episodio; por el contrario, son el uso diestro de la focalización y el montaje los que ponen en evidencia, desde el inicio del texto, que Demetrio tiene dotes de las que carecen sus compañeros. Al trazar la singularidad de sus personajes y subrayar la especificidad del mundo representado, Los de abajo proporciona una lección artística que su autor no siempre siguió. En la década de 1920, la obra narrativa de Azuela pasó por una fase que acoge la retórica del estridentismo, en un intento fallido de hacerse ‘moderna’; en las dos décadas siguientes, por el contrario, la escritura de Azuela tendió con frecuencia al panfleto melodramático. A Martín Luis Guzmán —que, pese a ser funcionario de larga data del nuevo régimen, se libró de ser un escritor áulico y propagandístico— se le deben, entre otros libros clave, El águila y la serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1930). El primer texto puede ser descrito como un fresco histórico en el cual alternan los retratos de personajes típicos o emblemáticos con la narración de episodios representativos. La sombra del caudillo es una novela política —de hecho, una suerte de roman a clef— que refiere con 6 notable conocimiento del material y control seguro de sus medios expresivos las intrigas letales que se urden en las altas esferas del Estado revolucionario. Las dotes de observación que se notaban en El águila y la serpiente son, en La sombra del caudillo, objeto del propio discurso narrativo, que con sutileza y rigor explora la relación entre lo dicho y lo tácito, entre lo abiertamente mostrado y lo sugerido: el teatro del poder aparece, así, revelado y encubierto al mismo tiempo. Más lejos del nuevo poder y del centro desde el cual se ejerce no puede estar, por otro lado, Al filo del agua (1947), de Agustín Yáñez, que sitúa su acción —o, se diría, su casi total ausencia de ella— en un pueblo ultraconservador de los Altos de Jalisco, un año antes de que el gesto antirreeleccionista de Madero iniciara la década más turbulenta en la historia del México republicano. La expresión rural que le da título al libro se usa para designar las vísperas de una tormenta. Locos de aldea, mujeres devotas hasta la histeria, migrantes retornados que no toleran ya la lentitud de la rutina agraria y autoridades necias, entre otros, pueblan un relato que hace la apología de la Revolución de un modo oblicuo, pues lo que se representa en el libro de Yáñez —de estilo moroso y, en sus mejores páginas, de un rico lirismo etnográfico— es la atmósfera opresiva y asfixiante del viejo orden. Un díptico no premeditado, pero coherente, forman Al filo del agua con Pedro Páramo (1955), la obra maestra de Juan Rulfo, cuya melancólica historia de aparecidos en el pueblo fantasma de Comala discurre en un plano fantástico donde se refractan, teñidas y moldeadas por un imaginario barroco y mestizo, la geografía y la sociedad de los Altos de Jalisco. Relato mítico de la orfandad y la pérdida, inquisición en los laberintos del 7 deseo erótico y la voluntad de poder, Pedro Páramo sostiene con las llamadas «novelas de la Revolución» una relación tangencial, pero no insignificante: los vientos de la guerra soplan, en algún momento, contra el poder del cacique local, pero este encuentra la manera de hacer que resulten pasajeros e intrascendentes. Quien se propuso de modo consciente y casi programático cerrar el ciclo fue, sin duda, Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz. Cuando se publicó la novela, en 1962, la aclamación fue inmediata y el propósito del novelista pareció cumplirse. La agonía del protagonista replica, ostensiblemente, la de un proceso social que el novelista presenta bajo la forma de la biografía: la vida de Cruz ilustra, en forma didácticamente ejemplar, las fases de la Revolución, desde sus orígenes épicos hasta su degradación burocrática, pasando por las etapas intermedias de prosperidad financiera y deterioro moral. Artemio Cruz sirve como vehículo de una interpretación del México revolucionario y posrevolucionario; de hecho, el personaje es, sobre todo, un emblema y una cifra. De ahí que Cruz no se distinga ni por la profundidad sicológica ni por la complejidad y coherencia de su persona, pese a las mudas de voces narrativas que usan las tres personas gramaticales para dar cuenta —con 8 una perspectiva múltiple— de su vida. La muerte de Artemio Cruz refiere la existencia del protagonista en densos monólogos interiores, interpelaciones de dicción tan solemne como perentoria, y segmentos narrados por una tercera persona omnisciente, pero el personaje existe menos como individuo que como ilustración y reflejo de lo que Fuentes piensa sobre la capa dirigente y el régimen mexicanos. Balance y liquidación del México revolucionario, La muerte de Artemio Cruz es una ambiciosa novela de tesis; es, también, la summa y la síntesis de esa tradición textual cuyo origen se remonta, por acción y obra de la crítica, al desencantado realismo de Los de abajo. 9