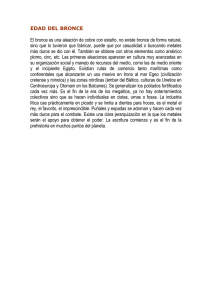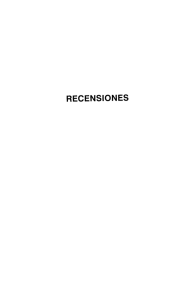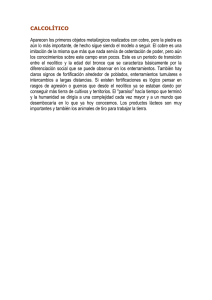- Ninguna Categoria
PLÁCIDO, D. (Dir.): Historia Universal, Reconstruyendo la
Anuncio
primera síntesis sobre "La Arqueología Pre-Romana Hispánica", afrontaron el reto no sólo de ir articulando la reconstrucci6n del pasado en la Península Ibérica, sino de integrarlo de acuerdo a su importancia dentro de la Prehistoria europea. El Paleolítico Superior cantábrico, el megalitismo o el vaso campaniforme, fueron etapas claves para proponer dicha interacción, y aunque en la actualidad parte de los enfoques difusionistas que caracterizaron algunas de estas propuestas han perdido vigencia, la gran importancia objetiva de dichas manifestaciones se mantiene, tanto a nivel peninsular como visto desde un punto de vista más amplio europeo. dual, tot i que en el Paleolític, sembla que els grups no estaven gaire barrejats, pero avui en dia les variacions individuals en grups tancats poden ésser molt importants. Podem preguntar, fins a quin punt la diferenciació es pot considerar dintre de la normalitat? i quan s'ha de considerar com característiques diferencials? Les "lleis de l'homologia de Cuvier" s6n molt importants, pero penso que no poden explicar-ho tot. Possiblement en comptes de parlar d'Homo erectus tindriem de generalitzar més i dir Homo sapiens anticus. Queda clar, que tot i els nombrosos estudis a que ha estat sotmesa la Mandíbula de Banyoles, persisteixen nombroses incognites i segurament encara passara molt de temps abans de que es puguin aclarir. Sin embargo, en las últimas décadas las síntesis de muchos prehistoriadores españoles no ha gozado de una adecuada aceptación, quizás porque sus enfoques se orientaban más hacia la dinámica interna hispana, e incluso desde una óptica difusionista, muchas veces no se ha sabido plantear adecuadamente dicha relación con Europa. Abans de finalitzar vull destacar alguns aspectes de l' obra: En "1' aspecte científic", considero que s'ha asolit un aIt nivell científic en totes les col·laboracions; que en general hi ha convergencia de criteris amb variacions de matissos i que tothom esta d'acord de que encara no s'ha dit l'ultima paraula. Considero que elllibre omple in buit dintre de l' estudi d' aquest important fossil. Pel que fa a l' edici6 cal destacar la qualitat de la impressió que és molt bona; s'han tingut en compte tots els detalls; la lectura és facil, tot i que alguns capítols sigui n molt tecnics. El plurilingüisme ha estat un encert, catala, castella, francés i anglés. Crec que tots els treballs futurs tindran que fer referencia en aquesta important obra. La publicación de una serie de volúmenes específicos sobre la Prehistoria europea por parte de la Editorial Síntesis de Madrid no puede menos que recibirse con satisfacción ya que oportunamente viene a cubrir un serio hueco dentro de la oferta editorial académica en España para algunas asignaturas universitarias de especialidad y permite, en segundo lugar, ofrecer la visión personal de los autores a la reconstrucción del pretérito europeo, dentro del nuevo contexto sociopolítico y profesional en el que comenzamos a movernos, de ahí que nos ha parecido oportuno ofrecer una valoración global de los trabajos que afrontan una lectura de la Prehistoria Reciente en Europa, una vez que se ha completado la publicación de los mismos. Domenec Campillo i Valero PLÁCIDO, D. (Dir.): Historia Universal, Editorial Síntesis, Madrid. Coordinaci6n Prehistoria: M. Fernández-Miranda. Reconstruyendo la prehistoria europea desde el Estado español Teniendo en cuenta que la única síntesis actualmente disponible en castellano es la traducción del trabajo de Champion et al. (1984/1988), la cual tiene un notable sesgo centroeuropeista por la propia especialización de los autores, recordemos cuantos trabajos aparentemente sobre la totalidad europea suelen cortar sus mapas a la altura de los Pirineos o el Ebro (p.e., Wells, 1984/1988), han conseguido sin duda las mejores síntesis actualmente disponibles sobre el tema, partiendo de la ventaja de disponerse no ya de un volumen unitario, sino de uno concreto para cada periodo temporal objeto de análisis, lo que aporta una notable ayuda a la labor docente. Desde el inicio del desarrollo de la investigaci6n académica prehistórica en España, algunos investigadores, particularmente H. Obermaier con "El Hombre Fosil", o P. Bosch Gimpera desde su La subdivisión de los mismos, volúmenes 47 de la colección, se ha estructurado teóricamente en Epipaleolítico-Neolítico Medio (Bernabeu, Aura y Badal, 1993), Neolítico Final-Calcolítico Final Vol 4. Al Oeste del Eden. Las primeras sociedades agrícolas en la Europa Mediterránea. J. Bcrnabeu, J.E. Aura y E. Badal (1993). Vol. 5. Los Orígenes de la Civilización. El Calcolítico en el Viejo Mundo. G. Delibes y M. Fernández-Miranda (1993). Vol. 6. Arqueología de Europa 2250-1200 AC. Una introducción a la "edad del bronce". V. Lull, P. González Mareen y R. Risch (1992). Vol. 7. El Bronce Final. M'. C. Blasco (1993). 204 (Delibes y Fernández Miranda, 1993), Bronce Inicial-Bronce Tardío (Lull, González Marcén y Risch, 1992) y Bronce Final (Blasco, 1993). Como puede observarse por los autores, se trata de especialistas lo suficientemente reconocidos en sus campos de trabajo, donde están presentes parte de la última generación de catedráticos de universidad, varios con experiencia previa en síntesis sobre la prehistoria europea o española, algún claro aspirante a las mismas, profesores aún no titulares, e inclusive algún joven representante de las últimas promociones con edades que bordean los treinta años, lo que contribuye a aportar diferentes puntos de vista a los trabajos. Respecto a su procedencia, aunque se aprecia un mayor sesgo hacia universidades madrileñas, como suele suceder en atención a donde radica la editorial, se recurre también a profesionales de Barcelona, Valencia o Valladolid, lo que no deja de ser una tendencia positiva, aunque quizás aún insuficiente. ya en época histórica (Blasco, 1993:37), criterio que no consideramos suficiente, al menos se debería haber tratado con cierto detenimiento la isla de Chipre sobre la que se hacen numerosas referencias por su interacción con el Mediterráneo Central y Occidental. Si tomamos como referente el marco temporalla situación tampoco podemos considerarla del todo afortunada. La falta de criterios homogéneos se patentiza en que para el Neolítico las fechas esten B.P., en el Calcolítico y Bronce Final a.e. y en el Bronce Inicial-Tardío B.e., solapándose parte de estas últimas con otras presentes en el Calcolítico Final o Bronce Final inicial al no estar calibradas. Ello crea un serio problema para un estudiante que utilice los diferentes manuales para una asignatura como Prehistoria de Europa, y dificulta la contrastación temporal de datos ofrecidos sobre un mismo momento entre los libros aquí reseñados. E internamente puede crear problemas de articulación, caso del Bronce Final, donde se utilizan también dataciones obtenidas por dendrocronología, u otras calibradas (Blasco, 1993: 17 ,54), o se hace referencia a exotismos arcaizantes como la calibración MASCA (Delibes y FernándezMiranda, 1993:33). Comenzando por los criterios de la dirección y coordinación de la colección, no acertamos a comprender bien los objetivos que se trazaron en un principio. Si buscamos un concepto geográfico se abordan el S.E. de Anatolia, y N.W. de Iran, Levante y fachada mediterránea europea (Bernabeu et al., 1993), Egipto, Levante, Anatolia y Europa (Delibes y Fernández-Miranda, 1993), Europa (Lull et al., 1992) o la mitad occidental de Europa con un límite en las regiones centroorientales del continente (Blasco, 1993). No obstante, algunos trabajos aportan referencias que podríamos considerar insuficientes, e inclusive perfectamente prescindibles, hacia otras áreas geográficas cuando en algún momento de la exposición les interesa, caso del Neolítico centroeuropeo o Neolítico peninsular (Bernabeu et al., 1993), o el Bronce de Rusia y Ucrania (Blasco, 1993). En teoría, las elecciones podrían ser relativamente aceptables, pues es necesario tratar el problema de la domesticación y el Mediterráneo es el área de más interés para nuestro Neolítico, Europa adquiere una teórica real autonomía del Levante en el Bronce, y durante el Bronce Final los fenómenos más destacados que afectan a la Península Ibérica son el Bronce Final Atlántico y los Campos de Urnas centroeuropeos. Durante el Neolítico se argumenta que la falta de calibración para las fechas epipaleolíticas impedía mantener un criterio uniforme dentro del libro y se optó por el B.P. (Bernabeu et al., 1993:13), pero esa también es la tónica seguida por dichos investigadores en sus últimas publicaciones sobre el Neolítico. Ese carácter continuista con los trabajos de investigación de cada autor también se aprecia en las síntesis del Calcolítico y Bronce Final. Por el contrario, el trabajo del Bronce es el único que ha otorgado la importancia que creemos merece a la cronología, apreciándose un notable esfuerzo en su estructuración en su capítulo 3. Las dos fases de análisis que eligen son a grandes rasgos, por un lado el Bronce Inicial-Medio, con unos 650 años, y por otro el Bronce Tardío, de unos 350 años. Esta estructuración goza de mayor popularidad fuera de nuestras fronteras, y como se puede apreciar claramente en las fig. 3.3 Y 3.5 (Lull et al., 1992:97,103) en la segunda etapa se incluyen Wessex 11, el Bronce Medio atlántico francés, el Apenínico italiano o el Heládico y Minoico Final del Egeo, sin embargo, en España, por los problemas que ha existido para definir esta fase, apenas contamos con el Bronce Tardío del Sudeste o el Bronce de Cogotas, y ambos sin una correcta secuenciación estratigráfica. Ello explica por qué Sin embargo, en la práxis, no se tiene ninguna información del Neolítico Continental, inclusive de la mayor parte de la Península Ibérica; durante el Bronce la región sobre la que se hace más hicapié, el Egeo, queda desasistida al no aportarse una información complementaria sobre Anatolia, Chipre, el Levante o Egipto; y durante el Bronce Final, aunque se argumenta que no se estudia el Mediterráneo Oriental por considerarlo 205 cedente citar los mismos sin ofrecer una tabla donde se observe como se articulan. Así, por reseñar un ejemplo, cuando se habla de los distintos grupos del Bronce Inicial y Medio balcánicos citándose sólo en un página a Nova Zagora, BubanjHum I1I, Belotic-Bela crkva, Ljubljana, Cetina, Maliq I1Ib y IIIc, Armenokhori y Slatina-Paracin (Lull et al., 1992:115), y no se ofrecen mapas o tablas cronológicas, el especialista podría perderse en la exposición, riesgo que se incrementa en un alumno. habitualmente en trabajos foráneos se menciona a El Argar como representativo de un Bronce Inicial, y que cuando habitualmente se utiliza el término Bronce fuera de nuestras fronteras se haga particular hincapié en esta segunda etapa, con hallazgos espectaculares en el Egeo, tipo Tera, e incremento de los intercambios comerciales. Otros aspectos resultan más discutibles, como la discusión sobre la cronología relativa, que dados sus numerosos errores y permanente discusión sobre la misma, no creemos sea este tipo de libro el lugar más adecuado, con el inconveniente, de que si se trató de exponer exhaustivamente, como parece entreverse en ocasiones por la bibliografía presentada, un especialista del egeo puede considerarla insuficiente tanto en la exposición como en la bibliografía utilizada. Las 31 páginas de catálogo de fechas de carbono 14 resultan útiles ya que en España no abundan este tipo de trabajos, sin embargo, la presentación acrítica de las mismas les resta eficacia, ya que hay dataciones cuestionadas por diversas razones, particularmente en los comienzos y finales de algunas Entidades Arqueológicas, se hacen atribuciones a grupos arqueológicos que resultan a veces francamente discutibles, una mirada a las dataciones españolas puede servir de ejemplo, y en algún caso se cuelan algunas erratas, sobre las que creemos que hay que tender a ser transigentes, ya que cada página tiene 34 dataciones. Retomando la perspectiva global, al articular territorios y cronologías, las secuencias regionales se ven afectadas. Ello no se debe sólo a que las diferentes áreas geográficas unas veces se tratan y otras no, sino a que determinadas fases temporales bien se minimizan y otras se reiteran. Por ejemplo, en el volumen sobre Neolítico se trata el Epipaleolítico y Neolítico Inicial, particularmente los caracterizados con cerámicas impresas cardiales, pero el Neolítico Medio se convierte en un límite que, según convenga, a veces se comenta y otras no. Así, para no referirnos a ejemplos mas lejanos, el Neolítico Medio y Final andaluz, en su día paradigmático para el conjunto peninsular, se despacha afirmándose que tras el cardial surge "un conjunto material peculiar denominado "cultura de las cuevas" que enlaza ya con la "cultura de Almería" (Bernabeu et al., 1993:161). El Neolítico Final, que figura en las tablas cronológicas del volumen del Neolítico, al solaparse con el tomo sobre el Calcolítico, donde se hace brevemente referencia al mismo junto al Calcolítico Inicial, se ve perjudicado porque la atención tiende a concentrarse en las etapas realmente calcolíticas, el Calcolítico Medio y Final. A nivel global, particularmente grave nos parece sin embargo la mínima atención que se ha intentado ofrecer para correlacionar Entes Arqueológicos con secuencias temporales de manera clara y accesible al lector. En algunos casos, como en el Calcolítico, ni aparecen. En otros, como en el Bronce Final (Blasco, 1993:24, fig. 2.1), se recurre a una tabla de investigadores altamente cuestionados (James et al., 1993), donde aún se emplean expresiones como "Dark Ages" para Grecia, y donde no aparecen por ninguna parte las secuencias del Mediterráneo, incluida España, o del Bronce Atlántico. En el Neolítico, las tablas están orientadas a describir estilos cerámicos, excelentemente, antes que correlacionar fases cronológicas y Entes Arqueológicos (Bernabeu et al., 1993:140, fig. 3.1,148, fig. 3.4,155, fig. 3.7). Finalmente, en el Bronce, el hecho nos parece incomprensible dado el trabajo invertido en calibrar y homogeneizar dataciones de distintas áreas geográficas. Cuando se opta correctamente por hacer referencias a los diferentes Entes Arqueológicos individualizados en distintas partes de Europa, ya que lo contrario sería como si un investigador extranjero explicara el Bronce en España refiriéndose sólo a El Argar, resulta impro- Otros autores, por el contrario, se sienten obligados a dar una introducción de los periodos tratados por sus antecesores, caso de todo el Calcolítico en el capítulo 2 del volumen del Bronce y el Bronce Medio en el capítulo 1 del Bronce Final. Esta reiteración prescindible, que debería haber sido evitada por los coordinadores de esta Historia Universal, no resulta positiva, ya de partida, porque se trabajan con dataciones cronológicas calibradas y no calibradas, lo que crea notable confusión al solaparse Entes Arqueológicos. Por otra parte, el intento de concentrar en pocas páginas todo un milenio no resulta del todo afortunada al priorizarse el enfoque cronológico y de individualización de multiples grupos arqueológicos (Lull et al., 1993:34-47), y faltar incluso aquí tablas o mapas que concentren y aclaren la información. A nivel de su articulación interna, este tipo de trabajos resultan bastante complejos para encontrar 206 un enfoque adecuado. Al ser leido por un número mayor de investigadores, alumnos, o sencillamente, personas interesadas por estas cuestiones, se les suele exigir redacción amena, y exposición clara donde dentro de una visión global, se trate los antecedentes y la información básica disponible, pero sin obviar discusiones actualmente vigentes, problemas sin resolver o futuras líneas de investigación. Conseguir un justo equilibrio es difícil, y creemos que sólo se consigue tras sucesivos intentos, ya que a fin de tratar de superar la falta de información paleoclimática, paleoeconómica o sobre la organización sociopolítica, nos vemos tentados a apoyarnos en datos etnográficos, extrapolaciones macroregionales o modelos no contrastados. Estas dificultades que suelen ser bastante evidentes en las síntesis regionales, se reducen parcialmente cuando tratamos marcos espaciales muy grandes, caso de Europa, donde hay más posibilidades de tomar ejemplos representativos del argumento que se ofrece, pero acentua el problema de obtener una síntesis adecuada. fin de mantener una exposición equilibrada, e impone un nivel de generalización que en ocasiones quizás sería más matizable. Ante estas estrategias de exposición, nos planteamos realmente si quizás entonces la opción elegida en el Calcolítico para los capítulos de los Balcanes y Centroeste de Europa-Rusia-Ucrania no es la mejor alternativa, donde se hace hincapié a nivel macroregional de la información más relevante, quizás priorizandose algunas regiones, tratando de buscar ejes conductores en la exposición como la desigualdad social y la metalurgia para los Balcanes, o el problema de las oleadas indoeuropeas en el caso del Este de Europa. Un caso especial es el volumen sobre el Neolítico. Esta aportación, que quizás sea la más interesante de las aquí comentadas, no lo es desde el punto de vista de una obra de estas características' aunque son los únicos que manifiestan abieramente que han pretendido llenar un hueco dentro de los manuales universitarios en España (Bernabeu et al, 1993: 12). El volumen es ante todo la exposición de una tesis, desarrollándose un modelo sobre la Neolítización del Mediterráneo que se comienza a vislumbrar en el capítulo 5 sobre el Epipaleolítico, se articula dentro de los modelos sobre la Neolitización en el capítulo 1, y se expone abiertamente en el capítulo 6, "La expansión del sistema", sobre como se produce la difusión del Neolítico por el Mediterráneo según su modelo dual intentando contrastar incluso las dos variables que han elegido. Dentro de esta perspectiva, la parte segunda del libro, "El marco", su capítulo 3 corresponde en la práctica al marco cronológico de dicha difusión mediterránea, donde lo que interesa es resaltar la coherencia cronológica de la "expansión del Neolítico, de su tecnología y su modo de vida", que una vez instalado en Grecia y Sur de Italia contaría con una "doble vía de difusión", la Península Italiana- Provenza-Córcega-Cerdeña y El Norte de Africa hasta la Península Ibérica (lb., 1993: 139,147); un capítulo 4 donde se presenta el marco medioambiental en el cual se realizó tal proceso, y un capítulo 7 en el que se presenta brevemente la implantación de las comunidades neolíticas siguiéndose un criterio temático, tecnología, agricultura, ganadería, patrones de asentamiento y redes sociales. En general, los enfoques elegidos han sido dispares. En el volumen del Calcolítico para el Mediterráneo y el Atlántlico se elige una exposición por áreas macroregionales, que se subdivide internamiente en areas regionales, la cual no se mantiene para los Balcanes y la supraregión Centroeuropa-Rusia-Ucrania, donde se opta por una exposición global. Para el Bronce Inicial-Tardío se elige seleccionar 3 grandes variables, enterramientos, asentamientos y economía-sociedad, manteniéndose dentro de ellos una subdivisión macroregional. En el Bronce Final, se opta por integrar toda la información en 4 temas, hábitat, mundo funerario y religión, actividades agropecuarias y metalurgia, y finalmente, el comercio. Desde nuestro punto de vista la elección más correcta es la aplicada para muchos capítulos de Calcolítico por áreas macroregionales, subdivididas internamente en otras regionales, sin embargo, lo adecuado habría sido ofrecer al final de cada área macroregional una síntesis de lo tratado, lo que no sucede. En el caso de la elección tomada para el Bronce, al ser temática, pero reduciendo al mínimo las variables y manteniéndose la estructuración regional de las mismas, hubiera sido adecuado entonces ofrecer al final de estas tres grandes temas, un resumen a nivel europeo de la información tratada, pero tampoco se ofrece. La elección para el Bronce Final resulta una alternativa más arriesgada porque· se pierde el referente macroregional, lo que no ayuda a su consulta por el alumno si las clases se imparten siguiendo un criterio regional, exige un conocimiento muy detallado del tema tratado a Por dichas razones es particularmente el capítulo 2 sobre el Neolítico en el Próximo Oriente el que resulta más útil a nivel de secuencias macroregionales, y sobre el que hay menos bibliografía actualizada en castellano, ya que se ha intentado presentar un resumen del proceso de neolitización 207 hasta el momento que comienza su difusión hacia Europa. Obviamente, capítulos como el tercero o el primero son bastante prácticos, pero también es cierto que el tema de la neolitizacion ha tenido un tratamiento preferencial en las traducciones al castellano, recordemos a Childe, Braidwood, Flannery, Cohen, Harris o Rindos, lo que no ha sucedido con otras etapas, caso del cobre, Müller-Karpe (1974), o bronce, Coles y Harding (1979), MüllerKarpe (1980) y Briard (1985). paso No obstante, en el libro sobre el Bronce en ocasiones no siempre vemos claro los criterios que se siguen al citar la bibliografía, ya que a veces se dan datos en detalle con su respectiva cita y en otros momentos no se aporta, quizás para agilizar la lectura del texto, pero ello implica no seguir un criterio uniforme. Como una opción personal hubieramos preferido en cambio que se presentase la bibliografía utilizada en el texto y al final, dedicándole algunas páginas a comentar las síntesis generales, macroregionales o trabajos temáticos más relevantes, lo que no exige demasiado esfuerzo tras haberse consultado un gran número de bibliografía. No obstante, todos los autores han querido a veces introducir algún dato o punto de vista novedoso, no sólo a nivel del Estado español, sino incluso a escala macroregional, lo que resulta bastante satisfactorio, y enlazan con una de las premisas que se exigen en estas obras, actualidad. Algunos autores (Lull et al., 1992) lo hacen a nivel del Egeo, apuntando pinceladas en lo concerniente a su organización sociopolítica y más en detalle en el tema de las cronologías, donde usan publicaciones con dataciones entonces en prensa cuando se elaboraba el manuscrito, que acabaron publicándose rápidamente en "Thera and the Aegean World" II (1990), vol 3. En otros casos (Delibes y FernándezMiranda, 1993) se observa que se maneja información reciente del Mediterráneo Occidental, como el supuesto templo calcolítico de Cerdeña, ya publicado en el Bulletino di Archeología 4 (1990), o los estudios sobre intercambio de cerámicas del Proyecto Bajo Almanzora, aún inéditos, por citar algunos ejemplos. Una cuestión más delicada son determinadas ausencias en la bibliografía de obras que podríamos considerar básicas sobre estos temas. Por citar sólo obras muy representativas, surge cierta perplejidad cuando en la exhaustiva bibliografía del volumen del Neolítico está ausente la que sigue siendo la mejor síntesis sobre el Neolítico en el Levante (Moore, 1982), resumen de su tesis doctoral (Moore, 1978). El que se seleccione durante el breve tratamiento del Neolítico griego y particularmente de los Balcanes como las obras más representativas dos manuales generales franceses y el libro de Tringham (1971) resulta francamente excesivo, y Treuil (1983) pudo ser una mejor alternativa. Del mismo modo, parece advertirse cierta infrarepresentación de la bibliografía en alemán, con sólo 4 citas, lo que explica que esten ausentes obras que tienen el mismo marco de análisis que este libro, caso de Uerpmann (1979), y obviamente, la mayor parte de las monografías sobre el Neolítico en la Macedonia griega o Tesalia, redactadas en aleman, p.e., la serie "Beitrage zur Ur-"und Frühgeschichtichen Archaeologie des Mittelmeer Kulturraumes" . Preferimos, sin embargo, no entrar a comentar en detalle tanto el modelo dual planteado por Bernabeu et al., que requiere por su interés un tratamiento individual detenido, como un cierto número de puntos sobre contenidos de cada texto, que quizás serían revisables, probablemente derivados de las fuentes utilizadas, ya que se trata de síntesis continentales, para no perder el sentido global de la exposición. En el libro del Calcolitico, da la impresión para el Mediterráneo Central, Oriental y el Próximo Oriente que se sigue demasiado al pie de la letra algunas síntesis disponibles, Mellaart (1966) para Anatolia y Siria, Gilead (1988) para Palestina, Baumgartel (1970) para Egipto, Karageorghis (1982) para Chipre, Renfrew (1972) para el Egeo, el congreso "L'Eta della Rame", celebrado en 1987, para Italia, o Guilaine (1976 y 1984) para el Sur de Francia. Cuando la síntesis es la óptima y es actual, caso de Gilead o las de Italia, la solución podría ser satisfactoria, sin embargo en otras ocasiones la opción tal vez no fue la más adecuada. Por citar algunos casos muy evidentes y no entrar en otros obvios como Anatolia. El que la síntesis de Baumgartel (1970), sobre el predinástico egipcio, Es precisamente el tema de la bibliografía, en obras de estas características, uno de los factores más determinante para alcanzar las metas propuestas. En los volúmenes del Calcolítico y Bronce Final se ha preferido presentar una bibliografía sintética, en el primer caso a nivel macroregional, y en el segundo caso a nivel general. Ello implica no presentar citas dentro del texto, lo que tiene el incoveniente de que en si en ocasiones un dato que se presenta resulta interesante para el lector, se le dificulta acceder rápidamente a la fuente original de información. En los volúmenes del Neolítico y Bronce Inicial-Tardío por el contrario se opta por .ofrecer una bibliografía exhaustiva sobre dichas eta- 208 redactado inicialmente como monografía en 1947 y J 960, Y cuyo uso se recalca en el texto (Delibes y Fernández-Miranda, 1993:44), sea la adecuada no sabemos como interpretarlo, habiendo incluso síntesis recientes perfectamente accesibles como la de Hassan (1988). Por poner otro ejemplo, que en la bibliografía seleccionada sobre el Calcolítico Egeo, que no dudaríamos en calificar de ingente y plural, tras los dos trabajos de Renfrew de principios de los setenta, sólo se seleccione de los ochenta y principios de los noventa un trabajo sobre marfil en el Egeo y el artículo sobre el modelo del desarrollo socioeconómico de Van Andel y Runnels (1988), resulta inexplicable. bajos carecen absolutamente de cualquier gráfico, mapa o dibujo, incluso tomado de otros autores, caso del libro sobre el Calcolítico, lo que resulta incomprensible cuando alguno de sus autores, como Delibes, tienen una buena selección gráfica en otra obra de estas características, publicada hace 10 años por la Editorial Nájera. En otras ocasiones, caso de los dos ejemplares sobre el Bronce, los criterios de selección cabría definirlos como aleatorios en la selección de figuras, y no comprendemos entonces como no se echo mano de manuales como MüllerKarpe (1980). Respecto a tablas o mapas, dada su habitual inexistencia, sólo cabe resaltar al menos dos interesantes mapas sintetizado información sobre asentamientos (Lull et al., 1992: 134, mapa 2, 210, mapa 3). Para el volumen sobre el Bronce Inicial-Tardío, el repertorio bibliográfico no dudaríamos en clasificarlo como exhaustivo, con excelente tratamiento de la bibliografía alemana. Para no entrar en detalles, sólo llama la atención la ausencia de la última síntesis de Briard (1985), o la de Harding (1983) sobre el Bronce en el Centro y Este de Europa, con quizás algun que otro exceso como la lectura de trabajos en eslovaco (Drechsler-Bizic, 1979-80). Por el contrario, el trabajo sobre el Neolítico muestra una buena correlación entre el texto y los gráficos de apoyo, tanto los propios como los tomados de otros trabajos, y sus excelencias resultan aún más evidentes cuando se tienen los otros tres volumenes como comparación. En éste no podemos menos que resaltar los excelentes gráficos sobre las decoraciones cerámicas en el Mediterráneo, que francamente nos sorprendieron agradablemente por su calidad sintética (Bernabeu et al., 1993:140, fig. 3.1,148, fig. 3.4,155, fig. 3.7). Respecto al resumen bibliográfico ofrecido para el Bronce Final, el más reducido de los volumenes de la colección, francamente no comprendemos bien la ausencia de trabajos muy representativos de este periodo. Las actas de "11 Bronzo Finale in Italia" (1979), Müller-Karpe (1980) o las de "Le Bronze Atlantique" editadas por Chevillot y Coffyn (1991), serían tres ejemplos, pero se agradece la cita bibliográfica de Gimbutas (1965) pese a que su área de estudio no es presentada en esta síntesis. Alguna que otra cita debería además matizarse, particularmente la de G. Bass sobre el pecio de Ulu Burun, el yacimiento subacuático más importante del mundo, correspondiente al Bronce Final, sustituyendo la referencia de la Encyclopedia Universalis por alguno de los informes anuales publicados en el "American Journal of Archaeology" y "The Institute of Nautical Archaeology Quarterly". Algunas de las puntualizaciones antes planteadas no pueden, sin embargo, minimizar el sustancial progreso y excelentes logros que aportan estas síntesis de la prehistoria reciente europea al panorama editorial español. El trabajo que han supuesto es evidente, yeso que en España no se han generalizado los periodos sabáticos para actualizarse y escribir libros, de ahí que sugiramos una lectura detenida de los mismos fuera de los imperativos docentes porque, dada la complejidad que supone elaborar un trabajo de estas características, aprenderemos tanto de los aciertos plenos como de las momentos menos afortunados. Es por ello que nos gustaría finalizar seleccionado lo que a nuestro juicio nos parece más valioso en cada volumen, el título, modelos sobre neolitización y dual, y material gráfico de Bernabeu, Aura y Badal (1993), los capítulos sobre los Balcanes y Este de Europa en Delibes y FernándezMiranda (1993), el texto de Italo Calvino, concepto de la Edad del Bronce y cronología de los grupos arqueologicos del 11 milenio en Lull, González Marcen y Risch (1992) y el capítulo 2 de Blasco (1993), porque en realidad es la síntesis en un capítulo de todo el volumen, la única disponible en la colección. Por último, la presentación de estos volúmenes no puede considerarse afortunada, pese a que se ha buscado un precio accesible. Las portadas son de un mal gusto evidente con colores que hieren la sensibilidad del lector y diseños gráficos indescriptibles, aunque se agradece que las tapas al menos esten plastificadas. Erratas y ausencia de citas bibliográficas plantean en ocasiones sobre algunos textos. Además, los criterios de selección del material gráfico resultan difíciles de asumir. Algunos tra209 truirse. Quizás sería interesante que comencemos a reflexionar más en los próximos años sobre esta problemática. Por último, sería preciso resaltar una duda que nos asalta, ¿existe una visión específica de la Prehistoria europea en España, que nos diferencie de la que mantienen otros colegas de Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido?, o está aún por con s- A(lredo Mederos Martín BIBLIOGRAFÍA BAUMGARTEL, EJ. (1970), "Predinastic Egypt", The Cambridge Ancient History 1, 1,3 edic., Cambridge, pp. 463-497. MELLAART, J. (1966), The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and Anatolia, Khayats, Beirut. BRIARD, J. (1985), L'Age du Bronze en Europe (2000800 av. J.C), Paris. MOORE, AM.T. (1978), The Neolithic ofthe Levant, D. Phil. thesis, Oxford University, University Microfilms International N° 78-70075. CHAMPION, T.; GAMBLE, C.; SHENNAN, S. & WHITTLE, A (1984), Prehistoric Europe, Academic Press, London. MOORE, A.M.T. (1982), "A Four-Stage Sequence for the Levantine Neolithic, ca. 8500-3750 B.C.", Bulletin of the American School of Oriental Research, 246, pp. 1-34. CHAMPION, T., GAMBLE, c.; T., SHENNAN, S. & WHITTLE, A. (1988), Prehistoria de Europa, Crítica, Barcelona. MÜLLER-KARPE, H. (1974), Handbuch der Vorgeschichte. l/l. Kupferzeit, Beck, München. CHEVILLOT, CH. & COFFYN, A (Eds.) (1991), "Le Bronze Atlantique", 1" Colloque de Beunac (1990), Association des Musees du Sarladis, Beynac. MÜLLER-KARPE, H. (1980), Handbuch der Vorgeschichte. IV. Bronzezeit, Beck, München. COLES, J. & HARDING, A (1979), The Bronze Age in Europe. An introduction to the Prehistory of Europe, c. 2000-700 B. C, Methuen, London. RENFREW, AC. (1972), The Emergence ofCivilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B.C, Methuen, London. GILEAD, 1. (1988), "The Cha1colithic Period in the Levant", Joumal of World Prehistory, 2, pp. 397-443. TREUIL, R. (1983), Le Néolithique et le Bronze ancien Egéens, Ecole Fran<;aise d' Athenes, Diffusion de Boccard, Paris. GIMBUTAS, M. (1965), The Bronie Age in Central and Eastem Europe, Mouton, Le Haye. TRINGHAM, R. (1971), Hunters, fishers andfarmers of eastem Europe 6000-3000 B. C, Hutchinson, London. GUILAINE, J. (1976), Premiers bergers et paysans de l'Occident méditerranéen, Mouton, Paris. UERPMANN, H. P.(l979), "Probleme der Neolithisierung des Mittelmeerraums", Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B. Nr. 28, Wiesbaden. GUILAINE, J. (1984), "La civilisation des globelets campaniformes dans la France meridionale", en "L'Age du cuivre européen", Paris, pp. 175-186. VAN ANDEL, T.F.H. & RUNNELS, C.N. (1988), "An essay on the "emergence of civilization" in the Aegean world", Antiquity, 62, pp. 234-247. HARDING, AF. (1983), "The Bronze Age in central and eastem Europe: advances and prospects", Advances in World Archaeology, 2, pp. 1-50. VV.AA. (1979), "11 Bronzo Finale in Italia", Atti della XXI Riunione Scientifica (Firenze, 1977), Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze. HASSAN, F.A. (1988), "The Predynastic of Egypt", Joumal ofWorld Prehistory, 2, pp. 135-185. JAMES, P. et al. (1991), Centuries of darkness. A challenge to the conventional chronology ofold world, Cape, London. VV.AA (1987), L'Eta del Rame in Europa, Viareggio. JAMES, P. et al. (1993), Siglos de Oscuridad. Desafío a la cronología tradicional del Mundo antiguo, Crítica, Barcelona. WELLS, P.S. (1984), Farms, Villages and Cities. Commerce and Urban Origins in Late Prehistoric Europe, Cornell University Press, Cornell. KARAGEORGHIS, V. (1982), Cyprus from the Stone Age to the Romans, Thames and Hudson, London. WELLS, P.S. (1988), Granjas, aldeas y ciudades. Comercio y orígenes del urbanismo en la protohistoria europea, Ed. Labor, Barcelona. VV.AA (1988), Rassegna di Archeologia, 7. 210
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados