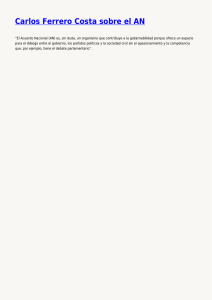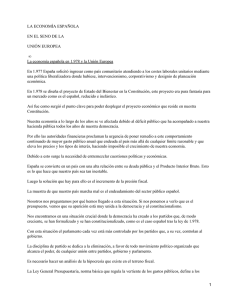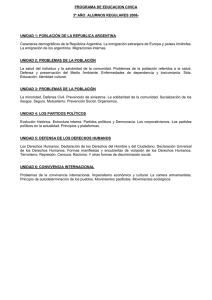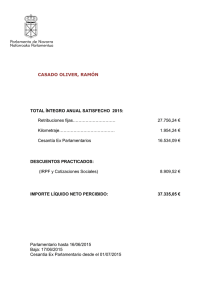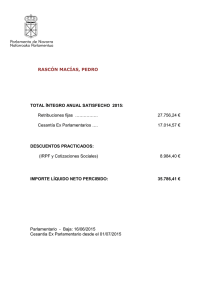Ventajas del sistema parlamentario
Anuncio

Capítulo 7 del libro “El sistema parlamentario europeo” de Aleardo F. Laría VENTAJAS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO La principal ventaja que ofrece el sistema parlamentario es que sustituye al anacrónico presidencialismo, un régimen político agotado y que ya nada más puede ofrecer en nuestro país. El sistema presidencialista argentino merece ser caracterizado como hiperpresidencialismo dado que, como explica Martín Böhmer (“Democracia en las formas, monarquía en el fondo”, inserto en “El país que queremos. Principios, estrategia y agenda para alcanzar una Argentina mejor”, Temas Grupo Editoria, Buenos Aires, 2006) el modelo alberdiano se separó notablemente del presidencialismo norteamericano. “El sistema político argentino –afirma Böhmer- tal como fue concebido en sus orígenes, nunca fue pensado para la democracia ni para la república. Quienes asumen la crítica democrática sueñan con “recuperar” el ideal de la república y de la deliberación popular; y se sorprenden cuando el sistema político funciona con liderazgos hegemónicos. Sin embargo, este hecho no debería causar sorpresa en la medida en que nuestro sistema fue armado para concentrar poder, crear estado y desarrollar una economía capitalista; y no para satisfacer ideales democráticos de participación amplia y deliberación informada”. La generación del ’37, tomando retazos del modelo republicano francés y del modelo norteamericano, diseñó “un modelo argentino creado para solucionar problemas argentinos”. Entre ellos, el más acuciante, la necesidad de poner fin al período de la anarquía que colorea las tres primeras décadas desde la Revolución de Mayo y que culmina con la dictadura de Juan Manuel de Rosas. “El rasgo característico de la propuesta constitucional de Alberdi en las Bases, que se volcará luego en la Constitución de 1853, consiste en que la resolución del conflicto “entre la anarquía y la omnipotencia de la espada” que reinaba en el territorio desde 1810, vendría de la mano de un ejecutivo poderoso, de un Rosas constitucionalizado. Es decir, de un presidente democrático en las formas, aunque convenientemente lejos del voto directo de los ciudadanos, pero muy cercano a un dictador en el fondo, o en el fondo y en las formas, cuando fuera necesario”. Por consiguiente, quejarse de este sistema por que el presidente tiende a ser hegemónico, no respeta la división de poderes y concentra todo el poder, es no comprender que lejos de estar frente a desviaciones personalistas, el sistema fue concebido con esta impronta, afirma Böhmer. Y con la recuperación democrática operada en 1983 y la reforma constitucional de 1994, nada ha cambiado. “…El juego de suma cero sigue siendo el mismo: ganadores que se sienten dueños de la voluntad popular (y por lo tanto de la verdad política) por siempre (y exitosamente consiguen reelegirse) y perdedores que bloquean el paso del oficialismo erosionando su capacidad de gobernar (y exitosamente consiguen derrocar al Ejecutivo antes del fin del término de su mandato)”. Los graves defectos del presidencialismo han sido objeto de tratamiento en numerosas obras y artículos, entre los que sobresale el ensayo compilado por Juan J. Linz y Arturo Valenzuela, “La crisis del presidencialismo” (Alianza Editorial) y el preparado por Carlos Nino, “El presidencialismo puesto a prueba” (Centro de Estudios Constitucionales). En nuestro ensayo titulado “Calidad institucional y presidencialismo. Los problemas no resueltos de Argentina”, (Grupo Editor Latinoamericano, 2008) hemos efectuado nuestro aporte a la crítica del presidencialismo, de modo que nos remitimos a ese trabajo para quedar eximidos de repetir los mismos argumentos. No obstante, como nuestro propósito es ofrecer ahora una visión propositiva, poniendo el énfasis en las ventajas que ofrece el régimen parlamentario, debemos retomar en parte aquella reflexión, pero desde una perspectiva diferente. Es inevitable que al explicar las ventajas del parlamentarismo emerjan, por contraste, las desventajas del presidencialismo. En nuestra opinión, los rasgos más positivos que ofrece el régimen parlamentario son los siguientes: 1) consigue una mayor profundidad democrática al conferir hegemonía al Parlamento; 2) favorece la cultura de los consensos; 3) propicia el reforzamiento del rol de los partidos políticos; 4) ofrece una mayor flexibilidad frente a las crisis de gobernabilidad y 5) es más eficaz en la gestión pública. Abordamos todos estos puntos a continuación. Mayor profundidad democrática Un objetivo básico de las instituciones consiste en establecer un sistema de incentivos que premien los comportamientos acertados y castiguen los comportamientos desacertados. Toda la ingeniería constitucional –y por extensión, también la relativa al funcionamiento de la moderna empresa capitalista- está basada en esta premisa. De modo que si bien las instituciones –como afirma Giovani Sartorino pueden salvarnos de la estupidez humana, al menos pueden ofrecer un sistema de incentivos que neutralicen o limiten el peso de los errores. Desde esta perspectiva, puede establecerse una correlación entre el grado de democracia de un sistema y su mayor capacidad para neutralizar los errores. Un sistema autocrático de gobierno carece de capacidad para corregir los desaciertos consustanciales a una labor humana de enorme complejidad, como es el manejo del poder en una comunidad institucionalmente organizada. El ejemplo más claro y reciente lo encontramos en la súbita implosión del régimen de la Unión Soviética. Habían sido tantas las tensiones acumuladas por un sistema totalitario, incapaz de procesar sus propios defectos, que todo el invento terminó por estallar en una crisis final que nadie hubiera imaginado un año antes, frente a su enorme poderío militar. Por consiguiente, podemos afirmar que a medida que aumenta la profundidad democrática de un régimen político, mayor es su capacidad para digerir los fallos y errores humanos y, a la inversa, a mayor concentración autoritaria del poder, mayor riesgo de fracaso. Las viejas monarquías absolutistas, las dictaduras personalistas al estilo de Fidel Castro, y los presidencialismos hegemónicos, tan bien representados hoy por Hugo Chávez, son regímenes proclives a incurrir en errores políticos cada vez más graves por su incapacidad para procesar, en un debate democrático, sus propias miserias. De allí que con el paso del tiempo y la acumulación de errores, sea inevitable la deriva a formas cada vez más autoritarias. Los sistemas presidencialistas, basados en la división de poderes y en el sistema de cheks and balances, ofrecen defensas suficientes frente a los desbordes autoritarios. Pero el hecho que se inclinen fácilmente a lo que Guillermo O’Donell ha denominado democracias delegativas, pone de manifiesto que pueden llegar a ser tan ineficaces como los gobiernos autoritarios. En nuestro país, el caso más notorio de error gubernamental, provocado por el hiperpresidencialismo, es la famosa resolución 125 que elevó arbitrariamente las retenciones a las exportaciones agrícolas. Por tratarse de un tema que muestra los defectos del presidencialismo in concreto, lo abordamos en un excursus al final de este capítulo. Resta añadir que la tesis que vincula los errores políticos con el autoritarismo ya fue expuesta por Karl Popper en “La sociedad abierta y sus enemigos” (Ediciones Paidós) en un libro que data del año 1943. “Una de las dificultades que debe enfrentar un dictador benévolo –afirma Popper- es la de establecer hasta qué punto los efectos de sus medidas concuerdan con sus buenas intenciones. La dificultad proviene del hecho de que el autoritarismo debe silenciar toda crítica, de modo tal que al dictador benévolo no le será fácil oír las quejas motivadas por sus disposiciones. Pero sin ningún control de este tipo, no tendrá a su alcance medio alguno para averiguar si sus decretos han cumplido el objetivo deseado”. La democracia moderna, a diferencia de los totalitarismos, está caracterizada por ofrecer la alternancia de las élites gobernantes, de modo de que la presencia de una oposición política y parlamentaria estructurada es un ingrediente sustancial del juego democrático. Inclusive, para algunos clásicos, entre los que se encuentra Benjamín Constant, la existencia de un modelo gobierno-oposición representa un mecanismo de limitación del poder superior al que ofrece la clásica separación de los tres poderes. El sistema parlamentario, como su nombre lo indica, refuerza la hegemonía del Parlamento. El primer ministro es un delegado del Parlamento y su actuación es objeto de constante monitoreo desde el lugar de designación. Está siendo vigilado permanentemente y si comete errores graves puede ser cesado de inmediato o destituido por el Parlamento, inclusive por los propios diputados de su partido. El primer ministro debe rendir cuenta semanalmente de su gestión, al responder las preguntas del líder de la oposición y es un miembro más del Parlamento, situado al mismo nivel que el resto de parlamentarios. Por consiguiente, el estilo del sistema parlamentario es más democrático, más llano, muy diferente a la distancia que separa a un presidente del Parlamento, donde acude una sola vez al año, a dar una clase magistral en tono mayestático. Por el contrario, la labor de la oposición en el sistema parlamentario pone permanentemente al Gobierno frente a la obligación de explicarse, a justificar sus acciones y rendir cuenta de los resultados. De algún modo racionaliza el debate que gira entonces sobre las acciones emprendidas, los fallos de diagnóstico y las medidas que se deben adoptar para corregir el rumbo. Por otra parte, en un sistema parlamentario, todos los líderes de la oposición tienen la ocasión de pasar a conducir el Gobierno si consiguen conformar una coalición que les confiera la mayoría absoluta de la cámara. Esto tiene varios beneficios indirectos. Por un lado, obliga a la oposición a realizar una labor constructiva y responsable, que limita el riesgo de la deriva demagógica, dado que en cualquier momento su líder puede ser llamado a ocupar el poder y verse obligado a cumplir con los compromisos públicos asumidos. Por otro lado, la oposición debe tener siempre preparados y dispuestos los equipos de gobierno dirigidos a ocupar los puestos de comando de la Administración pública. No puede improvisar sobre la marcha, y el respaldo de personas técnica y políticamente preparadas contribuye a mejorar la calidad del debate democrático en el seno del Parlamento. Por el contrario, en el presidencialismo, ese debate permanente no se produce. Una vez investido de la banda y el bastón presidencial, el candidato que ha salido triunfante de unas elecciones y ha recibido el premio mayor de la presidencia, puede recostarse tranquilamente en el sillón presidencial dado que tiene cuatro años asegurados de mandato constitucional. Por su parte, el líder perdedor, que no forma parte del Parlamento, debe retirarse a cuarteles de invierno para volver a intentar el desafío cuatro años más tarde, si en el interín no es superado por otro escalador más audaz. Favorece los consensos Una de las ventajas que se atribuye al régimen parlamentario es que favorece los consensos entre los partidos políticos. Es un tema crucial para Argentina, dado que nuestro país carece de un Proyecto Estratégico Nacional, es decir de un acuerdo consensuado alrededor de un set de políticas de Estado que, al ser apoyadas por todos los partidos políticos, se perpetúan en el tiempo y se hacen invulnerables a los ciclos políticos. El tema ha sido abordado en nuestro ensayo “Calidad institucional y presidencialismo” (capítulo VI, “Fijar el rumbo”) de modo que nos remitimos a lo allí expuesto. Pero aquí interesa analizar si es correcta la afirmación de que el sistema parlamentario favorece los acuerdos entre los partidos políticos y propicia una cultura de los consensos. Juan Linz y Arturo Valenzuela (“La crisis del presidencialismo”, op. cit.) no abrigan dudas de que el sistema parlamentario facilita y favorece esos consensos. Afirman que los incentivos políticos, en un sistema parlamentario, conducen a un mayor compromiso político. Las elecciones, en un sistema parlamentario, no siempre otorgan la mayoría absoluta a un partido. En ese caso, sin mayoría absoluta de un partido, el conjunto de fuerzas políticas debe intervenir en una negociación para conseguir la mayoría necesaria para elegir el primer ministro. Los partidos que contribuyen a conformar esa mayoría deben adoptar una actitud conciliadora que permita que la alianza fructifique. El primer ministro designado deberá luego comportarse en forma tal que retenga el apoyo prestado por los diversos grupos parlamentarios. Los partidos coaligados conservan gran influencia porque siempre están en condiciones de restar el apoyo al Gobierno, y propiciar su caída si no lo respaldan frente a una moción de censura presentada por la oposición. Se supone que de este modo, en el juego parlamentario, los partidos políticos van haciendo un aprendizaje que les lleva a diferenciar las políticas de Estado, en las que alcanzan acuerdos con otras fuerzas, de aquellas otras políticas en donde las discrepancias son mayores y los acuerdos no son factibles. “Lo esencial del parlamentarismo puro – afirman Alfred Stepan y Cindy Skach-, es la dependencia mutua. De esta condición definidora se desprenden una serie de incentivos y normas para tomar decisiones con el fin de crear y mantener mayorías de un solo partido o de coaliciones, minimizar conflictos legislativos irreconciliables, evitar que el ejecutivo ignore la Constitución y desanimar todo apoyo de la sociedad política a un golpe militar”. En cambio, en el sistema presidencial, si el presidente es exitoso, los partidos de la oposición “pierden”, (al igual que también “pierden” los rivales del presidente en su propio partido). Por ello es que buscan el fracaso del presidente y la preparación de su gobierno sucesor. En el sistema parlamentario, en cambio, la lógica misma del sistema lleva a la colaboración, al trabajo conjunto de la coalición que sustenta al ejecutivo, al punto que en no pocas ocasiones los líderes importantes de la coalición pasan a ocupar carteras ministeriales. En la terminología que usa Sartori, un sistema parlamentario favorece un accionar más bien centrípeto, mientras que en un sistema presidencial, con sistema multipartidario, hay un accionar más bien centrífugo. En el sistema parlamentario los partidos políticos que compiten en las elecciones deben prever que luego tendrán, muy probablemente, que requerir el concurso de otras fuerzas políticas para formar un gobierno de coalición. Esto les obliga también a suavizar los términos del enfrentamiento preelectoral y prepara un clima favorable a los posteriores acuerdos de gobierno. Esos programas de gobierno son consecuencia de densas negociaciones que obligan a renuncias recíprocas y que culminan en pactos escritos visibles a la luz pública, lo que favorece la transparencia del debate político. La mayoría parlamentaria tiene también que alcanzar luego, con la oposición, acuerdos para la designación de altas magistraturas del Estado (presidente de la República, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Consejo de Radio y Televisión, etc.) Es probable que también se alcancen acuerdos para preservar la burocracia altamente especializada del Estado, de difícil reemplazo. Arturo Valenzuela opina que, en un sistema parlamentario moderno, también se producen burocracias estatales mucho más eficientes, dado que hay una fuerte tendencia a consolidar una burocracia profesional por la vigilancia recíproca que se dispensan los partidos que conforman las coaliciones de gobierno, celosos de evitar que alguno obtenga mayores ventajas. En el sistema presidencialista, en cambio, el presidente llega al cargo acompañado de un inmenso séquito, al que debe luego compensar con cargos políticos. Valenzuela afirma que “en América Latina el abultamiento del Estado ha estado enormemente favorecido por el sistema presidencial. No podemos entender la expansión del Estado en América Latina sin entender esta pugna por el poder, producto del sistema presidencial”. Marcela Virginia Rodríguez (“Sistemas institucionales y dinámica política”, inserto en “El presidencialismo puesto a prueba”, op. cit. ) afirma que “las condiciones estructurales de las instituciones políticas asumen un rol relevante en la determinación de una modalidad más conflictiva o conciliadora de la dinámica política de un determinado sistema institucional y, en este sentido, esta institucionalidad política también constituye un factor fundamental en lo concerniente a una efectiva consolidación democrática”. Si bien el diseño institucional no es el factor exclusivo determinante de la estabilidad o eficacia de un sistema político, es evidente que constituye una variable relevante. Los aspectos institucionales, afirma Rodríguez, mantienen una estrecha relación con cuestiones tales como los rasgos de la competencia política, la forma en que es ejercido el poder, las relaciones entre los partidos y de la dirigencia con la sociedad, y las vías de resolución de conflictos. Cuando los expertos investigan el comportamiento del sistema presidencial, coinciden en que hay una estructura de interacción que propicia un juego de “suma cero”, en virtud del cual “el ganador se lleva todo”. Dado el carácter unipersonal del poder ejecutivo, el “premio mayor” de la presidencia es adjudicado en las elecciones a un solo partido político, de modo que esta situación no favorece una mayor distribución del poder. Con el agravante, como señala Linz, de que los ganadores y perdedores quedan fijamente establecidos para todo el período que dure el mandato presidencial. Durante ese lapso de tiempo, no existe espacio institucional para que fructifiquen acuerdos, alianzas o coaliciones y los perdedores deben esperar el fin del mandato presidencial para que se renueven sus opciones. Por tal motivo, las elecciones presidenciales revisten una trascendental importancia, dado que la adjudicación del premio mayor da lugar al control de enormes recursos políticos (nombramiento de funcionarios, manejo de los fondos presupuestarios, del crédito oficial, etc.) y permite, de algún modo, prolongar luego la permanencia en el poder. Por este motivo, existe un incremento de las tensiones entre los partidos políticos que compiten por el premio y que buscan la polarización del electorado. Linz añade que el carácter de suma cero del sistema presidencial acrecienta en el detentador del poder la sensación de que ha sido investido por el conjunto del pueblo y no sólo por una fracción del cuerpo electoral. Aumenta así la tendencia al autoritarismo progresivo, un fenómeno analizado por Ralf Dahrendorf (“Después de la democracia”, Ed. Crítica) que encuentra en ciertos gobiernos unos rasgos populistas debido a liderazgos que desprecian la política, los partidos y el debate parlamentario y que prefieren recostarse en la inasible voluntad popular para reivindicar su legitimidad. Actúan como si la base de su legitimidad consistiera en la relación directa con el pueblo en lugar de utilizar la mediación de las instituciones de la democracia. Es evidente que este modo de actuar se halla en sintonía con una tendencia bastante extendida en la modernidad, consistente en convertir a los líderes políticos en celebridades mediáticos, donde importa más el atractivo popular que las ideas. El peligro que observa Dahrendorf es que estos modos de ejercer el poder conducen lentamente a una situación de autoritarismo progresivo. No es algo que pase en un instante, en el momento en que el líder conquista el poder, sino que es un proceso lento, durante el cual el pueblo comienza poco a poco a aceptar que las decisiones no se tomen a través del debate parlamentario sino de modo menos transparente y muy personalizado. Un fenómeno demasiado frecuente en América latina y que, en nuestra opinión, está estrechamente vinculado a los rasgos autoritarios que fomenta el presidencialismo. Esta dinámica de confrontación se percibe tanto en la época de campañas electorales como luego, en el ejercicio del poder, cuando el presidente se considera investido de un “rol histórico”. La dinámica política, en un sistema parlamentario, es completamente diferente a la que resulta del sistema de juego de suma cero. Las elecciones no siempre otorgan a un partido la mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. Generalmente los escaños se distribuyen entre una variedad de partidos que deben luego intervenir en una negociación para designar al primer ministro. Esto obliga al partido mayoritario a adoptar una actitud conciliadora frente a los otros partidos y a repartir premios menores entre las fuerzas aliadas, brindando acceso a cargos ministeriales u otros espacios de poder. Luego, la posibilidad de verse sometido a una moción de censura, obliga al primer ministro designado a conservar la buena relación con los partidos aliados evitando las áreas de confrontación. Esta necesidad objetiva favorece el desarrollo de una mayor capacidad para el consenso y el acuerdo político. En vez de una dinámica de confrontación y bloqueo, la dinámica del sistema induce a la adopción de políticas de conciliación y acuerdo. Las actitudes de obstrucción y falta de cooperación parlamentaria pueden ser severamente juzgadas por los ciudadanos. Lijphart (op. cit.) señala que el presidencialismo es enemigo de los compromisos de consenso y de pacto que puedan ser necesarios en períodos de crisis, en tanto que la naturaleza del sistema parlamentario favorece las coaliciones frente a este tipo de situaciones. El presidencialismo, al concentrar el poder en una sola persona, no ofrece margen para la negociación y el acuerdo, mientras que la naturaleza colegiada de un sistema parlamentario ofrece mayores opciones para compartir el poder. Cabría aquí añadir que la concentración del poder en una sola persona hace que el presidencialismo sea más vulnerable a las presiones corporativas y a las negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que en un sistema parlamentario, la existencia de coaliciones y cuerpos colegiados dificulta la intervención de los lobbies. De igual modo, la personalización del poder es más proclive a los cambios drásticos de las políticas públicas, mientras la existencia de coaliciones exige un ejercicio más responsable y cauto del poder. Finalmente, cabe señalar que la facultad de disolver el Parlamento, que en los sistemas parlamentarios se confiere al primer ministro, actúa como poderoso incentivo para preservar las coaliciones mayoritarias, dado que los partidos que la conforman corren el riesgo de perder su único recurso, que es el número de escaños, si se convoca a nuevas elecciones. En definitiva, no puede existir ninguna duda acerca de la cantidad enorme de incentivos que ofrece el sistema parlamentario para estimular el compromiso, el acuerdo, los consensos, y generar, en definitiva, un clima más propicio para el debate y la aceptación del pluralismo democrático. Carlos S. Nino, en “El presidencialismo puesto a prueba” (Centro de Estudios Constitucionales, pág. 75) participa de la idea de que un sistema parlamentario realza la discusión basada en programas, debido a que las políticas de gobierno están determinadas por el consenso alcanzado entre partidos que tienen diversas posturas ideológicas. “El Parlamento, con su carácter abierto, público e igualitario, se convierte en el verdadero foro de discusión pública, en el que el gobierno debe exponer cotidianamente de igual a igual a la crítica de la oposición sobre cada medida de gobierno a la vista de toda la opinión pública. Esto se echa totalmente de menos en la Argentina, donde el Congreso ha dejado de ser el ámbito donde se discuten las cuestiones que más interesan a la población: los grandes agentes del proceso político – los miembros del ejecutivo- o no concurren al Congreso con la periodicidad debida, o si lo hacen adoptan una actitud imperial –como el presidente cuando inaugura las sesiones- o con cierta condescendencia ante los legisladores; estos mismos, generalmente no están lo suficientemente bien informados como para hacer interpelaciones efectivas y se limitan a extensos y vagos discurso. Generalmente los temas son discutidos con mucha diferencia temporal respecto del momento en que el problema se suscitó y despertó el interés de la opinión pública y los debates parlamentarios no son suficientemente difundidos. Esto hace que el verdadero locus de la discusión pública en la Argentina no sea el recinto parlamentario sino cualquier lugar en que el presidente se digne hacer sus breves y cortantes declaraciones a la prensa – generalmente en el curso de algún desplazamiento majestuoso- o los programas periodísticos en la televisión”. Naturalmente, señala Nino, el deterioro del debate público que se observa en Argentina no está sólo determinado por la dinámica del sistema presidencialista. Influye también la calidad de los legisladores, la fortaleza de los partidos políticos, las regulaciones internas de las Cámaras, el rol de los medios de comunicación y la aceptación cultural, por parte de la sociedad, de la inexistencia de un debate previo, mediante audiencias públicas, cuando se adoptan medidas de gobierno. En cualquier caso, afirma, “un sistema como el hiperpresidencialismo que caracteriza a la organización del poder en la Argentina, se aleja considerablemente de las exigencias de la concepción deliberativa de la democracia”. Giovani Sartori (CEP, mesa redonda del 7.9.90, Santiago de Chile) ha puesto en duda la afirmación de que el parlamentarismo atenúa siempre y en todos los casos la confrontación política. Considera que hay otras variables, tan o más importantes, que influyen sobre la moderación y estabilidad de un régimen político, como son el número de partidos políticos, su grado de disciplina y el nivel de polarización ideológica que existe en la sociedad. Para Sartori la situación óptima se presenta cuando existe un número reducido de partidos políticos –dos, tres o cuatro- dado que cuanto mayor sea el número de participantes en una coalición, mayor será el número de disputas. Sostiene, asimismo, que los regímenes parlamentarios requieren un grado fuerte de disciplina partidaria, algo que no es fácil encontrar en América latina. En este sentido señala que mientras los sistemas presidenciales pueden funcionar mejor sin disciplina –lo que permite que los presidentes que no tiene una mayoría suficiente puedan comprar votos- , los sistemas parlamentarios sin disciplina degeneran en la senda de la Tercera y Cuarta Repúblicas de Francia. Finalmente, considera que la variable crucial es el grado de polarización ideológica. Cuando el grado de polarización es bajo y no existen partidos antisistema fuertes, existirá una competencia centrífuga y cualquiera que sea la naturaleza del conflicto en la sociedad siempre será susceptible de resolución. Carlos Nino, por su parte, en la señalada mesa redonda, afirma que en un sistema bipartidista - como en el caso inglés o, probablemente, en el argentino- el partido de la oposición prefiere siempre la confrontación, para desgastar con la crisis al primer ministro y jugar a reemplazarlo. En su opinión, el partido de la oposición no tiene incentivos para colaborar con el Gobierno y su accionar discurre más por la senda de la confrontación y del bloqueo a las iniciativas oficiales. Pero entonces estaríamos más bien ante un riesgo del bipartidismo, más que frente a un problema del régimen parlamentario. Un ejemplo lo encontramos en España, en la situación creada en marzo de 2004, cuando la pérdida inesperada de las elecciones por el Partido Popular, debido al atentado del 11-M en la estación de Atocha, elevó a niveles sorprendentes el grado de crispación entre el PP y el PSOE. Considerando este caso, cabría pensar que frente a situaciones políticas excepcionales, que tensionan en exceso al electorado, -como ha sido la participación española, sin aval del Parlamento, en la guerra de Irak- es previsible que los sistemas institucionales poco pueden hacer. No obstante, debe señalarse que si bien el nivel de confrontación entre los partidos mayoritarios en España fue entonces elevado, al mismo tiempo y en forma paralela, el presidente Zapatero debía realizar una intensa labor de concertación con los pequeños partidos, como Izquierda Unida, que apoyaban su gobierno. Esta necesidad de atender su frente interno, le llevó luego a adoptar medidas consideradas progresistas, como legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, incentivar la participación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, hacer más fácil la disolución del vínculo matrimonial o propiciar una nueva legislación despenalizadora del aborto. De manera que en una sociedad compleja no es posible establecer leyes de contenido demasiado general. Las circunstancias políticas influyen sobre las instituciones y las instituciones no pueden dejar de reflejar la vida política. De allí que los cambios institucionales no hacen milagros ni se puede depositar en ellos expectativas desmesuradas imaginando que nos ponen a cubierto de cualquier acontecimiento inesperado. Lo que consiguen es mejorar el promedio estadístico, es decir elevar la eficacia general del sistema. Reforzamiento del rol de los partidos La democracia que conocemos hoy es la democracia representativa. La democracia directa, que experimentaron algunas ciudades de la antigua Grecia, no parece posible en las masificadas sociedades modernas. Existe una dificultad física evidente y no podemos imaginar hoy al pueblo continuamente reunido en el ágora para resolver los asuntos públicos. Pero a la dificultad física se suma también una dificultad lógica: ¿Cómo convertir una opinión variada, dispersa y compleja en una decisión práctica y operativa? En esta labor de reducción de la complejidad, que consigue la democracia representativa, veremos que juegan un rol destacado los partidos políticos. En el juego democrático existe una enorme dificultad para alcanzar una decisión única, que satisfaga a todos los participantes. La regla de la mayoría puede servir para legitimar una decisión política, pero no permite reducir la complejidad ni incorpora la voluntad de las minorías. La democracia representativa, en cambio, mediante el uso de una serie de mecanismos o prácticas, permite o facilita la participación política, consiguiendo el objetivo de reducir la complejidad. Los medios actuales a través de los cuales se consigue cribar la opinión ciudadana hasta alcanzar un núcleo duro que queda incorporado a una norma jurídica son variados y operan en diferentes planos. Por un lado tenemos la acción de los medios de comunicación, que al tiempo que informan, favorecen el debate intelectual entre las distintas propuestas en juego. Pero sin duda, el medio más eficiente de reducción de la complejidad se consigue a través de la labor de los partidos políticos, que condensan en un programa las apetencias y deseos de sus militantes. Naturalmente, no todos los afiliados estarán de acuerdo con la opinión expresada por el partido en todos y cada uno de sus pronunciamientos pero, en ese juego de renuncias parciales, se consigue una adhesión alrededor de lo que se considera el núcleo fundamental. Las elecciones, permitiendo que los votantes elijan a sus representantes políticos y aprueben ciertos programas rechazando otros, constituyen el medio habitual para seleccionar el sesgo que adoptarán las políticas públicas. Finalmente, en el Parlamento, órgano representativo de la legitimidad popular, se conseguirá, a través del trabajo en las comisiones parlamentarias, obtener el mínimo común denominador que permita el mejor equilibrio entre los intereses en juego. El resultado final será una ley, que una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para todos. Nunca se destacará suficientemente el importe rol de los partidos políticos en las democracias representativas modernas. Ellos son los que proporcionan, en las actuales sociedades complejas, los canales de transmisión de las necesidades y preferencias sociales; son los que sistematizan las demandas reconvirtiéndolas en programas coherentes de acción políticas; y son los que proporcionan la lista de candidatos para conformar los equipos para la alta gestión política. Obviamente, todo esto sólo es posible cuando los partidos políticos funcionan, son una realidad constatable y tienen vida propia. Algo que no sucede en nuestro país. En Argentina, como lo prueban tantos hechos recientes, el enemigo público de los partidos políticos ha sido el presidencialismo. El uso de los fondos presupuestarios para quebrar las lealtades partidarias, el adelantamiento precipitado de las elecciones por razones de oportunidad, -lo que impide la realización de elecciones internas al tiempo que favorece el uso del dedo presidencial para componer las listas de candidatos- y la moda de las “candidaturas testimoniales”, con la dificultad para reconocer quienes serán en definitiva los encargados de la gestión política, son algunas de las piedras que el sistema presidencial ha colocado en el camino de los partidos políticos. Estos datos sugieren la presencia de una suerte de ley que rige la política en el marco del presidencialismo: existe una relación inversa entre el poder que ostenta el presidente y el poder que se reserva a los partidos políticos. En el marco de un presidencialismo hegemónico, el más interesado en reducir el poder de los partidos políticos es el presidente que, de esta manera, acumula mayor poder de decisión en sus manos. El hecho de que el presidente haya sido plebiscitado en una elección popular, favorece la relación directa entre el líder y la sociedad y de este modo se desvanece el rol de mediación de los partidos políticos. El presidente elegido popularmente cree que representa al pueblo, cuando en verdad sólo representa a una parcialidad que lo ha votado, algo que se torna más visible en el sistema parlamentario. El modelo shumpeteriano de democracia competitiva entre partidos opera con menos fuerza en un sistema presidencial. Se olvida así que la calidad de la democracia representativa está directamente relacionada con el nivel de calidad de los partidos políticos. Sin partidos políticos sólidos, consolidados, con intensa vida interna y funcionamiento democrático, queda obturado uno de los canales fundamentales para trasladar la voluntad ciudadana. Se dificulta el rol de control democrático que cabe ejercer a la oposición y disminuyen las posibilidades de contar con una alternativa de recambio para posibilitar la circulación de las élites políticas. Ralf Dahrendorf (op. cit. pág.108) se lamenta de la pérdida de la discusión informada y ponderada sobre las grandes cuestiones, que era la función que tradicionalmente habían venido cumpliendo los parlamentos. Añade que “cuanto más se debilitan los parlamentos, perdiendo este papel, menores son las oportunidades para el debate democrático y más poderes impropios son asumidos por los nuevos intermediarios. El populismo estimula voluntariamente este proceso, apelando a sentimientos populares presuntos o reales, más o menos profundos. Este ha sido siempre la base de cualquier política antidemocrática: utilizar al pueblo contra los derechos del pueblo; utilizar al pueblo para sustraerle su derecho al autogobierno. En tiempos en que la mediación de los parlamentos y de los partidos es tan débil, esta tentación es especialmente fuerte”. Ahora resta analizar si el sistema parlamentario favorece la existencia de partidos fuertes, es decir ideológicamente cohesionados, disciplinados y con intensa vida interna. En general, afirma Sartori, existe acuerdo en que el sistema parlamentario requiere la existencia de partidos cohesionados y relativamente disciplinados. “Dicho de otra manera, con partidos indisciplinados los sistemas parlamentarios se convierten en sistemas de asambleas no funcionales (“Ingeniería constitucional comparada”, pág. 194). Pero, la pregunta es si el sistema parlamentario puede favorecer la existencia de partidos adaptados al parlamentarismo, es decir partidos que tienen suficiente cohesión y disciplina. Para Sartori, sorprendentemente, la respuesta es que no: “la cohesión y disciplina partidista (en las votaciones parlamentarias) nunca ha sido una consecuencia de los gobiernos parlamentarios. Si un sistema se basa en las asambleas fragmentadas, ingobernables y emocionales, por su propia inercia seguirá tal cual es”. En relación con Argentina, hace la siguiente afirmación: “…los partidos argentinos no son partidos “sólidos”. Lo que los mantiene unidos y actualmente produce esa unión es el sistema presidencial, esto es, la abrumadora importancia de ganar un premio indivisible: la presidencia”. No compartimos la tesis de Sartori, probablemente muy influenciada por su decepción frente a los problemas del sistema parlamentario italiano y un cierto pesimismo acerca de la posibilidad de que las democracias latinoamericanas puedan abandonar sus formas presidenciales. En nuestro caso, por el contrario, nos sentimos muy traccionados por el ejemplo de la transición en España y el éxito indudable de su sistema parlamentario. Los partidos políticos españoles habían permanecido ilegalizados durante 40 años de dictadura franquista, período en el que debieron operar bajo mínimos, realizando labores reducidas en condiciones de extrema precariedad. No obstante, no bien se restableció la democracia, pudieron rápidamente reorganizarse y adaptarse cómodamente al funcionamiento del sistema parlamentario. Estamos convencidos de que ha sido justamente la labor parlamentaria, en el marco de un sistema que obliga a la competencia permanente entre los partidos, el factor fundamental para su desarrollo y consolidación. La coherencia ideológica y la disciplina interna se consiguen como un subproducto de la labor parlamentaria, que en las sociedades mediáticas deben realizar bajo la mirada escrutadora de los medios de comunicación. La experiencia demuestra que los partidos que carecen de coherencia y muestran una imagen de división interna, reciben luego el castigo de los ciudadanos en las urnas. Ahora bien. Esta exhibición de fuerza, esta puesta en escena permanente, se consigue en el juego parlamentario sólo cuando los partidos están sometidos –al igual que sucede con las empresas en el mercado- a un intenso juego competitivo. En este sentido, debe señalarse que cualquier influencia estatal en favor de determinados partidos, distorsiona las reglas de la competencia. Por tal razón, el Estado debe mantener una estricta neutralidad frente a los distintos partidos, un hábito democrático no demasiado arraigado en Argentina, donde el sistema presidencialista favorece el uso de los recursos públicos para ganar fidelidades políticas. Por la misma razón, la neutralidad del Estado se preserva también cuando ninguno de los partidos se identifica con la totalidad del pueblo o se asume como el único y auténtico intérprete de la voluntad popular. Flexibilidad ante las crisis En la teoría política latinoamericana se han escrito muchas páginas acerca de la conveniencia de incorporar un fusible para preservar la institucionalidad del sistema presidencialista. La reforma constitucional de 1994, en Argentina, se hizo bajo la premisa, que luego se demostró errónea, de que con la figura del jefe del Gabinete se alcanzaba ese objetivo. Esta preocupación era comprensible en las épocas en que el poder pretoriano condicionaba el funcionamiento de las instituciones políticas. En la actualidad, sin embargo, como luego expondremos, predomina una perspectiva más amplia. Frente a la rigidez del presidencialismo, tradicionalmente se ha invocado la mayor flexibilidad que presenta el sistema parlamentario para afrontar las crisis políticas. Efectivamente, no puede haber dudas de que el sistema parlamentario ofrece una mayor flexibilidad política, dado que cualquier crisis da lugar a un simple cambio de Gobierno, sin que se erosione la base institucional del sistema. En este sentido se debe tener presente la importante diferencia que media entre la estabilidad del régimen y la estabilidad del Gobierno. Un régimen parlamentario estable soporta perfectamente los cambios de Gobierno sucesivos. Ahora bien. En una época donde el poder pretoriano se ha retraído, la flexibilidad se puede entender también de otro modo: como la capacidad de un sistema para adaptarse a los cambios de opinión del electorado o a las más variadas y diversas situaciones políticas que se pueden presentar. En el sistema parlamentario el ejecutivo se entiende que es un mero delegado del legislativo. Si la mayoría parlamentaria cambia como resultado de una elección, ese cambio se traduce de inmediato en un cambio de la coalición que da sustento al Gobierno y puede dar lugar a la sustitución del ejecutivo. La coherencia entre ejecutivo y legislativo se mantiene. Algo que no acontece con el sistema presidencialista. En el sistema presidencialista, como el mandato del presidente es rígido, el resultado de una elección en la mitad de mandato puede dar lugar a una situación peculiar, que la teoría política denomina de gobierno dividido. Se entiende que existe un gobierno dividido cuando el partido que detenta el control de la rama ejecutiva pierde el control sobre una o ambas ramas legislativas. Es una situación que se presenta habitualmente en los sistemas presidencialistas después que tienen lugar las elecciones a mitad del término de mandato presidencial, para renovar parcialmente las cámaras. Si el resultado electoral es adverso al oficialismo y los partidos de la oposición obtienen una mayoría en alguna de las cámaras, estamos ante un caso de gobierno dividido. Una situación que padeció De la Rúa después de la renovación de las cámaras, en octubre de 2001, cuando el justicialismo consiguió una mayoría amplia en senadores y diputados. Según Gianfranco Pasquino (“Sistemas políticos comparados”, op.cit.), al menos desde el punto de vista teórico, cuando una de las cámaras tiene una mayoría de un color político contrario al presidente, se generan varios problemas. Como ni el presidente ni el Congreso consiguen producir las políticas públicas que desean, se produce un bloqueo recíproco; esto da lugar a un alto nivel de conflicto político y a una legislación inadecuada, fruto de transacciones y compromisos; existen múltiples actores con poder de veto y aumenta el estado de crispación, con el riesgo de que el presidente acuda a las apelaciones retóricas, mediáticas y populistas, seguidas de la sobrerreacción del Parlamento. Alfred Stepan y Cindy Skach (“Presidencialismo y parlamentarismo en perspectiva comparada”, en Linz, Juan y otro, op.cit. pág. 203) afirman que muchas democracias nuevas han elegido el presidencialismo bajo la falsa creencia de que así se configuraba un ejecutivo fuerte. Pero según sus datos, las democracias presidenciales tuvieron mayorías legislativas afines menos de la mitad del tiempo de mandato y el resto del tiempo han convivido bajo conflictos permanentes. “¿En cuántas ocasiones tuvieron necesidad –se preguntan- esos ejecutivos de gobernar por decreto ley –al borde del constitucionalismo- con el fin de implementar los planes de reestructuración económica y austeridad que consideraban necesarios para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo?”. Dado que los presidentes y las legislaturas tienen mandatos separados y rígidos, y los presidentes, más de la mitad de las veces se sienten frustrados en el ejercicio de su poder, al tropezar con una mayoría legislativa que bloquea sus iniciativas, terminan saltándose los límites constitucionales y gobernando por decretos leyes. Otros analistas, en cambio, sostienen que el gobierno dividido no es un inconveniente y debe ser asumido como un simple acontecimiento del devenir institucional. El efecto más probable, aseguran, es que el presidente se vea en la obligación de negociar con las cámaras, y el resultado es que las políticas públicas que se adopten resulten más cercanas a las preferencias complejas de los ciudadanos que las basadas exclusivamente en la voluntad presidencial. El ejemplo al que se acude es el de Estados Unidos, donde varios presidentes norteamericanos debieron gobernar sin contar con el apoyo parlamentario, sin que el hecho diera lugar nunca a una crisis institucional. Señala Sartori (op. cit. pág. 103) que durante casi un siglo y medio, la práctica norteamericana fue la del “gobierno unido”, es decir que el mismo partido político controlaba el ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, desde la presidencia de Eisenhower -1954- el presidente norteamericano se ha visto frecuentemente frente a una situación de gobierno dividido. Desde 1955 hasta 1992, el gobierno estuvo dividido durante 26 de los 38 años. Diversos politólogos, como David Mayhew (en “La democracia dividida”, James A. Thurber, Heliasta) afirman que la existencia de un gobierno dividido no ha sido obstáculo para la aprobación de la legislación más importante. Es cierto que la peculiaridad del sistema norteamericano, donde predominan fuertemente los intereses locales, le ha permitido al presidente negociar el apoyo de senadores o legisladores del partido rival. Pero como señala Sartori, el sistema estadunidense ha funcionado a pesar de su Constitución. “En la medida en que puede seguir funcionando requiere, para destrabarse, de tres factores: falta de principios ideológicos, partidos débiles e indisciplinados y una política centrada en los asuntos locales. Con estos elementos un presidente puede obtener en el Congreso los votos que necesita negociando (horse trading) favores por los distritos electorales. Quedamos finalmente con la institucionalización de la política de las componendas, lo que no es nada admirable”. Añade que esta política del menudeo, en un Parlamento donde los legisladores se desempeñan como cabilderos de sus distritos electorales, convierte a las mayorías parlamentarias en algo voluble y vaporoso. Como se percibe, un juego que nos resulta bastante familiar en Argentina. Por consiguiente, la ventaja del parlamentarismo consiste en que el problema del gobierno dividido no se presenta. El ejecutivo actúa como delegado del Parlamento y siempre cuenta con la mayoría parlamentaria que le ha dado origen. Si esa mayoría cambia, mediante una moción de censura provoca el cambio del ejecutivo, conservando de este modo la coherencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esto nos sitúa frente a una nueva reflexión, que abordamos a continuación, y en donde la estabilidad se vincula con la eficacia en la labor de gobierno. Mayor eficacia Generalmente se define la eficacia como la capacidad de un sistema para conseguir sus objetivos. A diferencia de la eficiencia –la utilización de menores recursos para lograr un mismo objetivo-, en la eficacia se atiende fundamentalmente a los resultados y se hace referencia al mayor o menor éxito en conseguir los objetivos que se proponen. En el terreno de la política, la idea de eficacia se vincula con el concepto de gobernabilidad. La gobernabilidad viene a significar la capacidad del gobierno para conseguir que sus decisiones políticas se cumplan. Tradicionalmente se ha considerado que la gobernabilidad está vinculada a la fortaleza de un gobierno. Los sistemas presidencialistas fuertes, por ejemplo, parecían ofrecer mayor eficacia a la hora de combatir la anarquía, de allí que fuera el modelo elegido por la generación del ’37. Pero hoy la fortaleza de un gobierno no consiste en imponer soluciones de un modo autoritario, sino en obtener los consensos que permitan que sus políticas sean objeto de general aceptación. El intelectual que abordó la necesidad de trabajar sobre la idea del consenso social fue el marxista italiano Antonio Gramsci, al introducir su concepto de hegemonía, a mediados del siglo pasado. A diferencia del partido leninista, el “partido nuevo” de Gramsci, en la medida que pretendía ser la fuerza hegemónica de una formación social vasta y compleja, expresión de la diversidad de clases, requería un sistema institucional que permitiera y facilitara el debate interno en el que todos los afiliados debían participar activamente. El partido, como pegamento de un nuevo bloque histórico de fuerzas políticas y movimientos sociales, en tanto prefigura la nueva sociedad, asume en su interior la misma práctica de la democracia en general. Y hacia el exterior, dada la fortaleza de la sociedad civil en las sociedades modernas, la lucha política no puede sino tomar la forma de una “guerra de posiciones”: el Estado (la sociedad política) es sólo una trinchera avanzada, detrás de la cual existe una robusta cadena de fortalezas y casamatas (la sociedad civil). Por consiguiente, un partido político, si aspiraba al poder, debía antes que alcanzar el poder gubernativo, desarrollar la capacidad para convencer al conjunto de la sociedad civil. En la actualidad, el concepto de hegemonía ha sido recogido de algún modo por el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, quien utiliza la expresión poder blando (soft power) para describir la habilidad de un actor político para incidir en las acciones de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos. Si bien la expresión está referida al plano internacional -para diferenciarla del poder duro, es decir la acción militar o económica meramente coercitiva- tiene también aplicación en el plano interno para aludir a los métodos sutiles de la persuasión a través del diálogo y el convencimiento basados en el peso argumental de las propias ideas. Por consiguiente, la gobernabilidad, entendida desde una perspectiva moderna, consiste en la capacidad de un gobierno para convencer a la sociedad civil de la justicia de sus políticas, y hacer luego una aplicación imparcial de la ley, sin concesiones a los grupos privados de presión o a los buscadores de rentas injustificadas. Afirma Linz (op. cit.) que la eficacia de un sistema político radica en la capacidad para encontrar las soluciones más satisfactorias de los conflictos básicos que surgen inevitablemente en circunstancias no previstas. Es probable que la estabilidad del gobierno –no sólo del régimen- sea considerada un valor, dado que permite que alcancen a desarrollar todos sus efectos las políticas que se ponen en marcha. A esto se refieren quienes invocan permanentemente la necesidad de preservar la gobernabilidad. Pero cuando la acumulación de errores es grande, hasta los integrantes del partido en el poder pueden sentir la necesidad de oxigenar la vida política. Esto puede dar lugar, en el sistema parlamentario, al acomodamiento de las alianzas que conforman la coalición gobernante y llegar, inclusive, a la sustitución del líder que ocupa el ejecutivo. En el Estado de derecho, el poder reside en el pueblo, y se ejerce a través de representantes elegidos democráticamente en elecciones libre y competitivas, periódicamente repetidas. En el momento de la elección los representantes elegidos popularmente adquieren lo que se denomina legitimidad de origen. Esa legitimidad de origen es muy importante, al punto que es el dato que habitualmente se toma en consideración para saber si un Estado es democrático. Pero si bien es una condición necesaria, no es suficiente para definir a un Estado como representativo. El Estado representativo de derecho tiene que tener también una legitimidad de ejercicio, que si bien está estrechamente vinculada a la legitimidad de origen, no coincide con ella. La legitimidad de ejercicio se adquiere y se confirma a lo largo del mandato del ejecutivo, mediante una actuación que tiene lugar en ejercicio regular de las funciones otorgadas por la Constitución. Este segundo momento de legitimidad no es tan espectacular como el primero, pero no por ello es menos importante. En un régimen presidencialista el presidente recibe en la práctica un cheque en blanco, que puede llenar luego con cualquier contenido. Se pierde así la practicidad de comprobar su desempeño mediante el análisis de la legitimidad de ejercicio. Lo absurdo de esta situación se pone de relieve si, haciendo un mínimo esfuerzo imaginativo, nos situamos en un escenario familiar, por ejemplo, cuando una empresa designa a un gerente y lo coloca al frente de cualquier explotación industrial o comercial. Imaginemos que el gerente de marras demuestra en los hechos una notoria incapacidad para gestionar la sociedad y comete graves desatinos que la ponen al borde de la quiebra. ¿Qué opinaríamos si una ley estableciera que el plazo mínimo de mandato de los gerentes es de cuatro años y durante ese período no pueden ser despedidos? Esa imposibilidad de “despedir” a los malos gestores es, justamente, uno de los problemas mayores del presidencialismo. Por consiguiente, si desligamos el concepto de gobernabilidad de la tradición conservadora y autoritaria y lo vinculamos con las modernas ideas de la hegemonía y el soft power es indudable que el sistema parlamentario ofrece mayores garantías para que el debate democrático se lleve a cabo y no sea eludido mediante atajos como acontece tan habitualmente con el presidencialismo. Debemos nuevamente acudir al ejemplo tan ilustrativo de la famosa resolución 125. ¿Hubiera incurrido el gobierno en los errores cometidos si el tema hubiera sido objeto de un sereno y profundo debate previo en el Congreso? ¿Ha sido el atajo de la resolución administrativa –como lo son habitualmente los decretos de necesidad y urgencia- fallos ocasionales del presidencialismo debido a la ceguera de los operadores políticos, o hay algo en el sistema que estimula permanentemente el uso arbitrario del poder presidencial? Quienes participamos de la idea de que el sistema presidencialista fue concebido como una fórmula relativamente autoritaria para combatir la anarquía de principios del siglo XIX, estamos convencidos de su actual obsolescencia. Esa facilitad que ofrece para acudir a la imposición más que al convencimiento, lo convierte en un régimen notoriamente ineficaz para el manejo político de las modernas sociedades complejas. En la medida que el sistema parlamentario relativiza el poder, al dotar de mayor relevancia a las autoridades intermedias, entre ellas la del Parlamento y los partidos políticos, disminuyen los niveles de incertidumbre y la política se vuelve más previsible. En esto consiste la ventaja de la deliberación parlamentaria, que permite corregir las preferencias basadas en la falsa información, mostrar las inconsistencias de algunas elecciones u ordenar las políticas según una jerarquía racional. Cuando no existen filtros que permitan cribar las preferencias, aumenta el riesgo de que se seleccionen políticas inconsistentes. Por otra parte, la estabilidad de las reglas de juego favorece el clima necesario para estimular las inversiones a largo plazo. Las empresas encuentran un clima más favorable y se alejan los riesgos de los imprevistos golpes de timón tan característicos del presidencialismo. Alfred Stepan y Cindy Skach en “Presidencialismo y parlamentarismo en perspectiva comparada” (op. cit. pág. 185), después de hacer un estudio comparativo entre gobiernos del mundo entero, brindan una explicación de por qué el marco constitucional del parlamentarismo ofrece más apoyos para consolidar una democracia: “ su mayor propensión a que los gobiernos tengan mayorías que puedan hacer cumplir sus programas; su mayor capacidad para gobernar en un medio multipartidario; su menor propensión a que los ejecutivos gobiernen traspasando el límite de la Constitución; su mayor facilidad para destituir al jefe de un ejecutivo que lo haga; su menor susceptibilidad a un golpe militar; y su mayor tendencia a asegurar carreras largas dentro del partido o el Gobierno, lo que añade experiencia y confianza a la sociedad política” . El presidencialismo absoluto Estrechamente vinculado con el tema anterior, no es fruto de la casualidad que hayan aparecido en Argentina, en forma simultánea, varios ensayos que cuestionan el sistema presidencialista. Un nutrido grupo de intelectuales -“provocados” en esta ocasión por Ricardo Ferraro y Luis Rappoport- han desgranado sus opiniones acerca de los excesos del ejecutivo argentino en un atractivo trabajo colectivo titulado “Presidencialismo absoluto y otras verdades incómodas” (Editorial El Ateneo). El ensayo comienza con una pregunta “incómoda” pero inevitable: “¿A qué se debe la precariedad de nuestras instituciones? ¿Qué explica la endeblez de la gestión estatal y –en forma genérica- la de la acción colectiva?”. A partir de allí se formulan diez afirmaciones “provocadoras” que se lanzan como hipótesis o diagnósticos sobre determinados aspectos de la realidad argentina. Para los autores, la reforma constitucional de 1994, abrió fisuras que permiten gobernar mediante simples decretos de necesidad y urgencia, sorteando el rol de control del Parlamento. Como en las viejas monarquías absolutas, muchos parlamentarios deben su carrera política a los favores del presidente-rey o bien a los gobernadores provinciales. De esta manera, estos parlamentarios no tienen voluntad ni incentivos para ejercer su labor de control. En el trasfondo del presidencialismo sigue aleteando la famosa frase de Bolívar: “Los nuevos Estados de la América antes española necesitan, reyes con el nombre de presidentes”. En opinión de Roberto Gargarella -un politólogo “provocado” que desde hace años vierte fuertes críticas al presidencialismo- nuestro marco institucional puede ser definido en términos de hiperpresidencialismo. Mientras que en la democracia es deseable la deliberación y construcción colectiva, el sistema presidencialista no incentiva la cooperación colectiva. Las fuerzas políticas luchan encarnizadamente por ganar el premio mayor, dado que perder supone perderlo todo. Si han perdido se preparan para la próxima puja electoral, tratando de desgastar al ganador y, si las circunstancias se cuadran, inclusive “destituirlo” antes de que complete su mandato. En relación con la remanida “falta de oposición”, Gargarella opina, con acierto, que el sistema presidencialista parece diseñado para desalentar el disenso, la oposición y la crítica. Es tan grande la disponibilidad de recursos, tanto materiales como simbólicos, a disposición del presidente, que la oposición siempre quedará opacada. El manejo discrecional de los recursos presupuestarios hace que todos sepan, especialmente en las provincias, que tomar una actitud hostil a los deseos del presidente, puede tener consecuencias devastadoras. Otro tema que los autores abordan, estrechamente vinculado con el anterior, es la dificultad del presidencialismo para construir un Estado eficiente y racional. Una Administración pública profesionalizada e independiente, condicionaría el uso absoluto del poder. No obstante, como opinan los autores del ensayo que comentamos, es indudable que Argentina necesita contar urgentemente con un aparato de gestión de los bienes públicos, dirigido por funcionarios eficientes, seleccionados por mérito y no por el burdo clientelismo. Para los autores, la Argentina está enferma de clientelismo, de personalismo (dar mayor jerarquía al conocimiento personal) y de patrimonialismo (la confusión entre el patrimonio privado y el público). El clientelismo resulta ser una forma de construcción del poder político que favorece la inequidad, por un lado, y a la corrupción por el otro. El clientelismo en sentido amplio –es decir, no sólo la entrega de colchones a los pobres sino también la incorporación como funcionarios del Estado de punteros y operadores políticos- dificulta también la construcción de un aparato estatal eficiente y moderno en condiciones de generar políticas que puedan ser implementadas en forma efectiva. Llama la atención que habiendo efectuado una crítica tan acertada del presidencialismo, los autores no han dedicado su atención al único régimen alternativo, es decir al parlamentarismo. Esto evidencia que la posibilidad de un cambio de régimen no se ha instalado todavía en el imaginario mental de todos los argentinos. No obstante los autores reconocen que el proceso de modernización más exitoso en nuestro entorno cultural ha sido el de España. Una sociedad que se incorporó a Europa después de un cambio institucional formidable, al despegarse de la ajada y apolillada piel del totalitarismo franquista. Max Weber, uno de los intelectuales más lúcidos del siglo pasado, en diversos textos escritos alrededor de 1918 describió un liderazgo que denominó carismático, en el que refleja el elevado precio que una parte de la ciudadanía debe pagar por someterse a ese tipo especial de autoridad. Es llamativo comprobar cómo opiniones vertidas hace 90 años gozan hoy de enorme actualidad en Argentina. Una de las consecuencias del liderazgo carismático es la despersonalización y la pérdida de opiniones propias – la pérdida del alma – por los partidarios del líder. La dirección de los partidos por jefes plebiscitarios, según Weber, determina la desespiritualización de sus seguidores, su proletarización espiritual. “Para ser aparato utilizable por el caudillo han de obedecer ciegamente, convertirse en una máquina…no sentirse perturbados por pretensiones de tener opinión propia” (“El político y el científico”, pág. 150).El segundo efecto que Weber atribuye al liderazgo carismático es el peligro de que la política se base en las emociones en vez de la razón. “El peligro político de la democracia de masas para el Estado reside en primer término en la posibilidad del fuerte predominio en la política de los elementos emocionales” (“Escritos políticos”, pág. 159). De este modo se vulneran los principios de razonabilidad, proporcionalidad y búsqueda de consensos que deberían presidir la acción política. El tercer peligro que Weber registra en el liderazgo carismático es el riesgo de que se produzca una subordinación total del poder legislativo a los deseos del ejecutivo. De este modo el Parlamento deja de cumplir con sus funciones constitucionales y se transforma en “un conjunto de borregos votantes perfectamente disciplinados, donde lo único que tiene que hacer el parlamentario es votar y no traicionar a su partido…por encima del Parlamento está así el dictador plebiscitario que, por medio de la maquinaria, arrastra a la masa tras de sí y para quien los parlamentarios no son otra coas que simples prebendados políticos que forman su séquito” (“El político y el científico”, pág. 136). Esta transformación del Parlamento era considera por Weber una desnaturalización de su función primordial: la de creación de leyes racionales por medio de la confrontación de los diversos puntos de vista. Asimismo señalaba que cuando los discursos parlamentarios no eran intentos de convencer a los adversarios, sino meras declaraciones oficiales de partido, lanzadas como proclamas desde un balcón, se perdía el espíritu de la democracia. Los problemas del liderazgo carismático no acaban aquí. También favorece la burocratización interna de los partidos que de portadores de ideales se convierten en patrocinadores de cargos y en el desarrollo de tendencias antidemocráticas en su seno. Esta burocratización de la política era vista por Weber como el final de la auténtica política. En la tradición política argentina, el liderazgo carismático tiene una denominación conocida: equivale a lo que se conoce por “verticalismo”. La socióloga Maristella Svampa, en su valioso ensayo sobre el nuevo perfil de las clases sociales en Argentina (“La sociedad excluyente”) ha acuñado la expresión carisma de situación para hacer referencia a una peculiar característica que adopta el carisma en el sistema presidencial argentino. Se trata del reconocimiento carismático que obtiene tradicionalmente la persona que está al frente del Poder Ejecutivo. Ese carisma del presidente se consigue por el lugar institucional que ocupa, con independencia de los rasgos o atractivos físicos e intelectuales de la persona que ejerce la primera magistratura. En el caso de Argentina, la deformación provocada por el uso de métodos clientelares, al emplearse con enorme desenfado los recursos públicos para premiar o castigar a gobernadores e intendentes, ha servido para reforzar el poder del presidente de la Nación. A tal extremo han llegado las cosas, que el carisma de nuestros presidentes aparece ya estrechamente vinculado al manejo de la “caja”. Cuanto mayor es el monto de los fondos disponibles, mayor es el poder carismático del presidente. Existe, indudablemente, un componente institucional que contribuye al carisma de situación del presidente. Está vinculado al hecho de que el presidente es elegido por el voto popular, en una suerte de plebiscito, que le brinda enorme legitimidad. Además, en el sistema presidencialista latinoamericano, el jefe del ejecutivo que conduce el Gobierno, es también el jefe del Estado. Pasa así a ocupar un lugar que simbólicamente representa al conjunto del Estado, es decir a los tres poderes reunidos. Ahora bien. La utilización clientelar de los fondos públicos, ha dado lugar a una cierta perversión del sistema de poder simbólico tradicional. Cuando las autoridades y cargos políticos -que por pragmatismo se han visto obligadas a transar con un sistema clientelar despótico- perciben que la llave que abre el grifo de los recursos públicos puede cambiar de manos en un futuro cercano, comienzan a revolverse incómodos y se disponen a efectuar nuevas apuestas. Los menos audaces optan por colocar, como inversores previsores, los huevos electorales en diferentes cestas. La conclusión salta a la vista. Se verifica que el carisma de situación, de origen fundamentalmente institucional, se ha visto erosionado en Argentina por una situación fáctica que, si bien en el origen acrecienta el poder del presidente, luego contribuye a debilitarlo muy rápidamente. Cuando el presidente pierde la mayoría parlamentaria, su poder se diluye vertiginosamente. Es un rasgo típico del sistema presidencialista: el presidente es muy fuerte cuando domina las cámaras -al extremo que el Parlamento prácticamente desaparece de escena- , pero el presidente es muy débil cuando pierde el control de una o ambas cámaras. Esta escena se seguirá repitiendo invariablemente en Argentina mientras no se sustituya al viejo y caduco presidencialismo. Como esta afirmación la hacemos en junio de 2009, quienes lean estas páginas en un futuro no lejano, podrán verificar la exactitud de este diagnóstico.