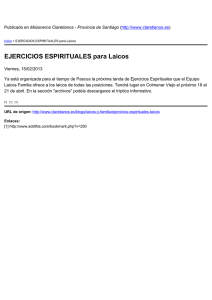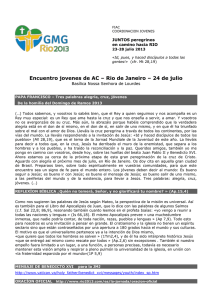SANTOS EN LA HISTORIA SANTIDAD LAICAL Prof. Guzmán
Anuncio
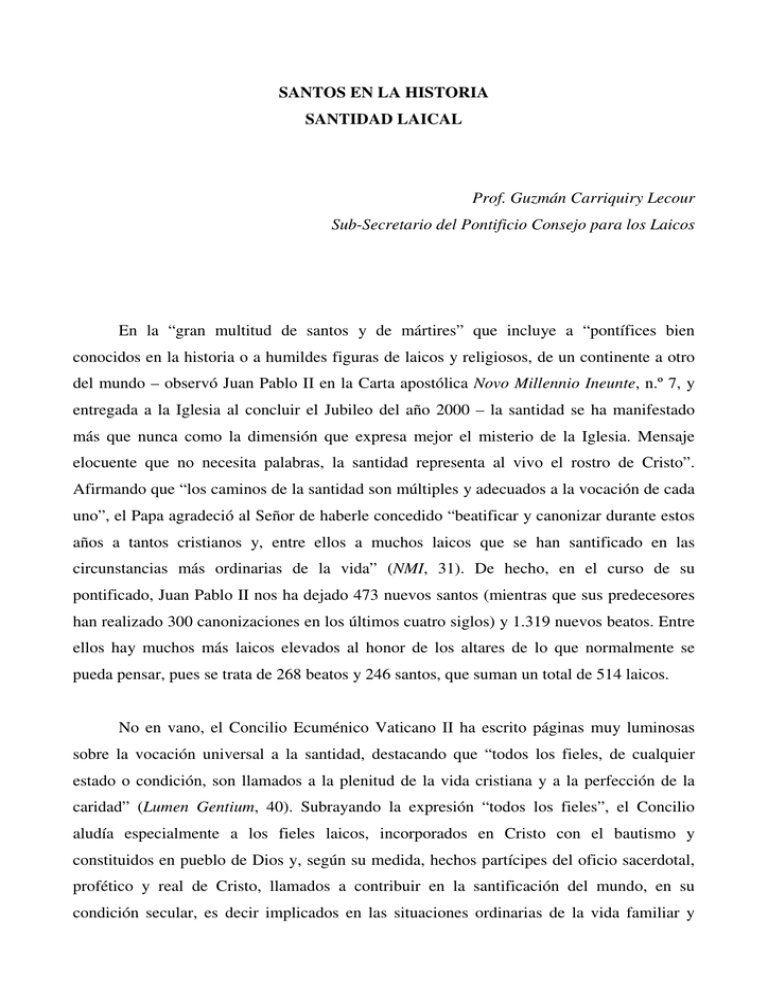
SANTOS EN LA HISTORIA SANTIDAD LAICAL Prof. Guzmán Carriquiry Lecour Sub-Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos En la “gran multitud de santos y de mártires” que incluye a “pontífices bien conocidos en la historia o a humildes figuras de laicos y religiosos, de un continente a otro del mundo – observó Juan Pablo II en la Carta apostólica Novo Millennio Ineunte, n.º 7, y entregada a la Iglesia al concluir el Jubileo del año 2000 – la santidad se ha manifestado más que nunca como la dimensión que expresa mejor el misterio de la Iglesia. Mensaje elocuente que no necesita palabras, la santidad representa al vivo el rostro de Cristo”. Afirmando que “los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno”, el Papa agradeció al Señor de haberle concedido “beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y, entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida” (NMI, 31). De hecho, en el curso de su pontificado, Juan Pablo II nos ha dejado 473 nuevos santos (mientras que sus predecesores han realizado 300 canonizaciones en los últimos cuatro siglos) y 1.319 nuevos beatos. Entre ellos hay muchos más laicos elevados al honor de los altares de lo que normalmente se pueda pensar, pues se trata de 268 beatos y 246 santos, que suman un total de 514 laicos. No en vano, el Concilio Ecuménico Vaticano II ha escrito páginas muy luminosas sobre la vocación universal a la santidad, destacando que “todos los fieles, de cualquier estado o condición, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” (Lumen Gentium, 40). Subrayando la expresión “todos los fieles”, el Concilio aludía especialmente a los fieles laicos, incorporados en Cristo con el bautismo y constituidos en pueblo de Dios y, según su medida, hechos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, llamados a contribuir en la santificación del mundo, en su condición secular, es decir implicados en las situaciones ordinarias de la vida familiar y social. Con ello se superaba una imagen difundida pero desfigurada de la santidad que era propia de una élite espiritual, reservada a los estados de vida particulares (aunque algunos estados, de hecho, la favorecen), a los que los laicos podían acceder en modo extraordinario según se acercaban al estilo de vida religiosa, consagrada, deshaciéndose de sus compromisos “mundanos”. Siguiendo la gran tradición católica, el Concilio aclaró la vocación de los fieles laicos, es decir viviendo santamente, en la fe, la esperanza y la caridad, todo lo que constituye su vida en el mundo, sobre todo sus afectos y su trabajo, en las circunstancias específicas en las que Dios les ha puesto. La dignidad de los fieles laicos y su corresponsabilidad y participación en la vida de la Iglesia ha pasado así a una nueva comprensión: no se trata de “luchar” para tener espacios de poder eclesiástico, sino de arraigarse en la fuente inagotable e infalible de la santidad de la Iglesia. Todos los bautizados son llamados a un renovado encuentro con Jesucristo, a vivir radical y totalmente el acontecimiento cristiano, hasta poder decir con el apóstol Pablo “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20). ¡Qué son los santos sino modelos concretos de vida que testimonian la verdadera medida humana creada a imagen de Dios, regenerada por la gracia, en camino hacia aquella plenitud revelada y realizada en Cristo, el hombre perfecto! En tiempos de una inaudita descristianización, banalización y degrado del ser humano, es cada vez más importante reafirmar y volver a proponer esta exigencia de santidad de vida, signo de contradicción y esperanza en el mundo. Al conmemorar el vigésimo aniversario de la promulgación del decreto conciliar Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, el 18 de noviembre de 1985, dijo Juan Pablo II: “La Iglesia necesita sobre todo grandes corrientes, movimientos y testimonios de santidad entre los christifideles, puesto que a partir de la santidad nace toda auténtica renovación de la Iglesia, todo enriquecimiento de la inteligencia de la fe y del seguimiento de Cristo, una nueva actualización vital y fecunda del cristianismo en el encuentro con las necesidades de los hombres y una renovada forma de presencia en el centro de la existencia humana y la cultura de las naciones”. La santidad es “el mayor desafío”, dijo el Pontífice de entonces en el Jubileo del apostolado de los laicos en la fiesta de Cristo Rey. “No tengáis miedo de ser santos”, repitió a las nuevas generaciones en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Abundan citas sobre la santidad dirigidas a los más variados grupos de fieles laicos. Todo se concentra y condensa en la exhortación apostólica postsinodal Christifideles Laici (30 de diciembre de 1988) que dedica un capítulo a este ser “llamados a la santidad” y otro a “santificarse en el mundo”, santidad que se tiene que manifestar “particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas” (nn. 16 y 17). Es por eso que el Papa quiso canonizar a diversos laicos ejemplares en los domingos del mes de octubre de 1987, período en el que se llevaba a cabo aquel Sínodo de obispos que tenía como tema la vocación y la misión de los fieles laicos. Aunque en estos últimos años llama la atención el fuerte acento que se pone en la santidad de los fieles laicos y el creciente número de laicos elevados a los altares, la doctrina y praxis cristianas al respecto pertenecen a la tradición católica bimilenaria. El testimonio más excelso de santidad, que anticipa y manifiesta la santidad de la Iglesia, modelo de todos los cristianos, es el de la Virgen María, madre del Verbo encarnado, que podemos reconocer como la primera “fiel laica”. Las Escrituras también nos presentan otros testigos de santidad como José el carpintero, el esposo de María y hombre “justo”, la Magdalena, el centurión Cornelio… La inmensa mayoría de fieles laicos insertados en el “libro de oro” de la santidad, son los que han sufrido el martirio, por separado o en grupo. Son muy numerosos los laicos, entre esposos y padres, soldados, miembros de la corte imperial, comerciantes, artesanos, esclavos, los que se nombran en la legión de los mártires y de los que nació y creció la Iglesia del primer milenio: “sanguis martyrum, semen christianorum”, aunque tampoco faltan otros testimonios de santidad entre los que recordamos las grandes figuras femeninas y maternales de santa Elena y santa Mónica. Y después hay un largo elenco de fieles laicos reconocidos como santos y beatos de la Iglesia durante el segundo milenio cristiano… y ¡son centenares! También allí encontramos una multitud de mártires a lo largo de los siglos: son mártires de las persecuciones inglesas e irlandesas del siglo XVI; los mártires indígenas en el Nuevo Mundo americano – como los niños de Tlaxcala y los mártires de Oaxaca – y los mártires “cristeros”, en su mayoría campesinos asesinados durante la persecución mexicana del siglo XX; hay mártires japoneses, chinos, coreanos, vietnamitas, filipinos, ugandeses, y aquéllos asesinados durante la guerra civil española; se cuentan tantos más, pertenecientes a las diferentes confesiones cristianas, martirizados durante las persecuciones del totalitarismo nazista (entre otros Marcel Callo, muerto en Mauthausen, Nikolaus Gross, casado, padre de siete hijos, periodista) y aquéllas atroces del totalitarismo comunista. Desde los primeros siglos hasta hoy están, además, los mártires de la castidad, que en el siglo XX llevan los nombres de María Goretti, Antonia Massina y Karolina Kozca. Y después están los tantos “militi ignoti” de la gran causa de Dios – que S.S. Juan Pablo II quiso proponer de nuevo a la Iglesia durante el Gran Jubileo del año 2000 “una muchedumbre inmensa, […] de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas […], los que vienen de la gran tribulación; […] han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero” (Ap 7, 9 ss.). Del siglo IX al siglo XII encontramos a muchos laicos canonizados entre reyes, reinas, príncipes y nobles que han dado origen a muchas naciones europeas, convertidos al cristianismo, como son Vladimir de Kiev, el emperador Enrique II y su mujer Cunegunda coronados en Roma, Margarita de Escocia, la emperatriz de Bizancio Irene, Venceslao de Bohemia, Casimiro de Lituania, Esteban de Hungría y muchos otros, checos, búlgaros, daneses, suecos, noruegos… En la Baja Edad Media encontramos, además, a “caballeros” de cruz y espada – desde Fernando III y Luis IX, respectivamente rey de España y Francia, hasta Juana de Arco – y los que dejan la espada para empuñar sólo la cruz, como Martín de Tours. Tampoco faltan humildes operarios en la viña del Señor, como san Isidro labrador, los santos laicos peregrinos que recorrieron los caminos de Europa hacia los lugares santos, fundadores de cofradías. Abundan los de las terceras órdenes mendicantes. Destacan mujeres de empuje místico y reformador como Caterina Fieschi de Génova, Rosa de Viterbo, Caterina de Siena. Zita vive toda su vida de santidad en Lucca en el servicio doméstico. Son muchos los santos y beatos laicos en tiempos de la “reforma católica” y del Concilio de Trento, mientras que disminuyen a partir de la segunda mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX, período de una fuerte “clericalización” de la Iglesia, resistente al asedio de la “reforma protestante” – que de la tradición católica destacaba el sacerdocio común de los fieles, pero en contraposición y rechazo al sacerdocio ministerial y jerárquico, y más tarde también a la crítica “iluminista”. En el siglo XX se retoman las canonizaciones de fieles laicos, que se multiplican especialmente en el pontificado de Juan Pablo II . Y no se trata sólo de muchos fieles laicos reconocidos y venerados como mártires. También hay testigos de las apariciones de la Virgen como el indio Juan Diego y los pastorcillos Francisco y Jacinta Marto, a quienes queremos añadir el nombre del beato Bartolo Longo, “el caballero de María”, fundador del Santuario de Pompeya. Se hace cada vez más grande el número de los fieles laicos confesores de la fe en las vicisitudes ordinarias de la vida, en el “siglo”. Están los que provienen del “catolicismo social”, como Federico Ozanam y Giuseppe Toniolo, los del asociacionismo de la Acción Católica como el mismo Toniolo, Armida Barelli, el croata Iván Mertz y otros. Está el testimonio heroico de la maternidad de Gianna Beretta Molla, mientras tampoco faltan santos convertidos en tales en el ejercicio de su profesión, como el médico Giuseppe Moscati (asimismo ha sido declarado siervo de Dios el ingeniero Isidoro Zorzano Ledesma, uno de los primeros seguidores del Opus Dei y compañero de estudios del profeta de la santidad laical en el trabajo, san Josemaría Escrivá). El elenco se hace amplio y variopinto porque abarca los más diversos temperamentos, en las más diferentes circunstancias: está el beato de los gitanos, “el Pelé”; están los jóvenes que vivieron su fe a todo campo como Pier Giorgio Frassati y Alberto Marvelli, otros que han vivido su virginidad en el mundo como Laura Vicuña, Pierina Morosina, el beato Contardo Ferrini. Y están de camino a los altares el arquitecto Antonio Gaudí, cuya genialidad cristiana está vinculada al templo de la Sagrada Familia en Barcelona; entre los testigos de la fe en la vida política – tras las huellas de su patrono Tomás Moro – están también Robert Schuman, uno de los fundadores de la Comunidad Europea. S.S. Juan Pablo II se empeñó de modo especial para que matrimonios fueran elevados al honor de los altares como testigos del “gran misterio” del vínculo conyugal, mediante el cual dos “se hacen una sola carne”, don de Dios y mutuo sostén en el camino hacia la realización de la propia vocación, santificados conjuntamente por la gracia del sacramento del matrimonio. El 21 de octubre de 2001, fueron beatificados juntos Luigi y María Beltrame Quattrocchi y está en marcha el proceso de beatificación de Louis y Azélie Martin, padres de santa Teresa de Lisieux, de Carlo Tancredi y Giulia Colbert, de Giovanni y Rosetta Gheddo y de otros esposos cristianos. Si esta es una novedad de los tiempos modernos ¿cómo no vamos a recordar a los santos Joaquín y Ana, Isabel y Zacarías, Aquila y Priscila y el ya recordado labrador Isidro y su mujer santa María de la Cabeza? S.S. Benedicto XVI quiso destacar una vez más, sobre todo en nuestro tiempo marcado por la degradación y la confusión, el amor verdadero, pleno y hermoso de la experiencia cristiana del matrimonio. El elenco de los beatos y santos apenas trazado está destinado a crecer si se tiene presente que son más de 300 fieles laicos, cuyas causa de beatificación se está llevando a cabo en la congregación vaticana para las causas de los santos o cuya causa está autorizada. No obstante, se experimenta un cierto malestar cuando se quiere destacar más o incluso “reivindicar” a los “santos laicos”. La santidad está inscrita en la “criatura nueva”, regenerada en el bautismo, que comparte la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, “es la inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana, la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que constituye su más profunda «fisonomía», la que está en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos” (Christifideles Laici, 9). Así, Mons. Luigi Giussani pudo exclamar en la asamblea del Sínodo de los Obispos en 1987: “¡Laico, es decir cristiano!”. ¿No será que la santidad de los presbíteros, religiosos y religiosas no abarca todo el trayecto de su vida y no encuentra en ella su fase “laical” en la que la pertenencia a Cristo y la Iglesia se ha convertido en tierra fecunda para la semilla de la vocación al sacerdocio ministerial o para vivir el bautismo en la total identificación con Cristo según la vocación de la vida consagrada? Pensemos, entre otras cosas, en tantas viudas, incluso en mujeres casadas, que se convirtieron en fundadoras de comunidades religiosas: Brígida, Ángela Merici, Luisa de Marillac y muchas otras. En todo caso, hoy más que nunca, es muy importante que el acontecimiento cristiano asuma y abarque todos los intereses de la persona y que la presencia de Cristo se refleje en la vida de los pueblos mediante el santo testimonio – parecido a Él, o incluso hasta ser una especie de trasparencia – de fieles laicos que, en el matrimonio y la familia, en el trabajo, en la empresa y los sindicatos, en la política, en la escuela y la universidad, en la comunicación social, en los trabajos científicos y en la creación artística, muestren la belleza del verdadero rostro del hombre y abran los caminos a nuevas formas de vida más conformes con la dignidad humana.