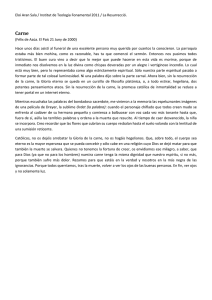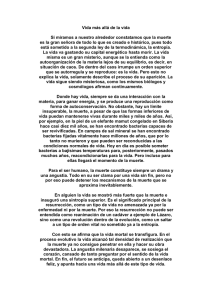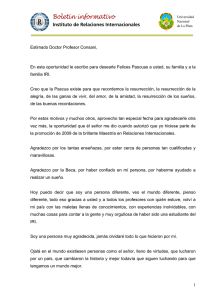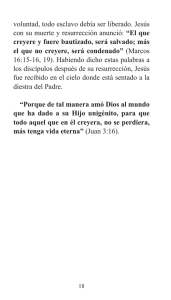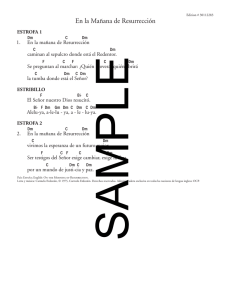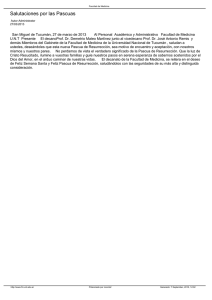08 Creo en la Resurreccion de la carne
Anuncio
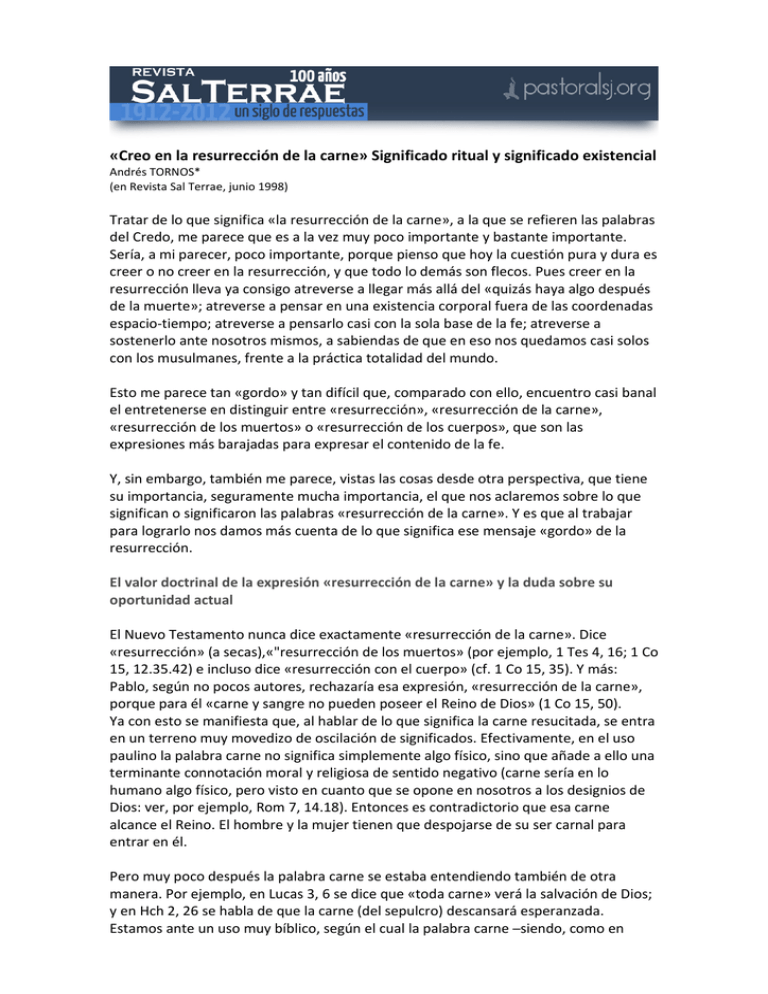
«Creo en la resurrección de la carne» Significado ritual y significado existencial Andrés TORNOS* (en Revista Sal Terrae, junio 1998) Tratar de lo que significa «la resurrección de la carne», a la que se refieren las palabras del Credo, me parece que es a la vez muy poco importante y bastante importante. Sería, a mi parecer, poco importante, porque pienso que hoy la cuestión pura y dura es creer o no creer en la resurrección, y que todo lo demás son flecos. Pues creer en la resurrección lleva ya consigo atreverse a llegar más allá del «quizás haya algo después de la muerte»; atreverse a pensar en una existencia corporal fuera de las coordenadas espacio-tiempo; atreverse a pensarlo casi con la sola base de la fe; atreverse a sostenerlo ante nosotros mismos, a sabiendas de que en eso nos quedamos casi solos con los musulmanes, frente a la práctica totalidad del mundo. Esto me parece tan «gordo» y tan difícil que, comparado con ello, encuentro casi banal el entretenerse en distinguir entre «resurrección», «resurrección de la carne», «resurrección de los muertos» o «resurrección de los cuerpos», que son las expresiones más barajadas para expresar el contenido de la fe. Y, sin embargo, también me parece, vistas las cosas desde otra perspectiva, que tiene su importancia, seguramente mucha importancia, el que nos aclaremos sobre lo que significan o significaron las palabras «resurrección de la carne». Y es que al trabajar para lograrlo nos damos más cuenta de lo que significa ese mensaje «gordo» de la resurrección. El valor doctrinal de la expresión «resurrección de la carne» y la duda sobre su oportunidad actual El Nuevo Testamento nunca dice exactamente «resurrección de la carne». Dice «resurrección» (a secas),«"resurrección de los muertos» (por ejemplo, 1 Tes 4, 16; 1 Co 15, 12.35.42) e incluso dice «resurrección con el cuerpo» (cf. 1 Co 15, 35). Y más: Pablo, según no pocos autores, rechazaría esa expresión, «resurrección de la carne», porque para él «carne y sangre no pueden poseer el Reino de Dios» (1 Co 15, 50). Ya con esto se manifiesta que, al hablar de lo que significa la carne resucitada, se entra en un terreno muy movedizo de oscilación de significados. Efectivamente, en el uso paulino la palabra carne no significa simplemente algo físico, sino que añade a ello una terminante connotación moral y religiosa de sentido negativo (carne sería en lo humano algo físico, pero visto en cuanto que se opone en nosotros a los designios de Dios: ver, por ejemplo, Rom 7, 14.18). Entonces es contradictorio que esa carne alcance el Reino. El hombre y la mujer tienen que despojarse de su ser carnal para entrar en él. Pero muy poco después la palabra carne se estaba entendiendo también de otra manera. Por ejemplo, en Lucas 3, 6 se dice que «toda carne» verá la salvación de Dios; y en Hch 2, 26 se habla de que la carne (del sepulcro) descansará esperanzada. Estamos ante un uso muy bíblico, según el cual la palabra carne ─siendo, como en Pablo, algo físico cargado de connotaciones valorativas─ lo que implica es debilidad, pero no oposición al designio de Dios (recordar el «toda carne es heno», de Is 40, 6). Así las cosas, para confesar la fe de la comunidad en el símbolo o «credo» romano del siglo II, aparecen las palabras «creo en la resurrección de la carne», que se mantendrán en el que vendría en llamarse «símbolo apostólico». Éste, como sabemos, pasó en seguida al ritual de las iglesias de occidente, y con él la expresión resurrección de la carne se convirtió durante 1.600 años, para las iglesias occidentales, en «la correcta» expresión de la fe. Hasta que en algunos textos litúrgicos posteriores al Vaticano II se prefiere decir «resurrección de los muertos», como siempre se había estado diciendo en «el Credo largo», o sea, el Niceno-Constantinopolitano, que se recitaba en las misas solemnes. Y es que algunos no encuentran adecuada para hoy la mención de la carne. En mi opinión, esta puesta en duda es legítima. Al fin y al cabo, «resurrección de la carne» fue en su día una reformulación de la fe, que no repetía mecánicamente lo que en un principio se había estado diciendo y lo que todavía, en otros contextos, no dejaba de decirse. Y como la Iglesia optó en su día por esa reformulación, hoy, bien consideradas las razones que pudieran pedirlo, podría optar por otra reformulación o por retornar a las más primitivas. Esas razones tendrían que empezar por aclarar un hecho: ¿aportó algo a la fe eclesial de la resurrección el reformularla llamándola resurrección de la carne? Una vez aclarado este punto, podría ya decidirse si nos conviene renunciar simplemente a esa aportación, retornando hacia las más primitivas, o avanzar hacia nuevas formulaciones. El significado original de la fe en la resurrección El anuncio de la resurrección de Jesús había tropezado con grandes dificultades desde el comienzo mismo de la extensión del Evangelio. Pero estas dificultades tuvieron un carácter distinto según los contextos en que la resurrección se afirmara. En los contextos judíos, el concepto mismo estaba disponible, y lo que se discutía en primer término era su aplicación a Jesús. Pero en los contextos helenísticos era el concepto mismo el que resultaba difícilmente aceptable. El estilo de las dificultades que surgían en los contextos judíos está reflejado en los primeros capítulos de los Hechos. Por ejemplo, en el discurso de Pentecostés que se pone en boca de Pedro (Hch 2, 14 a 36); en los dos que se le atribuyen después de la curación de un paralítico junto a la Puerta Hermosa del templo de Jerusalén, uno al pueblo y otro al sanedrín (3, 12-26 y 4, 8-12, respectivamente); y en el que se atribuye a Pedro y a los demás apóstoles como respuesta al mismo sanedrín, que les prohibía enseñar en nombre de Jesús (5, 29-33). A tres cuestiones se refieren estos discursos: a la de la gran injusticia (¿o error?) cometida con Jesús; a la de la concreta y ya ocurrida resurrección de éste, que hace patente esa injusticia (o error); y al nuevo orden de cosas sobrevenido con ello, subversivo de la legitimidad de las condiciones de vida vigentes entre los judíos bajo el gobierno de sus autoridades. La primera cuestión está del todo personalizada: si hubo o no hubo error e injusticia en la condena de Jesús. Pero habría sido algo de no excesiva trascendencia si el modo de reivindicarse la inocencia de Jesús atribuyéndole resurrección (cuestión 2) no implicara la afirmación de un cambio subversivo y enormemente trascendente de la situación histórica del pueblo judío, en relación con sus autoridades y con su lugar entre todos los pueblos (cuestión 3). Lucas ve esto muy claramente: si Jesús ha resucitado, empieza un tiempo nuevo, tiempo de conversión y de cumplimiento de las promesas, en el cual la autoridad de Jesús se sobrepone a toda otra autoridad que no se ejerza en nombre de él (cf. Hch 4, 19-20). Un tiempo en que se renueva el destino de Israel como portador de bendición para toda la tierra, con tal de que acoja a Jesús (cf. Hch 3, 25-26; 4, 11-12). No sabemos hasta qué punto los seguidores primeros de Jesús veían todo esto desde un principio con la claridad con que lo plantean los Hechos. Menos aún sabemos si también lo vieron y lo valoraron así las autoridades de los judíos. Pero Lucas mismo es muy constante en su apreciación. Y vuelve sobre ello cuando da su versión de la estancia de Pablo en Atenas: allí presenta de nuevo a Pablo como quien pone a los atenienses ante un Dios que introduce un giro nuevo en la historia por el hecho de la resurrección de Jesús (ver Hch 17, 30-31). Menos claramente aparece este punto en el texto de la carta primera a los Corintios, sin duda porque en ella se trataba de responder a una dificultad concreta sobre la posibilidad de la resurrección, derivada de la dificultad de pensar el cuerpo con que podría resucitarse (ver 1 Co 15, 35-44). Pero incluso las aclaraciones sobre el cuerpo que podría resucitar se integran en una enseñanza sobre el sentido histórico del vivir humano, incluyéndose el destino del cuerpo en esa concepción histórica (ver versos 20-28 y 45-57). El significado original de la fe en la resurrección no fue, por tanto, el de responder a demandas y barruntos de supervivencia, tal que surgiera la pregunta ¿qué hacemos con el cuerpo? Con respecto a Jesús, se trataba de otra cuestión que la de su supervivencia: se trataba de su inocencia, salvajemente pisoteada, reivindicada transcendentemente por Dios Padre al resucitarlo (Jn 16, 8-9), y casi más aún del establecimiento de su señorío sobre el destino del mundo, con el consiguiente vuelco de la situación histórica de dominio del mal (ibid.). Y con respecto a los creyentes, se trataba de su inclusión en el nuevo sentido de la historia instaurado por Jesús, hacia más allá del tiempo cerrado de las cosas. Incluso la carta primera de san Pablo a los cristianos de Tesalónica, tan centrada en las tristezas surgidas en la comunidad a propósito de quienes estaban muriendo antes de la manifestación-realización plena del señorío de Jesús (ver 1 Tes 4, 13-15), no ofrece el consuelo de la supervivencia sino en estrecha conexión con los planteamientos sobre la consumación de la historia por Jesús. Supervivencia y resurrección no se entienden más que como significados pertenecientes a una doctrina sobre el devenir del mundo y sobre el lugar de los hombres y mujeres creyentes en ese devenir. Al fin y al cabo, la preocupación de aquellos cristianos se refería al hecho de morir antes de la venida del Señor, y a Pablo le interesa dejar claro, en su respuesta, lo perteneciente al morir antes de esa venida (1 Tes 4, 15; 5, 1-9). Así fue la tradición de la fe, y será en el interior de esta tradición donde surja y adquiera su significado propio la expresión resurrección de la carne. Lo que aportó la fórmula resurrección de la carne Los contextos del siglo II, en los que toma forma esta expresión, son distintos de todos los anteriormente nombrados. Ya no se trata de polemizar con los judíos, como en los primeros capítulos de los Hechos, cuando se está estableciendo la tradición de la fe. Tampoco se trata de la estilización de un anuncio a los gentiles, como en el llamado «discurso de Pablo en el Areópago». Se parecen más al contexto de las primeras cartas a los Corintios y a los Tesalonicenses, porque son contextos internos de las comunidades cristianas en que se reactualiza aquella tradición. Pero de ellos se diferencian, sobre todo, en dos aspectos: en que las comunidades a las que afectan tienen mucha más historia detrás, incluida una historia de discrepancias doctrinales consolidadas (o sea, herejías), y en que las mismas comunidades han adquirido una identidad social más definida. Ya veremos en qué sentido. En primer lugar, la historia de las discrepancias doctrinales. G. af Hällström ha estudiado muy minuciosamente el tema en su obra Carnis Resurrectio: The Interpretation of a Credal Formula (Helsinki, 1988). Para ello examina tres obras representativas de los escritos apologéticos del siglo III que han llegado a nosotros (las de Tertuliano, Atenágoras y el Pseudo-Justino). Y a propósito de cada una de ellas precisa los contextos conceptuales en que se habla de resurrección, las personas o ambientes a quienes en esos contextos se tiene en cuenta y los contenidos doctrinales con que se relaciona la expresión. Los resultados de su búsqueda constatan que se habla de resurrección de la carne para aclarar las ideas cristianas sobre la supervivencia postmortal, deslindándolas de otras formas de entender la supervivencia que estaban usando también el concepto de resurrección, pero que insertaban la supervivencia en un marco de referencia antropológico y cosmológico distinto del centrado en lo ocurrido con Jesús. En cuanto a la cosmología, aquellas formas de hablar de resurrección entendían el devenir del mundo como un acontecer en que los componentes o factores espirituales presentes en los humanos evolucionan sobre un fondo material de condición impura, el cual es ajeno a los bienes del espíritu y se resiste a éste. Jesús no salva por lo ocurrido en su carne ni trae otra salvación que la del espíritu. No es el centro y la reinstauración de la historia, sino un eslabón privilegiado en la cadena de redenciones que en el universo ya estaba en marcha desde siempre por su misma constitución cosmológica. En cuanto a la antropología latente en aquellas formas ambiguas de hablar de la resurrección, no concebía la corporalidad como algo radicalmente humano. Por el contrario: lo humano sería precisamente superar y dejar atrás la corporalidad. Ni la vida ni la historia serían acontecer de cuerpos, sino sólo existencia espiritual. En la cruz de Jesús no tendrían valor los sufrimientos, sino sólo la sabiduría. Las personas a las que polémicamente tienen en cuenta los escritos revisados por Hällström, en su intento de deslindar la fe verdadera frente a sus tergiversaciones, son sobre todo los valentinianos. Y más en general se está aludiendo a ideas de los ambientes que hoy asociamos con los gnósticos. Los contenidos doctrinales con que se relaciona la expresión son ante todo, por supuesto, los referentes a la antropología de la resurrección latente en Pablo. Pero también, y muy centralmente, la doctrina de la creación, la concepción del devenir del mundo (y de su escatología) y la del valor de la cruz y pasión de Jesús. Tenemos, por tanto, que, desde un punto de vista doctrinal, la expresión resurrección de la carne es sobre todo anti-gnóstica. O con otras palabras: tiene que ver, por así decirlo, con una teoría del mundo y de su realización temporal, con una manera específica de entender el cosmos desde sus orígenes hasta su consumación. También tiene que ver con una manera de entender la cruz y el dolor de Jesús (en la carne) y el seguimiento de Jesús, también en la cruz y en la carne. Después hemos de preguntarnos: el empeño en deslindar las creencias cristianas frente a confusiones en todos estos puntos, ¿conserva algún interés en el mundo de hoy?; ¿y vale para ese deslinde la expresión resurrección de la carne? Otra diferencia, según dije más arriba, me parece que distingue a estos contextos del siglo III en que se viene a hablar de resurrección de la carne, de aquellos otros contextos en que simplemente se hablaba de resurrección o resurrección de los muertos. Sería la ocasionada por la evolución de la conciencia de identidad ocurrida en las comunidades que hacia dicho siglo adoptan la nueva formulación. C.W. Bynum ha tocado el tema en una gran monografía: The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336 (Nueva York, 1995). El estudio de esta mujer tuvo que desbordar, según ella misma dice, el clásico marco de la historia de las ideas. Porque en el cristianismo, como en otras religiones, sería muy fuerte la tendencia a repetir viejas fórmulas, tendiendo a expresarse muchas veces las nuevas ideas mediante el uso de palabras consagradas y la referencia a controversias inactuales. Y así la actual novedad de lo que va descubriéndose y aclarándose en la historia de la Iglesia se significaría escasamente en las verbalizaciones más centrales, teniendo que identificarse sobre todo mediante la revisión de los recursos secundarios que actualizan argumentaciones más bien reiterativas: verbi gratia, los ejemplos que se ponen, las metáforas que se usan, las aplicaciones prácticas con que se ilustran los contenidos teóricos, la iconografía que responde a la teología. Considerada desde esta perspectiva, la época y las comunidades en que se impone la fórmula resurrección de la carne estarían marcadas muy fuertemente por la referencia a los mártires y al martirio. La amenaza de muerte representada por la imagen de las persecuciones, que es amenaza para la existencia misma de las comunidades y para todo lo que ellas quieren esperar hacia el futuro de sí mismas y del mundo, se condensa en la amenaza de la carne comida en el circo por las fieras, la carne quemada en las hogueras, la juventud truncada de la carne de las mártires de pocos años. Bynum revisa la iconografía de los mártires y las alusiones que se hacen a ellos en la época, y encuentra que, fuera cual fuera la frecuencia de esta clase de martirios de jóvenes, o de hoguera, o de condena a las fieras (seguramente una frecuencia no grande), ellos de todas maneras se convierten en referentes de la fuerza y autenticidad de la fe, primero para la iglesia romana y para algunas africanas, y luego para todas las de Occidente. Ellas se consideran iglesias de los mártires. Y más precisamente iglesias de los mártires de la carne devorada, quemada y truncada. Y no pueden concebir una consumación de las esperanzas de la fe sin una restauración de esa carne, en cuya destrucción imaginaban que los perseguidores concentraban su lucha contra la realización de las esperanzas de la fe y contra el futuro del mundo en ellas entrañado. Con una añadidura. De entre las prácticas cristianas de aquel tiempo, Bynum se fija muy particularmente en las relacionadas con los restos mortales y las reliquias de los mártires. El enorme empeño puesto por las comunidades en conseguir que esos restos no se deshonraran ─fueran los cuerpos enteros, o las cenizas, o incluso huesos que pudieran recuperarse─ habría estado estrechamente relacionado con las creencias del tiempo en la importancia de que todo difunto obtuviera una sepultura digna. Aquí ya se tocaría con algo culturalmente mucho más amplio que la pertenencia al cristianismo: el horror de una putrefacción deshonrosa. La restauración de la carne, de esta carne de cada uno, como enfatizan algunos textos del tiempo, se imagina como la más radical salvaguarda frente al horror mítico de la putrefacción. El decir, pues, resurrección de la carne habría tenido en las iglesias de Occidente una gran densidad de significados, los unos relativos al significado histórico de la existencia de las comunidades ─como portadoras de un senQdo para el futuro del mundo amenazado en la carne─, los otros relacionados con el senQdo úlQmo de la fortaleza cristiana de los mártires, manifestada al poner en juego precisamente su carne, y otros relacionados con el extraño temor a la putrefacción, en tanto que futuro degradante de todo hombre o mujer. Un temor en que habría estado empapada la cultura del tiempo. Y hoy, ¿qué significaría decir resurrección de la carne? La fórmula «resurrección de la carne» puede usarse con distintos propósitos y sentidos. Aquí nos interesarían especialmente dos: uno ritual y otro existencial. En tanto que ritual, por ejemplo en el Credo de la Misa, la fórmula se pone ante nosotros como desde fuera. Es cosa que viene de otro tiempo, y no la hemos elegido nosotros para decir lo que pensamos. Al retomarla, nos unimos en primer término a la comunidad cristiana histórica, dando por supuesto que compartimos con ésta una fe básica acerca de la resurrección. Y pocas veces, seguramente, pasamos de ahí. Esas pocas veces, dando un paso más, hacemos la fórmula más existencialmente nuestra y nos decimos a nosotros mismos lo que nos significa adherirnos a esa confesión de fe. Con ello superamos el uso ritual y, de algún modo, metemos en la fórmula nuestra hermenéutica o comprensión de la resurrección, conforme a nuestras presentes inquietudes y a los modos de razonar que nos parecen válidos. Hay, por tanto, bastante diferencia entre el significado existencial y el significado ritual de la expresión «resurrección de la carne». El primero lo reconstruye espontáneamente de nuevo, al adherirse al Credo, cada creyente (o cada comunidad de creyentes), en función de sus actuales inquietudes y situación cultural. En cambio, la fórmula ritual permanece como anclada de forma inmóvil e inalterada desde sus orígenes. O como polo de referencia un tanto borroso, en torno al cual se supone que girarán distintas interpretaciones existenciales, más que como expresión acabada de lo que puede significar hoy la resurrección. Pero la investigación erudita, como hemos visto, puede decirnos algo más acerca de lo que significó decir «resurrección de la carne» cuando con ello se expresaba algo existencial de la fe. Más vivencialmente, era un levantarse de esa fe, Evangelio en mano, contra la mera representación de que el futuro de las comunidades pudiera truncarse rompiendo cuerpos mediante el martirio o haciendo disolverse a las personas en el anonimato de la podredumbre. Y más sociológicamente, era la resistencia a despotenciar en las perspectivas gnósticas lo corporal e individual del camino cristiano, iniciado paradigmáticamente por Jesús ajusticiado. Discernimiento La fórmula «creo en la resurrección de la carne» cuajó en Occidente, según lo dicho, cuando la expresión más antigua («creo en la resurrección de los muertos») se volvió insuficiente para expresar la pertenencia de quien la usaba a una comunidad tenida por heredera de la doctrina de los apóstoles. Era fruto de un empeño por mantener cierta comprensión de la identidad cristiana diferencial. Quienes han preferido volver hoy a la más antigua formulación opinan que ya no es necesaria esa operación de discernimiento. Piensan que, al fin y al cabo, no existe el trasfondo social de confusionismo que crearon los gnósticos, ni quedan rastros de la connotación que asociaba la explicitación de la carne a la autoidealización de las comunidades como iglesias de los mártires. En mi opinión, esto segundo es verdad, aunque tal vez no nos vendría mal reconstruir una formulación de la resurrección que conectara ésta con las esperanzas de los que más sufren corporalmente y, en el sufrimiento, mantienen (incluso demuestran) el sentido más concreto de las esperanzas y la fortaleza cristianas. Tengo muchas más dudas a propósito de la «no-existencia» de un confusionismo de esperanzas que pudiera oscurecer la identidad de las comunidades cristianas. Cuando, hace cinco años, trabajé sobre lo que se entiende hoy en España por «ser creyente», encontré que se encuentra muy poco diferencia práctica entre serlo y no serlo. Tan poca, que en lo cotidiano de la vida, y dejando aparte las teorías, casi da igual serlo o no serlo. De donde resulta que el considerarse uno creyente viene a tener poca importancia; viene a verse sobre todo como cuestión de tener ciertas ideas-límite, imaginaciones...1 Más reserva de consuelos y criterios que camino de vida. Pienso, pues, si así están las cosas, que en el nivel ritual sería bueno mantener aquellas expresiones que, siendo un tanto desafiantes, ayudaran de hecho a caracterizar las esperanzas jesuánicas (y apostólicas) de los cristianos de modo diferencial, frente a otras esperanzas limitadas a confiar en un vago «quizás» o en especulaciones «new age». Frente a las limitadas a confiar en un quizás, porque éstas se refieren a la suerte postmortal subjetiva de quien quiere sobrevivir. Pero las esperanzas jesuánicas no se refieren en primer término a sobre-vivir; se refieren a que Dios Padre toma a su cargo el devenir del mundo instaurando una forma de vida («conforme al reino») que se materializa socialmente y, por tanto, corporalmente, no fracasando ante la muerte. Mucho más complicado sería plantear un discernimiento de lo que «demarca» (o diferencia) las esperanzas jesuánicas de la mentalidad o clima «new age». Ya en primer término, porque el clima «new age» es muy inconcreto. Pero en representantes característicos de ese clima suele encontrarse bastante relativización del dolor corporal, de la individualidad material (como si el individuo fuera casi sólo su psicología, o su conciencia) y de la singularidad del giro histórico traído por Jesús. Pues bien: el «camino» cristiano de la esperanza no parece separable de ello. En todo caso, dos criterios me parece que deberían presidir el discernimiento de las fórmulas «credales» de la resurrección: tener en cuenta su valor de referencia a tiempos ideales de fe fuerte y tener en cuenta su valor presente de expresividad cultural. Por lo primero, me gusta como expresión credal el «creo en la resurrección de la carne». Por lo segundo, me siento inseguro en esa valoración. Últimamente, sería la práctica de las comunidades la que tendría que ayudarnos a reconocer lo más adecuado; una práctica que se volvería transparente en la recepción/no-recepción de la catequesis credal correspondiente. NOTAS * Jesuita, Profesor emérito de la Universidad Comillas, Colabora en el Instituto Universitario de Estudio sobre las Migraciones. Madrid. 1. Ver R. APARICIO y A. TORNOS, Quién es creyente en España hoy, PPC, Madrid 1995.