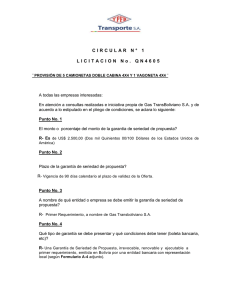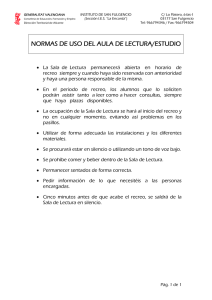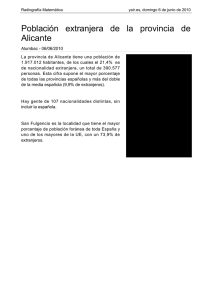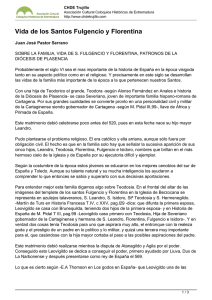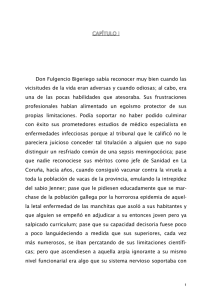La seriedad
Anuncio

LA SERIEDAD BALDOMERO SANÍN CANO Artículo extraído del libro: EL ENSAYO EN ANTIOQUIA Selección y prólogo de JAIME JARAMILLO ESCOBAR © 2003 Primera edición Alcaldía de Medellín -Secretaría de Cultura Ciudadana de MedellínConcejo de Medellín Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina © 2003 Jaime Jaramillo Escobar Por el prólogo y la investigación Se reprocha en las esferas diplomáticas europeas y otros medios políticos menos descabalados, la falta de seriedad a las gentes de la América Española. A creer en la seriedad de nuestros censores y en sus compasivas admoniciones, bastaría cubrir nuestras actitudes y nuestros hechos con los atavíos de aquella virtud, para que el porvenir fuese nuestro. Parece, además, que teniendo el porvenir en nuestras manos, haríamos de él un uso muy discreto. La seriedad construye caminos de hierro, abre canales, deseca pantanos, establece cultivos en escala grandiosa, funda ciudades y las administra en pro de las caras austeras y para la mayor ventura de sus habitantes. Empiezan ya los hispano-americanos que viven en Europa a hacer en todos los tonos y en todos los lugares donde se acogen, la apología de la seriedad. “Necesitamos ante todo hombres serios., dicen con aire de haber descubierto un nuevo continente en los mares solitarios del pensamiento. Don Fulgencio Tabares ha venido a España con el objeto de educar a su hijo en todas las formas de la seriedad. “Este chico .me decía don Fulgencio hablando de su hijo. es persona muy seria. Tiene diez y siete años y no conoce lo que son los juegos de niños. Desde que aprendió a leer, y ello fue a los seis años, no tiene más diversión ni entretenimiento que la lectura. Se ha dedicado al estudio de las letras clásicas, y según me dicen sus maestros, la filología romántica no tiene ya secretos para él. Aprendió el griego y el latín como jugando. Las lenguas modernas se las ha asimilado en un abrir y cerrar de ojos. Para él lo mismo es leer un libro escrito en alemán que en francés, que en italiano, español o inglés. Se ha absorbido con una asiduidad y orden admirable las literaturas de todas estas lenguas. No crea usted que devora libros por el sólo placer de leerlos. Nunca se ha acercado a un autor sino por consejo de sus maestros. Todas sus lecturas forman parte de un plan concebido anticipadamente por las inteligencias primordiales a las cuáles he confiado la formación de la suya. No soy yo juez en estas materias -añadía humildemente don Fulgencio,- y he tenido, por tanto, que someterme en un todo a la discreción de sus maestros, gente seria, bien informada, envejecida en la dirección de la niñez. Lee mi hijo al regocijado Aristófanes en griego, a Plauto, el áspero censor de las costumbres romanas, al acerbo Marcial y a Apuleyo en latín; le son tan familiares en italiano la vena inagotable de Ariosto, el humor licencioso del Berni, la prosa ondulada y abundante de Boccaccio, como entre los modernos la sátira política de Giusti y las narraciones desfachatadas de Guadagnoli. Trae muy a menudo a colación un poema de Leopardi en que se describe la lucha de los sapos contra las ratas. No le arredran ni los dialectos; conoce el Descubrimiento de América por Pascarela, y su primer ensayo literario es un análisis de la conjugación en el dialecto que usan éste y otros poetas romañolos En español lee con tenacidad de benedictino las livianas filosofías rimadas de Juan Ruiz; las obras de Cervantes, de Quevedo, de Moreto y de todos los grandes ingenios hasta Larra y Mesonero Romanos. A los modernos les dedica apenas una mirada de curiosidad porque en su concepto les falta la virtud de ser serios, exceptuando desde luego a los académicos que sólo dejan de serlo en raros momentos de olvido. De la literatura francesa trae siempre entre manos a Rabelais y a Voltaire, no sin complacerse en el análisis de algunas obras de Moliére, como las Marisabidillas y El médico sin quererlo. Pero lo que más le fascina y lo que sin duda conoce mejor es el teatro de Shakespeare, Las comadres de Windsor, que ha traducido, por encargo de un librero de Barcelona, la Comedia de las equivocaciones y La domesticación de las ariscas que a él le parece el mejor estudio del alma femenina. Me ha hablado alguna vez de autores ingleses del siglo XVIII que es preciso leer para enterarse pero que a él le resultan extraordinariamente libres de lenguaje, o demasiado amargos en sus críticas de la sociedad a que pertenecieron o no pudieron pertenecer”. Al acabar este resumen inmetódico de las literaturas, don Fulgencio fijó la mirada en el espacio como buscando nuevas constelaciones en el firmamento de la poesía y puso la mano abierta ante los ojos de su oyente para que no le quitase la palabra. Su interlocutor no tenía semejante propósito. Había notado que se le había olvidado la literatura alemana en esa excursión aeronáutica, pero no estaba en su ánimo refrescarle la memoria. Acaso don Fulgencio y su oyente no conocían esa comarca de las letras modernas y el discurso se quedó manco por culpa de ese ligero vacío en la educación literaria de las personas que intervenían en el diálogo. Sin embargo, don Fulgencio parecía recordar someramente que un hombre llamado Jean Paul, un tal Wieland, y, desde luego Heine, confortaban la inteligencia de su hijo y afirmaban en él donosamente sus propensiones a la seriedad. -Es un hombre que no se ha reído nunca,. Acabó diciendo don Fulgencio. -Me parece un caso de extraordinario dominio de sí mismo, -me atreví a observar con la mayor circunspección. . Creo, además. le dije a don Fulgencio - que esa incapacidad de reír es una limitación de las funciones elementales de nuestra inteligencia. Para leer a Rabelais o a Heine sin que se agiten convulsivamente de vez en cuando los órganos de la risa, se necesita que el lector ande desprovisto del órgano con que se ejercita esa función. Los progresos del espíritu humano, sea dicho con la venia del Condorcet, están graduados por tres grandes sucesos: el día en que el hombre libertó sus manos y aprendió a andar en dos pies; el día en que, en presencia de un contraste inesperado, sintió que se le contraían los músculos de la risa; y el año o el siglo en que Cervantes o Shakespeare, casi a un mismo tiempo, formularon su concepto irónico y bondadoso de la vida y descubrieron ese nuevo modo de observar al hombre y a la naturaleza que ha pasado a la historia de las literaturas como con el nombre de sentido del humor. Nada es más humano que reír. Cualquier animal, los cuadrúpedos menos inteligentes, el hombre primitivo, se contagian de tristeza fácilmente y sufren con el dolor de sus semejantes. Es privilegio exclusivo de la inteligencia humana, del entendimiento que ha pasado los límites de lo rudimental, apreciar el fundamento de la alegría en sus semejantes, reír con ellos, y participar de su regocijo. Es muy fácil ser serio: lo es la roca inmóvil y el académico hirsuto. No ríe el asno, no sabe el salvaje qué cosa es la sonrisa. Para sonreír como Renan, la humanidad ha tenido que sutilizar y embellecer el concepto de la existencia al través de siglos de amargura y de observación desinteresada del alma de las cosas. En la risa de Nietzsche florece la sabiduría de innúmeras generaciones; en la carcajada histérica de Heine resuena comprimido el dolor de los vates que colgaron sus arpas de los llorosos sauces en tiempo de la Caldea imperialista y seudocientífica. La risa es benigna, el humor es suave como el concepto cristiano de la vida, cuya más digna florescencia ha sido. Los grandes destructores de civilizaciones, los capitanes inmisericordes apenas conocieron la sonrisa, creyéndose acaso superiores a ella y al sentido del humor. Los grandes capitanes de Mahoma y su profeta no sabían reír; Napoleón era adusto; en la obra literaria de Bolívar predomina el pathos romántico, pero falta la gracia gentil, la suavidad armoniosa. Más han hecho quizás en beneficio de la cultura humana los creadores de la obra literaria ingrávida, que representa la vida en su aspecto doble de seriedad irónica y de triste frivolidad.