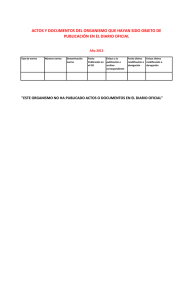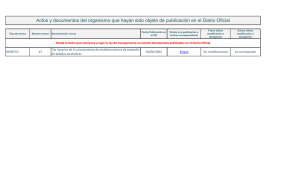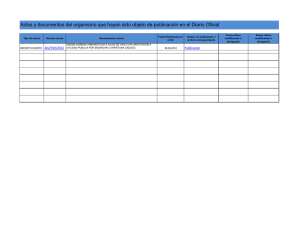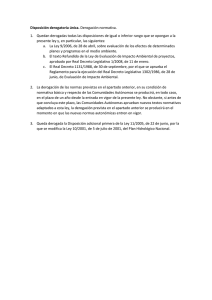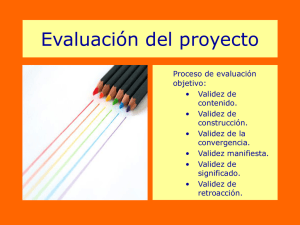LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN EL TIEMPO Lucila
Anuncio

LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN EL TIEMPO Lucila CABALLERO GUTIERREZ Mizhael Z. NÁPOLES CAÑEDO SUMARIO: I. Sobre la función del tiempo y el espacio en el derecho. II. Conflictos de normas en el tiempo y el espacio. III. Cambio normativo en el tiempo por derogación. IV. La vacatio legis. V. Conclusión ¿A qué problemas se enfrenta el intérprete del derecho cuando se dan constantes cambios a la normatividad, en donde se tiene que interpretar sea para aplicarla o sólo para conocerla, explicarla o describirla? El objetivo de este trabajo es identificar algunos problemas de interpretación jurídica derivados del cambio en las normas aplicables a través del tiempo y el espacio. La hipótesis de la que se parte es la siguiente: A mayor cambio en la normatividad mayor dificultad en la interpretación. Por cambio en la normatividad vamos a entender aquéllas modificaciones, derogaciones, abrogaciones o adiciones que se le hagan al contenido de leyes, decretos, reglamentos u cualquier otro ordenamiento jurídico que haya de interpretarse. Aunado al problema de por sí complejo que representa la labor de interpretación jurídica, se aumenta una dificultad más al momento de identificar la normatividad vigente aplicable. Los constantes cambios normativos pueden surgir a partir de diversas razones de política legislativa; sin embargo, cuando dichos cambios son continuos, no se permite que se dé una presencia de criterios más o menos constantes de interpretación. Se dificulta la formación de lo que se puede llamar una “Tradición de interpretación jurídica”. Como ejemplo de ello, tenemos las reformas constantes en la materia fiscal, también el reciente cambio en la materia civil en lo que se refiere a violencia intrafamiliar, y mucho más reciente en materia constitucional. A decir de Pérez Carrillo, “Entre las virtudes del legislador, se ha de destacar la capacidad de captar y comprender los problemas de una sociedad y la de ofrecer las soluciones satisfactorias de carácter general para resolverlos”.1 I. 1 SOBRE LA FUNCIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN EL DERECHO Pérez Carrillo, Agustín. Ley, legislador y política legislativa, dentro de Quehacer Parlamentario No 5, México 2002p. 3. Cuando nos remitimos al estudio de un objeto en específico, parece inevitable no recurrir al tiempo. Éste como patrón de comprensión de muchos conceptos e ideas dentro de las ciencias, es un factor en ocasiones determinante para poder describir ciertas situaciones en la realidad. El tiempo en el derecho cumple una función de suma importancia: la validez jurídica; es así, que para determinar la validez de las normas jurídicas, de los actos, de un hecho, de la existencia de cualquier orden jurídico, se requiere el uso del concepto tiempo. El conocimiento jurídico está orientado, en lo fundamental, al estudio de normas. Es por medio de normas como, de modo hipotético, la conducta humana o ciertos fenómenos fácticos, pueden ser calificados como jurídicos o no jurídicos. Es una verdad de Perogrullo, afirmar que este marco normativo referencial es limitado en el tiempo (y también en el espacio). Las situaciones sociales, éticas, políticas y todas aquéllas que se buscan regular por el derecho son cambiantes. Estos cambios sin duda están ligados al concepto tiempo. Por tiempo entendemos el “período que va de un acontecimiento anterior a otro posterior” 2 . Dentro de este acontecer, la conducta humana transcurre y el derecho regula de manera diferente este suceso. Obviamente las normas jurídicas hacen referencia a conductas del hombre que tienen que realizarse en un determinado tiempo y espacio. El hombre ha inventado muchas formas medir el tiempo: el calendario, el reloj, entre otros, son algunos de esos inventos. No obstante, el modo tradicional de medir el tiempo puede no coincidir con el modo jurídico. Al respecto tenemos más de un ejemplo donde aparecen tales divergencias. Por mencionar algunas en el derecho mexicano, un día laboral no necesariamente se identifica con las 24 horas de un día normal, o para efectuar una indemnización por mes de trabajo no se toma 30 días con sus consecuentes 24 horas cada uno. A nivel de teoría jurídica se ha afirmado que el concepto del tiempo se vincula tanto con el de existencia como con el de validez. Para algunos teóricos del 2 Zaniqui, José Ma. Diccionario razonado de sinónimos y contrarios. ed. De Vecchi, S.A1973 p. 763. derecho, como Hans Kelsen3, la validez de una norma depende de su existencia, en tanto la misma prescriba conductas en el ámbito del comportamiento humano. De esta manera, es como el tiempo en el cual una norma existe ya cumple en la tesis de Kelsen una función determinada. La existencia de una norma jurídica viene precedida por un lapso de tiempo dentro del cual la norma de derecho será objeto de aplicación; sin embargo, esta atribución de la norma tiene sus limitantes en tanto es aplicada en un tiempo y un espacio determinado4. No podemos hablar de normas universales, porque necesariamente romperíamos con el concepto de tiempo y espacio, e implícitamente su estudio estaría fuera de la posibilidad del conocimiento empírico; la norma jurídica tiene que ubicarse dentro de una noción específica de validez en tanto produzca la aplicación y el acatamiento del derecho. En consecuencia, tenemos que tanto el tiempo como el espacio, son conceptos que aparecen relacionados para identificar la validez de las normas jurídica. Así tenemos normas que prescriben el cumplimiento de ciertas conductas del individuo que están sujetas a estas dos funciones necesarias en el derecho, en tanto la conducta se desarrolle en un espacio y en un tiempo específico. No obstante lo anterior, también hay normas jurídicas que dicen sobre la existencia de normas, ubicándolas dentro de un espacio bien delimitado y un tiempo para su aplicación. Estas normas prescriben sobre el tiempo en tanto definen el ámbito de validez espacial y temporal de una norma de derecho. Estas normas que determinan la existencia de una norma jurídica en el tiempo, cumplen la función de dotar de validez al derecho que se crea y con ello, se especifica el término de aplicación de la norma en relación a un determinado espacio o territorio en donde la misma será aplicada por órganos estatales, cómo únicas vías de administración de justicia. La etapa de existencia de la norma de derecho, define no sólo el ámbito temporal de su aplicación, sino que además, expresa la obligación de su acatamiento en tanto objeto hipotético de verificación en la realidad, con nexo a una consecuencia en caso de incumplimiento. Igualmente, la temporalidad de existencia 3 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Porrúa, México, 2007, p. 23. 4 Op. cit., p. 26 de una norma, indica que esa norma es válida, y que su acatamiento sólo puede valer dentro de ese específico periodo. Cuando la norma pierde su validez temporal, no hay facultad para obligar a los individuos a seguirla, puesto que su tiempo de efectividad ya ha finalizado, o ha sido interrumpido. Así como una norma define la existencia de una nueva norma, también dicta sobre una norma anterior quitándole esa atribución de validez que anteriormente era efectiva. Los actos del ser humano se ven sujetos a normas de derecho válido en este ámbito espacial y material de la norma jurídica. En esto, cabe decir que no puede imponerse un comportamiento en tanto éste no se contenga en el derecho que está vigente en una determinada comunidad. Por mencionar un ejemplo, sería tanto como querer aplicar en la actualidad, normas o mandatos que se exigían en épocas pasadas como las feudales o de sociedades más antiguas. Lo antes expuesto resulta relevante, toda vez que en ello reside una de las distinciones más importantes entre el orden jurídico y el orden moral; así tenemos normas morales que han existido por un tiempo considerablemente más extenso respecto de las jurídica y que, posiblemente, ahora mismo se estén acatando en una determinada comunidad. No obstante su mera existencia y eficacia, no conlleva la obligatoriedad y validez jurídica, toda vez que no han sido incluidas en un orden jurídico; es decir, para que califiquemos de jurídica a una norma se requieren otros factores (algunos autores se han referido a los criterios de pertenencia para hacer esta distinción). En relación a ello, la exigencia de cumplir una orden moral o religiosa viene a ser inválida en tanto el derecho, no ha prescrito algo sobre dicha conducta, a diferencia de las conductas prevenidas en diversos ordenamientos legales. Que una norma exista, no implica su validez en tanto la misma no sea objeto específico del marco normativo del derecho. El tiempo en el sistema jurídico adquiere relevancia, en cuanto a la circunstancia de que una norma indica la creación de otra norma y con ello su tiempo específico de validez o existencia; pero igualmente, pueda ser que ésta sea omisa en cuanto a ese particular, puesto que no mencionar su término de existencia implica una vigencia indeterminada. Cuando ello sucede, generalmente una norma posterior termina con su aspecto de validez e impone que la existencia de esa determinada normatividad ha llegado a su fin, esto, con el objeto de que esas normas no sean exigidas en lo futuro, cualquier acto de aplicación de dicha norma no es válido. Esa misma atribución de validez de la norma jurídica, tiene un aspecto espacial que tiene que verse determinado generalmente por una delimitación territorial que comprende una extensión o porción específica de tierra. A ésta función, se le denomina comúnmente por la ciencia jurídica, como ámbito espacial de validez de la norma. Cuando el derecho delimita la existencia y el espacio de aplicación de la norma, con ello delimita también sus ámbitos de validez. Así tenemos ahora derechos que son de carácter interno y externo, como lo es el derecho internacional. La norma que impone la observancia de determinado orden jurídico, delimita el ámbito o la esfera donde la aplicación del derecho es válido. Lo anterior, busca la finalidad de que los actos objeto del derecho contenidos en sus normas, se verifiquen en un determinado tiempo y lugar. Así, tenemos que conductas prohibidas en otros países son permitidas en nuestro derecho, y cualquier aplicación de una norma que no pertenezca al régimen jurídico que rige ese territorio, no es válida. Para ello el derecho, ha determinado específicas conductas, y tiempo precisos para su observación, en un territorio destinado para ello. En esto, el contenido lingüístico de las normas de derecho tiene suma importancia, ya que los códigos, leyes o constituciones tienen que determinar con precisión selecta estos ámbitos de validez. Cuando ello no sucede, la consecuencia trae como dificultades, algunos problemas que la ciencia jurídica a denominado “conflictos de leyes en el espacio”. II. CONFLICTOS DE NORMAS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO Nos dice Eduardo García Máynez5, que los problemas que nacen precisamente por el ámbito temporal de vigencia suelen ser denominados, conflictos 5 García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 1974, p. 403. de leyes en el tiempo, y aquellos que tienen como origen el ámbito espacial son identificados como conflictos de leyes en el espacio.6 Esta clasificación puede servir entonces para distinguir entre los procesos en los que el ámbito normativo generalmente tiene problemas importantes. Estos ámbitos temporales y espaciales son tomados en cuenta siempre por el órgano creador del derecho, a fin de que sus determinaciones tengan un alcance tanto en el espacio y el tiempo. Un ejemplo de ello son las normas constitucionales, de las que se considera mayor jerarquía en el ámbito normativo; sus disposiciones por lo general tienen una temporalidad indefinida y presentan la particularidad de que su obediencia se proyecta hacia todo lo que es el territorio nacional definiendo la competencia ante otros Estados internacionales. No obstante ello, sus imposiciones son directivas para que los Estados, Municipios y Delegaciones, emitan su normatividad conforme ésta lo dispone, en tanto no contravengan ni ocupen competencias y facultades que no les puedan ser conferidas. De esta manera, los preceptos legales codificados cambian según lineamientos previamente establecidos en normas anteriores. Así tenemos procedimientos como la reforma, la derogación y abrogación. Algunos de los problemas fundamentales de interpretación jurídica, surgen a partir de identificar y delimitar el ámbito temporal y espacial de la norma jurídica, conflictos que suelen producirse por estos cambios totales o parciales en las normas, lo que trae consigo problemas que en un determinado momento ponen al jurista o al juez, en una verdadera encrucijada en cuanto a las orientaciones legales que puedan elegir. Para el filósofo inglés Hart, estas normas o reglas son denominadas como de segundo tipo7, puesto que previenen no sólo conductas sino que además mencionan la creación modificación de deberes u obligaciones, es decir, normas de cambio que modifican el sistema jurídico8. 6 7 Idem. Hart, H.L.A., El Concepto de Derecho, Traducción de Genaro Carrió, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Argentina, p. 101. 8 Dice el profesor Hart: “… las reglas del segundo tipo establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del En cuanto a los procedimientos adscritos en normas jurídicas para el cambio o modificación del derecho vigente es decir, el derecho válido en el tiempo y el espacio, uno de los procesos más utilizados sin duda lo es el de reforma. Ésta consiste en modificar parcialmente el contenido de una norma, para efectos de añadir, disminuir, aumentar o precisar los elementos que la componen. Este procedimiento suele ser, por regla general, únicamente utilizado por el legislador, quien es el órgano que tiene la facultad de realizar dicha operación en base a lineamientos expresos en normas establecidas. La reforma es un medio conveniente para solventar problemas que surgen como consecuencia del dinamismo social. También se busca hacer más eficiente la actividad de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias. El fundamento para reformar una disposición normativa está en la Constitución Mexicana en su artículo 72 fracción F, donde se prescribe que para la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos, se observen los procesos establecidos para su conformación; en tanto que para el estado de Sonora, la constitución estatal lo faculta en su artículo 63. No obstante que el mecanismo de reforma busca resolver problemas en la interpretación jurídica puede, a su vez, generar otro tipo de problemas. Uno de ellos es la denominada derogación escoba. Se da cuando el legislador en normas transitorias de la reforma en cuestión, ordena a que todas las demás leyes o normas que se opongan a dicha reforma quedan derogadas. Como no se explicita cuáles son la o las leyes que se oponen, dicha norma funciona como una cláusula demasiado abierta que prácticamente barre con cualquier tipo de norma o peor aun ley que se pudiese identificar como contraria a la reforma. Sólo haciendo el análisis de un caso concreto se podrá determinar y argumentar esta contrariedad. III. CAMBIO NORMATIVO EN EL TIEMPO POR DEROGACIÓN tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación.” Idem. La derogación, contrario a la reforma, tiene la finalidad de eliminar normas del sistema jurídico9, así lo conceptúa Josep Aguiló, jurista contemporáneo del derecho quien basa sus estudios en la tesis de Hans Kelsen. La eliminación de normas implica que el sistema jurídico se reduce y con esto la existencia y validez de la norma desaparecen sólo en su ámbito jurídico, puesto que la norma puede seguirse aplicando espontáneamente, pero su validez y exigencia ya no serían posibles en la esfera jurídica. Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin denominan a esta circunstancia como cambio en el sistema, ya sea cuando se derogan o se promulgan nuevas normas de derecho10. Para dichos autores, cualquier cambio en el sistema es importante, puesto que los enunciados válidos cambian o dejan de ser utilizados por los órganos jurisdiccionales. En esto, cabe señalar aspectos importantes; cuando se aplica el procedimiento derogatorio, pueden darse varias situaciones: a) que la derogación sea producida con motivo de la promulgación de una nueva ley o codificación, pueda ser que ésta misma ley nueva contenga una norma que derogue dicho reglamento anterior, entonces la derogación estaría básicamente en función del tiempo. b) También puede ser que posterior a la derogación no venga otra ley, sea porque ya no es necesaria, sea porque el tiempo la ha hecho ineficaz e inaplicable o porque simplemente se ha omitido crear la nueva o se ha postergado hacia el futuro. Lo que si es necesario observar, es que si el procedimiento derogatorio trae consigo problemas importantes como el de la pérdida de un derecho una facultad que dependía o estaba relacionada con otra. Cuando ello sucede, la norma que fue derogada relacionaba un derecho o una obligación para con otra norma, o pueda suceder a la inversa, cuando una norma de distinto orden o materia se ligaba a la norma rechazada, creando con ello la pérdida de un derecho o una facultad. Así, la norma que deroga cumple un papel importante en tanto extingue la existencia de derechos en el plano jurídico. 9 Aguiló Josep, Sobre la Derogación, Ensayo de Dinámica Jurídica, Fontamara, México, 1999, p. 14. 10 Alchourrón, Carlos y Bulygin Eugenio, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y Sociales, ASTREA, Buenos Aires, 1993, p. 141. A manera de ejemplo, resulta interesante mencionar un problema de interpretación en el tiempo que se deriva de un artículo transitorio de nuestra Carta Magna. Cuando el Congreso Constituyente aprobó la constitución en fecha 31 de enero de 1917, siendo que hasta el día 5 de Febrero de 1917, se decreta su publicación por el poder ejecutivo, en ese entonces el ex-mandatario Venustiano Carranza. Esta nueva constitución contenía en sus artículos transitorios una disposición que extinguía derechos que a la cita dice: “Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios.” En cuanto a la denominada derogación escoba, es preciso mencionar lo siguiente. El hecho de que la derogación a causa de una reforma implique la desaparición expresa de normas distintas, involucra con ello que la identifiación de dichas normas sea un problema de sistematización y aplicación del derecho; ciertamente esta norma derogatoria, produce más problemas que beneficios al sistema jurídico. Según Aguiló, estas disposiciones suelen denominarse técnicamente como “disposiciones derogatorias genéricas”, en tanto no precisan ni detallan las normas que pretenden derogar.11 Para el jurista Ignacio Burgoa, el concepto “derogación”, hace referencia a la anulación parcial de la ley, en diferencia con la abrogación que anula o desaparece totalmente el conjunto normativo12. La abrogación en cambio, consiste en un procedimiento de supresión total en la vigencia de la ley o reglamento, la cual según el autor, siempre debe ser señalada en los ordenamientos que determinan la anulación de la ley anterior13. Para Eduardo Pallares14, la derogación hace alusión a la anulación o destrucción de alguna disposición o resolución judicial, con lo cual 11 12 Aguiló, Op.cit., pp. 48-49. Burgoa Orihuela, Ignacio, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Porrúa, México, 1984, p. 117. 13 Ibidem, p. 11. 14 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1952, p. 252. hace extensivo el uso del concepto no solamente a normas generales, sino también a decisiones individualizadas por las autoridades judiciales y administrativas. Tenemos entonces, que la abrogación es una actividad que declara la falta de validez de un conjunto de normas (códigos, leyes, reglamentos), en tanto la derogación se refiere únicamente a disposiciones específicas contenidas en un marco normativo definido. Algunos investigadores15 denominan a la abrogación como un acto por medio del cual se suprime un cuerpo legislativo en su totalidad y además que exista una autoridad competente para la realización del tal acto. Los autores Trigueros y Arteaga, sostienen que para que el acto de abrogación sea posible, se requiere seguir el procedimiento que permite la emisión de normas, es decir, que el congreso proponga una iniciativa en la que se detalle expresamente el objeto materia de la derogación, que se discuta además y sea votada en la cámara de origen, igualmente que la iniciativa pase por la cámara revisora y que el acto sea promulgado por el presidente de la república16. LA VACATIO LEGIS Ahora bien, es necesario mencionar otra de las consecuencias que se producen debido a los tiempos normativos y que es denominada como “vacatio legis”. Este proceso temporal se constituye en tanto la norma no entra en vigor aunque ya se haya publicado o promulgado. Este periodo de tiempo, generalmente es establecido por el legislador con fines transitorios o atendiendo a circunstancias especiales de aplicación17. Determinar este periodo es trascendental para el derecho, pues indica un etapa donde ciertas conductas y eventos ya identificados por el derecho no pueden crear efectos jurídicos, sino hasta el momento preciso que el legislador previamente estableció para dar vigencia al conjunto normativo respectivo. Esta situación indica que en tanto el derecho no tenga la vigencia aun siendo válido, sus efectos jurídicos no pueden transmitirse a las realidades que 15 Trigueros Gaisman, Laura, y Arteaga Nava, Elisur, Diccionario Jurídico, Derecho Constitucional, Harla, México, 1995, p. 1. 16 Idem, p. 24. 17 García Garrido, Manuel Jesús, Diccionario de Jurisprudencia Romana, Dykinson, Madrid, 1982, p. 361. sucedan en ese preciso momento en donde la vacatio legis cumple su función de temporalidad. Algunos juristas entre ellos Olaso y Casal, definen a este espacio temporal como “vigencia diferida”18, que consiste efectivamente en el lapso de tiempo dentro del cual la norma ha sido publicada pero su entrada vigor es diferida. Señalando además, que esto sucedía comúnmente a causa de las distancias entre poblaciones, puesto que la demora en conocer los nuevos productos legislativos era más prolongada en los lugares remotos y de poco acceso. Es por este motivo que actualmente al promulgar determinados ordenamientos jurídicos, se destine un periodo de tiempo para que dicha normatividad entre en vigencia, y así el ciudadano que es receptor del mandato pueda tener el debido conocimiento de los productos normativos y esté en la aptitud de defenderse si ésta lesiona alguno de sus derechos fundamentales. Además y como consecuencia de ese espacio de tiempo, las autoridades no pueden someter a decisión ningún suceso o acto que esté bajo los supuestos de la nueva ley en tanto ésta no ha cobrado la vigencia requerida. Lo anterior es importante, pues aunque la norma es válida su vigencia determina el momento preciso donde inicia la aplicación, es decir, a partir del momento en que jurídicamente la ley es vigente y puede utilizarse en un tiempo y un espacio determinados. Así podremos tener normas válidas pero que no sean vigentes debido a este lapso de tiempo, hasta entonces estas unidades normativas no pueden otorgar ni restringir derechos. Como ejemplo, podemos mencionar la reciente reforma constitucional relativa a los juicios orales. Dicha reforma una vacatio legis de 8 años para la entrada en vigor. Lo curioso de esta vacatio legis es que puede ser hasta de 8 años pero por el hasta ello implica que puede ser menos tiempo. La vacatio legis es una técnica legislativa que permite que se reconsideren las cuestiones fácticas necesarias para poder llevar a una mayor eficacia en el tiempo y espacio a los cambios normativos. ¿Y qué podemos afirmar acerca de las tradiciones de interpretación jurídica? La palabra tradición se usa para referirse a ciertos patrones de comportamientos que se transmiten de generación en generación. En este caso, la 18 Olaso, María Luis, Jesús María Casal, Curso de Introducción al Derecho, Introducción a la Teoría General del Derecho, Texto, 2004, Venezuela, p. 143. usamos para referirnos a la forma de comportarse de los intérpretes del derecho, específicamente en el ámbito judicial; es decir, sus patrones de comportamiento en torno al contenido de sus decisiones de interpretación, toman en cuenta a precedentes decisiones en cuanto a su contenido valorativo. Estas tradiciones de interpretación judicial no sólo se presentan en los llamados sistemas jurídicos del common law, sino también en los que, como el nuestro, pertenecen al sistema continental Europeo. Para Nino, “Un tribunal se encuentra fuertemente obligado por sus propias decisiones anteriores”19 ese sentirse obligado es el reflejo de tales tradiciones de interpretación, cambiarlas requiere dar razones que influyan en la actitud de los juzgadores. Las tradiciones en la interpretación jurídica son importantes toda vez que pueden dar cierta seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es un elemento muy importante para un estado que se precie de respetar los derechos humanos. Estas tradiciones se pueden observar tanto en la llamada dogmática jurídica así como en la actuación de los tribunales. Por otra parte, estas tradiciones de interpretación se ven influenciadas por lo que Ferrajoli denomina “cultura jurídica”20 como “la suma de muchos conocimientos y actitudes…”. Entre otros menciona los modelos de justicia y los modos de pensar el derecho. Consideramos que toda esa cultura jurídica influye en las tradiciones de interpretación y aplicación, en el tiempo y espacio del derecho. ¿Pueden las constantes reformas legislativas y constitucionales ocasionar la no formación de tradiciones de interpretación? Consideramos que si; aunque en muchas ocasiones consideremos necesarias ciertas reformas legislativas, ello no conlleva caer en el mito de la ley: creer en que cambiando la ley se cambia el mundo. En tal sentido, la técnica de la vacatio legis puede ser una herramienta útil para revisar las tradiciones de interpretación y dar tiempo para la reflexión evaluación de cambios y propuesta. IV. 19 CONCLUSIÓN Nino, Carlos S. Introducción al Análisis del Derecho, ed. Ariel, España, 1987, p, 294 20 Ferrajoli, Luigi, Epistemología jurídica y Garantismo. Ed Fontamara, 169. y A lo largo de este trabajo se pudo apreciar la importancia que tiene en la determinación de la validez de lo normativo jurídico el concepto de tiempo. Está presente queramos o no, seamos o no consciente de ello. La vacatio legis es una técnica legislativa importante para poder llevar a una mayor eficacia en el tiempo los cambios normativos. Los cambios de tradiciones de interpretación jurídica que prevalecen en los juzgadores, sobre todo los de más alto nivel, requiere el manejo de razones necesarias y suficientes que logren influir en las actitudes de tales juzgadores. La vacatio legis puede ser una herramienta útil para revisar las tradiciones de interpretación y dar tiempo para la reflexión y evaluación de cambios y propuesta que tengan que ver con una determinada cultura jurídica. BIBLIOGRAFÍA AGUILÓ,Josep. Sobre la Derogación, Ensayo de Dinámica Jurídica. Fontamara, México, 1999. ALCHOURRÓN, Carlos y Bulygin, Eugenio. Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y Sociales, ASTREA, Buenos Aires, 1993. BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Porrúa, México, 1984. 1 FERRAJOLI, Luigi, Epistemología jurídica y Garantismo. Ed Fontamara, GARCÍA Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 1974. GARRIDO, García Manuel Jesús. Diccionario de Jurisprudencia Romana, Dykinson, Madrid, 1982. HART, H.L.A., El Concepto de Derecho, Traducción de Genaro Carrió, AbeledoPerrot, Buenos Aires, Argentina. KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho, Porrúa, México, 2007 NINO, Carlos S. Introducción al Análisis del Derecho, ed. Ariel, España, 1987 OLASO, María Luis, Jesús María Casal, Curso de Introducción al Derecho, Introducción a la Teoría General del Derecho, Texto, 2004, Venezuela. PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Porrúa, México, 1952. PÉREZ Carrillo, Agustín. Ley, legislador y política legislativa, dentro de Quehacer Parlamentario No 5, México 2002p. TRIGUEROS GAISMAN, Laura, y Arteaga Nava, Elisur, Diccionario Jurídico, Derecho Constitucional, Harla, México, 1995. ZANIQUI, José Ma. Diccionario razonado de sinónimos y contrarios . ed. De Vecchi, S.A, 1973. .