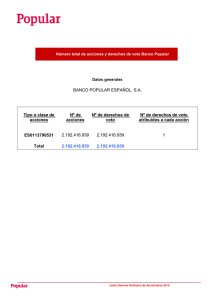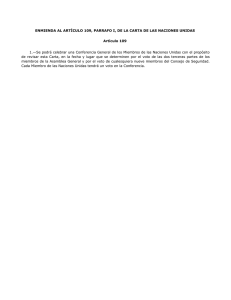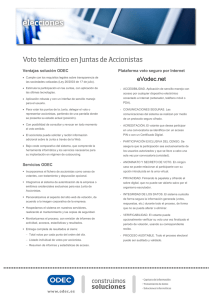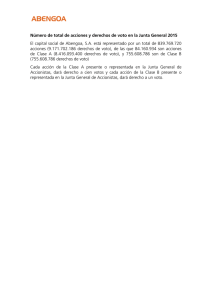El precio del voto y la democracia completo
Anuncio

EL PRECIO DEL VOTO Y LA
DEMOCRACIA
Elaborado por German Becerra Roncancio*
10/08/2015
Palabras clave: Voto, corrupción en la política, clientelismo, democracia, elecciones, voto
obligatorio, precio del voto, instituciones
*Economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Economía de la
Universidad de los Andes y Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos
para el Desarrollo de la Universidad Externado de ese mismo país.
Resumen
En este escrito se presenta una propuesta interpretativa del funcionamiento del mercado
político y de la existencia de un mercado “paralelo” del voto. El análisis es eminentemente
teórico y conduce a identificar los elementos que estimulan la compra y venta de votos por dinero
o por prebendas1; pero también las circunstancias que harían inviables tales prácticas ilegales.
Inicialmente, se muestra que el mercado “natural” del voto, trasciende la racionalidad
económica e involucra determinantes filantrópicos y satisfactores que van más allá del simple
consumo o la riqueza. En este contexto, se definen, tanto la oferta como la demanda de votos, en
un mercado donde la expresión en las urnas conserva su naturaleza en cuanto a la manifestación
de opiniones sobre la forma específica de organización, sobre las relaciones sociales y, en
general, sobre programas de gobierno que involucran muchos temas de la vida en sociedad.
Caracterizado el mercado “natural” del voto, aquí se muestra retóricamente, pero de
manera rigurosa, que existe una relación directa entre el precio monetario del voto en un
mercado negro, y factores tales como el nivel promedio de educación de la sociedad, el entorno
ético y moral, el nivel de ingreso per-cápita y la distribución social de la renta.
De igual forma, se identifica un círculo perverso que relaciona baja educación, frustración
del votante por engaño electoral, pobreza e inequidad en la distribución del ingreso, con el triunfo
de propuestas políticas menos incluyentes y progresistas, a través del mercado negro de votos.
La gestión de estos gobiernos tiende, a su vez, a mantener (cuando no a empeorar) las
condiciones de escasa educación, más frustración al votante, más pobreza, etc., que garantizan el
triunfo electoral de la dirigencia actual, mediante la compra de votos, con dinero o con
prebendas, en la próxima gesta.
Se muestra también aquí la existencia de mecanismos que incrustan las prácticas
clientelistas en la vida cotidiana de la sociedad, en la forma de “instituciones informales” que
comprenden círculos cerrados (“roscas” en el lenguaje corriente colombiano) y que mantienen
estas relaciones de mecenazgo y gamonalismo aún en épocas no electorales. En Colombia estas
instituciones informales incluyen el mecanismo de los “avales” de los partidos en épocas
electorales, formalizando la composición y linderos de la “rosca”. Esta visión antropológica
aportada por Auyero y Benzecry (2015), explica la permanencia del mercado negro del voto en
algunos países desarrollados con aparentes fortalezas democráticas e institucionales.
No obstante, aquí se señala también un conjunto de alternativas para la ruptura del círculo
perverso identificado. Dentro de éstas se encuentra el voto obligatorio. Al respecto se muestra
que la obligación de votar elevaría de tal manera el precio del voto en el mercado negro, que
incluso, podría hacer inviable su compra desde el punto de vista económico, lo cual redundaría en
1
PREBENDA: Ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente una persona; trabajo o cargo lucrativo y poco
trabajoso
1
una mejora sustancial de la democracia. Esta conclusión, si bien no está demostrada desde el
punto de vista empírico, se basa en un soporte teórico sólido.
Una vez explicados los probables efectos del voto obligatorio, surge una explicación
razonable de la renuencia de la mayoría de países a implementarlo. Esta explicación consiste en
los probables efectos en términos de la afectación de intereses hegemónicos.
Finalmente, el texto incluye la formalización del modelo sugerido, en donde se verifica la
coherencia interpretativa de esta propuesta.
Introducción
Cuando se propone el voto obligatorio, muchos críticos salen en defensa de la libertad del
ciudadano. La “libertad de elegir”2, tantas veces defendida en la ortodoxia, es vista como una
condición necesaria en ambientes democráticos para alcanzar el óptimo uso de los recursos y la
óptima satisfacción de los agentes. En ese marco conceptual, parecería que vale la pena
organizar las más aguerridas cruzadas en defensa de tan caros principios; sin embargo, un análisis
más detallado sobre el asunto, arroja serias dudas sobre la objetividad de semejante defensa.
Se afirma que el voto facultativo (no obligatorio) está ligado a los países más
desarrollados, más modernos y a las más sólidas democracias. Como demostración de la
inconveniencia del voto obligatorio de dice, por ejemplo, que “entre los 10 países más ricos del
Planeta, en todos, menos en Brasil, ir a las urnas ha dejado de ser obligatorio o nunca lo ha sido”
y que además “hoy el voto facultativo está vigente en 205 países del mundo y solo en 24 de ellos
(13 en América Latina) sigue siendo obligatorio”3 (Arias, 2014). A esto se agrega la resistencia
del ciudadano promedio a aceptar el voto obligatorio, demostrada mediante encuestas que arrojan
rechazos de más del 60%.
Fuente: http://www.globalpost.com/dispatch/news/politics/elections/141013/map-compulsory-voting-laws con datos de la CIA
2
3
Friedman, Milton and Rose, “El Derecho a Elegir, Ediciones Orbis, S.A., 1ª Edición, Nueva York, 1980
Véase: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/04/actualidad/1407155206_865981.html
2
En concepto de muchos analistas, la no concurrencia a las urnas sería la expresión de
repudio a las opciones de programas de gobierno en contienda, y plantean la pregunta de ¿por qué
atraer por la fuerza a quien no se es capaz de atraer con las ideas? No obstante, si la mayoría de
votantes se queda en casa el día de las elecciones, de todas formas es probable que triunfe una de
las opciones más repudiadas, ya que existen votantes que no expresan su opinión con el voto.
En relación con la conveniencia de la plena libertad del funcionamiento del mercado,
incluso del mercado político, es necesario verificar la existencia de los supuestos básicos de la
ortodoxia para el adecuado funcionamiento de la “mano invisible”4. En la realidad, tales
supuestos, por lo general, no se presentan; cada vez cobra más fuerza la conciencia de que
imperan distorsiones de mercado, cuyo análisis no se puede soslayar y que, necesariamente, nos
llevan a conclusiones menos simplistas acerca de la conveniencia del imperio de las fuerzas del
mercado. Las evidencias convencen cada vez más acerca de la necesidad de implementar
políticas activas por parte del Estado.
Utilizando algunos conceptos elementales sobre la racionalidad de los mercados, en estas
líneas explicamos por qué el voto se vuelve un bien transable en un mercado ordinario que
intercambia votos por favores (prebendas), o por dinero (pago en efectivo por el voto), que
constituye una desnaturalización o negación de la esencia del voto y un cuestionamiento de la
existencia de democracia en el estricto sentido del término. Adicionalmente, aquí se presenta una
propuesta acerca de los factores que determinan el precio monetario del voto y, finalmente, se
aporta elementos para entender cuáles fueron los verdaderos motivos e intereses sociales que
hacen inviable, desde el punto de la estrategia política (o diseño de mecanismos), la
implementación del voto obligatorio, como sucedió recientemente en Colombia.
El voto se materializa marcando un candidato en una tarjeta o un aplicativo electrónico y
depositándola en una urna, física o virtual, durante una gesta electoral. En ese contexto, no
faltará quien dude que el voto pueda tener un precio monetario que se fija en un mercado, como
cualquier mercancía, porque en cierta forma, ese tipo de mercado quita el sentido natural al voto,
al sustraerlo de los nobles propósitos de preservación de la democracia y las instituciones, para
convertirlo en instrumento para la satisfacción exclusiva de intereses particulares.
Una aclaración necesaria es que el modelo que aquí se plantea no pretende mostrar la
inclinación de los votantes, ni el resultado de la gesta electoral; la preocupación central radica en
explicar por qué la gente acude a las urnas, por qué tantos otros deciden no hacerlo; para luego
intentar explicar por qué hay personas que deciden vender su voto por dinero o prebendas y
candidatos que deciden comprar de esa forma el respaldo del elector.
4
Concepto acuñado por Adam Smith que hace referencia a las fuerzas que regulan el mercado y que llevan a la
conclusión de que la intervención del Estado en la Economía es innecesaria. Así, por ejemplo, la abundancia de la
producción de un bien pone en funcionamiento la “mano invisible” al reducir su precio en el mercado, reducir las
utilidades del productor y forzarlos producir menos en el siguiente período, hasta lograr las cantidades que
efectivamente requiere el consumidor al precio aceptable para las dos partes.
3
La ausencia de elementos descriptivos, mediciones o evidencias fácticas, en este como en
la mayoría de trabajos realizados, obedece a que, tal como sucede con el contrabando de
mercancías, no existen registros, ni estadísticas, acerca de la práctica ilegal. No obstante, existen
hechos indiciarios, denuncias y resultados de investigaciones jurídicas puntuales que dan cuenta
de que existe un mercado negro de votos y que existen formas de constreñimiento del elector; que
los mecanismos para la realización de esas prácticas asumen la forma de costumbres, y que
operan más allá de los períodos electorales5.
Reseña bibliográfica
El voto trasciende la racionalidad económica
En la teoría económica, la explicación original del voto corresponde a la premisa de las
decisiones racionales del votante6 (Downs, 1957). En tal perspectiva, el votante inclina su
opinión y ofrece su voto, en general, por la opción que favorece más sus intereses económicos
particulares. La racionalidad consiste en sopesar el esfuerzo que implica enterarse de las opciones
programáticas, analizar y salir a votar (sacrificar el ocio) frente a los beneficios esperados de la
elección que se haga. No obstante. Este punto de vista tiene dos problemas a resolver:
1.
El esfuerzo es cierto, en el sentido de acercarse a las urnas, pero los
resultados son totalmente inciertos porque un solo voto no condiciona los resultados
finales de la elección. Al ser consciente de eso, no existiría mayor sentido (racionalidad)
en votar.
2.
El esfuerzo del votante es cierto, como se dijo anteriormente, pero aún si
llegare a ganar la opción política seleccionada, hay bastante incertidumbre en el
cumplimiento de las promesas de campaña.
La probabilidad de influir con el propio voto en el resultado de unas
elecciones (las que fueren: legislativas, autonómicas, municipales) es bajísima, y
aun cuando el valor subjetivo del "premio" –que gane el candidato que mejor
representa nuestras opiniones o nuestros intereses— fuera muy elevado, una vez
multiplicado por esa probabilidad bajísima, nunca compensaría el coste del esfuerzo
de acudir a las urnas (por bajo que fuera ese coste). Domènech (2007)
Estos elementos que caracterizan la acción de votar llevan a la conclusión que muy pocas
personas estarían dispuestas a acudir a las urnas; sin embargo, lo cierto es que hay muchas
personas que votan.
Entonces, existen otros satisfactores que motivan al individuo a votar. Estos son
satisfactores de tipo moral, filantrópico e ideológico, que hacen parte de otra dimensión de la
realización de los seres humanos. Entre otros factores, se ha identificado el interés en la
5
Para la demostración empírica del modelo propuesto aquí, es necesario realizar investigación directa o con
fuentes primarias, empresa que escapa, por lo pronto, a las capacidades técnicas y financieras del autor; pero que
constituye un objetivo a alcanzar en el mediano plazo.
6
Downs Anthony. An Economic Theory of Democracy. Addison Wesley Ed., Boston 1957
4
preservación y progreso de instituciones democráticas, la pertenencia a grupos ideológicos,
políticos o de opinión en temas específicos (el aborto, el racismo, la inclusión de opciones
sexuales diferentes, nacionalismo, etc.), el prestigio, el respeto, la amistad.
Ahora bien, es de aclarar que un comportamiento racional no excluye el altruismo. Desde
este punto de vista, se acepta que los satisfactores, no son sólo de carácter económico, sino
también moral. En tal sentido Olson (1985), siguiendo a Morgolis (1982), muestra dos tipos de
altruismo racional; el primero, reconoce que existe cierta satisfacción en obtener resultados
visibles que benefician a “los demás”. No obstante, es claro que el resultado del esfuerzo
individual es exiguo en relación con el bien público perseguido cuando el grupo social es grande.
En el caso que nos ocupa, un solo votante no puede determinar el resultado electoral, por lo que
es poco probable que el resultado visible en términos del bien público compense el sacrificio del
ocio de este tipo de votante altruista.
Con el segundo tipo de altruismo, el individuo reconoce satisfactores, ya no en los
resultados observables que benefician a los demás, “…sino de los sacrificios que él realice en
beneficio de otros. En tal caso, cada dólar de consumo personal que se sacrifica puede
conllevar una significativa contrapartida en satisfacción moral, y pierde toda relevancia el
hecho de que los sacrificios personales considerables provoquen un cambio escaso o incluso
imperceptible en el nivel del bien público conseguido (…) Otra posibilidad adicional es que el
altruista esté orientado hacia los resultados, pero descuide los niveles observables de bien
público, limitándose a suponer que los sacrificios en su consumo personal aumentan la utilidad
que obtienen los demás de un modo que justifica su sacrificio personal…”7 En el caso del
votante, este tipo de comportamiento se concreta en la satisfacción de cumplir con un deber, dada
la convicción de su conveniencia ética y moral.
De otra parte, está el “incentivo selectivo negativo” (Olson, 1985), que consiste en el
castigo o sanción por no participar en el suministro del bien público. Aquí se reconoce que la
pérdida de una propuesta política que el votante considera favorable a sus intereses, a los
intereses colectivos, y es válida desde el punto de vista moral y ético, le acarrearía en lo
económico y en lo moral, una sanción en términos de insatisfacción perceptible durante un
período prolongado, que puede ir más allá de la vigencia de la propuesta política ganadora
inconveniente. En consecuencia, estos resultados adversos generan insatisfacción moral al
votante potencial que no contribuyó al triunfo de la propuesta favorable (en términos coloquiales,
un “cargo la conciencia”). Para evitar esta “desutilidad” prolongada, el votante prefiere sacrificar
su ocio y acudir a las urnas, aún a pesar de tener plena conciencia de que su aporte no modificaría
de manera perceptible el resultado final de la votación.
Hay otras explicaciones alternativas como respuesta a la paradoja de la selección racional
de Downs, tales como la satisfacción que genera en el votante elementos como la expresión de su
7
Tomado de Olson, M., Auge y Decadencia de las Naciones, Ariel, Barcelona, 1985, pp. 34-35.
5
opinión en las urnas, su participación en el desarrollo de los acontecimientos sociales y políticos,
lo mismo que la identificación y pertenencia a un partido político (Paramio, 1999), etc.
Dentro de otro tipo de razones no económicas del voto, Lomelí-Meillon (2001), concluye:
“La acción de votar se explica así como una acción política, resultado de una opción racional y
expresiva de los ciudadanos quienes, al convertirse en electores, participan en la selección de los
gobernantes y contribuyen al ejercicio y al mantenimiento de las instituciones democráticas”.
Tal vez sea esta la explicación esencial del voto, que coloca al satisfactor principal como parte
del “medio” y no como parte del “resultado”.
El problema de la incertidumbre frente al cumplimiento de las promesas, fue resuelto
originalmente por Downs, al afirmar que ante la incertidumbre sobre futuro, el votante sopesaba
la gestión reciente del partido o candidato de gobierno y los programas alternativos. En este
raciocinio, el votante se pregunta, ¿cómo lo hubiera hecho el partido opositor, dadas sus premisas
políticas? En ese sentido, compara la utilidad particular y social que aportan las dos opciones
como si ya se hubieran ejecutado.
Otra cuestión relevante es ¿cómo orienta sus decisiones el votante? En este campo
existen propuestas como la pertenencia a una clase social en particular, el programa económico
que se deriva de determinado propuesta de gobierno y la postura frente a temas de interés,
concretos o coyunturales, tales como el acceso a los recursos naturales, el aborto, la educación,
etc. Como se puede observar, estas explicaciones de los teóricos también trascienden los motivos
meramente económicos, para involucrar valoraciones morales y éticas, y por supuesto, los
intereses colectivos. En consecuencia, el acto de votar involucra cierto nivel de filantropía; la
cual, por supuesto, aporta también satisfacción al votante, aunque no de tipo económico.
En relación con la selección de políticas eficientes; es decir, con el acierto de los votantes
en el proceso de selección de alternativas políticas, los aportes de Black (1948), junto con los
desarrollos de los elementos racionales de Downs, han llevado a la idea del “votante mediano”,
que se elevó a la categoría de teorema de la ciencia económica. En términos generales, este
teorema concluye que el resultado de la elección tiende a ubicarse en las preferencias que se
encuentran en el medio del espectro político disponible. Esto explica en parte, por qué las
propuestas políticas tienden a ubicarse en el centro del espectro y por qué las propuestas extremas
casi nunca triunfan.
Teniendo en cuenta esta diferenciación de motivación del votante, en este escrito se
reconoce la existencia de dos tipos de mercado, relacionados con el voto y las elecciones:
Mercado A: Mercado político o mercado natural del voto y la democracia, en
donde los ideales políticos de los electores y de los candidatos trascienden los
intereses económicos particulares. Aquí se expresa el “voto de opinión”, y esa
opinión refleja intereses económicos; pero también, y principalmente,
satisfacciones de tipo moral y ético. Estos intereses económicos se relacionan con
6
el enfoque de las políticas públicas y los efectos que estas tienen sobre el grupo de
interés al que pertenece el votante.
Mercado B: Mercado negro de votos en donde éstos se compran y venden,
principalmente en función de intereses económicos, teniendo como
contraprestación el dinero o las prebendas. El voto, en este caso, queda vació de
opinión. Incluso no trasmite su punto de vista sobre cómo la política pública
puede afectar sus intereses económicos; menos aún expresa la opinión de un
conglomerado social, o de segmentos significativos de la sociedad, porque no se
vota como perteneciente a ese conglomerado o grupo de interés. La necesidad
económica a satisfacer por parte del votante en ese mercado, es de corto plazo y
cobertura personal o familiar.
Si bien el significado de “venta de votos” cambia según el contexto histórico, social y
cultural (Schaffer, 2002), aquí se establece una clara diferenciación en relación con los motivos
de la transacción del voto y su compatibilidad con la finalidad o razón de ser esencial de esa
“institución”. En consecuencia, la clasificación de mercados se da en función de aquellos
motivos que confirman, o que desdibujan, la razón de ser del voto.
El voto se concibe como un medio de expresión de la opinión del individuo, como una
forma de dirimir diferencias de opinión en relación con los destinos de la sociedad y acerca de las
políticas públicas a implementar. Como tal, el voto mayoritario determina el rumbo de una
sociedad en términos de las estructuras y relaciones sociales, pero también en términos de la
política económica que afecta intereses de grupos al interior de esa misma sociedad. De manera
que, cuando el voto pierde esa finalidad; es decir, cuando éste se deposita vacío de opinión,
pierde su naturaleza y es por ello que se cuestiona la existencia de democracia, si se verificare
que una alternativa política en contienda logra el triunfo en virtud de ese tipo de voto.
Este mercado negro del voto se conoce también como prácticas “clientelistas”, que ha
sido motivo de análisis y opiniones diversas, tal como se verifica en la siguiente reseña.
Reseña bibliográfica y enfoques teóricos de acuerdo con Auyero y Benzecry (2015)
No existe unanimidad en relación con las causas del estas prácticas que denominan
“institución informal” (Auyero et al. - 2015, citando a Helmke y Levitsky - 2004, y a Martin 2009); tampoco hay consenso acerca de su clasificación, su eficacia y sus impactos sobre la
gobernabilidad democrática y la formulación de políticas. La siguiente reseña sobre los
diferentes puntos de vista está contenida en el referido trabajo de Auyero y Benzecry:
En relación con las causas del surgimiento y permanencia del mercado paralelo del voto,
investigaciones han demostrado que este fenómeno (denominado comúnmente “clientelismo”) no
ocurre sólo en los países menos desarrollados, o en democracias recientes, y tampoco se verificó
su desaparición con el desarrollo económico y social; se ha corroborado su existencia en
democracias ya establecidas como Italia, Australia y Japón (Auyero y Benzecry, 2015).
7
Existen también puntos de vista divergentes cuando se habla de la relación entre la
política “patronal” (que identifican con “clientelista”), por una parte, y el desarrollo y el sistema
económico imperante, por la otra. Algunos argumentan que el clientelismo florece en contextos
de “ajuste estructural” y reducción de gastos del estado (Calvo y Murillo, 2004; Levitsky, 2003) o
en condiciones de falta de "alcance del Estado" (citando a Martin, 2009), mientras que otros
señalan que también se desarrolla en contextos de estados expansionista y populistas (PenfoldBecerra, 2006).
En relación con los efectos del clientelismo, hay desacuerdos sobre su relación con la
democracia (Shefner 2012; Fox 2012; Hilgers 2012a, 2012b). A manera de ejemplo, Stokes
(2005), y Helmke y Levitsky (2004), hacen hincapié en que el clientelismo es perjudicial para las
reglas democráticas formales, y que socava la representación política al afianzar a los que ejercen
el poder (véase también Magaloni, 2014). Existen afirmaciones según las cuales, el clientelismo
limita el ejercicio de los derechos ciudadanos (Fox, 2012), trunca la capacidad de los votantes
para hacer que los políticos respondan por sus actos (Stokes, 2005; Kitschelt y Wilkinson, 2007),
obstaculizan el desarrollo de las instituciones democráticas (Hickens, 2011), debilitan el secreto
del voto (Stokes, 2005), y politizan la burocracia estatal (Hickens, 2011). De acuerdo con
Hickens (2011), el clientelismo tiene "profundas implicaciones negativas para la forma en que
funciona la democracia, las actitudes de los ciudadanos sobre la calidad de su democracia, y la
capacidad de los gobiernos para producir las políticas públicas necesarias". Pero, de otra parte,
siguiendo a Hilgers (2012) y Canel (2012), existen otros que consideran que, si bien el
clientelismo puede, sin duda, erosionar los procesos democráticos, también puede "acompañarlos,
y/o suplementarlos", proporcionando a los clientes con "protección limitada, progreso y
representación política" (Shefner, 2012).
Según algunos, el clientelismo obstruye el crecimiento económico (Robinson y Verdier,
2002) y deforman programas contra la pobreza que pueden estar bien intencionados (Magaloni,
2014; Sugiyama y Hunter, 2013, y Nichter, 2014).
Por otra parte, en materia de consensos, es ampliamente aceptado que la democratización
no implica necesariamente el declive del clientelismo (citando a Roniger y Günes-Ayata, 1994;
Tilly, 2007). Reciente investigación muestra que el clientelismo tiene "flexibilidad y capacidad
sistémica para adaptarse a las contextos cambiantes" y a los regímenes (citando a Roniger, 2012,
y Canel, 2012 para un ejemplo ilustrativo).
La mayoría de autores coinciden en que, durante las campañas electorales, los gamonales
políticos, a través de sus agentes, distribuyen bienes y servicios a los residentes de las
comunidades típicamente pobres que, a cambio le dan apoyo (en forma de asistencia a los
mítines, por ejemplo) y mediante los votos. En este proceso de intercambio, los ciudadanos se
convierten en "clientes políticos."
Coincidiendo acerca de que la “acción clientelista" tiene lugar durante las elecciones, la
explicación de la conducta de los clientes (votantes) difiere entre los que sostienen la existencia
8
de una norma de reciprocidad que rige sus acciones (por ejemplo, Lawson y Greene, 2011) y los
que destacan la existencia de cálculos racionales (por ejemplo Stokes, 2005). Cuando los
intermediarios del político no pueden entregar lo prometido, las cuentas por cobrar desaparecen,
los clientes abandonan su relación con el gamonal, ya sea porque el equilibrio de la reciprocidad
desparece, o porque racionalmente buscan otras formas de satisfacer intereses (para un estudio
clásico de mezcla de ambos enfoques, cita a en Scott, 1977a, 1977b).
¿Pero, cómo se explica que en el período no electoral, cuando la necesidad de obtener
votos ya no existe, hay “clientes” que mantienen las relaciones de patronazgo, a pesar de los
fracasos de los intermediarios (gamonales) en cumplir lo prometido y/o no se han establecido
mejores oportunidades para resolver los problemas cotidianos del votante? Este comportamiento
queda fuera del ámbito de la mayoría de los estudios actuales de las formas contemporáneas de
clientelismo político (hasta aquí la reseña de Auyero y Benzecry). En este campo de la
permanencia de relaciones clientelistas aún en épocas no electorales, Auyero y Benzecry (2015)
aportan una explicación antropológica interesante.
Basados en una serie de nuevas revisiones de tres rondas de trabajo de campo etnográfico
realizadas en Buenos Aires, Argentina, y centrados en el nivel micro-sociológico del análisis
empírico, el artículo de los autores mencionados reorientó el estudio de la política de mecenazgo
hacia su carácter cotidiano, mostrando el papel fundamental que desempeñan los fuertes lazos de
los intermediarios (gamonales, en el argot colombiano) con sus más cercanos y más confiables,
seguidores. De esta forma, el trabajo en mención contribuye a comprender mejor y explicar las
características prácticas de dominación clientelista.
Los autores en referencia muestran que el mundo material y simbólico del clientelismo no
se compone de la suma de una serie de intercambios puntuales, o de “toma y daca” en relación
con las interacciones en el curso de la vida cotidiana. Muestran, en una descripción bastante
acertada, a juicio del autor de estas líneas, que se trata de un complejo y difuso conjunto de
prácticas materiales, y mensajes que se reproducen continuamente, dentro y a través de la
operación diaria de la maquinaria política. Existen acciones rutinarias que relacionan de manera
directa al gamonal y al votante.
De acuerdo con los autores en mención, en el mundo cotidiano del clientelismo, no
importa tanto quién es el intermediario, ni el patrón, o qué es exactamente lo que se intercambia;
importa más la forma en que los clientes (votantes) están dispuestos a la acción a través del
establecimiento de relaciones a largo plazo con los intermediarios (gamonales). La persistencia
de la política clientelista se explica mejor, entonces, mediante la observación de la complicidad
ontológica de largo plazo en el mundo en el que los agentes al interior de los círculos (“roscas”
en el lenguaje coloquial colombiano), aprenden a desarrollar sus esquemas de percepción y
acción, y las prácticas en las que se implementan.
La relación que los agentes al interior de las “roscas” tienen con sus corredores no es entre
un sujeto político y un objeto externo. Se trata de una relación de mutua determinación
9
(Bourdieu, 2000) entre los hábitos, y el mundo político que lo determina a diario, como
estructuras de acción, percepción y apreciación conformadas no sólo, ni principalmente, durante
las elecciones. La estructura de las redes clientelares y las estructuras cognitivas y afectivas de
los clientes están vinculadas de forma recursiva, dicen los autores en mención.
Los esquemas de percepción, evaluación y acción que prevalecen dentro del universo
socio-simbólico específico de círculos cerrados (“roscas”) son, a su vez, nuevamente confirmados
por las acciones simbólicas que los clientes (votantes) e intermediarios (gamonales). Estos lazos
son reforzados rutinariamente en los discursos públicos de los gamonales o los jefes políticos
(enfatizando el "amor" que sienten por sus seguidores, y su "servicio a la gente"). De igual
forma, tales lazos son resaltados personalizando las donaciones y haciendo hincapié en sus
esfuerzos para obtener los bienes y servicios (y así crear la apariencia de que sin ellos, los
beneficios no serían entregados) (cita a Auyero, 2000, para una disección de las actuaciones
públicas de los intermediarios políticos).
Auyero y Benzecry continúan afirmando que esta correspondencia, o relación de mutua
dependencia, es el soporte más eficaz de dominación política, por encima de las relaciones de
reciprocidad transaccional, o el comportamiento racional de satisfacción del votante. Los
esquemas simbólicos aprendidos y desplegados por los dominados (es decir, los individuos que
hacen parte del círculo cerrado), resultan ser más efectivos. En consecuencia, un enfoque
sociológico-político de este aspecto simbólico del poder está mejor equipado para capturar la
"imprecisas, confusas, y vagas" (citando a Bourdieu y Wacquant, 1992) características de la
política clientelista, muchas veces atado al lenguaje aparentemente preciso, pero por lo general
engañoso, de los incentivos, los cálculos (pensamiento racional), los intercambios económicos, y
similares, que distorsiona una realidad compleja y rica hasta el punto de la desfiguración,.
Finalmente, Auyero y Benzecry afirman que el estudio de hábitos se ha dividido entre los
que trabajan en la idea de un hábito primario (explorando lo adquirido a largo plazo, encarnado
en la raza, la clase, el género y sus efectos en la estratificación), o los que han estudiado el trabajo
de la adquisición de un hábitos secundarios (del tipo de los aprendidos por los boxeadores, los
bomberos, los asistentes de ópera, los sopladores de vidrio, los entrenadores, o los creyentes
religiosos (citando a Wacquant, 2004; Crossley, 2004; O'Connor, 2005, 2006; Desmond, 2007;
Winchester, 2008). Casi no se ha prestado atención a la producción del hábito político (citando a
Mahler, 2006, como una excepción). Las disposiciones cognitivas y afectivas fabricadas dentro
de mundos políticos específicos (que son los de la política de partidos, la política de los
movimientos sociales, la política sindical, la política de las ONG, o la política estatal)
proporcionan un desconocido (y fructífero) terreno empírico para etnógrafos políticos.
Terminan diciendo los autores en referencia que con el fin de comprender y explicar el
funcionamiento del hábito clientelista - el concepto que nos permitió reconstruir la lógica del
clientelismo - ahora tenemos que examinar las fuentes de las disposiciones adquiridas escrutando
las trayectorias individuales y las formas en que se conectan a la lógica específica de la
organización de los partidos políticos (citando a Wacquant 2004, 2007; Desmond 2007). Si el
10
hábito es, citando a Bourdieu, "una historia internalizada y olvidada", entonces la tarea por
delante es desenterrar y exteriorizar todo lo que se ha enterrado en los individuos y las
organizaciones políticas a las que pertenecen.
El aporte importante de este trabajo de Auyero y Benzecry (2015) para explicar el
fenómeno del clientelismo consiste en poner en evidencia cómo esta práctica se incrusta en la
vida cotidiana de los individuos y las organizaciones políticas, convirtiéndose en hábitos y en
relaciones de mutua dependencia. No obstante, al referirse a la historia internalizada, no parece
tener en cuenta otra cosa diferente a una práctica reiterada en las relaciones sociales y políticas
que a fuerza de repetirse, termina pareciendo normal; una forma corriente de interacción entre los
individuos políticos.
Ahora bien, aun cuando este enfoque explica la permanencia de la práctica clientelista y la
conformación de “roscas”, gamonales y jefes políticos, en una relación de mutua satisfacción, no
explica las condiciones que dan origen a esas prácticas que terminan convirtiéndose en “hábitos
sociales y políticos”. Es decir el enfoque del hábito político no niega la existencia previa de un
mercado, que puede ser explicado bajo cierta racionalidad general de los agentes, que realizan
transacciones que finalmente terminan funcionando de manera automática en el sistema de
“roscas”, en la práctica y en el discurso cotidiano.
Desde otro punto de vista, ya conformadas las “roscas”, es claro que la falta permanente a
las promesas o la ausencia práctica de beneficios para los individuos que hacen parte de la
misma, generan desbandadas o desmantelamiento de los “proyectos” y grupos políticos. Es por
este motivo que los gamonales y jefes políticos siempre procuran su participación en las
decisiones de política pública y, particularmente, en la conformación de la burocracia para
garantizar la satisfacción permanente de la clientela.
La “rosca” no funciona si no existen elementos fácticos que demuestren la conveniencia
de pertenecer a ella. En Colombia, el lenguaje coloquial incluye una frase que resume este
enfoque: “las roscas no son mala…lo malo es no estar en ellas”. Así se dice porque se dan por
descontados los beneficios que se derivan de pertenecer a esas “hermandades” clandestinas de
favores mutuos, con fachada de movimientos o grupos políticos; pero cuando el político
incumple sus promesas, falta a esa hermandad y recibe el rechazo y pérdida de respaldo. De
hecho, los medios dan frecuente cuenta de las “desbandadas” políticas y la pérdida de respaldo
del Presidente en sus propuestas legislativas en el Congreso.
Otra fortaleza del enfoque de Auyero y Benzecry (2015) consiste en explicar por qué
motivo el clientelismo (mercado negro del voto) subsiste en países desarrollados. A pesar de la
ausencia de necesidades apremiantes en gruesas capas de la población, el hábito político
construye su propia institucionalidad, sus propias estructuras que garantizan la permanencia de
esas relaciones clientelistas. No obstante, no podemos afirmar que este sea el caso de todos los
países desarrollados; de hecho el voto “amarrado” no es la práctica común en la mayoría de esos
11
países; es más bien una excepción, atada a otras condiciones como la inequidad en la distribución
del ingreso.
No se puede perder de vista que, no sólo es relevante el nivel de desarrollo (medido en
términos del PIB per cápita) como un elemento coadyuvante en el surgimiento y fortalecimiento
de un mercado paralelo de votos, sino que la forma como se distribuya ese ingreso es considerado
de similar importancia; poco o nada cuenta que una sociedad alcance un nivel de ingreso percápita importante, si ésta estadística oculta profunda inequidad en la distribución real de ese
ingreso, que dejan a amplias capas de la población al margen de los suministros necesarios que
les garanticen los niveles básicos del bienestar.
La reseña bibliográfica precedente, si bien muestra un enfoque antropológico interesante
que explica la permanencia en el tiempo de las prácticas clientelistas, no desvirtúa la relevancia
de los enfoque transaccional, ni la racionalidad económica y de maximización de beneficios
(incluyendo los que se derivan de satisfacciones filantrópicas) por parte del votante en el
surgimiento y consolidación de dichas prácticas. Lo anterior tampoco significa ignorar la validez
del enfoque antropológico y el concepto de costumbre social o “institucionalidad informal”,
como explicación razonable a la manera como la práctica se incrusta en lo cotidiano y en las
estructuras de la sociedad.
Con el fin de aportar a la formalización del funcionamiento del mercado político y
explicar los factores que determinan la existencia del mercado negro de votos, en este escrito se
introduce una formalización simple de tipo lineal, basada en la interpretación neoclásica del
mercado. Esta formalización arroja claridad sobre las relaciones esenciales entre los elementos
que participan en el fenómeno y señala los determinantes esenciales de la cantidad de votos
ofrecidos y demandados en cada mercado, lo mismo que sobre el precio del voto en cada uno de
ellos. No obstante, a partir de lo expuesto aquí, se abre un interesante campo en la formalización,
que incluya los elementos estocásticos y las relaciones no lineales, cuya existencia se reconoce en
este texto. Tales desarrollos ajustarían en mayor medida, la formalización de las curvas de oferta
y demanda de votos a su funcionamiento real. Este ejercicio se deja para desarrollos futuros.
El mercado político
El hecho de que el voto no haya sido creado para transarse en mercados monetarios, no
niega la existencia de un mercado natural donde el voto hace parte de una transacción. Aquí,
tanto el candidato como el votante entregan algo, y reciben, o esperan recibir, algo a cambio.
Obviamente, no es idéntico al mercado corriente en donde intervienen una mercancía y el dinero
como medio de pago, y en donde las escalas de precios son fácilmente identificables debido a las
características del dinero como unidad homogénea de medida de todos los precios.
En su acepción con-natural clásica, el programa de gobierno del candidato es la
mercancía en el mercado político. Es claro que dicho programa de gobierno es un “bien no
12
exclusivo” y “no rival”8, características que lo asimilan a un “bien público”. No es exclusivo
porque nadie puede restringir su acceso y una vez implementado, aplica para todos los
ciudadanos, independientemente de si votaron o no por dicho programa. El programa de
gobierno es también un bien “no rival”, porque el hecho que alguien lo adquiera, no implica la
disminución de disponibilidad para los demás demandantes.
Diríamos entonces, que el mercado político natural no es de la esfera privada, sino
pública, en la medida que, a pesar de tener motivaciones de satisfacción de intereses individuales
y de grupos, consulta también intereses que atañen a todo el conglomerado social.
En esta conceptualización, se acuñó el término “clientela” para referirse a los votantes,
como quiera que ellos son los compradores de las propuestas políticas. Cuanto más valor le dé el
elector a determinada propuesta, mayor es el precio que está dispuesto a pagar, en términos de
sacrificio del ocio para acudir a las urnas. Si la mayoría de los electores considera que
determinada propuesta es la que más recompensa su sacrificio del ocio, esa será la ganadora. Sin
embargo, el término “clientela” ha sido sacado de su contexto original, para señalar al elector que
opera en el mercado negro del voto y que ha sido reclutado mediante una práctica ilegal
denominada “clientelismo”.
Como en cualquier mercado, existen dos puntos de vista. Podemos también observar que
el candidato hace un esfuerzo en términos de “calidad”9 del programa y de convencimiento para
atraer a la mayoría de electores; esto es, para lograr “comprar” la mayor cantidad de votos
posible. Cuanto mayor valor y confianza refleje la propuesta para los votantes, mayor cantidad
de votos logrará “adquirir” el candidato. Dicho de otra forma, en el mercado natural, el candidato
compra votos con la calidad de su programa de gobierno, con su imagen y con la confianza que
despierta en la sociedad. Si bien en este caso no es posible identificar una escala ordinal del
precio, es claro que al realizar su selección el votante ordena sus alternativas en términos de la
“calidad” de las mismas. Este concepto “calidad” deviene de una valoración subjetiva del elector,
con base en los parámetros de sus intereses (materiales o morales); pero, desde el punto de vista
social, tiene también que ver con la cobertura en la atención de intereses o expectativas de la
población.
Desde el otro lado de la transacción, considerando el voto como el bien objeto de
intercambio, éste es un bien “exclusivo”, porque el votante puede restringir el acceso a su voto;
pero es también un bien “rival” porque la adquisición de votos por un candidato disminuye la
disponibilidad de votos para los demás. En consecuencia, el voto se asemeja al tipo de bienes
8
Una explicación más detallada de estos conceptos se encuentra en Parkin et al., 2010
Acudiendo nuevamente a la bibliografía citada, este término involucra tanto factores económicos
(compensaciones económicas individuales o grupales esperadas por los votantes), como aquellos otros elementos
inmanentes al voto y las contiendas electorales que tienen que ver con valores superiores de la sociedad, tales
como la conservación de las instituciones democráticas, la satisfacción de participar en decisiones fundamentales
que afectan a la sociedad, la lealtad al partido y sus ideas, o a la clase social y sus intereses, etc. Obviamente, esta
calidad del programa también está atada al grado de confianza que despierte el candidato y las instituciones
electorales.
9
13
“privados”10, con la peculiaridad de que la cantidad de votos disponibles depende del tamaño de
la población en edad de votar. Cada votante sólo ofrece un voto en cada gesta electoral. Esta
inelasticidad técnica del voto hace que su precio tienda a crecer demasiado en las contiendas
reñidas, en donde las diferencias entre candidatos son de apenas unos cientos de votos.
Cualquiera que sea el lado de la transacción en el mercado natural, el elector paga o
entrega al contado (spot), pero la contraprestación por parte del candidato es incierta y a plazo
(forward). Este carácter de entrega a futuro del programa o la promesa electoral, hace que el
factor “confianza” juegue un papel preponderante en la transacción política.
El mercado natural del voto, si bien incluye motivaciones de carácter económico en la
determinación de oferta y demanda, se caracteriza porque priman razones filantrópicas y
motivaciones de tipo moral, que como se mostró anteriormente, solucionan la paradoja de la
selección racional de Downs.
La demanda del voto en el mercado político
En este mercado los demandantes de los votos constituyen lo que se denomina
comúnmente la “clase política”. Este conglomerado social, en su acepción más pura, está
constituido por grupos políticos que proponen diferentes alternativas de gobierno; diferentes
programas cuyos contenidos no están al margen de intereses partidarios, de grupos económicos o
grupos de interés en general (ambientalistas, defensores de animales, grupos anti-corrupción,
etc.). Estos grupos ofrecen sus propuestas en contraprestación de todos y cada uno de los votos
disponibles en el censo electoral; es decir, esperan que sus propuestas motiven a una mayor
proporción de votantes, de manera tal que se garantice el éxito en la contienda electoral.
Es de aclarar que en la mayoría de los caso, quien obtiene la mitad más uno de los votos,
es quien triunfa y obtiene el poder; siendo claro que se trata de los votos válidos realmente
introducidos en la urnas, los cuales pueden ser, indistintamente, el 5%, 10%, o cualquier otro
porcentaje de la población en edad de votar.
Una vez el grupo político, o el grupo de interés, alcance el poder, puede gestionar de tal
forma que honre sus compromisos o, por el contrario, no cumplir sus promesas de campaña con
una parte, o frente a la totalidad de electores. De ahí se desprende la posibilidad de frustración
del elector. Esta experiencia de frustración modifica la oferta de votos para las siguientes
elecciones. De esta forma, parte de las características del mercado de votos se define a través de
la experiencia; de suerte que constituye un proceso de largo plazo que, junto con otros factores
como la educación, va configurando una “cultura política”, tanto en relación con la valoración de
las promesas, como desde el punto de vista del interés y la valoración de las elecciones como
mecanismo para resolver contradicciones.
10
Véase también Parkin et al., 2010
14
Cada una de estas propuestas puede ser calificada en términos de calidad, medida en
términos de la amplitud de cobertura de beneficiarios, de preservación o fomento de instituciones
democráticas, de estabilidad y progreso económico, etc.
En el mercado político “ideal”, la demanda del voto por parte del candidato se hace con
propuestas de gobierno. Estas propuestas implican un esfuerzo en términos de convencimiento y
en el trabajo para implementarlas. Este “gasto” que asume el candidato o su partido, es
contrastado con las satisfacciones morales de cumplimiento de las metas en términos de la
fórmula política, la trascendencia histórica del gobernante, el reconocimiento colectivo y el
agradecimiento por la labor cumplida.
Ahora bien, hay otros factores, no filantrópicos, que también motivan al demandante de
votos. Hay fuertes intereses de clases sociales y grupos económicos que encuentran
extremadamente importante mantener, cuando no mejorar, las condiciones en las que puedan
desarrollar sus actividades y maximizar sus beneficios. Entonces, el esfuerzo de convencimiento
y de realización del programa es evaluado, no sólo a la luz del rédito moral, sino también con
base en el retorno que arroja el poder, en términos de rendimiento económico para el candidato,
el partido, la clase social o los grupos de interés que representa dicho candidato.
Cuando los factores económicos imperan sobre las satisfacciones morales, el mercado
político es más susceptible de perder su esencia altruista para caer en la transacción en donde se
troca el voto por dinero o prebendas. En tales condiciones, la compra del voto con dinero o con
prebendas, constituye una inversión que se evalúa y decide con las técnicas corrientes de la
evaluación de proyectos.
La propuesta de gobierno, como contraprestación al voto, también está determinada por la
imagen del candidato y del partido al que pertenece. Como el elemento “confianza” es
fundamental en el mercado político, los individuos tienen en cuenta toda la información que les
permita inferir la posibilidad de acierto o de fracaso al votar por determinado candidato. En
consecuencia, resultan relevantes al momento de la decisión, las experiencias de gobierno del
candidato y de su partido, y todos aquellos signos que informen acerca de su honorabilidad y del
respeto a la palabra empeñada. La contraprestación al voto (el programa), no sólo es un listado
de promesas, sino también un pasado, una imagen que demuestra ciertos valores.
Como cualquier curva de demanda, la que aquí se plantea expresa también rendimientos
decrecientes del producto que se adquiere; pero también, un costo de oportunidad de adquirir
dicho producto.
¿En qué consiste el rendimiento decreciente del voto? Es claro que para la satisfacción de
las pretensiones de alcanzar el poder, los primeros electores convencidos son especialmente
apreciados por la clase política. No obstante, si los electores acuden masivamente a las urnas, los
votos adicionales revisten menor importancia; principalmente, si ya se ha alcanzado la proporción
de votos que garantiza el triunfo. Dicho de otra forma, se gana igual con un voto adicional que
15
con un millón de votos adicionales. Estos rendimientos decrecientes del voto hacen que la
cantidad demandada sea inversa al precio del voto, similar a la curva de demanda de bienes y
servicios, con la particularidad del cambio de pendiente previsible cuando alguno de los
candidatos se aproxima al porcentaje requerido para garantizar el triunfo.
Es por lo anterior, que donde la afluencia a las urnas es reducida, la clase política tiene
que destinar más recursos para convencer al votante, pero adicionalmente diseñar programas que
favorezcan a la mayor proporción de ciudadanos. Es claro que los programas que benefician a un
mayor número de ciudadanos son aquellos que generan mejores efectos en términos de desarrollo
económico y social, pero también en términos del fortalecimiento o desarrollo institucional; son
esos programas los que aportan una mayor suma de felicidad posible a la sociedad.
Es de anotar que este mercado funciona, como algunos mercados de valores, en el sentido
de la realización de dos fases: una de negociación y puja, y otra de pagos y entregas. La primera
fase es de requerimientos por parte del oferente del voto y ofrecimientos por parte de los
demandantes (los candidatos), en términos de los programas de gobierno. En esta fase los
demandantes pujan por los votos y obtienen información del mercado que los lleva a replantear
los contenidos y las formas del mensaje, dentro de los límites ideológicos y políticos permitidos
por su grupo o partido, de tal manera, que logre atraer cada vez más adeptos (más votos
potenciales). La segunda fase es la de realización de la transacción política propiamente dicha.
El votante entrega su apoyo o respaldo mediante el sufragio y queda sentado el compromiso de
pago por parte del candidato, en el evento de resultar electo.
Ahora bien, la “utilidad” que le aporta cada voto a la clase política está en función de
expectativas. Estas expectativas no son todas de carácter filantrópico; en efecto, el grupo del
candidato tiene expectativas en relación con la forma como el poder va a favorecer los intereses
económicos propios, o de su grupo de interés. No obstante, tampoco se puede negar la existencia
de satisfacciones morales de reconocimiento histórico, de la labor bien realizada, de aportar y de
ser decisivo en el rumbo y la felicidad de la sociedad, etc. Este tipo de “utilidad moral” también
existe y, definitivamente, es la idea que vende el candidato a sus electores. En general, se piensa
que el candidato procura el bien común, más que el bienestar para sí o para su grupo.
Entonces, la clase política demanda votos en función de las expectativas frente a los
rendimientos económicos y financieros del programa de gobierno, que inspiran al candidato, a su
partido o a su grupo de interés; pero también, en función de la satisfacción moral del
protagonismo político; de los recursos o presupuesto (en trabajo, dinero o especie) con que cuente
para llegar al votante para convencerlo (vía argumentativa), lo mismo que del esfuerzo que sea
necesario aplicar para dar cumplimiento al programa de gobierno propuesto.
Una expresión funcional de la demanda de votos, según lo expuesto, es:
𝑷𝒂 = 𝒇(𝑹, 𝑼, 𝑻𝒂 , 𝑸𝒂 , 𝑵 ) {𝟏}
Donde,
16
𝑷𝒂 :
Se asume como el “precio moral del voto”, y se mide en términos de la calidad del
programa de gobierno, la dificultad de realización de dicho programa, y el esfuerzo de
convencimiento que se requiere aplicar para motivar al votante. Se utiliza el calificativo “moral”
simplemente para diferenciarlo del precio monetario que opera en el mercado paralelo. Este
precio está en función de:
𝑹:
Expectativas frente a los rendimientos económicos y financieros del programa de
gobierno, que benefician al candidato, a su partido o a su grupo de interés.
𝑼
Expectativas de “utilidad moral” del poder o protagonismo político
𝑻𝒂
Recursos disponibles o presupuesto del grupo político o grupo de interés para realizar la
campaña política.
𝑸𝒂
Cantidad demandada de votos en el mercado A
𝑵
Tamaño de la clase política y variedad de grupos políticos o grupos de interés
Ahora bien, en el “plan” de adquisición de votos de la clase política, las variaciones del
“precio moral del voto” no son constantes durante toda la gesta electoral. Se intuye que, al
principio, la demanda es menos elástica al precio para convencer a los votantes necesarios para el
triunfo, y luego bastante elástica por la poca utilidad marginal que aporta cada voto adicional en
términos del objetivo electoral. No obstante, este raciocinio no se tiene en cuenta aquí, con el fin
de mantener la forma lineal simple del modelo (𝐘 = 𝐚 − 𝐛𝐗)
Dicho lo anterior, se hace necesario interpretar y decidir qué variables independientes
(explicativas) hacen parte del intercepto (𝐚) y cuales hacen parte de la pendiente de la recta (𝐛),
ya que queda claro que el “precio moral del voto” se asimila a 𝐘, y que la cantidad demandada de
votos se asimila a 𝐗 en la forma lineal propuesta.
Por similitud con la curva de demanda clásica, supondremos que todos los elementos que
reflejen valoración subjetiva o comportamiento psicológico de la clase política (los demandantes)
frente al precio, se integran al parámetro 𝐛, y todos los elementos exógenos a los sujetos
demandantes se integran al intercepto “𝐚”. Así las cosas, tanto R, como U se incluyen como
elementos que determinan la pendiente de la recta (𝐛), en tanto que Ta y N hacen parte del
intercepto (𝐚); quedando la expresión lineal:
𝐏𝐚 = 𝐓𝐚 + 𝐍−∝ 𝐐𝐚 (𝟐)
Esta expresión interpreta que cuanto mayor sea el precio, menor es la cantidad
demandada, y viceversa. Los signos positivos de Ta y de N, indican que cuanto mayores sean los
recursos de que disponga el candidato para convencer al votante, y mayor el número y variedad
de los grupos políticos en contienda, mayor será la demanda de votos y mayor el “precio moral”
que la clase política está en disposición de pagar por cada voto.
17
Cuando 𝐓𝐚 y 𝐍 aumentan, se produce un desplazamiento en la recta de demanda hacia la
derecha (aumento de demanda), con un intercepto (un precio tope) más alto; pero cuando 𝐑 y 𝐔
aumentan, la pendiente de la recta disminuye porque la utilidad marginal del voto es mayor; la
valoración subjetiva del voto por parte del candidato se incrementa, haciendo que esté dispuesto a
reducir menos el precio por cada voto adicional. 𝐑 y 𝐔 reflejan expectativas y ponderaciones
subjetivas de la utilidad marginal.
La oferta de votos en el mercado político
Los oferentes de votos son los electores; pero, a diferencia de lo que ocurre con los
mercados corrientes de bienes y servicios, aquí cada oferente sólo puede “vender” un “bien”: su
voto. A pesar que la calidad del programa sea llamativa en extremo, y que las expectativas de
cumplimiento del candidato sean cercanas a la certeza, ningún oferente puede votar más de una
vez, aun cuando desee hacerlo. Recordemos que en un mercado normal cada oferente dispone de
un stock determinado por la frontera de posibilidades de producción, para el caso de los
productores, que le permite ofrecer mayor cantidad del producto si el precio de éste aumenta.
Este no es el caso del oferente del voto.
El votante potencial se enfrenta, de entrada, a una sola decisión “votar” o “no votar”.
Cada oferente del voto tiene una condición psicológica que implica cierta valoración de
elementos que le permiten decidir en función de las expectativas que se deriven del programa de
gobierno propuesto. Si el programa se ajusta a sus expectativas, el elector sacrifica el ocio y
acude a las urnas. Luego, sólo si el “precio moral del voto” compensa el costo de oportunidad
consistente en el abandono del ocio, el votante acudirá a las urnas.
Ahora bien, la valoración del programa incluye la “desutilidad” que se evitaría si se
impide que alternativas nocivas al interés del votante alcancen el poder. Luego, el programa
puede no ser el “ideal”, desde el punto de vista de las expectativas del votante, pero puede ser
seleccionado si evita “males mayores”. Dicho de otra forma, la amenaza de un programa que
luce inconveniente a los intereses del votante, puede motivar al votante potencial a participar
efectivamente en el mercado natural del voto.
Es por lo anterior que, guardadas diferencias, la oferta de votos puede ser analizada a
partir de la construcción neoclásica de la oferta de trabajo, en el sentido de interpretar que, el
trabajador potencial se enfrenta a la decisión de “hacer nada”, pero no recibir renta; o trabajar y
recibirla. Una de las diferencias en la construcción de la oferta de trabajo frente a la construcción
de la oferta de votos consiste en que, en el caso de la oferta de trabajo, existe una posibilidad de
combinar ocio y labor, de manera tal que, cuanto mayor sea el salario, menor cantidad de horas se
dedican al ocio y mayor cantidad de tiempo se dedica al trabajo. Ese no es el caso de la oferta del
voto. El votante potencial decide “votar” o “no votar”; no existe posibilidad de combinaciones
graduales en esta decisión, por lo que la curva de indiferencia clásica de la oferta laboral no opera
en toda su extensión en la oferta del voto.
18
No obstante, utilizando el esquema explicativo de la elección del trabajador, que guarda
relación también con el concepto del “costo de oportunidad”, existe un determinado “gasto” o
sacrificio en términos del ocio para salir a votar. Dicho de otra forma, el acudir a votar no
significa sacrificar completamente el tiempo disponible para descanso el día de las elecciones.
En la formalización gráfica incluida (infra), por ejemplo, se supone que el votante potencial debe
emplear 4 horas para ir a votar, de las 8 disponibles para su descanso ese día, que por lo general,
corresponde a un día no laboral.
Existe una expectativa del votante potencial frente al beneficio que traerían (o la
desutilidad que evitarían) los programas de gobierno. En el mercado natural del voto, el elector
evalúa y compara esas expectativas de beneficios para fines de decidir si sale a votar, y por cuál
de las opciones se inclina; es decir, se hace un juicio acerca de cuál es la “mejor” opción dentro
de los programas en contienda. Si ninguna de las opciones cumple sus expectativas de beneficios
que compensen el sacrificio de su descanso, no acudirá a las urnas.
Ahora bien, ¿cuál es el parámetro de comparación que utiliza el votante potencial para
evaluar y decidir si “el mejor” programa de gobierno en contienda le generaría beneficios
suficientes para motivarlo a votar? El votante valora su tiempo de ocio, de una manera similar al
trabajador. En consecuencia, consciente o inconscientemente, el votante potencial compara los
beneficios esperados del mejor programa, con la renta que le motivaría a trabajar el número de
horas que requiere para ir a votar, que en el esquema siguiente se supone son 4 horas.
Existe otra diferencia entre los dos mercados: el trabajador decide trabajar determinado
tiempo “diario”, en tanto que el votante potencial decide destinar, por una sola vez para un
período de gobierno determinado, parte de su tiempo de descanso para salir a votar en procura de
beneficios futuros, que se pueden tazar como el salario, por día, por mes o por año. Sin embargo,
en esencia, en los dos casos se sacrifica “ocio”.
Es claro que en la evaluación del votante no media un contrato de riguroso cumplimiento.
El hecho de que frente al programa de gobierno sólo medien promesas, arroja sólo expectativas
de beneficios para el votante, obligando a que los beneficios esperados de ese programa tengan
que ser suficientemente altos para compensar el riesgo de incumplimiento por parte del
candidato. En consecuencia, un desarrollo plausible de la formalización que aquí se propone
debería incluir elementos estocásticos.
Siendo conscientes de las diferencias entre los dos mercados, la gráfica siguiente ilustra la
valoración del ocio frente a las decisiones de trabajar o acudir a las urnas un día de descanso de
las actividades laborales. Aquí se hace abstracción de los elementos referentes a la gradualidad o
niveles de exigencia y a la periodicidad del pago esperado en los beneficios del programa,
teniendo en cuenta que el votante sólo acude una vez a las urnas, esperando cierta retribución a lo
largo de cierto período de gobierno.
19
FIGURA 1
DETERMINACIÓN DE LA DECISIÓN DE VOTAR
W=12.5
BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
O RENTA LABORAL
100
95
90
85
80
75
70
W =7.5
65
60
55
50
45
40
U4
35
30
W=5
25
U3
20
U2
15
10
U1
W=2.1875
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
HORAS DE DESCANSO EL DÍA DE ELECCIONES
Fuente: Elaboración propia
El uso de esta forma interpretativa no implica aceptarla como la más ajustada a las
circunstancias que caracterizan objetivamente el mercado laboral 11. No obstante, la comparación
entre ocio y renta es válida para fines de modelar las decisiones del votante.
La Figura 1 se inspira en la técnica neoclásica de construcción de la oferta laboral. Allí se
ilustra también cómo orienta un elector potencial su decisión de votar o no el día de elecciones;
que es un día de descanso para la mayoría de los ciudadanos. Las curvas de indiferencia reflejan
la forma como el individuo está dispuesto a sustituir ocio por renta salarial, de acuerdo con la
utilidad marginal que le aporta cada opción. La forma de estas curvas se explica por el
comportamiento de la utilidad marginal cada vez que “consumimos” una u otra alternativa.
Naturalmente, las primeras horas de ocio generan más utilidad que las últimas; es por ello que las
curvas de indiferencia indican que al principio es necesario grandes incrementos en la renta para
motivar al individuo a sacrificar esas horas de descanso. En términos generales, es razonable
esperar que si las horas de descanso disponibles son muy pocas, se exigirá más en términos de
salario, que cuando el individuo cuenta con más tiempo para el descanso.
Cada curva de indiferencia muestra que cuando disminuyen las horas de descanso u ocio
el día de las elecciones, se espera recibir más renta salarial para mantener el mismo nivel de
11
La decisión de sustituir renta por ocio es viable en condiciones donde las necesidades básicas del trabajador
están cubiertas. Además, existen niveles de subsistencia que obligan al trabajador a aceptar condiciones poco
racionales desde el punto de vista económico en mercados caracterizados por exceso permanente de oferta de
trabajo (altos niveles de desempleo).
20
utilidad o satisfacción. Sin embargo, una curva de indiferencia más arriba refleja mayor
satisfacción a cualquier combinación de ocio y renta. Así, U3 refleja mayor nivel de satisfacción
que U2, y ésta a su vez, refleja mayor nivel de satisfacción que U1. Cada curva de indiferencia
expresa también el gusto relativo, o la valoración relativa y subjetiva, del consumidor de un bien
frente al otro. Luego, para el caso que nos ocupa, la forma de la curva de indiferencia y sus
desplazamientos expresan la valoración relativa de la expectativa de renta frente al descanso el
día de elecciones; o la valoración relativa del descanso frente a la expectativa de renta.
Las pendientes de las líneas diagonales que unen los ejes, reflejan tasas de sustitución
(salarios) o renta laboral por hora. Esas líneas también ilustran la dotación o presupuesto
disponible para decidir entre las dos opciones: trabajar o descansar. Este presupuesto está
constituido por la máxima renta posible de obtener laborando todas las horas de descanso. Esta
máxima renta está determinada por el salario que puede obtener el trabajador. Así las cosas, una
renta de 100 implica un salario de 12.5 multiplicado por 8 horas laboradas (sacrificio total del
ocio). En consecuencia, la línea de presupuesto muestra un precio relativo: cuántas unidades de
renta del programa de gobierno, equivalentes a renta laboral, corresponden a cada una de las
horas de descanso el día de elecciones.
Es claro que cuanto mayor sea el beneficio previsto en la implementación del mejor
programa de gobierno, mayor será el precio de cada hora de descanso sacrificada. Finalmente, el
precio del voto estaría determinado por las horas requeridas para salir a votar y el beneficio que
se espera recibir por cada una de esas horas. Pero también, es claro que el parámetro con el que
se decide salir a votar es similar al que se determina en el mercado laboral, y consiste en la renta
laboral que espera el individuo obtener por sacrificar 4 horas de su tiempo de ocio el día de las
elecciones. Si los beneficios esperados del programa de gobierno son inferiores a la renta laboral
exigida para trabajar 4 horas, el votante potencial se queda en casa el día de las elecciones.
En la gráfica se muestra que el individuo con renta de 2.1875 por hora, sólo alcanza el
nivel de utilidad de la curva de indiferencia U1 y no estaría dispuesto sacrificar 3 horas de su
tiempo libre (8-5). Con renta de 5 o 7.5/hora, alcanza los niveles de utilidad U2 o U3; pero a esos
niveles, el individuo no está dispuesto a sacrificar 4 horas de su tiempo libre. A partir de la renta
de 12.5/hora el individuo está dispuesto a trabajar 4 hora o más. Si suponemos que votar implica
disponer de 4 horas de su tiempo libre, expectativas de beneficios inferiores a rentas totales de 50
(4 horas por 12.5), no lo motivarían a salir a votar. Mediando el nivel de riesgo, sólo si el mejor
programa de gobierno le promete al elector potencial unos beneficios que se asimilen a la
satisfacción de una renta superior a 50 unidades, el votante potencial decidirá salir a votar.
Ahora, ¿de qué depende que el votante potencial espere un beneficio mayor del programa
de gobierno? ¿De qué depende la forma particular de las curvas de indiferencia? ¿Qué hace que
el individuo esté más dispuesto a sacrificar su ocio el día de las elecciones?
Hay elementos que constituyen primas adicionales a la retribución normal del sacrificio
del ocio. Cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento de la clase política, mayor será el
21
beneficio esperado en el mejor programa de gobierno. Como sucede en otros campos de la
economía, la racionalidad del individuo cobra una prima de riesgo.
El nivel de formación académica aporta al individuo mayor posibilidad de información
sobre los programas de gobierno, una apreciación del riesgo más sustentada y una valoración de
los programas de gobierno con mayores elementos de juicio. Adicionalmente, mayor preparación
académica permite mayor nivel de consciencia sobre la importancia de acudir a las urnas y de
participar en el sostenimiento y mejora de las instituciones. En general, junto con el nivel moral
de la sociedad, la formación académica construye “conciencia política”. Es por lo anterior que,
cuanto menor sea el nivel de formación académica, mayores beneficios visibles (tipo renta) debe
asegurar el candidato para motivar al votante potencial.
Sociedades con menor bagaje moral y ético, son menos proclives a asistir a las urnas,
salvo evidentes beneficios particulares. Es por ello que se considera que cuanto menor sea la
base moral y ética de la sociedad, mayor tendrá que ser la retribución económica esperada de la
ejecución del programa de gobierno.
Finalmente, existen otras variables que, muy seguramente están relacionadas con parte de
las variables explicativas aquí descritas12. Tal es el caso del ingreso per-cápita y del nivel de
concentración del producto social. Estas variables están altamente relacionadas con el nivel de
educación, porque mayores niveles de formación académica promedio en la sociedad,
generalmente, corresponden a países con niveles de ingreso per-cápita más altos y mejores
indicadores de distribución de la renta (Neira y Guisán, 2002; OCDE, 2009).
Se entiende que sociedades con ingreso per-cápita más alto no requieren de manera
afanosa un resarcimiento económico en los programas de gobierno que apoyan en las urnas.
Adicionalmente, está demostrado que sociedades con mayor ingreso per-cápita corresponden a
aquellas que muestran mayores niveles educativos y mayor calidad en sus instituciones
(Acemoglu, Johnson y Robinson – 2004).
Pero no sólo el nivel de ingreso per-cápita cuenta en las exigencias del elector en términos
del precio moral del voto; la forma como se distribuye ese ingreso es relevante en el proceso
electoral que debe convocar a todos los estratos socio-económicos. Es claro que sociedades con
distribución de renta altamente inequitativa, tienen amplias capas de su población en los límites
de pobreza y miseria. Este tipo de población procura compensación económica visible por su
voto; pero adicionalmente, está ligada a niveles educativos relativamente bajos y sus decisiones
morales se encuentran seriamente comprometidas por la premura del hambre. Con lo anterior no
se afirma que la pobreza implica necesariamente, bases morales débiles y proclividad a colocarse
al margen de la Ley; no obstante, las condiciones de pobreza extrema son el mejor caldo de
cultivo para que el ordenamiento legal y los preceptos morales pasen a segundo plano en la escala
12
En caso de investigación empírica y de estimaciones econométricas, estas variables deben considerarse de
manera expresa, pero con las precauciones sobre multicolinealidad y otras situaciones que afectan el carácter MELI
del estimador que se seleccione.
22
de valores. El hambre es una expresión natural de la necesidad de subsistir; es una forma de
reivindicación de la vida, por encima de cualquier consideración.
Ahora bien, un factor preponderante en la decisión de ofrecer el voto en su mercado
natural, es el “nivel” de frustración sobre la práctica electoral y la esperanza política; o lo que
puede ser denominado también como la percepción generalizada del grado de honestidad del
sistema y de los candidatos. Esta conciencia social sobre la honestidad del sistema y del político
se construye principalmente con base en la experiencia. Cuanto mayor sea el historial del fraude
electoral y de promesas incumplidas, menor será la disposición del votante potencial a acercarse a
las urnas.
Todos los individuos en una sociedad no tienen los mismos conceptos éticos, morales, ni
la misma preparación o formación académica, por lo que existen diferentes exigencias
individuales en términos del “precio moral” del voto. De igual forma, no todos los individuos
tienen el mismo nivel de ingreso promedio, ni todos reaccionan de la misma forma frente a las
frustraciones por promesas de gobierno incumplidas o sistemas electorales corruptos. En
consecuencia, al agregar las curvas de oferta de votos, cuanto mayor sea el “precio moral” mayor
será la oferta. De esta forma, la recta de oferta de votos tendrá pendiente positiva como una
curva de oferta normal, aun cuando se intuye que la mayor proporción de votantes se encuentran
en los niveles cercanos al “precio moral” del voto que se equipara con la utilidad de la renta
salarial promedio que retribuye el tiempo necesario para acudir a las urnas (que en el caso del
ejemplo gráfico es 50). En ese contexto, se espera que la pendiente de la curva de oferta sea
mayor en los niveles inferiores a dicho nivel de renta. En consecuencia, el beneficio equiparable
promedio requerido para acudir a las urnas es la “moda”, no una constante para todos los
individuos en una sociedad.
Concluyendo, lo dicho anteriormente se puede expresar como la siguiente función de
oferta de votos:
𝑷𝒂 = 𝒇(𝑬, 𝑭, 𝑴, 𝒀, 𝑫, 𝑸𝒂 ) {𝟑}
Donde,
𝑷𝒂 :
“Precio moral del voto”, tal como se definió arriba, que depende de:
𝑬:
Nivel social de frustración por promesas incumplidas o sistemas electorales corruptos
𝑭:
Nivel de formación académica de la sociedad
𝑴:
Entorno moral social del proceso electoral
𝒀:
Nivel de ingreso per-cápita
𝑫:
Nivel de equidad en la distribución de la renta
𝑸𝒂 ,
Cantidad ofrecida de votos en el mercado A.
23
Nuevamente, introducimos una expresión lineal de la función mencionada, con el fin de
simplificar el análisis incluyendo una pendiente constante. En una recta de oferta clásica, los
elementos que no dependen de decisiones del oferente o que no reflejan comportamiento
psicológico del mismo frente al precio, se introducen como parte del intercepto en la expresión
lineal. Es claro que ninguno de los elementos descritos, salvo la relación entre el “precio moral
del voto” y la cantidad de votos ofrecida (valoración relativa del ocio), depende de una postura
particular del individuo (¿Cuánto descanso está dispuesto a sacrificar, dado el precio moral
estimado del voto?). Es por ello que, salvo las cantidades, todas las demás variables se incluyen
como parte del intercepto en la expresión lineal.
𝑷𝒂 = 𝑬 − 𝑭 − 𝑴 − 𝒀 − 𝑫 + 𝜷𝑸𝒂 {𝟒}
Entonces, el intercepto de esta recta de oferta se incrementa con el nivel de frustración
(𝑬); pero disminuye con el nivel de formación académica (𝑭) y con el entorno moral social del
proceso electoral (𝑴), con el nivel de ingreso per-cápita (𝒀) y con el nivel de distribución de
renta (𝑫)13.
El parámetro (𝜷), por su parte, refleja la reacción de los votantes frente a los elementos
retributivos de tipo filantrópico y económico que hacen parte del precio moral del voto
(características de calidad del mejor programa de gobierno).
En efecto, este parámetro (𝜷) expresa la forma como el elector promedio compara la
satisfacción del ocio (quedarse en casa descansando el días de las elecciones) frente a la
satisfacción que le aporta al votante participar en la selección del “mejor” programa de gobierno,
la lealtad al partido, a su clase social, y la preservación del bien público superior de la
democracia, entre otros elementos que trascienden los objetivos meramente económicos, que
hacen parte de los beneficios esperados del programa de gobierno y, por supuesto, de la acción de
votar.
Sin embargo, también existen intereses económicos del votante, que se incluyen en el
parámetro 𝜷, en el mercado natural del voto. El elector también se interesa por los réditos
económicos que implica votar por determinado programa, en términos de los ingresos monetarios
individuales esperados, o de los beneficios que obtendrían los bloques socio-económicos, clases
sociales o grupos de interés, de los que hace parte el votante. Nótese que el interés económico no
está proscrito del mercado natural del voto, pero se obtiene de la aplicación de estrategias de
gobierno y políticas públicas de cobertura general, no de la prebenda o del pago directo al elector.
13
Un ejercicio econométrico, informaría acerca de la existencia de parámetros (tipo 𝛽) que relacionan el precio con
cada uno de los elementos diferentes al precio. No obstante, como el objetivo de este análisis no es de carácter
empírico, sólo interesa aquí el parámetro que relaciona el precio con las cantidades de votos ofrecidas.
24
Equilibrio del mercado natural del voto
Haciendo abstracción de los parámetros, salvo de los que reflejan las pendientes de las
rectas de oferta y demanda, e igualando las ecuaciones 2 y 4:
𝑻𝒂 + 𝑵−∝ 𝑸𝒂 = 𝑬 − 𝑭 − 𝑴 − 𝒀 − 𝑫 + 𝜷𝑸𝒂 {𝟓}
Despejando 𝑸𝒂 :
𝑸∗𝒂 =
𝑻𝒂 +𝑵+𝑭+𝑴+𝒀+𝑫−𝑬
(∝+𝜷)
{𝟔}
Donde, 𝑸∗𝒂 son las cantidades de votos finalmente demandadas y ofrecidas cuando el
mercado natural del voto se encuentra en equilibrio. Este caudal constituye el número de
votantes que los candidatos están dispuestos a adquirir, dado el precio moral del voto (la calidad
exigida en el programa de gobierno), las expectativas de rendimientos derivadas del programa de
gobierno y del ejercicio del poder, el presupuesto con que cuenten para convencer al votante y el
número de candidatos, lo mismo que la cantidad y variedad de alternativas políticas en contienda;
pero también, ese es el número total de votantes que pudieron ser atraídos por la calidad de las
propuestas de gobierno, dado cierto nivel de desconfianza en las promesas y en la pureza de la
contienda electoral, las circunstancias de formación académica promedio de la sociedad, su nivel
de moralidad, los niveles de ingreso per-cápita y de distribución de la renta, lo mismo que las
condiciones psicológicas de los individuos y la valoración del ocio frente a la satisfacción que le
aportan los réditos morales y económicos que se espera obtener de la ejecución de determinado
programa de gobierno.
Tomando cualquiera de las ecuaciones (demanda y oferta), el precio de equilibrio se
determina reemplazando 𝐐𝐚 por 𝐐∗𝐚
Tomando la ecuación de demanda tenemos que el precio de equilibrio es:
𝑷∗ = [𝟏 −
∝
∝
∝
[𝑭 + 𝑴 + 𝒀 + 𝑫]
] [𝑻𝒂 + 𝑵] + [
]𝑬 −
∝ +𝜷
∝ +𝜷
∝ +𝜷
{𝟕}
Donde 𝑷∗ es el precio de equilibrio del mercado natural del voto.
Como se puede observar, dado que 𝜷 es mayor que cero, cuanto mayor sea el presupuesto
con que cuenten los candidatos para convencer al votante (𝑻𝒂 ), cuanto mayor sea el número de
candidatos (𝑵), y cuanto mayor cantidad de experiencias de frustración del votante por promesas
incumplida y sistemas electorales corruptos (𝑬), mayor debe ser el precio de equilibrio en el
mercado natural del voto (𝑷∗ ); o lo que es lo mismo, los programas de gobierno deben evidenciar
mayor calidad en términos de beneficios para el votante promedio.
Pero por otra parte, si se incrementa el nivel de formación académica de la sociedad (𝑭), o
el nivel de moralidad social (𝑴), o el nivel de ingreso per-cápita (𝒀) y la equidad en su
25
distribución (𝑫), menor es el precio moral del voto en equilibrio; esto es, menos retribución exige
el votante promedio en términos de la calidad del mejor programa de gobierno.
FIGURA 2
MERCADO NATURAL DEL VOTO
ESCALAS DE PRECIO MORAL DEL VOTO
9
S
8
Eo
7
6
5
4
3
D
Do
2
1
0
0
5
10
Fuente: Elaboración propia
15
20
25
30
35
40
45
50
CANTIDAD DE VOTOS (Millones)
La Figura 2 muestra las rectas de demanda (D) y de oferta (S) del mercado natural del
voto, según la propuesta lineal interpretativa aquí explicada.
Supongamos que el censo electoral es de 50 millones de votantes. En los niveles de
calidad 1 y 2 de los programas de gobierno, los votantes no asistirían a las urnas, y los
candidatos tampoco esperarían obtener voto alguno. En el nivel 3, los candidatos esperan 50
millones de votantes; pero a ese precio moral del voto, ningún elector está en disposición de
votar. En el nivel 4, los candidatos esperan obtener 40 millones de votos; pero sólo acudirían 10
millones de votantes a las urnas; en el nivel 5, los candidatos esperan 30 millones de votantes,
pero sólo acudirían 20 millones. Todos estos niveles de precios generan déficit de oferta (Do).
Sólo al nivel de 5.5 de calidad de programas, los candidatos y los electores se pondrán de acuerdo
en los votos requeridos y ofrecidos (25 millones).
Nótese, sin embargo, que en los niveles 1, 2 y 3 de calidad de programas, habrá
abstención del 100%; en el nivel 4, la abstención será del 80%; en el nivel 5, el 60% de los
electores no votará, y en el nivel 5.5, dicha abstención será del 50%.
Ahora bien, si la calidad de los programas fuera del nivel 7, los candidatos planean recibir
10 millones de votos, pero en realidad habría 40 millones de votantes motivados. En este caso el
“mercado” se ajusta mediante un cambio en las expectativas de los candidatos, quienes
26
observarán que no se requiere tanto esfuerzo para atraer votantes. Si definitivamente, la labor de
obtención de votos fuera tal, por parte de los candidatos y sus partidos, que llevaran a la gente
masivamente a las urnas, la valoración esencial del voto y el votante se refleja finalmente, en el
cumplimiento de las promesas. En el caso hipotético señalado, la recta de demanda del voto
refleja una escala de valoración esencial del voto que, con seguridad, lleva al incumplimiento de
promesas y a la reducción de la oferta de votos en una secuencia que también tiende al equilibrio
señalado, desde los niveles de calidad de programas de gobierno superiores a 5.5. Dicho de otra
forma, los candidatos observan, mediante la experiencia, que no es necesario aplicar tanto
esfuerzo para atraer a los votantes.
En este punto es importante recalcar que el equilibrio refleja un estado de confianza
política particular, pero también un nivel de valoración del voto, de las instituciones y de los
principios democráticos. En efecto, por el lado de la demanda, el equilibrio muestra el nivel real
de compromiso con los votantes y con las instituciones, frente a las recompensas de tipo moral y
económico esperadas; pero por el lado de la oferta, refleja un nivel de confianza determinado en
las instituciones electorales y en las prácticas políticas, lo mismo que cierta conciencia política,
reflejo de la educación y del bagaje moral medio de la sociedad.
En Colombia, por ejemplo, el nivel de abstención rodea el 60%, lo cual refleja el nivel de
deterioro de la confianza del elector y la valoración del voto por parte de los partidos y
candidatos, cuyas prácticas políticas han minado la confianza en el “establecimiento” a lo largo
de décadas de frustraciones. Como se demuestra teóricamente más adelante, esta abstención debe
ser mayor, dada la incidencia del mercado negro del voto en la atracción de votantes a las urnas.
Dicho de otra forma, un nivel de equilibrio del 80% de abstención refleja un “mercado”
político de menor calidad, menos regido por las motivaciones esenciales que dicen caracterizarlo,
que aquel que presenta una tasa de abstención de 50% o menos. El nivel de abstención más alto
refleja mayor proclividad de los candidatos a incumplir promesas, y menor preocupación de los
mismos por los “bienes superiores” de la nación, a la par que interpreta menor nivel de confianza
de los votantes en las instituciones electorales, en los candidatos y en sus partidos, y menor
conciencia política.
Al respecto, el Diccionario Electoral del Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, reporta:
En el contexto democrático los niveles de abstención varían notablemente de país a país. Así, y siempre
en relación con las elecciones habidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña
la abstención media es del 25%, con el nivel más bajo en 1950 (el 16,40%), y el más alto en 1970 (el
27,8) y 1983 (el 27,2%); en Francia la abstención más alta se produce en las elecciones parlamentarias
en 1988, con un 33,8% y la menor en 1973, con un 18,7% (en las presidenciales, respectivamente, en
1969 con un 22,9% y en 1984 con un 15,8%); en la República Federal de Alemania el mayor índice de no
votantes se halla en 1949, con un 21,5%, y el mínimo en 1972, con un 8,9%, cifra algo más baja que en
1976 (el 9,3% de abstención); en España y Portugal los índices de abstención más bajos se producen en
las primeras elecciones democráticas celebradas después de férreas dictaduras con un 20,8% en las
legislativas de 1977 en España y un 8,3% en Portugal en 1975, cifras que aumentan considerablemente
27
con la estabilización política hasta llegar a un 31,9% en las legislativas de 1979 y un 30,26% en las de
1989 en España y un 33,7% en las legislativas portuguesas de 1995.
El nivel de abstención desciende notablemente en aquellos países que establecen el
llamado voto obligatorio, cuestión que después abordaremos. Así en Australia o Malta la abstención no
supera normalmente el 5%, mientras que en Austria o Bélgica no sobrepasa el 9% y en Italia –cuya
Constitución proclama en el artículo 48 que el ejercicio del voto es un deber cívico– ha alcanzado su
cota máxima en 1996 con un 17,1%. En Perú o Argentina, no obstante la obligatoriedad del sufragio,
el abstencionismo electoral ha llegado en las presidenciales de 1995 al 27% y al 21% respectivamente (si
bien en las de Argentina de 1999 ha disminuido hasta el 19,5%) y en Costa Rica y Uruguay al 18,9% en
las elecciones presidenciales de 1994 sobrepasando con creces las cifras de otros países en los que
el voto es también obligatorio como Chile (9,5% y 9%, respectivamente en las presidenciales y
legislativas de 1993), aunque muy lejos del porcentaje alarmante de El Salvador (53,8% en las
presidenciales de 1994) o Guatemala (67,1% en las presidenciales de 1995 aunque reducido al 46,6% en
las de 1999). Los niveles más altos de abstención los ofrecen dos países de sólida tradición democrática
como Estados Unidos –alcanzando el 51,2% en las presidenciales de 1996 y el 51,8% en las legislativas
de 1988–, Suiza –con un 51,9% en 1979 y un 57,8% en 1995– y Japón –con un 41% en 1996–.
Circunstancias que hacen disminuir el número de votantes y elementos que contrarrestan
esa caída.
El presente artículo no desconoce la existencia de causas circunstanciales, tales como
“enfermedad, ausencia, defectos de la inscripción censal, clima, alejamiento del colegio
electoral…”(CAPEL, 2015), o las dificultades técnicas del proceso electoral; tampoco se niega la
existencia de la abstención como expresión política en el sentido del rechazo al sistema o a las
opciones en contienda; sin embargo, de lo que se trata aquí es de identificar los factores
estructurales que reducen la participación electoral y que la explican en mayor medida.
El autor deduce que los motivos políticos de la abstención son, en general, marginales,
principalmente en países con bajo nivel educativo. Si se alude al rechazo a las alternativas
políticas o candidatos en contienda, la abstención como expresión política cobra menos sentido
en países donde el voto en blanco mayoritario obliga al cambio de aspirantes y a la repetición de
las elecciones; pero cuando se toma la abstención expresa rechazo al sistema electoral y al
sistema político en conjunto, ésta conserva la esencia o naturaleza del voto como expresión libre
de la opinión.
Centrada la atención en esos factores estructurales que generan un tipo de abstención
susceptible de convertirse en oferta de votos en un mercado negro, como se observó en el cálculo
del precio de equilibrio, cuanto mayor sean el presupuesto de los candidatos para convencer al
votante (𝑻𝒂 ), lo mismo que el número de candidatos en contienda (𝑵 ) y la experiencias
frustrantes de los votantes (𝑬), mayor será el precio moral del voto promedio en equilibrio.
Racionalmente, incrementos en 𝑻𝒂 y 𝑵, implican mayor cantidad de recursos disponibles
y mayor cantidad de “demandantes” de votos, lo que hace que a un mismo precio, cada partido o
grupo político esté en disposición de conseguir más votos. La explicación acerca de la relación
inversa entre la frustración del votante y la oferta de votos, es aún más fácil de interpretar.
28
FIGURA 3
PRECIO MORAL DEL VOTO
MERCADO NATURAL DEL VOTO
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
S1
∆T𝑎
∆N
S
D1
D
0
5
10
Fuente: Elaboración propia
15
20
25
30
35
40
45
50
CANTIDAD DE VOTOS - Millones
En la Figura 3 se muestra que si la oferta permanece invariable al nivel de “S”, un
incremento en el presupuesto de los candidatos para convencer a los votantes (∆𝑻𝒂 ), o del
número de candidatos en contienda (∆𝑵), eleva el nivel del precio moral de equilibrio de 5.5 a
6.5, pero atrae mayor cantidad de votantes a las urnas (10 millones más).
De otra parte, el nivel del precio moral de equilibrio sube también de 5.5 a 6.5, y
simultáneamente, disminuye el número de votantes de 25 a 15 millones, si mantenemos el nivel
de demanda constante “D” e incrementamos el nivel de frustración del votante (∆𝑬) o
disminuimos el nivel de formación académica promedio en la sociedad (−∆𝑭), o el nivel moral
promedio de la misma (−∆𝑴, ), o el nivel de ingreso per-cápita (−∆𝒀), o la equidad en la
distribución social de esa renta ( −∆𝑫)
De manera que para mantener el mismo nivel de votantes del equilibrio inicial (25
millones), ante un incremento en la frustración por promesas electorales incumplidas o sistemas
electorales corruptos, los candidatos se verán forzados a destinar mayor presupuesto para el
convencimiento del votante o tendrán que aparecer nuevos candidatos en contienda en la próxima
gesta electoral. De cualquier forma, el nuevo precio moral de equilibrio se habrá incrementado
de 5.5 a 7.5., ya que la oferta y la demanda se habrán desplazado a S1 y D1, respectivamente. El
mercado recoge la información del pasado.
De forma similar, menor nivel de formación académica, menor nivel de moralidad en la
sociedad, menor nivel de ingreso per-cápita y una distribución de la renta menos equitativa,
hacen que el número de votantes disminuya y que el precio moral del voto se incremente. De
29
manera que para mantener el mismo nivel de votantes del equilibrio inicial (25 millones), se
requiere mayor presupuesto de los candidatos para convencer al votante o mayor cantidad de
alternativas o candidatos en contienda en la próxima gesta electoral.
Variaciones en las elasticidades precio de la demanda y de la oferta
Como se observó en la descripción de la demanda de votos, las expectativas frente a los
rendimientos del programa de gobierno, que benefician al candidato, a su partido o a su grupo de
interés (que denominamos 𝑹), y las expectativas de “utilidad moral” del poder o protagonismo
político (que denominamos 𝑼), que determinan en parte la utilidad marginal del voto, explican la
pendiente de la línea de demanda de votos.
El aumento de 𝑹 y 𝑼 indica una postura psicológica del candidato frente a los
rendimientos morales y económicos esperados, pero también una escala de valoración subjetiva
de tales rendimientos. En ese orden de ideas, mayor valoración de satisfacciones de tipo moral
por parte del político, se reflejan en una pendiente menor de la recta de demanda de votos; esto
es, el político espera mayores beneficios particulares o grupales del programa de gobierno, y/o
valora más elementos tales como su participación en el destino de la sociedad, en la gestión del
bienestar, etc.; de tal forma, que lo motivan a hacer mayor esfuerzo en términos de calidad de los
programas y convencimiento del votante para alcanzar el poder. Una pendiente menos
pronunciada en la curva de demanda implica mayor valoración de cada voto adicional.
FIGURA 4
MERCADO NATURAL DEL VOTO
Variaciones en las pendientes de oferta y demanda
S1
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
∆β
S
D1
D
0
5
10
Fuente: Elaboración propia
15
20
25
30
35
40
45
50
Millones de Votos
Por el lado de la oferta de votos, ya se afirmó que la pendiente de la recta interpreta la
valoración de los rendimientos esperados en el programa de gobierno frente al ocio, de manera
30
que una mayor valoración del ocio como costo de oportunidad de salir a votar el día de las
elecciones, se refleja en la exigencia de un mayor precio moral del voto; esto es, mejores y
mayores expectativas frente a los rendimientos esperados en los programas de gobierno; la
exigencia de mejores programas de gobierno implica, en términos gráficos, una pendiente más
empinada de la recta de oferta.
En la Figura 4 se muestra que, si se mantiene la oferta constante al nivel de “S”, un
aumento de 𝑹 ó 𝑼, que indican una nueva postura psicológica frente a los rendimientos morales
y económicos esperados por los candidatos, se refleja en una reducción de la pendiente de la recta
de demanda que la cambia de D a D1, interpretando que los candidatos están dispuestos a pagar
más por cada voto adicional que en la situación de demanda inicial, y el precio moral de
equilibrio pasa de 5.5 a cerca de 6,33; pero, a la par, logran atraer más votantes, al pasar de 25
millones a cerca de 33 millones de sufragantes. Obviamente, los desplazamientos en precios y
cantidades dependen de la magnitud relativa de las pendientes de las dos rectas.
Ahora bien, si se mantiene la demanda constante al nivel “D” y el votante promedio tiene
mayor valoración del ocio, habrá mayor exigencia de calidad del mejor programa de gobierno
para acudir a las urnas y el precio moral de equilibrio pasa de 5.5 a cerca de 6,33; pero incluso a
ese mayor precio, hay un menor número de votantes, los cuales pasan de 25 millones a cerca de
17 millones.
Lo anterior interpreta que mayor valoración del ocio exige mayor precio moral del voto.
Pero para que el mejor candidato pueda acceder a pagar dicho precio, es necesario que tenga
mejores expectativas en relación los réditos morales y económicos para sí, para su partido o para
su grupo de interés; pero aun así, el nuevo punto de equilibrio, como en el caso del ejemplo
gráfico, puede conducir a que el número de votantes se reduzca, indicando que esa mayor
valoración del ocio puede no ser contrarrestada por los efectos de las mejores expectativas del
candidato sobre los réditos del poder. Nuevamente, el resultado final depende de la magnitud y
posibilidad de cambio de pendiente de las rectas de oferta y demanda.
Ahora bien, las mejores expectativas de los candidatos y la mayor apreciación psicológica
de los réditos morales y económicos del poder (𝑹 o 𝑼), no son la única forma de contrarrestar la
mayor valoración del ocio por parte de los votantes; es claro, en el contexto del modelo
propuesto, que mayor presupuesto para convencer a los votantes (𝑻𝒂 ) y mayor número de
candidatos (𝑵) pueden tener también un efecto persuasivo similar.
La conclusión relevante del estudio del mercado natural del voto, como premisa para los
análisis que siguen, consiste en observar que el mayor nivel de abstención en las votaciones está
ligado a:
Mayor nivel social de frustración por promesas incumplidas o sistemas electorales
corruptos (𝑬)
Menor nivel de formación académica promedio de la sociedad (𝑭)
31
Menor nivel del entorno moral social del proceso electoral (𝑴)
Menor ingreso per-cápita (𝒀)
Menos equidad en la distribución de la renta (𝑫)
Elevado nivel de β, que expresa elevada valoración del ocio, como costo de
oportunidad de salir a votar el día de las elecciones.
Menores y peores expectativas frente a los rendimientos económicos y financieros
del programa de gobierno que benefician al candidato, a su partido o a su grupo de
interés. (𝑹)
Menores expectativas de “utilidad moral” del poder o del protagonismo político
(𝑼)
Menor monto de recursos disponibles o presupuesto del grupo político, o grupo de
interés, para realizar la campaña política y atraer a los votantes (𝑻𝒂 )
Menor tamaño de la clase política y menor variedad de grupos políticos o grupos
de interés (𝑵)
Ceteris paribus, una, o la combinación de varias de estas condiciones, causan mayor
abstención, generando la condición necesaria para el surgimiento de una oferta de votos en un
mercado “no natural”; un mercado negro del voto.
El mercado negro del voto
En el campo de la representación política y la elección de mandatarios, legalmente, el
voto no tiene precio monetario; si la autoridad constata que alguien incurrió en compra de votos
por dinero o prebendas, probablemente aplicará las sanciones legales del caso, incluyendo la
invalidación de los resultados de las elecciones, si tales resultados favorecieron al comprador.
No obstante lo anterior, como sucede con muchos bienes, existe un mercado legal del
voto, y otro paralelo. Comúnmente, al primero se llama “voto de opinión” y, a juicio de algunos
analistas, se presenta como una excepción en varios países latinoamericanos, en términos de la
definición del resultado electoral14.
Describiendo el mercado negro del voto
El “mercado negro” del voto, por supuesto, está al margen de la Ley y su prohibición
aporta riesgo, que hace parte de la caracterización de ese mercado y, por ende, incide en la
determinación del precio. Dado que puede ser descubierto en infracción, el votante puede pedir
un “plus” por riesgo, como sucede con la oferta de drogas ilegales.
14
Por ejemplo, se afirma que en Bogotá, Colombia, han ganado corrientes ideológicas y políticas diferentes a las
tradicionales, porque en esa capital ha imperado el “voto de opinión”, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría
del territorio nacional, porque los partidos tradicionales no actúan alrededor de una sola opción (no hay unidad de
caja) y el cúmulo de votantes es tal, que no hay chequera suficiente para comprar tantas conciencias, o la inversión
que habría que hacer es tan grande, que las expectativas de beneficios del ejercicio del poder no generan el
retorno suficiente para esperar un valor presente neto positivo.
32
Por otra parte, la prohibición y la existencia de la infracción desestimula al candidato.
Obviamente, los efectos de la Ley dependen también de la calidad de las instituciones encargadas
de aplicarla, dejando muy poco para concluir acerca de un control efectivo, dada la escasa calidad
institucional que suelen tener las sociedades en las que se acostumbra comprar votos por dinero o
por prebendas.
A diferencia del mercado natural del voto, el mercado negro es totalmente de la esfera
privada. En este mercado el voto sigue siendo un bien privado, pero para acceder a él no son
fundamentales las ideas y los programas; el candidato debe poseer dinero o cualquier otro medio
de pago, como contraprestación.
Los demandantes en el mercado negro del voto son candidatos que evalúan el riesgo de
manera racional. Éstos piensan también en los beneficios “privados” que pueden obtener del uso
del poder; pero de otra parte, también hay individuos que venden su voto, con el objetivo
principal de obtener recursos que satisfagan sus objetivos económicos individuales, familiares o
grupales, tomando también en consideración el riesgo que involucra esa práctica ilegal. En esas
circunstancias, cuanto más escaso sea este tipo voto, mayor será su precio monetario y menos
probable será que esta práctica afecte los resultados de la elección. Dicho de otra forma, el
tamaño del mercado negro compromete la existencia de una democracia real y efectiva, en
términos de la incidencia de las opiniones, las ideas y los programas de gobierno en el rumbo de
la sociedad. Resulta extremadamente relevante, entonces, identificar cuáles son los determinantes
de la mayor o menor oferta de votos en el mercado paralelo, o de las prebendas.
Una peculiaridad del mercado negro de votos es que no importa el número de votantes en
general, sino el número de votantes por un determinado candidato, en relación con el número de
votantes por cada uno de los demás. Cuanto más personas estén dispuestas a votar por un
candidato “M”, mayor será el precio del voto para el candidato “S”, y viceversa.
Oferta de votos en el mercado negro
Una de las principales premisas de este modelo consiste en afirmar que el mercado
“negro” del voto se nutre con la abstención que resulta del equilibrio en su mercado natural; pero
esto no significa que todo renuente a votar por las promesas electorales, se convierta en un
oferente de su voto en el mercado paralelo.
La tesis se basa en observar que los individuos que se abstienen de votar no son atraídos
por los programas de gobierno, dado un conjunto de factores que enmarcan y caracterizan el
proceso electoral y, si bien algunos se abstienen de votar como una forma de expresión política;
otros lo hacen por motivos que permiten prever algún grado de permeabilidad a las prebendas o a
la venta del voto por dinero.
Procede, entonces, preguntarse ¿qué expresa el votante potencial con su abstención?
Como se afirmó anteriormente, no se descuenta que el individuo exprese rechazo al escenario
político concreto, independientemente de si la abstención es o no tenida en cuenta en los
33
resultados electorales. La abstención puede configurarse en postura ideológica, acompañada de
sólidos valores morales y éticos que le impiden al votante vender su voto en el mercado negro.
Reconocido lo anterior e independientemente de la casuística, de lo que se trata es de observar
cómo las circunstancias pueden arrojar mayor probabilidad de la venta del voto en el mercado
negro.
Si la abstención se debe al mayor nivel social de frustración por promesas incumplidas o
sistemas electorales corruptos (𝑬), pero también existe un escaso nivel del entorno moral social
(𝑴), es probable que el votante piense que es mejor vender su voto en el mercado negro, que
acudir a las urnas en procura de promesas que no se cumplen, tal como le demostró la experiencia
en repetidas oportunidades.
Cuando el nivel promedio de formación académica de la sociedad (𝑭) es escaso y también
existe débil entorno moral social (𝑴), es probable que una mayor cantidad de abstención se
convierta en oferta de votos en el mercado negro.
Tal como se refirió antes, la escasa formación académica promedio está correlacionada
con el bajo nivel del ingreso per-cápita (𝒀). En consecuencia, por lo general, esa escasa
formación académica está acompañada de escaso ingreso per-cápita y con distribución
inequitativa de la renta (𝑫). Estos factores son un mejor caldo de cultivo para la oferta de votos
en el mercado negro15. Las sociedades en donde el ingreso no es suficiente para el sostenimiento
de los individuos y sus familias, unido al bajo nivel de conciencia política debido a escasa
preparación académica y bajo entorno moral, llevan a que los individuos sean proclives a vender
su voto en el mercado negro. Para estos individuos, además de implicar escasa o nula carga
moral, la venta del voto es una oportunidad para obtener algún recurso que ayude a su
sostenimiento, así sea únicamente el día de las elecciones.
Otro factor es la postura psicológica que relaciona el valor y la trascendencia del voto,
frente al ocio. Sociedades en donde el descanso sea muy valorado, o donde los preceptos
religiosos lleven a la valoración especial del descanso, la renuencia a las urnas puede implicar
alta valoración del ocio. En tales circunstancias, es claro que la renuencia se aplica tanto para
argumentos del mercado natural del voto, como frente a las prebendas del mercado negro.
Sin embargo, hay un elemento importante en la determinación de las decisiones del
oferente de votos. Este es el factor “tiempo”. El horizonte de tiempo para el recibo del pago al
votante en el mercado natural del voto, está mediatizado por la posibilidad del triunfo del
candidato por el que se vota y por las circunstancias temporales que afectan la aplicación del
15
However, our contention is that voters’ partisan loyalties in many areas of the developing world are likely to be
highly conditional on discretionary transfers for two reasons. On the one hand, in many developing countries voters
do not find parties’ programmatic appeals credible (Keefer and Khemani, 2007). On the other, ideological appeals
tend to be less important to the poor than income and consumption gains. (tomado de Diaz-Cayeros , Alberto;
Estévez, Federico y Magaloni, Beatriz. Strategies of Vote Buying: Democracy, Clientelism and Poverty Relief in
Mexico. México, Junio de 2012)
34
programa de gobierno. Contrariamente, el mercado negro paga al contado en la mayoría de los
casos, aun cuando también se da la modalidad de la promesa del empleo, de la beca, del bono,
etc. No obstante, en este mercado negro del voto la probabilidad de incumplimiento es menor
debido a que no existe atenuante frente a la ruptura de promesas. Generalmente, el candidato que
acude al mercado negro de votos no tiene otra alternativa que ese mercado para alcanzar sus
objetivos políticos, por lo que se cuida mucho de mantener la “clientela” satisfecha, salvo que
esté pensando en su retiro definitivo del escenario político.
En la mayoría de países el reglamento del proceso electoral no reconoce a la abstención
como una expresión de rechazo a las alternativas programáticas existentes. Si así fuera, una
abstención típica cercana al 60% invalidaría cualquier resultado electoral y forzaría a que el
proceso se repitiera con nuevas alternativas o candidatos, hasta que la mayoría absoluta de los
votantes potenciales acuda a las urnas. Este no es el caso, y en consecuencia la abstención no
puede ser interpretada como una expresión política que busca invalidar, de manera efectiva, el
proceso; lo cual no obsta que sea una expresión del rechazo a las propuestas, al proceso e incluso
al sistema político imperante.
Otra forma de expresión del votante es el “voto en blanco”; no obstante, su utilización
depende del papel que le asigne el reglamento electoral en el proceso. Si, como sucede en
España, el “voto en blanco” se distribuye entre las alternativas en contienda, dicho voto no puede
interpretarse como manifestación expresa del desacuerdo con las opciones disponibles. En
consecuencia, la única forma de expresión de desacuerdo con dichas opciones es no acudir a las
urnas.
En Colombia, sin embargo, el “voto en blanco” es otro elemento adicional que apoya la
tesis de la abstención como una expresión de escasa conciencia política y escaso entorno moral,
generando mayor probabilidad de que la abstención se convierta en oferta de votos en el mercado
negro. El reglamento electoral en Colombia establece que el “voto en blanco” es una expresión
del rechazo a las alternativas existentes16. El triunfo del “voto en blanco” obliga a la repetición
de las elecciones con nuevos candidatos o grupos17. En consecuencia, queda menos margen para
pensar que los individuos que se abstienen de votar, lo hacen con la intención de invalidar el
proceso por su desacuerdo con las alternativas existentes.
16
Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma
Política)
17
Véase en http://www.registraduria.gov.co/-Voto-en-blanco-.html: “Deberá repetirse por una sola vez la votación
para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones
presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de
elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones
públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral". La Corte
Constitucional, en sentencia C-490 de 2011 declaró inexequible la norma de la Reforma Política que ordenaba
repetir elecciones "cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor
votación" y en consecuencia la mayoría necesaria para repetir la elección es mayoría absoluta, es decir el 50% más
1 de los votos válidos, y no mayoría simple.
35
Como se afirmó anteriormente, la oferta de votos en el mercado negro se nutre con la
abstención en el mercado natural del voto. De ello no se deriva que toda abstención se convierta
en oferta en el mercado paralelo. Luego entonces, existe un conjunto de elementos que
determinan la abstención; pero cuya particular combinación, hacen más o menos posible la
conversión de la abstención en oferta paralela de votos y que finalmente, se expresan como una
fracción, que aquí denominamos 𝜺 .
En este mercado paralelo, también el oferente sopesa el costo de oportunidad de salir a
votar con los beneficios que se derivan de dicha acción; sólo que en este caso los beneficios
toman una forma diferente: primero, son de realización más inmediata (la mayoría es “spot”), es
fácilmente cuantificable en términos monetarios (dinero, becas, empleos, platos de tamal18 o de
lechona19, etc.) y arrojan mayor certeza de realización20.
Algunos autores señalan que la compra de votos en realidad no existe en presencia del
mecanismo del voto secreto, en la medida que el votante puede recibir el pago, pero el comprador
del voto no tiene cómo verificar el cumplimiento de lo acordado por parte del elector (Vicente,
2014 y Finan & Scheter, 2012). No obstante, este mercado negro debe ser concebido como un
fenómeno dinámico de varios períodos; una práctica que se torna creíble con el tiempo, de la
misma forma como el individuo se desencanta con la promesa ideológica y política. El grupo
político o el candidato, cumplen sus promesas en términos de la prebenda, porque garantiza la
permanencia de la “clientela”.
Además, no toda transacción en el mercado negro del voto es “cash”, por lo que la
prebenda (el empleo, la beca, el bono para la casa, etc.) sólo se hace realidad si el candidato que
la ofrece alcanza el poder; de ahí que el votante también está interesado en cumplir su promesa de
votar por el comprador del voto, para garantizar que su pago se haga efectivo. Se ha observado
que el empleo ofrecido como contraprestación al voto, es selectivo y reversible, manteniendo
atada la utilidad del votante al éxito de un político en particular, (Robinson y Verdier, 2013).
Por esa razón, es cada vez más frecuente la práctica de vincular personal a la administración
pública mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios con períodos de ejecución
claramente delimitados, de manera tal, que se mantiene atado al elector con la posibilidad de no
renovación del contrato?21
18
Pastel preparado al vapor, envuelto en hoja de plátano, con harina, arroz, pollo y otros ingredientes. Comida
típica de varias regiones colombianas.
19
Cerdo relleno.
20
A party that consistently betrays its promises to deliver benefits to its most loyal supporters will be unable to
sustain its electoral coalition over time. Its loyal voters will grow disenchanted, be more difficult to buy off, and
become open to opposition appeals in the future. In sum, they will become opportunistic swing voters. (Tomado de
Diaz-Cayeros , Alberto; Estévez, Federico y Magaloni, Beatriz. Strategies of Vote Buying: Democracy, Clientelism
and Poverty Relief in Mexico. México, Junio de 2012)
21
Esta práctica se da incluso en el marco de prohibiciones legales de orden constitucional, y su relevancia para fines
electorales, explica la resistencia institucional a proveer los empleos públicos mediante concurso de méritos, tal
36
Desde el punto de vista económico, no existiría mayor problema si se demostrara que esta
forma de “ejercicio de la política” implica una actividad de redistribución del ingreso que
pudiéramos considerar “eficiente”. No obstante Robinson y Verdier (2013) demuestran la
existencia de ineficiencia en la redistribución de la renta realizada de esa manera.
Adicionalmente, cuando la compra de votos es del tipo “cash”, opera lo que, con otro
enfoque, algunos autores denominan “reciprocidad” (Finan et al., 2012). Esta categoría que otros
autores intentan sacar del contexto de la “desnaturalización” del voto aquí señalada, en realidad
constituye un comportamiento comercial corriente en muchas sociedades; incluso en los pueblos
menos desarrollados, el comerciante valora y “cumple su palabra”.
Existe, sin embargo, un nivel de riesgo al ofrecer del voto en el mercado negro, en la
medida que constituye una transgresión sancionable de acuerdo con las normas existentes. En
consecuencia, hay un intercepto determinado por ese nivel de riesgo que funciona como una
prima que se cobra, cualquiera que sea el nivel de abstención en el mercado natural del voto.
En este caso también se asume que el costo de oportunidad de salir a votar es el sacrificio
del ocio, y las curvas de indiferencia entre “ocio” y “renta laboral” determinan la forma como el
votante está dispuesto a sustituir entre esas dos posibilidades, manteniendo el mismo nivel de
satisfacción. Esta relación determina cuál es el precio promedio mínimo del voto que motivaría
al votante a acudir a las urnas el día de las elecciones, que es, por lo general, un día de descanso.
Concluyendo, lo dicho anteriormente se puede expresar como la siguiente función de
oferta:
𝑷𝒃 = 𝒇(𝑸𝒃 , 𝜺𝑸𝜽 , 𝝆) {𝟖}
Donde,
𝑷𝒃 :
𝑸𝒃 :
𝑸𝜽 :
𝜺:
𝝆:
Precio en dinero del voto en el mercado negro
Cantidad ofrecida de votos en el mercado negro
Nivel de abstención en el mercado natural del voto
Parámetro que expresa una particular combinación de circunstancias que rodean el
proceso electoral y que hace más o menos probable que la abstención se convierta en
oferta de votos en el mercado negro (combinación de educación, ingreso, distribución de
la renta, nivel moral de la sociedad, experiencias de frustración electoral y demás
elementos ya explicados en el mercado natural del voto como determinantes de la
abstención).
Prima que expresa el nivel de riesgo de sanciones por violar las normas electorales
como lo previene el ordenamiento jurídico en la mayoría de países, en el marco de lo que se denomina “carrera
administrativa”.
37
Es claro que:
𝑸𝜽 = 𝑸𝑻 − 𝑸∗𝒂 {𝟗}
Esto es: la cantidad de abstención es igual a la cantidad total de personas aptas para votar
(𝑸𝑻 ), menos la cantidad de votos que efectivamente acuden a las urnas por las motivaciones
propias del mercado natural del voto (𝑸∗𝒂 ).
Una expresión lineal simple de la función descrita es:
𝑷𝒃 = 𝝆 − 𝜺𝑸𝜽 + 𝜹𝑸𝒃 {𝟏𝟎}
Reemplazando 𝑸𝜽 , de acuerdo con la ecuación {6}, tenemos:
𝑻𝒂 + 𝑵 + 𝑭 + 𝑴 + 𝒀 + 𝑫 − 𝑬
𝑷𝒃 = 𝝆 − 𝜺 (
) + 𝜹𝑸𝒃 {𝟏𝟏}
(∝ +𝜷)
Como no hay posibilidad de precios negativos, se supone que el nivel de riesgo es mayor
o igual a la fracción de abstención electoral:
La demanda de votos en el mercado negro
La demanda de votos en el mercado negro tiene, esencialmente, las mismas motivaciones
que la del mercado natural del voto. En efecto, los candidatos procuran el poder para obtener un
rédito económico en la ejecución del programa que le favorezca, o favorezca a su partido o a su
grupo de interés (𝑹); pero también es probable que procuren satisfacciones de tipo moral (𝑼) en
el ejercicio del poder y decidan comprar votos con prebendas argumentando que “el fin justifica
los medios”.
Sin embargo, el candidato que acude al mercado negro del voto parece inclinar sus
decisiones sobre la base de los elementos que impliquen menos valoración moral del proceso
electoral. En consecuencia, el rendimiento económico personal o grupal (𝑹), parece jugar un
papel más importante en la determinación de este tipo de demanda que las satisfacciones de tipo
moral (𝑼). El presupuesto disponible (𝑻𝒃 ) cobra mayor importancia, porque no se utiliza para
convencer con argumentos, sino para comprar con dinero o con prebendas.
Finalmente, el entorno moral social (𝑴) parece tener un papel protagónico en la función
de demanda de votos en su mercado negro.
Un elemento adicional en este mercado es el riesgo de sanciones por el incumplimiento de
las normas electorales. Al parecer este riesgo se compara con el riesgo de perder las elecciones.
Dicho de otra forma, los candidatos que estimen mayor riesgo de perder las elecciones podrán
asumir mayor nivel de riesgo a ser sancionados, y acudirán a las prácticas clientelistas del
mercado negro del voto para intentar trocar el resultado a su favor.
38
Una expresión funcional de la demanda en el mercado negro, de acuerdo con lo expuesto,
es:
𝑷𝒃 = 𝒇(𝑹, 𝑼, 𝑫, 𝑸𝒃 , 𝑵, 𝑴, 𝝁, 𝝆 ) {𝟏𝟐}
Donde,
𝑷𝒃 :
Se asume como el “precio”, y se mide en términos monetarios. Este precio está en
función de:
𝑹:
Expectativas frente a los rendimientos económicos y financieros del programa de
gobierno, que benefician al candidato, a su partido o a su grupo de interés.
𝑼
Expectativas de “utilidad moral” del poder o protagonismo político
𝑻𝒃
Recursos disponibles o presupuesto del grupo político o grupo de interés para comprar
votos.
𝑵:
Tamaño de la clase política y variedad de grupos políticos o grupos de interés
𝑴:
Nivel del entorno moral social del proceso electoral
𝝁:
Nivel de riesgo de perder las elecciones
𝝆:
Nivel del riesgo de sanciones por violar las normas electorales
Es de esperar, además, que las propuestas programáticas de los candidatos que acuden al
mercado negro del voto sean de menor calidad, porque ese hecho está ligado a la mayor
probabilidad de perder las elecciones; pero principalmente, porque sus motivaciones particulares
generan menores efectos en términos del desarrollo social y económico general. Procurar el
beneficio sólo para cierto grupo o para unos pocos, hace que el programa tenga efectos adversos
en la marcha económica y social de la población de que se trate.
El tamaño y variedad de la clase política (𝑵) y el presupuesto (𝑻𝒃 ) operan en el sentido de
encarecer el voto en los dos mercados. Es claro que, cuanto mayor sea el número de candidatos
que acudan al mercado negro y más recursos se destinen a la compra de votos, mayor será la
competencia por los votos ofrecidos en ese mercado, y por ende, mayor será el precio que los
candidatos están dispuestos a pagar. De igual forma, cuanto mayor sea la probabilidad de perder
las elecciones (𝝁) compitiendo con argumentos y programas, mayor será el precio monetario que
los candidatos están dispuestos a pagar por los votos que requieren para reducir ese riesgo.
Ahora bien, tanto el tamaño y variedad de la clase política, que se expresa en un mayor
número de candidatos, como el presupuesto disponible para el proceso electoral, operan de la
misma forma en los dos mercados en el sentido de encarecer el voto, pero también incrementando
la demanda del mismo. De manera que estos factores operan en el mercado de dos formas:
39
reduciendo la abstención en el mercado natural del voto, lo cual reduce la oferta de votos en el
mercado negro; pero también, incrementando directamente la demanda de votos en ese mercado
paralelo. El efecto neto, entonces, dependerá de la combinación de condiciones que convierten la
abstención en oferta del mercado negro y que se expresan como una fracción (𝜺), en la oferta
paralela de votos.
El nivel de moralidad social (𝑴) y el riesgo de sanciones por violar las normas electorales
(𝝆), operan aquí como disuasorios de los candidatos a violar las normas electorales y acudir al
mercado negro del voto. De manera que, cuanto mayor sea el nivel de moralidad y el riesgo de
sanciones por infracción de normas electorales, menos candidatos acudirán al mercado negro y la
disponibilidad a pagar por votos será menor. En consecuencia, mejor funcionamiento de la
justicia, y mayor nivel de moralidad social, reduce la demanda de votos en el mercado negro.
El nivel de riesgo de perder las elecciones (𝝁) opera en el sentido de estimular la demanda
de votos en el mercado negro. Competencias electorales reñidas en el plano de los argumentos y
los programas, hacen que los candidatos persistan atrayendo votos en su mercado natural; pero en
elecciones donde existe un claro ganador estimula a los demás candidatos a acudir al mercado
negro para intentar cambiar la balanza a su favor.
Los demás elementos de la función están contenidos en el modelo como determinantes de
la pendiente (𝝋), o relación entre el precio del voto y la cantidad demandada de votos en el
mercado negro.
De la misma forma que en el mercado natural, en el mercado negro el demandante de
votos relaciona inversamente la cantidad demandada con el precio del mismo; pero en este caso
las características son las de un mercado con numerario (dinero). Dado un presupuesto
disponible, el demandante de votos en el mercado negro coteja la utilidad marginal del voto con
su precio. Cuanto mayor sea la cantidad de votos, menor es la utilidad marginal y menor el
precio que se está dispuesto a pagar, más aún si se logra un nivel de votación que hace previsible
el triunfo electoral.
Una expresión lineal simple de la función señalada es:
𝑷𝒃 = 𝑻𝒃 + 𝑵 − 𝑴 + 𝝁 − 𝝆 − 𝝋𝑸𝒃 (𝟏𝟑)
El equilibrio en el mercado negro
Igualando las ecuaciones 10 y 13:
𝑻𝒃 + 𝑵 − 𝑴 + 𝝁 − 𝝆 − 𝝋𝑸𝒃 = 𝝆 − 𝜺𝑸𝜽 + 𝜹𝑸𝒃 (𝟏𝟒)
Entonces,
40
𝑻𝒃 + 𝑵 + 𝝁 − 𝑴 − 𝟐𝝆 + 𝜺𝑸𝑻 − 𝜺𝑸∗𝒂
= 𝑸∗𝒃 (𝟏𝟓)
𝝋+𝜹
Nótese que cuanto mayor sean el presupuesto disponible de los candidatos (𝑻𝒃 ), el
número de candidatos (𝑵) y la cantidad de votantes potenciales (𝑸𝑻 ), mayor será la cantidad de
votos vendidos en el mercado negro; pero, cuando mayores sean el entorno moral del proceso
electoral (𝑴), la prima por el riesgo a ser descubierto infringiendo la ley electoral (𝝆) y la
cantidad de votantes que acudan a las urnas por motivaciones esenciales del proceso electoral
(motivos del mercado natural del voto) (𝑸∗𝒂 ), menor será la cantidad de votos que se transen en el
mercado negro. Además, cuanto mayores sean las pendientes de las rectas de oferta o demanda
(menor elasticidad - precio), menor será también la cantidad de votos transados en ese mismo
mercado (𝑸∗𝒃 ).
FIGURA 5
PRECIO MONETARIO DEL VOTO
MERCADO NEGRO DEL VOTO
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
S1
∆𝑇b; ∆N;
S
D1
D
0
5
Fuente: Elaboración propia
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Millones de Votos
Es claro también que todos aquellos factores que reducen la confluencia de votantes a las
urnas en su mercado natural y, por ende, generan mayor abstención, influyen indirectamente en la
mayor oferta de votos en el mercado negro y, en consecuencia tienden a reducir el precio en ese
mercado. En consecuencia, además de los elementos referidos en el análisis gráfico precedente,
la oferta en el mercado negro se ve estimulada también por los siguientes factores que se reflejan
en el monto de abstención, a través de la cantidad de votos de opinión (𝑸∗𝒂 ):
Mayor nivel social de frustración por promesas incumplidas o sistemas electorales
corruptos (𝑬)
Menor nivel promedio de formación académica de la sociedad (𝑭)
41
Menor ingreso per-cápita (𝒀)
Distribución menos equitativa de la renta (𝑫)
Elevado nivel del β, que expresa elevada valoración del ocio dejado de disfrutar, como
costo de oportunidad de salir a votar el día de las elecciones, que puede marcar una
tendencia a procurar beneficios más tangibles o demostrables en el corto plazo.
Menores y peores expectativas frente a los rendimientos económicos y financieros del
programa de gobierno, que benefician al candidato, a su partido o a su grupo de interés.
(𝑹)
Menores expectativas de “utilidad moral” del poder o del protagonismo político (𝑼)
El círculo perverso del mercado negro
Como se puede observar, ya que se trata de un solo censo electoral, lo que pase en el
mercado natural del voto (el mercado político) determina lo que suceda en el mercado negro.
Como vimos, en el mercado natural del voto, el oferente sopesa las satisfacciones de tipo
moral que implica acudir a las urnas; pero también, los beneficios económicos personales o
grupales que ofrecen las alternativas de gobierno, frente al sacrificio del ocio. Aquellos que
decidan no votar por las ideas o propuestas de gobierno, tendrán dos opciones: quedarse en casa,
o atender el ofrecimiento de compra de su voto en el mercado negro.
Obviamente, la abstención está constituida por una gama muy amplia de individuos, que
va desde los que definitivamente no sacrifican sus preceptos morales y éticos, y consideran su
negativa a acudir a las urnas como un gesto de repudio a las opciones disponibles, cuando no al
sistema mismo; hasta los que procuraran la mejor oferta de dinero o prebenda por su voto. Dicho
de otra forma, no todo el que no acuda a las urnas por las ideas y los programas necesariamente
aceptará vender su voto por dinero o prebendas.
Con base en lo expuesto, la oferta de votos en el mercado negro es parte de un
remanente de la oferta del voto de opinión. En consecuencia, es claro que todos aquellos factores
que incrementan la oferta del voto de opinión disminuyen la oferta del voto en el mercado negro
y, por ende, elevan su precio monetario, o en términos del valor de la prebenda.
Uno de los elementos que incrementan la oferta del voto de opinión es el nivel de
certidumbre sobre la calidad de las instituciones electorales y sobre el cumplimiento de las
promesas del candidato. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre estos aspectos, menor será la
oferta del voto de opinión y, por ende, mayor será la abstención y la oferta de votos en el
mercado negro.
La incertidumbre frente al cumplimiento de promesas se torna mayor, cuanto más
experiencias de incumplimiento de los políticos tenga el votante. De manera que la historia de
votantes frustrados hace que el precio “negro” del voto se reduzca sustancialmente porque reduce
42
la oferta del voto de opinión. A fuerza de frustraciones, ceteris paribus, el votante termina
decidiendo que vale más un “tamal” o un plato de “lechona” que una promesa electoral.
Por lo anterior, tiene sentido la desfachatez de algunos políticos en el incumplimiento de
promesas, principalmente en ambientes sociales con bajo nivel y cobertura educativa; lo mismo
que en sociedades donde las prácticas reflejan bajo desarrollo moral y ético. Parece que
consciente o inconscientemente, la clase política que procura mantener privilegios 22, entiende que
cuanto más expectativas políticas y programáticas del elector se trunquen, más fácil será alejar al
votante de los mejores programas y opciones de gobierno en la próxima elección, y más fácil
acercarlo al mercado negro del voto.
Curiosamente, ceteris paribus, la reiteración de la traición al elector, lejos de disminuir la
posibilidad de “errores electorales”, en el sentido de no votar por alternativas mediocres, logra el
efecto contrario: aleja al votante de la calificación de los programas de gobierno y lo torna más
permeable a la prebenda. Definitivamente, si el votante observa que la realidad deseable hace
parte de una promesa que, con alto grado de probabilidad no será cumplida, más fácil será
convencerlo que reciba la prebenda para que su voto tenga “algún sentido”.
Aquí se acepta que cuanto más conciencia política, mayor participación en el mercado
político. Esta conciencia política depende en gran medida del nivel de educación de la población
y de la solidez de valores morales y éticos que sirven de entorno a la expresión en las urnas.
Cuando mayor sea el nivel de formación académica de la población, mayor será la consciencia de
la importancia de participar en la gesta electoral y menor la proclividad a aceptar prebendas. De
igual forma, cuanto mayor sea la solidez moral de la sociedad, mayor será su compromiso con la
democracia y las instituciones, y por supuesto, menor la oferta de votos en el mercado negro.
Entonces, la educación y el ambiente moral de la sociedad generan conciencia política, y ésta
estimula la participación y, por ende, la oferta de votos en su mercado natural. Además, en
entornos morales sólidos, la labor fiscalizadora de la población frente a las prácticas de
constreñimiento o seducción ilegal al elector, eleva el riesgo de ser descubierto en dichas
prácticas, lo que desestimula tanto la oferta como la demanda en el mercado negro.
Lo anterior no implica que la disminución de la oferta de votos en el mercado político
natural signifique un incremento idéntico en la oferta de votos en el mercado negro. En
sociedades con alto nivel académico y moral, y altos niveles de ingreso per-cápita, la reducción
de la oferta del voto de opinión, tiende a incrementar más la abstención, que la oferta del voto en
el mercado negro.
De acuerdo con lo anterior, un sistema político basado en la compra de votos por
prebendas, procurará mantener bajos niveles de educación. En tales sistemas, la educación tendrá
que ser un privilegio, por lo que su gratuidad es un atentado contra el “status quo” y, si existe,
22
Esta apreciación está en consonancia con la afirmación de Acemoglu et al. (2004), según la cual: “Political
institutions allocate de jure political power, while groups with greater economic might typically possess greater de
facto political power”
43
debe ser una excepción a la regla (por ejemplo en forma de becas para un número relativamente
pequeño de individuos). En tales condiciones, debe primar la educación privada y costosa.
En relación con el ambiente moral de la sociedad, es claro que la solidez moral es nociva
para el sistema político basado en el mercado negro del voto. En tales condiciones, debe
mostrarse que existe un cómodo imperio del “avispado” y que los casos de enriquecimiento
ilícito son exitosos, que incumplir promesas reditúa más que cumplir la palabra; que la venta de
conciencia permite vivir cómodamente. Todas estas demostraciones informan al votante
potencial que los valores esenciales y la moral no sirven porque lo que reditúa es el antivalor.
Por otra parte, los sistemas políticos basados en la compra de votos en el mercado negro
no subsisten -y si subsisten, no imperan- en países donde el nivel de ingreso per-cápita sea alto y
donde exista un adecuado nivel de equidad social en la distribución del ingreso. En tales
condiciones, el votante promedio tiene recursos necesarios para no estar interesado en un “plato
de lechona” o un “tamal”. En consecuencia, si de preservar ese tipo de sistemas se trata, habrá de
garantizar que menos individuos accedan a los servicios básicos, a un empleo digno y, de ser
posible, al consumo diario de calorías indispensable para el sostenimiento de la vida23. Cuanto
más al borde de la subsistencia se encuentre la mayoría de la población, mayor es el éxito y
pujanza del mercado negro del voto.
Otro punto de vista de los afirmado en el párrafo anterior consiste en aceptar que la
modernización y la industrialización; esto es, el desarrollo económico, trae consigo nuevas
formas de democracia efectiva que tornan antieconómico el mercado negro del voto. Al parecer,
no hay mejor antídoto contra las prácticas clientelistas que el desarrollo económico y la equidad,
porque éstos alejan a los individuos de la línea de subsistencia y encarece la compra de
conciencias; lo que no implica que en los países desarrollados no exista la práctica clientelista;
pero, como tendencia general, es menos probable que allí, bajo condiciones de equidad
distributiva del ingreso, el sistema de prebendas sea el que determine el resultado electoral.
De acuerdo con lo anterior, la estabilidad laboral que se censura con argumentos de
eficiencia24, en realidad es repudiada por el político corrupto porque, independientemente del
nivel de formación y moralidad del individuo, la posibilidad de pérdida del empleo torna al
individuo más proclive a aceptar su estabilidad laboral como prebenda suficiente para vender su
voto en el mercado negro. Nada más convincente que el “hambre” para obligar a un individuo a
vender su conciencia. En ese contexto, es lógico que se prefieran ciertas formas de contratación
23
Although our results demonstrate that it paid to be a PRI loyal voter, the logic of political linkages in fact left the
poor trapped in a long-term relationship based on material dependence. (Tomado de Diaz-Cayeros , Alberto;
Estévez, Federico y Magaloni, Beatriz. Strategies of Vote Buying: Democracy, Clientelism and Poverty Relief in
Mexico. México, Junio de 2012)
24
Se sentencia que quien está seguro de su empleo, es menos eficiente; olvidando que existen otros valores y
principios del empleado (tales como el agradecimiento y el sentido de pertenencia a la empresa o entidad) que lo
motivan a ser más productivo y que, mediando la tranquilidad económica, le permite concentrar sus mejores
esfuerzos en las labores encomendadas.
44
que “deslaboralizan” y precarizan el empleo, tales como los empleos provisionales o la
contratación de servicios profesionales sin vínculo laboral formal.
En consecuencia, existe un círculo perverso, porque la incidencia del mercado negro en
los resultados electorales, genera su propia sinergia en la estructuración de condiciones que
garanticen su funcionamiento y los resultados en términos de una democracia aparente, atraso
moral, social y económico, lo cual, a su vez, estimula que las elecciones sigan siendo el resultado
de la compra de conciencias.
Finalmente, hay quienes afirman que la compra de votos es una forma de redistribución
del ingreso, lo cual se coloca como alternativa a la ausencia de provisión de bienes públicos por
parte del Estado. Sin embargo, la convalidación de la compra de votos por dinero o prebendas
constituye una forma de justificar la ausencia de atención institucional de las necesidades básica
de la población y enfocar las políticas públicas a satisfacer los intereses de la élite25
El voto obligatorio
Ahora bien, ¿qué pasa cuando el elector está obligado a votar? La abstención se reduce y
mayor cantidad de votos se ofrece en el mercado político natural. Este hecho eleva la demanda
de votos en el mercado negro porque las propuestas mediocres tienen que comprar más votos
para triunfar.
Con voto obligatorio, más cantidad de votantes tiende a consultar las mejores alternativas,
y pensar más en los argumentos que minimicen el riesgo de error en relación con el cumplimiento
de los programas de gobierno. Esto inclina el mayor número de votos hacia los mejores
programas de gobierno, bajo condiciones de igualdad en gastos publicitados. Las alternativas
mediocres se obligan a gastar más en publicidad (lo cual está prohibido en ciertos entornos
legales electorales) o destinar más recursos para acudir al mercado negro del voto.
Con voto obligatorio, si un candidato no tiene mucho que ofrecer en términos de
programas de gobierno, tendrá que ofrecer mucho más en términos de prebendas. El voto
obligatorio, incluso, puede llevar a que sea inviable comprar el voto en el mercado negro, cuando
tiene que comprarse tantos votos, que no hay chequera suficiente, o la inversión es tan alta, que
difícilmente tiene el retorno suficiente en el ejercicio del poder.
En el entendido que el voto obligatorio reduce sustancialmente la abstención y, ya que
esta abstención determina de manera indirecta el precio y la cantidad de votos que se transan en
25
If vote-buying is the main means of accountability, and it is effective (as we infer) in driving votes, government
action may forgot public goods, be tainted with corruption, and favour the political elite. On the other hand, we
found that vote buying understood as cash-for-votes is likely to benefit the challenger and increase political
participation. Taken in isolation, these findings may be regarded as positive. Indeed, the incumbency advantage can
then be counteracted, and greater electoral participation is not likely to harm democracy. However, improved
electoral competition can only help development if there is real policy accountability, and it is unlikely that votebuying helps policy accountability. Tomado de Is Vote-buying Effective? Evidence from a Field Experiment in West
Africa, escrito por Pedro C. Vicente. Forthcoming at the Economic Journal.
45
el mercado negro, una reglamentación en ese sentido puede hacer inviable o inocua la compra de
votos por prebendas.
FIGURA 6
PRECIO MONETARIO DEL VOTO
MERCADO NEGRO DEL VOTO Y EL VOTO OBLIGATORIO
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
S2
S1
S
D
0
5
Fuente: Elaboración propia
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CANTIDAD DE VOTOS - Millones
En la Figura 6, las rectas S y D muestran condiciones del mercado negro de votos, sin
voto obligatorio. En este ejemplo gráfico se supone que el equilibrio se logra con 25 millones de
votos. No obstante, en caso de reglamentar que el voto es obligatorio, implica un incremento del
número de votantes que acuden a las urnas evaluando programas y propuestas, lo que hace
reducir la abstención de manera sustancial y, por esta vía, se reduce la oferta de votos en el
mercado negro.
La situación de reducción de la oferta puede ser de tal magnitud que desplace la recta de
oferta de S a S1; en cuyo caso, persistirían transacciones de votos por dinero o prebendas en el
monto de 15 millones de votantes. Pero, si la reducción de la oferta de votos en el mercado negro
por efecto del voto obligatorio es tal que la nueva recta de oferta es S2, la restricción presupuestal
de la demanda no es compatible con el nuevo precio del voto en el mercado negro. Esto
significa que necesariamente, los candidatos tendrán que hacer un esfuerzo económico que no
está a su alcance para atraer los votos obligatorios del mercado político natural al de las
prebendas y el dinero.
Estas conclusiones explican, en gran medida, por qué la idea del voto obligatorio es
derrotada en los debates legislativos en varios países, y por qué en la mayoría de ellos el voto es
facultativo. El voto obligatorio atenta contra un sistema electoral basado en la prebenda, más que
en las ideas y los programas. Contrario a lo que se piensa, lejos de atentar contra la “libertad de
elegir”, el voto obligatorio es una buena forma de rescatar esa libertad de escoger (incluyendo el
voto en blanco), como garante de la existencia de democracia.
46
Es lógico que los políticos tradicionales mediocres piensen que mientras el voto tenga el
precio “normal” de un “tamal”, su presencia en la vida pública nacional está garantizada. El voto
obligatorio, “les desordena su mercado”.
Conclusiones
El mercado político puede ser analizado como un mercado de votos. Tal como sucede
con otros mercados, el voto se transa en dos mercados: el institucional y el “negro” o paralelo. El
mercado institucional es considerado como “mercado natural” del voto porque sus motivaciones
principales (no exclusivas) hacen parte de los elementos que justifican la existencia del voto
como opinión individual en relación con las alternativas políticas existentes, involucrando
motivaciones de tipo moral, tales como la pertenencia a los partidos y sus ideas, la participación
en la determinación del destino de la sociedad, la preservación y mejora de las instituciones y de
la democracia, etc.
Aquí se mostró que sin la inclusión de ese tipo de satisfacciones morales y filantrópicas,
la explicación del voto desde el punto de vista racional-económico, está destinada al fracaso,
dada la casi nula probabilidad de incidir en el resultado electoral por parte del individuo, y por la
escasa probabilidad asociada a la implementación de la fórmula seleccionada, que debe estar
precedida por el triunfo electoral y la buena gestión en el poder. Así las cosas, aquí se rescata la
dimensión filantrópica del ser humano como fuente de satisfacción; enfoque proscrito, por siglos,
de la literatura económica.
Investigaciones han demostrado que existe una práctica “política” muy usual en varios
países, que consiste en la compra de votos utilizando dinero, bienes, servicios, oportunidades
laborales, etc., que desnaturaliza al sufragio y que, por ende, lo coloca en un mercado negro al
margen de la Ley, lo que lleva a cuestionar, incluso, la existencia del sistema democrático.
Cuanto mayores sean el presupuesto disponible de los candidatos, el número de
candidatos, el riesgo a perder las elecciones y la cantidad de votantes potenciales, mayor será la
cantidad de votos vendidos en el mercado negro; pero, cuanto mayores sean el entorno moral del
proceso electoral, la prima por el riesgo a ser descubierto infringiendo la ley electoral (fortaleza
de las instituciones judiciales) y la cantidad de votantes que acudan a las urnas por motivaciones
esenciales del proceso electoral (motivos del mercado natural del voto), menor será la cantidad de
votos que se transe en el mercado negro.
Aquí se mostró que el mercado negro del voto se nutre principalmente con la abstención
del mercado natural. La proporción de abstención que se convierte en oferta de votos en el
mercado negro, depende de la combinación de factores que alejan al votante del mercado natural,
en esta combinación juega un papel importante la situación de valores o moralidad pública y la
educación.
Como consecuencia de lo anterior, todos aquellos factores que reducen la participación de
votantes en las urnas en el mercado natural del voto y, por ende, generan mayor abstención,
47
influyen indirectamente en la mayor oferta de votos en el mercado negro y, en consecuencia,
tienden a reducir el precio del voto en ese mercado. De esa forma, la oferta en el mercado negro
se ve estimulada también por el mayor nivel social de frustración por promesas incumplidas o
sistemas electorales corruptos; menor nivel promedio de formación académica de la sociedad;
menor ingreso per-cápita; menos equidad en la distribución de la renta; elevado nivel de
valoración del ocio; menores o peores expectativas frente a los rendimientos económicos y
financieros de los programas, y por menor expectativa, o valoración de la “utilidad moral”
generada en el ejercicio del poder.
Los sistemas que se mantienen operando en el mercado negro tienden a preservar las
condiciones que les garanticen la permanencia de ese mercado, tales como bajos niveles de
educación de la población, poca solidez de valores morales, desencanto del elector, bajos niveles
de ingreso en la mayoría de personas, alta inequidad en la distribución del producto social, etc.,
porque estos factores mantienen alejado al elector de las urnas y lo llevan a engrosar la oferta del
mercado negro de votos, vía stock de votantes inactivos, o abstención racional.
Se configura así, un círculo perverso en donde las condiciones que alimentan el mercado
negro del voto, impulsan el surgimiento o mantenimiento en el poder de sistemas políticos
basados en el dinero y el poder. A su vez, el sistema garantiza la permanencia de los factores que
alimentan al mercado negro. Este círculo perverso lleva al pesimismo en la visualización de
alternativas de solución y, probablemente, es la explicación a la persistencia de relaciones
perversas y atraso crónico.
Las relaciones clientelistas se convierten en costumbre social o “instituciones informales”
que garantizan la permanencia de esas prácticas ineficientes y lesivas de la democracia. El
mecanismo de permanencia se concreta en círculos cerrados o “roscas” administradas por
gamonales o intermediarios que suministran bienes y favores a cambio de apoyo y de votos. De
ahí la existencia de avales entre los partidos políticos y los gamonales o grupos (clientelas)
regionales.
Nótese también que el carácter determinante de las condiciones descritas en el resultado
electoral, dejan pocos argumentos para afirmar que existe verdadera democracia; de hecho, la
existencia de un precio monetario del voto y un mercado electoral paralelo, impide en la práctica,
que el elector ejerza su libertad de votar para seleccionar las mejores alternativas de gobierno; en
lugar de eso, el votante procura garantizar situaciones y consumos que le permitan subsistir en el
corto plazo, mantener privilegios o satisfacer apetitos económicos particulares.
No obstante, como este tipo de fenómenos está mediatizado por la conciencia humana y
por decisiones que, a veces, se apartan del caudal en el que está inmerso el individuo, existe la
posibilidad (bastante pequeña, la verdad sea dicha) de un choque externo, tal como el surgimiento
de amplios liderazgos y movimientos que conduzcan a cambiar escalas de valores, a mirar hacia
el mediano y largo plazos en procura de condiciones sociales y económicas mejores y más
48
estables, y a acudir masivamente a las urnas en procura de alternativas de gobierno que cambien
las condiciones objetivas del fracaso democrático.
Otra alternativa de ruptura del círculo perverso mencionado consiste en la fisura del
sistema mediante la construcción de liderazgos en individuos que tomen decisiones que
desestimulen las condiciones que alimentan el mercado negro.
Finalmente, se cuenta con la alternativa del voto obligatorio. Si los grupos interesados en
el fortalecimiento de las instituciones aúnan esfuerzos para sacar adelante la iniciativa del voto
obligatorio, muy seguramente, el panorama político e institucional cambiará en el corto o
mediano plazos, porque esta medida tiende a reducir la abstención y, por ende, la oferta en el
mercado negro de votos, encareciendo de tal forma el voto en ese mercado, que haría
económicamente inviable cualquier inversión en compra de votos.
Si ninguna a de las alternativas anteriores prospera y los cambios económicos no generan
condiciones de ingreso per-cápita, con distribución equitativa de renta, para detener la efectividad
del mercado negro del voto, sólo resta esperar que la inestabilidad del sistema sumergido en el
círculo perverso de pobreza y prácticas políticas corruptas, toque fondo en la forma de estallido
social. Ejemplos hay.
49
BIBLIOGRAFÍA
ACEMOGLU, Daron; Johnson, Simon y Robinson, James. Institutions as the Fundamental
Cause of Long-Run Growth. National Bureau of Economic Research. Massachusetts
Avenue Cambridge, MA, [en línea]. http://www.nber.org/papers/w10481, [citado en 29 de
julio de 2015].
AIDT, Toke S. y Peter S. Jensen. 2011. From Open to Secret Ballot: Vote Buying and Modernization. University of Cambridge [en línea]. http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1221.pdf, [citado en 29 de julio de 2015].
AUYERO, Javier. 2000. Poor People’s Politics. Peronist Survival Networks & The Legacy of
Evita. Durham, NC: Duke University Press. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical
Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado
en 29 de julio de 2015].
AUYERO y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
ARIAS, Juan. ¿Por qué en Brasil es obligatorio votar? En Diario El País, Sección Internacional
[en línea] http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/04/actualidad/1407155206_865981. html, [citado en 29 de julio de 2015].
BLACK, Duncan. On the Rationale of Group Decision-making. Journal of Political Economy
Vol. 56, No. 1, pp. 23-34. The University of Chicago Press [en línea] http://www.jstor.org/stable/1825026, [citado en 29 de julio de 2015].
BOURDIEU, Pierre, and Loïc Wacquant. 1992. Introduction to Reflexive Sociology. Chicago:
University of Chicago Press. Citados por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of
Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de
julio de 2015].
CALVO, Ernesto and María Victoria Murillo. 2004. “Who Delivers? Partisan Clients in the
Argentine Electoral Market.” American Journal of Political Science 48(4):742-757.
Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
CANEL, Eduardo. 2012. “Fragmented Clientelism in Montevideo: Training Ground for
Community Engagement with Participatory Decentralization.” Pp. 137-160 in Clientelism
in Everyday Latin American Politics, edited by T. Hilgers. New York: Palgrave. Citado
por: Auyero y Benzecry, The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.acade-mia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
CENTRO de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Diccionario [en línea] http://www.iidh.ed.cr/, [citado en 29 de julio de 2015].
CORTE CONSTITUCIONAL de Colombia. Sentencia C-490 de 2011 [en línea].
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-490-11.htm, [citado en 29
de julio de 2015].
CROSSLEY, Nick. 2004. “The Circuit Trainer’s Habitus: Reflexive Body Techniques and the
Sociality of the Workout.” Body and Society 10(1):37-69. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/1310-3974/, [citado en 29 de julio de 2015].
DESMOND, Matthew. 2007. On the Fireline: Living and Dying with Wildland Firefighters.
Chicago: University of Chicago Press. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical
Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado
en 29 de julio de 2015].
DIAZ-CAYEROS, Alberto; Estévez, Federico y Magaloni, Beatriz. Strategies of Vote Buying:
50
Democracy, Clientelism and Poverty Relief in Mexico. New York: Universidad de
Stanford. 2012.
DOMÈNECH, Antoni.
Raíces de la abstención electoral. España, 2007 [en línea]
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1320, [citado en 29 de julio de 2015].
DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. Journal of Political Economy. Vol. 65,
No. 2 (Apr., 1957), pp. 135-150. Boston. The University of Chicago Press [en línea]
http://www.jstor.org/stable/1827369?seq=1#page_scan_tab_contents, [citado en 29 de
julio de 2015].
FINAN, Frederico y Schechter, Laura. Vote-Buying and Reciprocity. Econométrica, Volume
80, Issue 2, pages 863–881 [en línea]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3982/ECTA9035/abstract, [citado en 29 de julio de 2015].
FOX, Jonathan. 2012. “State Power and Clientelism: Eight Propositions for Discussion.” Pp.
187-212 in Clientelism in Everyday Latin American Politics, edited by T. Hilgers. New
York: Palgrave. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist
Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de
2015].
FRIEDMAN, Milton and Rose. El Derecho a Elegir. Ediciones Orbis, S.A., 1ª Edición, Nueva
York, 1980
GLOBALPOST. Countries whith compulsatories votting laws [en línea] http://www.globalpost.com/dispatch/news/politics/elections/141013/map-compulsory-voting-laws, [citado en 29
de julio de 2015].
HELMKE, Gretchen and Stephen Levitsky. 2004. “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda.” Perspectives in Politics (2):725-740., Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
HICKEN, Allen. 2011. “Clientelism.” Annual Review of Political Science 14:289-310. Citado
por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
HILGERS, Tina. 2012a. “Democratic Processes, Clientelistic Relationships, and the Material
Goods Problem.” Pp. 3-24 in Clientelism in Everyday Latin American Politics, edited by
T. Hilgers. New York: Palgrave. Citado por: Auyero y Benzecry, The Practical Logic of
Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de
julio de 2015].
HILGERS, Tina. 2012b. “Clientelistic Democracy or Democratic Clientelism: A Matter of
Context.” Pp. 161-186. in Clientelism in Everyday Latin American Politics, edited by T.
Hilgers. New York: Palgrave. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of
Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de
julio de 2015].
KITSCHELT, Herbert and Steven I. Wilkinson, eds. 2007. Patrons, Clients and Policies: Patterns
of Democratic Accountability and Political Competition. New York: Cambridge
University Press. Citados por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist
Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de
2015].
LAWSON, Chappel and Kenneth Greene. 2011. “Self-Enforcing Clientelism.” Paper presented at
Conference on Clientelism and Electoral Fraud. Juan March Institute, Madrid: Citado por:
Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
51
LEVITSKY, Steve. 2003. Transforming Labor-Based Parties in Latin America: Argentine
Peronism in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Citado
por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.acade-mia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
LOMELÍ-MEILLON, L. El sentido del voto: electores, votos y sistema de partidos en Jalisco.
Tlaquepaque, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Jalisco [en
línea] http://hdl.handle.net/11117/193, [citado en 29 de julio de 2015].
MAGALONI, Beatriz. 2014. “Conclusions: Defining Political Clientelism’s Persistence.” Pp.
253-262 in Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy, edited by D. A.
Brun and L. Diamond. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Citado por:
Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.acade-mia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
MAHLER, Matthew. 2006. “Politics as a Vocation: Notes Toward a Sensualist Understanding of
Political Engagement.” Qualitative Sociology 29(3):281-300. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
MARTIN, John Levi. 2009. Social Structures. Princeton, NJ: Princeton University Press., Citado
por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
MORGOLIS, Howard. Selfishness, Altruism and Rationality. Cambridge: At the University
Press (1982). Citado por Olson, Mancur. La Lógica de la Acción Colectiva: bienes
públicos y la teoría de grupos. Limusa – Noriega Ed., 1985, pp. 32-55
NEIRA, Isabel y Guisan, M. Carmen. Modelos de Capital Humano y Crecimiento Económico:
Efecto Inversión y otros efectos indirectos. Euro-American Association of Economic Development Studies. Working Paper Series Economic Development. Number 62. España
[en línea] http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/neira-efectos.pdf, [citado en 29 de julio
de 2015].
NICHTER, Simeon. 2014. “Political Clientelism and Social Policy in Brazil.” Pp. 130-151 in
Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy, edited by D. A. Brun and L.
Diamond. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
OCDE, Perspectivas económicas para América Latina [en línea]. http://www.oecd.org/dev/americas/perspectivaseconomicasdeamericalatina2009.htm, [citado en 29 de julio de 2015].
O’CONNOR, Erin. 2005. “Embodied Knowledge: Meaning and the Struggle Towards
Proficiency in Glassblowing.” Ethnography 6(2):183-204. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
O’CONNOR, Erin. 2006. “Glassblowing Tools: Extending the Body towards Practical
Knowledge and Informing a Social World.” Qualitative Sociology 29(2):177-193. Citado
por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
OLSON, Mancur. La Lógica de la Acción Colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos.
Limusa – Noriega Ed., 1985, pp. 32-55
PARAMIO, Ludolfo, Democracia y desigualdad en América Latina. Conferencia 6 en III Feria
del Libro "Claustro de Sor Juana", Instituto Federal Electoral de México [en línea]
52
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/conferencia6.htm, [citado en 29 de julio
de 2015].
PARKIN, Michael y Loría, Eduardo. Microeconomía. Versión para Latinoamérica. Novena
edición. Pearson Educación, México, 2010.
PENFOLD-BECERRA, Michael. 2006. “Clientelism and Social Funds: Empirical Evidence from
Chávez’s “Misiones” Programs in Venezuela.” Unpublished Manuscript.
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/11492081147789289867/III
WB_Conference_Clientelism_and_Social_FundsREVISED.pdf. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
REGISTRADURÍA Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Preguntas
frecuentes sobre el voto en blanco [en línea] http://www.registraduria.gov.co/-Voto-enblanco-.html, [citado en 29 de julio de 2015].
ROBINSON, James A. y Verdier, Thierry. The Political Economy of Clientelism. Scand. J. of
Economics 115(2), 260–291, 2013. DOI: 10.1111/j.1467-9442.2013.12010.
RONIGER, Luis. 2012. “Favors, ‘Merit Ribbons,’ and Services: Analyzing the Fragile Resilience
of Clientelism.” Pp. 25-40 in Clientelism in Everyday Latin American Politics, edited by
T. Hilgers. New York: Palgrave. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of
Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de
julio de 2015].
RONIGER, Luis and Ayse Günes-Ayata. 1994. Democracy, Clientelism, and Civil Society.
Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical
Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/. [citado
en Mayo de 2004].
SCHAFFER, Frederic Charles. What is Vote Buying?. Conferencia en: “Trading Political Rights:
The Comparative Politics of Vote Buying,” International Conference, Center for
International Studies, MIT, Cambridge, August 26-27, 2002.
SCOTT, James C. 1977a. “Political Clientelism: A Bibliographical Essay.” Pp. 483-505 in
Followers and Factions. A Reader in Political Clientelism, edited by S. W. Schmidt, L.
Guasti, C. Landé and J. C. Scott. Friends Los Angeles: University of California Press.
Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
SCOTT, James C. 1977b. “Patronage or Exploitation?” Pp. 21-39 in Patrons and Clients in
Mediterranean Societies, edited by E. Gellner and J. Waterbury. London: Duckworth.
Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
SHEFNER, Jon. 2012. “What is Politics For? Inequality, Representation, and Needs Satisfaction
Under Clientelism and Democracy.” Pp. 41-62 in Clientelism in Everyday Latin
American Politics, edited by T. Hilgers. New York: Palgrave. Citado por: Auyero y
Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
SMITH, Adam. La Riqueza de las Naciones. Alianza Editorial. España, 2001
STOKES, Susan. 2005. “Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with
Evidence from Argentina.” American Political Science Review 99(3):315-325. Citado por:
Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
SUGIYAMA, Natasha Borges and Wendy Hunter. 2013. “Whither Clientelism? Good
53
Governance and Brazil's Bolsa Família Program.” Comparative Politics 46(1):43-62.
Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
TILLY, Charles. 2007. Democracy. New York: Cambridge University Press. Citados por:
Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
VICENTE, Pedro C. Is Vote-buying Effective? Evidence from a Field Experiment in West Africa
[en línea] www.pedrovicente.org/banho.pdf. Economic Journal, 124(574), pp. F356-387,
[citado en 29 de julio de 2015].
WACQUANT, Loïc. 2004. Body and Soul. New York: Oxford University Press. Citados por:
Auyero y Benzecry. The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea].
https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015].
WACQUANT, Loïc. 2007. “Pierre Bourdieu.” Pp. 261-277 in Key Sociological Thinkers, edited
by R. Stone New York: Palgrave. Citado por: Auyero y Benzecry. The Practical Logic of
Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de
julio de 2015].
WINCHESTER, Daniel. 2008. “Embodying the Faith: Religious Practice and the Making of a
Muslim Moral Habitus.” Social Forces 86(4):1753-80. Citado por: Auyero y Benzecry.
The Practical Logic of Clientelist Domination [en línea]. https://www.academia.edu/13103974/, [citado en 29 de julio de 2015.
54