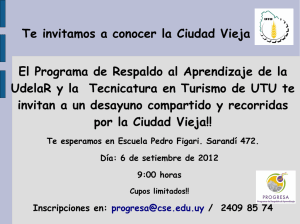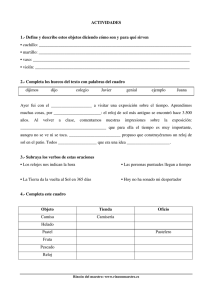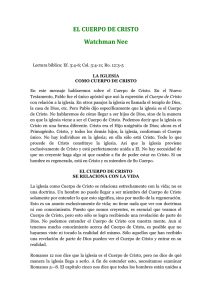Entonces me di cuenta de que se me había mojado el reloj, el agua
Anuncio

TRESCIENTOS SEGUNDOS "Entonces me di cuenta de que se me había mojado el reloj, el agua bien caliente y jabonosa, el agua como una sopa de burbujas porque la Vieja tiene el frío del tiempo metido entre los huesos, y yo con la esponja en la mano, y la mano en el agua, y el reloj en la muñeca, y la esfera toda empañada y sudando humedad. Ya está, pensé, me lo cargué. Con la mano izquierda sosteniendo su cabeza saqué mi brazo derecho de la palangana y desabroché la hebilla con los dientes; luego apresé la correa y agaché mi cabeza con el reloj en la boca hasta conseguir depositarlo a mi lado, junto a la arcadia químico-santera: desinfectantes, tabletas de antiinflamatorios, vendas, ungüentos milagrosos, jeringas, amuletos, un frasco de agua de colonia y una estampita de San Antonio Abad que aportó Andrés para que librara a la Vieja de males y embrujos. Sus ojos desenfocados, implorantes, con esa entrega incondicional de quien sabe necesitar la ayuda de los demás a cada minuto. Mi ayuda. No me mires así, susurré, estás acabando con mis nervios. El vaho del agua, como una bruma fermentada, me provocó una tos ronca, impetuosa. Trastabillé al removerme sobre el suelo mojado. Maldita sea. Mis pies descalzos resbalaban. Escudriñé la palangana como un druida ante su caldero: allí fluía una aleación semilíquida de costras, espíritus malignos y secreciones que acababa de exorcizar del cuerpo de la Vieja y que, por desgracia, no iba a evitar su final. Y un gemido mohoso. Y el silencio. La campana de la puerta sonó, y después la cadencia parsimoniosa del caminar de Andrés por el pasillo hacia el vestíbulo. No parecía haber nadie más. Los niños estarían jugando arriba, en la habitación del mayor. El craqueo del cerrojo, susurros de una conversación apagada, casi furtiva. Que no les escuchen, por Dios, deseé recelosa. Observé el reloj en el tapete, se había evaporado la humedad de la esfera: las dos y media. Puntual este facultativo, concedí. Y entonces me sorprendió que el hecho de que mi reloj de cuerda funcionara a pesar de haberse mojado fuera un consuelo huérfano de razón en aquellos minutos de tristura. Meses sin poder caminar. Apenas podía enderezar su cuello cuando le administraba el jarabe con una jeringa; sus articulaciones retorcidas por la artrosis cedieron al fin sin posible retorno. El Tiempo siempre termina por echarte el guante, sentencié. Había que llevarla en brazos a que orinara y todo lo demás, que lavarla por lo menos dos veces al día porque no controlaba los esfínteres, que velarla por las noches, que controlar su descompensada respiración. Me estás matando poco a poco, quise gritar, pero no fui capaz, sofocada por el calor de aquella minúscula sauna, por la angustia ante lo inevitable. Vas a acabar conmigo, y lo sabes, como supiste desde el primer día que pisaste esta casa que me ibas a tener incondicional todo el tiempo. Y así ha sido. La Vieja estaba limpia y con el pelo seco. Ese pelo entrecano suyo de siempre. Ay, los inconfundibles mechones pelícanos de la Vieja. Los ojos grises, ahora entrecerrados, la cabeza recostada en mi antebrazo y las extremidades inmóviles. La rocié con agua de colonia a falta de párroco y de Santos Óleos. Acostada cuan larga era, bajo la manta, no parecía tan flaca, tan ahuesada, tan frágilmente inexpresiva, pacífica hasta el final de su ya prolongada existencia. Un puro esqueleto de treinta kilos escasos. Dejé en el suelo la palangana con el caldo turbio y sucio, la esponja flotando en el magma. Y me dio por acariciarla; y reconocí su piel enllagada y los bultos bajo las axilas, fruto de la dolencia que había sido su verdugo, y el tacto gélido de las mejillas, y la papada como pellejo fláccido. Me sobresaltó el chirrido de la puerta a mis espaldas. Pasaron por mi izquierda rodeando a la moribunda. Andrés mirando la pared, con un grumo de derrumbe en su bonachona presencia, movimientos desnortados. Ernesto, con su maletín de asas color negro, me comentó algo que apenas discerní. Se acercó a la Vieja, le tomó el pulso, le levantó los párpados y luego nos miró interrogante, como esperando una venia. Andrés asintió sin mediar palabra y huyó de la habitación. Con la minuciosidad de un calígrafo ante un incunable, Ernesto extrajo sus utensilios del maletín y comenzó los preparativos. Cargó la jeringa con el anestésico. Luego otra con el líquido letal. No se va a enterar, me advirtió, la sedaré y será para ella como entrar en un sueño oscuro y plácido. Y yo reflexioné irritada sobre qué sabría él lo que se siente, si nunca - era evidente, pues respiraba - había traspasado ese último túnel. ¿Cuánto durará?, quise conocer. Unos cinco minutos desde que comience a inyectarle, respondió en tono profesional. Trescientos segundos, musité para mí. Dejé a la Vieja en manos de Ernesto y recuperé mi reloj del mantel. Hubiera jurado que lo dejé intacto, y ahora, inexplicablemente, tenía el cristal roto, con una grieta atravesándolo de las once a las cinco. Pero aún así funcionaba. Después de fijar el torniquete, Ernesto inició su tarea con la primera jeringa y yo, a mi vez, la marcha inversa al tic tac del segundero. Cuando llevaba contados hasta ciento treinta comenzó con la segunda jeringa. Lentamente. Ciento ochenta, doscientos, doscientos cuarenta, doscientos ochenta … trescientos. Y en ese mismo instante las manecillas de mi reloj se detuvieron y dejó de funcionar. Lo que no había conseguido el baño jabonoso lo acababa de hacer la Parca. La Vieja ya no estaba allí. Rictus estoico y sereno de quien nunca conoció el miedo a la muerte. Ambos hombres se cruzaron en el pasillo. Ernesto tras cumplir impecablemente con su oficio, Andrés con una sábana limpia y un saco de estopa en el que cansinamente introdujo a la Vieja tras amortajarla. Esa misma tarde la enterramos bajo el falso sauce, junto a la valla del corral y ante la mirada ausente de York, su hijo, el mastín más hermoso de todas las camadas que engendró la Vieja, una campeona entre las de su raza.”