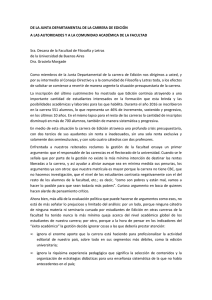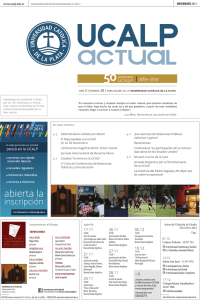Los sistemas de acceso, normativas de permanencia, y
Anuncio

Los sistemas de acceso, normativas de permanencia, y estrategias de tutoría y retención de estudiantes de educación superior – INFORME NACIONAL ARGENTINA – Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) Autores Teresa Lugo, Rosana Sampedro, Sebastián Schurmann Universidad Católica de Argentina Septiembre de 2012 ÍNDICE Página 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Introducción Sistemas de acceso a la educación superior 2.1. La demanda de acceso a la educación superior 2.2. Circunstancias asociadas al acceso Abandono de la educación superior Estrategias de retención de los estudiantes universitarios Graduación y transición a la vida laboral 5.1. Datos nacionales de graduación 5.2. Transición a la vida laboral Conclusiones Referencias Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 3 4 4 9 12 13 15 15 17 18 20 2 1. Introducción La República Argentina es un estado federal, dividido en 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República). Cada una de ellas gobierna (decide políticamente y administra) todos los servicios sitos en su territorio, incluidos los servicios escolares, exceptuado el subsistema universitario y parte de los servicios de evaluación superior no universitaria. La estructura del sistema educativo nacional comprende cuatro niveles: educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior; y ocho modalidades, entre las cuales se encuentra la educación permanente de jóvenes y adultos. Se establecen como obligatorios el último año de la educación inicial y la educación primaria y secundaria, dando como resultado una escolaridad obligatoria de 13 años de duración y que comienza a los 5 años de edad. La población del país se encuentra en los 40 millones de habitantes, y se calcula una tasa neta de escolarización para la población de 5 a 24 años del 77,56%. Las tasas netas de escolarización primaria y secundaria se ubican en el 94,66% y el 83,37% respectivamente, exhibiendo en todos los casos una representación levemente mayor por parte de las mujeres (ubicándose entre uno y dos puntos porcentuales más que los varones) (SITEAL). Respecto del nivel de estudio de la población adulta, el Censo de 2010 arrojó que, para la población de 20 años y más, un 11% no cuenta con ningún tipo de escolarización; un 50,4% cuenta con hasta secundaria incompleta; un 20,1% cuenta con secundaria completa; y un 18,5% cuenta con estudios de nivel superior (completos o incompletos). En Argentina el sistema de educación superior (SES) es de carácter binario, está integrado desde principios del siglo XX por dos tipos de instituciones: las instituciones de nivel superior universitario y los institutos superiores no universitarios, también denominados en el país como institutos terciarios. Dentro las instituciones de nivel superior universitario se encuentran las universidades y los institutos universitarios. Esta distinción se aclara en la Ley de Educación Superior (LES - Ley 24.521 de 1995), en la que se define a las universidades como las instituciones que desarrollan su actividad en diversas áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, escuelas o unidades académicas equivalentes, y a Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 3 los Institutos Universitarios como las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria. Debido a las características y finalidades del proyecto en el que se enmarca el presente informe, se circunscribirá el análisis realizado al sector universitario de pregrado y grado exclusivamente. 2. Sistemas de acceso a la educación superior 2.1. La demanda de acceso a la educación superior 2.1.1. El sector de educación superior universitaria (ESU) De acuerdo con la LES, las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden crearse por ley nacional. Las instituciones universitarias privadas por su parte deben constituirse como entidades sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación. En ambos casos, los proyectos de creación deben ser examinados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En el caso de las privadas, se autoriza en primer término un período de reconocimiento provisorio de seis años, que luego puede pasar a una habilitación definitiva en base a un seguimiento que debe realizarse desde el Ministerio de Educación (donde se evalúa, entre otras cuestiones, el nivel académico impartido y el grado de cumplimiento de sus objetivos y planes de acción) (García de Fanelli, 2011). En la actualidad existen 115 instituciones universitarias (ver en anexo la localización en el mapa) y 1754 institutos no universitarios distribuidos en todo el país. El total de instituciones universitarias se distribuye en 48 universidades estatales (47 nacionales y una provincial), 46 universidades privadas, 7 institutos universitarios estatales, 12 institutos universitarios privados, una universidad extranjera y una universidad de carácter internacional. Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 4 Tipo de Institución Sector de Gestión Total Nacional Provincial Estatal Privado Extranjera Internacional Total Institutos universitarios Universidades 115 54 1 58 1 1 96 47 1 46 1 1 19 7 12 - Tabla 1. Instituciones universitarias según sector de gestión y tipo de institución. Año 2011 Fuente: Departamento de Información Universitaria (DIU) - Secretaría de Políticas Universitaria (SPU) Los rasgos centrales del sistema universitario argentino se pueden resumir en: Autonomía institucional y autarquía económico-financiera Gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas Régimen de acceso con bajo nivel de selectividad Ausencia general de vacantes o cupos por carrera o universidad Mecanismos de conducción colegiada de los claustros En el marco de la autonomía institucional, las universidades tienen potestad para definir el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. La Ley de Educación Superior vigente exige como único requisito de ingreso haber finalizado el nivel secundario, y dispone que los alumnos deban aprobar al menos dos materias por año para mantener la condición de regularidad. Siguiendo la clasificación propuesta por Sigal (1995), los tipos y modalidades de acceso a las universidades nacionales y privadas pueden clasificarse en tres grandes grupos: a) de acceso irrestricto; b) de ingreso mediante pruebas de examen, sin cupo; y c) de ingreso mediante prueba y cupo. A partir de este marco es posible afirmar que la modalidad predominante es el ingreso irrestricto, con cursos de apoyo o exámenes no eliminatorios pero vinculantes con el plan de estudios (García de Fanelli, 2011). Estos cursos suelen ser de carácter propedéutico, con el objetivo de subsanar los problemas de formación que los postulantes traen de la enseñanza media. El grupo de ingreso mediante pruebas de examen, sin cupo, esta integrado por algunas carreras específicas, tales como Medicina y algunas de carácter científico-tecnológico, donde Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 5 se implementan exámenes o cursos de ingreso muy selectivos que permiten un acceso del 20% y el 30% de los postulantes. Respecto de la modalidad de cupos, en su gran mayoría las universidades nacionales no determinan explícitamente un cupo máximo de estudiantes a admitir. Esta modalidad sí tiene una presencia un poco mayor, aunque no extendida, en el acceso a algunas carreras de posgrado de mayor demanda en las universidades tanto estatales como privadas. En estos casos los procesos de admisión suelen tomar en cuenta no sólo el rendimiento en los exámenes o cursos de ingreso, sino también el rendimiento académico en la carrera de grado, la presentación de cartas de recomendación de profesores y los resultados de entrevistas realizadas a los postulantes (García de Fanelli, 2011). De acuerdo con los datos disponibles del Ministerio de Educación Nacional, la cantidad de estudiantes inscriptos en el sistema universitario para 2009 fue de 1.650.150 alumnos, de los cuales un 23% fueron nuevos inscriptos. La mayor parte de los estudiantes se inscribe en el sector estatal, al cual le corresponde un 79,5% de la matrícula. Sector de Gestión Estudiantes Total Mujeres Nuevos Inscriptos % Total Mujeres % Total 1.650.150 758.678 56,0 387.603 184.989 55,3 Estatal 1.312.549 574.071 56,4 290.137 131.522 55,5 337.601 184.607 54,7 97.466 53467 54,9 Privado Tabla 2. Estudiantes y nuevos inscriptos totales y mujeres de títulos de pregrado y grado según sector de gestión. Año 2009. Fuente: DIU-SPU La distribución de los estudiantes por sexo en las carreras de pregrado y grado está marcada por una mayor presencia de mujeres, quienes representan el 56% de la población. Esta tendencia se mantiene con un leve incremento en el caso de las instituciones universitarias estatales (56,4%), y descenso algo mayor en el caso de las privadas (54,7%)1. Esta relación también se mantiene para los nuevos inscriptos, con diferencias menores a un punto porcentual. Si se tiene en cuenta la evolución de la matrícula en la última década, se puede observar que la tasa promedio de crecimiento anual (TCA) para todo el sistema de educación universitaria es 1 Cabe aclarar que estos valores no incluyen a la Universidad de Buenos Aires, para la cual no se cuentan con datos respecto de la distribución por género de su población estudiantil. Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 6 del 2,9%. Sin embargo, un cambio importante en el período de los últimos años es el estancamiento del crecimiento de la matrícula en el sistema universitario estatal, y un fuerte aumento en el ritmo de crecimiento en el sector privado. Mientras que en el primer período analizado (1999 a 2002) la TCA promedio del sector estatal fue del 6% y la del sector privado se encontraba más de dos puntos porcentuales debajo (3,6%), a partir de 2003 el sector estatal comienza a crecer a un ritmo promedio de sólo un 0,5% anual, con incluso algunos años donde la matrícula decreció (2005 y 2007). Por su parte, el crecimiento del sector privado para el mismo período (2003-2009) fue considerablemente mayor, con una TCA promedio de 7,8%. Este mayor crecimiento relativo del sector privado permitió que su participación en la matrícula total de pregrado y grado pase del 14,8% en 1999 al 20,5% en 2009 (ver Gráfico 1). 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 1.240.536 1.339.740 1.412.999 1.462.319 1.489.243 1.536.653 1.553.700 Estatal 1.056.650 1.138.503 1.209.328 1.257.707 1.273.832 1.299.564 1.295.989 183.886 201.237 203.671 204.612 215.411 237.089 257.711 Privado TCA Promedio por períodos 2006 2007 2008 2009 Total 1.586.520 1.569.065 1.600.522 Estatal 1.306.548 1.270.295 279.972 298.770 Privado 1999-2002 2003-2009 2000-2009 1.650.150 5,6% 1,7% 2,9% 1.283.482 1.312.549 6,0% 0,5% 2,2% 317.040 337.601 3,6% 7,8% 6,3% Tabla 3. Estudiantes de títulos de pregrado y grado por año y TCA promedio por período, según sector de gestión. Años 1999 a 2009 Fuente: DIU-SPU Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 7 100% 14,8% 15,0% 14,4% 14,0% 14,5% 90% 15,4% 16,6% 17,6% 19,0% 19,8% 20,5% 83,4% 82,4% 81,0% 80,2% 79,5% 2005 2006 2007 2008 2009 16,6% 80% 70% 85,2% 85,0% 85,6% 86,0% 85,5% 84,6% 83,4% 60% 50% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sector estatal Promedio Sector privado Gráfico 1. Participación del Sector estatal y del Sector privado en la matrícula de carreras de pregrado y grado. Años 1999-2009. Fuente: DIU-SPU A pesar de estos datos de ingreso, las tasas de deserción en este nivel son muy elevadas. Si bien con la Ley Federal de Educación en 1993 primero y la Ley de Educación Nacional en 2006 se tomaron medidas para extender la escolaridad obligatoria al nivel secundario (actualmente se cuenta con una estructura de 15 años de educación obligatoria con una edad promedio al ingreso de 5 años y de 18 años a la finalización), los jóvenes que acceden a los niveles de educación media y superior ingresan desde instituciones de calidad diversa, siendo por lo tanto muy heterogéneo los aprendizajes logrados al momento de la graduación en los variados colegios e instituciones de educación superior pública y privada. De hecho, la información disponible apunta a que la barrera más fuerte en el acceso a la educación superior por parte del 40% más pobre de la población se encuentra en el nivel medio, no en el nivel superior. Estos jóvenes usualmente concurren a escuelas medias de menor categoría, con docentes menos calificados, en las que reciben una formación de baja calidad. De este modo, quienes han finalizado la escuela media y logran ingresar a la educación superior generalmente enfrentan dificultades en el estudio (problemas de aprendizaje, falta de entrenamiento) derivadas de la deficiente formación de base y de los menores recursos pedagógicos y culturales en sus hogares, que suelen conducir al fracaso escolar en los primeros años y al abandono temporal o definitivo de los estudios (García de Fanelli, 2005). Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 8 Las investigaciones realizadas muestran también que la educación superior presenta un claro sesgo en su composición socioeconómica hacia los sectores de clase media y alta. Son escasos los estudiantes de menores recursos que ingresan a la universidad y menos aún los que se gradúan (Sigal, 1995; Kisilevsky y Veleda, 2002; Sverdlick, Ferrari, y Jaimovich, 2005). Los jóvenes provenientes de sectores de menores recursos tienen una mayor probabilidad de abandonar los estudios y les cuesta concluir la escuela secundaria, obturando la posibilidad de continuar los estudios superiores. Más allá de esto, la brecha en el acceso a la educación superior para distintos estratos socioeconómicos de ingreso se ha reducido en el período 2005-2010. Si se analiza la cobertura del nivel superior según la tasa neta de escolarización para los distintos quintiles de ingreso, se aprecia que, si bien continúa existiendo una brecha importante entre los jóvenes de los hogares de mayor nivel de ingreso (quintil 5) y los de menor nivel de ingreso (quintil 1), ésta se ha ido reduciendo a lo largo de este período. El cociente entre la tasa neta de escolarización de educación superior del más alto quintil respecto del más bajo se ha reducido de 4,2 en el 2005 a 3,1 en el 2010 (ver Tabla 4) (García de Fanelli, 2011). Años Quintiles de Ingreso Equivalentes 1 2 3 4 5 Ratio 5/1 2005 15 26 33 45 63,5 4,2 2006 16 23,1 32,8 45,5 65 4 2007 17 24,8 36,7 41,4 60,1 3,5 2008 16,3 25,2 33,7 43,8 57,3 3,5 2009 18,5 24,3 33,6 40,3 61,3 3,3 2010 19 24,4 33,4 45,2 58,6 3,1 Tabla 4. Tasa Neta de Escolarización en Educación Superior según quintiles de ingresos equivalentes. Años 2005-2010 Fuente: García de Fanelli (2011) en base a SEDLAC (2011) sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, primer semestre de cada año. 2.2. Circunstancias asociadas al acceso El sistema universitario argentino exhibe una fuerte tendencia a la concentración de la matrícula. En el caso de las instituciones de gestión estatal, el 58% de la matrícula está concentrada en tan sólo 7 de las 55 instituciones. Estas universidades tienen una matrícula superior a los 50 mil estudiantes, destacándose el caso de la Universidad de Buenos Aires con Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 9 casi 300 mil alumnos. En promedio, la matrícula de las instituciones universitarias nacionales es de aproximadamente 28 mil estudiantes. En el sector privado, la concentración de los estudiantes en unas pocas instituciones es menor, aunque también significativa: 6 de las 60 instituciones universitarias privadas tiene el 36% de la matrícula, con un tamaño promedio superior a los 15 mil estudiantes. El tamaño promedio del conjunto del sector privado es de 6.500 estudiantes (García de Fanelli, 2011). Respecto de las titulaciones elegidas, la matrícula universitaria se concentra principalmente en dos grandes ramas de conocimiento: las ciencias sociales y las ciencias aplicadas. En el primer caso, la mayoría de los estudiantes cursa carreras de abogacía y de contador público y administración. En las ciencias aplicadas, los estudiantes se concentran en arquitectura, informática e ingeniería. La diferencia más relevante en la distribución de la matrícula por ramas de conocimiento en las universidades según el sector de gestión al que pertenecen es la menor representación de estudiantes de ciencias aplicadas y básicas y mayor representación de estudiantes de ciencias sociales en las universidades privadas respecto de las de gestión estatal (ver Tabla 5.a.). (1) Rama 2007 2008 2009 % promedio TCA Promedio 2,33% Total 1.567.519 1.593.925 1.641.510 100,0% 3,45% Ciencias Aplicadas 375.671 389.164 402.048 24,3% 3,93% Ciencias Básicas 44.501 45.297 48.066 2,9% 1,56% Ciencias de la Salud 211.770 214.840 218.418 13,4% 3,15% Ciencias Humanas 254.197 258.815 270.476 16,3% 1,54% Ciencias Sociales 681.380 685.809 702.502 43,1% 1,30% Estatal 1.270.755 1.276.885 1.303.909 100,0% 3,03% Ciencias Aplicadas 324.490 334.711 344.464 26,1% 3,83% Ciencias Básicas 41.957 42.564 45.236 3,4% 1,21% Ciencias de la Salud 174.827 177.266 179.072 13,8% 2,40% Ciencias Humanas 212.930 214.048 223.286 16,9% -0,46% Ciencias Sociales 516.551 508.296 511.851 39,9% 6,66% Privado 296.764 317.040 337.601 100,0% 6,07% Ciencias Aplicadas 51.181 54.453 57.584 17,2% 5,47% Ciencias Básicas 2.544 2.733 2.830 0,9% 3,20% Ciencias de la Salud 36.943 37.574 39.346 12,0% 6,94% Ciencias Humanas 41.267 44.767 47.190 14,0% 7,55% Ciencias Sociales 164.829 177.513 190.651 56,0% (1) Para preservar la comparación interanual no se incluye la matrícula catalogada como “Sin Rama” (ofertas Académicas que por sus características pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio). Tabla 6. Estudiantes de carreras de pregrado y grado según sector de gestión por rama de estudio. Años 2007-2009. Fuente: DIU-SPU Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 10 (1) Rama 2007 2008 2009 % promedio TCA Promedio 2,72% Total 361.680 361.290 381.615 100,0% 2,63% Ciencias Aplicadas 86.709 87.795 91.325 24,1% 11,31% Ciencias Básicas 10.829 11.131 13.416 3,2% 4,66% Ciencias de la Salud 45.497 44.161 49.834 12,6% 3,14% Ciencias Humanas 62.428 62.905 66.414 17,4% 1,40% Ciencias Sociales 156.217 155.298 160.626 42,7% 2,19% Estatal 272.093 267.491 284.149 100,0% 3,33% Ciencias Aplicadas 71.154 72.466 75.968 26,7% 11,79% Ciencias Básicas 10.002 10.220 12.499 4,0% 4,09% Ciencias de la Salud 35.369 33.762 38.323 13,0% 3,91% Ciencias Humanas 49.002 49.687 52.910 18,4% -1,00% Ciencias Sociales 106.566 101.356 104.449 37,9% 4,30% Privado 89.587 93.799 97.466 100,0% -0,64% Ciencias Aplicadas 15.555 15.329 15.357 16,5% 5,30% Ciencias Básicas 827 911 917 0,9% 6,61% Ciencias de la Salud 10.128 10.399 11.511 11,4% 0,29% Ciencias Humanas 13.426 13.218 13.504 14,3% 6,37% Ciencias Sociales 49.651 53.942 56.177 56,9% (1) Para preservar la comparación interanual no se incluye la matrícula catalogada como “Sin Rama” (ofertas Académicas que por sus características pueden ser clasificadas en distintas ramas de estudio). Tabla 6. Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado según sector de gestión por rama de estudio. Años 2007-2009. Fuente: DIU-SPU Como se puede apreciar, la distribución de nuevos inscriptos en los últimos años respeta en buena medida las proporciones de la matrícula total. Sin embargo, de la comparación de las Tablas 5 y 6 surge un aspecto significativo: si bien la matrícula total en el sector privado estuvo creciendo más rápidamente que en el sector estatal, respecto de la TCA promedio de nuevos inscriptos se puede apreciar que estos valores se invierten. En este rubro, es el sector estatal el que estuvo creciendo más rápidamente que el sector privado en los últimos tres años. Ello es especialmente significativo para el caso de las Ciencias Básicas, que si bien es la rama de conocimiento con menor matrícula, en el lapso 2007-2009 su cantidad de nuevos inscriptos creció en el sector estatal a un ritmo cinco veces superior al promedio del sector. Las Ciencias Sociales se encuentran en la situación opuesta, siendo la única rama del sector estatal cuya TCA de nuevos inscriptos ha sido inferior al de la matrícula. Por su parte, en el sector privado la TCA de nuevos inscriptos en todas las ramas ha sido inferior a la TCA de la matrícula, con la sola excepción de las Ciencias de la Salud. Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 11 3. Abandono de la educación superior Uno de los problemas más graves del sistema universitario argentino es el elevado nivel de deserción estudiantil, que se concentra en el primer año (entre el 40% al 50%) e impide la finalización de los estudios (Fernandez Lamarra, 2003). Esto sucede porque operan mecanismos de selección implícitos que regulan las posibilidades de finalización de los estudios de la población ingresante, particularmente de los grupos que llegan con un menor capital económico y cultural de origen. Los factores que promueven el abandono son múltiples y complejos, pero uno de los motivos que aparece rápidamente desde el sistema educativo es, como ya se señaló, la formación previa, es decir, el bajo nivel de conocimientos con los que el postulante llega al ingreso a la universidad. Sin embargo, más allá de esto, debido a la autonomía universitaria y la diversidad regulaciones existentes en cada institución, no resulta posible definir la condición de abandono o deserción de forma unívoca para todo el sistema. La universidad argentina, al sostener un acceso irrestricto, dejó establecido para una gran mayoría de la sociedad la idea de una institución accesible, generando que los casos de deserción sean percibidos como el resultado de una decisión individual y no de fracaso (Nicoletti, 2005). A su vez, como señala García de Fanelli (2011), muchas veces los alumnos que ingresan a las universidades nacionales “en ocasiones se inscriben en más de una carrera para probar cuál se adapta mejor a sus aspiraciones profesionales y académicas, o interrumpen momentáneamente sus estudios para trabajar y vuelven a reingresar tiempo después, o simplemente abandonan la carrera no bien se inscriben para continuar estudiando otra o la misma carrera en una diferente universidad nacional o privada”. Esto genera muchas dificultades para establecer claramente una definición para la situación de abandono del nivel. De hecho, es común que estos jóvenes permanezcan en los registros de alumnos de las universidades nacionales en carácter de estudiantes por un largo periodo antes de ser dados de baja. Si bien no se cuenta con un indicador oficial acerca de la deserción en el nivel universitario, se pueden ensayar distintas aproximaciones a él. En base a los datos del Censo de 2001, la autora recién mencionada estimó una tasa de abandono para la población de 24 a 40 años cercana al 43% (García de Fanelli, 2004). A su vez, calculando el cociente entre el promedio de egresados Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 12 de grado en las universidades entre los años 2005 y 2009, y el promedio de inscriptos entre los años 2000 y 2004, el resultado muestra que de cada 100 inscriptos, en las universidades nacionales egresan un promedio de 22 estudiantes, y en las privadas 41 (Tabla 7). 2000 Total Nuevos inscriptos Estatal Privado Total Egresados Estatal Privado 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 352.605 347.691 359.266 365.892 372.492 361.648 358.763 362.690 365.227 387.603 290.587 291.241 305.614 302.226 299.008 283.866 272.617 272.608 271.428 290.137 62.018 56.450 53.652 63.666 73.484 77.782 86.146 90.082 93.799 97.466 63.259 47.048 16.211 65.104 48.764 16.340 74.960 56.551 18.409 78.429 59.758 18.671 83.890 63.499 20.391 86.879 64.215 22.664 84.785 62.636 22.149 86.528 62.388 24.140 94.909 65.581 29.328 98.129 69.452 28.677 Tabla 7. Nuevos inscriptos y egresados de pregadro y grado en el sector universitario. Años 2000-2009. Fuente: DIU-SPU 4. Estrategias de retención de los estudiantes universitarios Debido a la autonomía universitaria, las estrategias de retención de los estudiantes dependen principalmente de cada institución, por lo que resultan sumamente variadas, la información existente al respecto es escasa. Más allá de esto, se debe mencionar una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional: el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU). Este Programa tiene como objetivo facilitar el acceso y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos para los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios. Desde su comienzo en 1996 otorgó 30.000 becas. Los estudiantes universitarios que aspiran a becas deben cursar de manera presencial una carrera de grado en una Universidad Nacional o Instituto Universitario Nacional, exceptuando aquellos que están en el último año de la carrera, o adeuden sólo exámenes finales o tesis. Tampoco pueden tener un título previo de grado. Este Programa en estos últimos años se amplió con convocatorias para Carreras Científicas y Técnicas (llamado Becas Bicentanario) que otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen al sistema educativo superior en la rama de las carreras vinculadas con Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 13 las ciencias aplicadas, las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ciencias básicas (carreras de grado, tecnicaturas universitarias y no universitarias y profesorados terciarios) e incorporó el Subprograma para Alumnos Indígenas orientado a beneficiar a aquellos alumnos que provengan de la comunidad indígena, es decir, de los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización (Ley Nº 23.302/85, art.2). La pertenencia a las comunidades indígenas deberá ser acreditada por los consejos locales o regionales, o por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Otra línea incorporada es el Subprograma para Alumnos Discapacitados que se establece para beneficiar a aquellas personas con una necesidad educativa especial por alguna alteración física funcional permanente o prolongada y que, en relación con su edad y medio social, implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral (Ley Nº 22.431, art. 2), que estudian en el sistema de educación superior universitario. La condición de discapacidad deberá ser acreditada por las dependencias que se indican. El programa de becas además acompaña con distintas acciones que permitan una mejor y mayor incidencia del estímulo económico en la población objetivo. Se destacan acciones en tres niveles: (1) Fortalecimiento de las condiciones de base de los alumnos para acceder a la educación superior: Desarrollo de cursos de nivelación en el último año del secundario, con la implementación de un sistema de tutorías, Difusión del programa de becas y oferta de carreras de grado y tecnicaturas prioritarias, especialmente en el último año del secundario. (2) Mejoramiento de las carreras de grado y tecnicaturas prioritarias Implementación de proyectos de mejoramiento de la enseñanza de carreras de grado y tecnicaturas prioritarias. Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 14 Fortalecimiento de los programas de articulación con las escuelas secundarias comunes, técnicas y de orientación vocacional Fortalecimiento de la formación pedagógica de los docentes de primer año de las instituciones universitarias, profesorados y tecnicaturas científico-técnicas. (3) Acompañamiento de los becarios a lo largo de su trayectoria. Desarrollo de estrategias de acompañamiento de los becarios en conjunto con las instituciones educativas en todo el país. Sistema de tutorías para acompañar el trayecto de los becarios, cursos de nivelación, articulación con otras acciones de los servicios de bienestar estudiantil de educación superior. La Secretaría de Políticas Universitaria creó además el Programa Nacional de Becas para Carreras de grado en Área TICS (PNBTICS) que tiene como objetivo implementar un sistema de becas que fortalezca los recursos humanos en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promueva el incremento de la matrícula de estudiantes de grado a las carreras TICs y favorezca la retención y graduación de estos estudiantes en el sistema universitario. 5. Graduación y transición a la vida laboral 5.1. Datos nacionales de graduación Como se puede apreciar en la Tabla 7, la cantidad de egresados del sistema universitario de grado y pregrado ha ido creciendo de forma sostenida en la última década, pasando de casi 55 mil egresados en 1999 a algo más de 98 mil en 2009. Esto equivale a una TCA promedio del 6%. En la comparación entre sectores, se puede apreciar que el ritmo de crecimiento en el sector privado ha sido levemente superior, registrando una TCA promedio del 6,5% para el período 1999-2009, mientras que en el estatal la TCA fue del 5,8% para el mismo período. Como señala García de Fanelli (2011), esta diferencia puede ser atribuida a varios factores, algunos de los Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 15 cuales ya fueron comentados en relación con la cuestión del abandono (mayor precisión en los datos de inscriptos en el sector privado; laxitud por parte de los estudiantes al momento de elegir una carrera en el sector estatal debido a su gratuidad y ausencia de procedimientos selectivos). A ello se puede agregar el hecho de que las universidades privadas han acortado sus planes de estudio y varias carreras de grado tienen una duración de cuatro años, mientras que en el sector estatal la duración oficial de las carreras es de al menos cinco años, e incluso muchas veces se constata que en la práctica los planes de estudio estipulados requieren una duración aún mayor (Fernández Lamarra, 2003). En promedio, la cantidad de egresados de pregrado y grado del sistema universitario en la última década ha sido de 72.653 egresados por año, con una participación promedio del 73,4% por parte del sector estatal y un 26,6% por parte del sector privado (ver Gráfico 2). Vale la pena recordar que la participación promedio en la matrícula del sistema de uno y otro sector para el mismo período fue del 83,4% y 16,6% respectivamente (ver Gráfico 1), lo que supone un aumento sumamente considerable en la proporción de egresados por estudiante por parte del sector privado respecto del estatal. 100% 90% 27,8% 25,6% 72,2% 74,4% 1999 2000 25,1% 24,6% 23,8% 24,3% 26,1% 26,1% 27,9% 30,9% 29,2% 69,1% 70,8% 2008 2009 26,6% 80% 70% 60% 74,9% 75,4% 76,2% 75,7% 73,9% 73,9% 72,1% 73,4% 50% 2001 2002 2003 2004 Sector estatal 2005 2006 2007 Promedio Sector privado Gráfico 2. Participación del Sector estatal y del Sector privado en egresados de carreras de pregrado y grado. Años 1999-2009. Fuente: DIU-SPU En relación con el tiempo promedio que los estudiantes universitarios de grado demoran en concluir sus estudios, en 1995 el Ministerio de Educación realizó un cálculo acerca de la diferencia entre la duración real promedio y la duración teórica para las carreras consideradas Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 16 prioritarias en las universidades estatales y privadas. El resultado arrojó que, dependiendo de la carrera, los estudiantes de las universidades nacionales demoran entre un 30% y un 80% más que la duración teórica en concluir los estudios, mientras que en las privadas esta diferencia puede ser del 10% al 60% como máximo (ver Tabla 8). Como señala García de Fanelli (2011), este distanciamiento entre las duraciones teóricas y las reales es atribuible tanto a factores individuales (e.g. nivel de formación previa, rendimiento académico, necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, oportunidades laborales antes de concluir los estudios), como a factores institucionales y curriculares (e.g. carreras con una estructura curricular muy rígida, duración teórica de las carreras de grado superior a los cuatro años, laxitud institucional en la definición de la condición de alumno regular). En el sector privado, los mayores costos directos que tienen los estudiantes por el pago del arancel y la menor duración teórica de las carreras son los principales factores que estarían contribuyendo a que haya una distancia más corta con las duraciones reales. Carrera Agronomía Biología Física Informática Ing. Civil Ing. Electrónica Ing. en Telecomunicaciones Ing. Industrial Ing. Mecánica Química Veterinaria DRP/DT Estatal Privada 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 1,1 1,4 1,5 1,6 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 Tabla 8. Cociente entre la duración real promedio y la duración teórica en carreras prioritarias seleccionadas del sector universitario. Año 2005. Fuente: García de Fanelli (2011) en base a Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias (DIU-SPU). 5.2. Transición a la vida laboral En la Argentina no existe ningún seguimiento de graduados por parte del gobierno nacional que permita conocer la trayectoria laboral de los graduados universitarios. Si bien en 2001 se recomendó la creación de un Observatorio de la Educación Superior destinado, entre otras Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 17 tareas, al análisis de la inserción profesional de los graduados y al registro de vinculaciones entre las universidades y el sector productivo (recomendación elevada por una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Educación - CONEDUS), hasta el presente esta iniciativa no ha prosperado (García de Fanelli, 2011). Conclusiones La Argentina se ha caracterizado históricamente por alta tasas de escolarización en educación superior, con una tasa neta universitaria que creció del 17% al 20,3% de 2001 a 2009 para la población de 18 a 24 años y una tasa bruta de educación superior para la misma población que aumentó del 51% al 69,5% en el mismo período, lo cual permitió llevar a cabo la creación de nuevas instituciones y variación de la oferta formativa. Sin embargo, este crecimiento trae aparejado a su vez nuevos problemas. Así, el sistema universitario argentino se encuentra frente a la necesidad de establecer procedimientos adecuados para asegurar la calidad, seguir incrementando acciones y propuestas para incrementar el acceso de distintas poblaciones, articular el pasaje entre niveles educativos y generar estrategias para que los alumnos que ingresan culminen en tiempo y forma, entre otras cuestiones. Ante estos mencionados problemas se puede mencionar por ejemplo que a partir de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se ajusta constantemente su accionar para mejorar los procesos de evaluación externa de instituciones universitarias y la acreditación de carreras, obteniendo a través de la aplicación de estándares de calidad la mejora constante de las universidades en su propuesta de estudios. A su vez, se han abierto nuevas universidades nacionales en sectores de gran concentración poblacional, que permite que un nuevo perfil de alumnos ingresen: con edades más avanzadas, algunos con experiencias laborales, o de primera generación de sus familias. Sin embargo, resulta posible señalar junto con García de Fanelli (2011), que no se ha realizado una clara planificación de la distribución por regiones según criterios de pertinencia, calidad y equidad. En el país, la redefinición del nivel secundario como obligatorio realizada en 2006 presenta una nueva oportunidad y desafío para el nivel superior, en términos de una mayor demanda Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 18 potencial para este nivel. Esta posible mayor demanda para el futuro cercano genera dos cuestiones fundamentales, y a la vez recurrentes: por un lado, afrontar y superar la dispar formación recibida según el trayecto de formación obligatoria y superar los déficit de esa formación previa, fomentando la igualdad de oportunidades; y a su vez, mejorar la articulación con la enseñanza media, el cual resulta el nivel crítico de formación que poseen los ingresantes a las instituciones de educación superior. Los niveles de desarticulación se dan tanto a nivel horizontal y como vertical: en el pasaje de la escuela media a la universidad, en la articulación entre las universidades y los institutos superiores no universitarios, en la movilidad de estudiantes dentro de una misma universidad, y entre las distintas universidades. En este marco, la cuestión del acceso, permanencia y éxito en el sistema universitario sigue siendo una temática pendiente que no puede ser pasada por alto, más aún si se propone, como se menciona desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), asumir el compromiso de afianzar “una universidad inclusiva que asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente, así como mejorar las condiciones y estrategias institucionales para facilitar el tránsito del nivel medio a la universidad, los procesos de aprendizaje, la calidad de la formación, el progreso en los estudios y la graduación” (Geneyro, 2007). Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 19 Referencias Fernández Lamarra, N. (2003) La educación superior argentina en debate. Situación, problemas y perspectivas. Buenos Aires: EUDEBA. García de Fanelli, A. (2004) Indicadores y estrategias en relación con la graduación y el abandono universitario en AAVV, La agenda universitaria. Propuestas de Políticas Públicas para la Argentina. Buenos Aires: Universidad de Palermo. García de Fanelli, A. (2005) Acceso, abandono y graduación en la educación superior argentina. Buenos Aires: SITEAL. García de Fanelli, A. (2011) La educación superior en Argentina, 2005-2009. Santiago de Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo. Geneyro, J.C. (2007) Algunos Dilemas y Desafíos para la Universidad en Salud colectiva vol.3, n.1, pp. 5-7. Kisilevsky, M. y Veleda, C. (2002) Dos estudios sobre el acceso a la educación superior argentina. Buenos Aires: IIPE-UNESCO. Nicoletti, V. (2005) Acceso y permanencia del estudiante en la universidad argentina, en Calidad de Vida, Año I, Número 5, pp. 3-14. SEDLAC (CEDLAS and The Work Bank). 2011. Socio Economic Database for Latin American and the Caribbean. Disponible en: http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/esp/estadisticasdetalle.php?idE=21 Sigal, V. (1995) El acceso a la educación superior. Buenos Aires: Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Cultura y Educación. Sverdlick, I., Ferrari, P. y Jaimovich, A. (2005) Desigualdad e inclusión en la educación superior. Un estudio comparado en cinco países de América Latina. Buenos Aires: Fundación Laboratorio de Políticas públicas. Proyecto ACCEDES (DCI-ALA/2011/232) 20