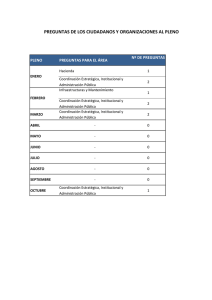«Mondialisation économique et gouvernement des sociétés :
Anuncio

Colloque organisé par le GREITD, l’IRD et les Universités de Paris I (IEDES), Paris 8 et Paris 13 «Mondialisation économique et gouvernement des sociétés : l’Amérique latine, un laboratoire ? » Paris, 7-8 juin 2000 Session I : MONDIALISATION MARCHANDE ET FINANCIÈRE. (7 juin, 10-13 h.) DICTADURA FISCAL EN AMÉRICA LATINA César Giraldo1 Profesor Universidad Nacional de Colombia Bogotá, mayo del 2000 El proceso de elaboración del Presupuesto Público es un acto político, que en teoría debe hacerse mediante mecanismos democráticos dentro de las restricciones macroeconómicas de cada país. Sin embargo, el sometimiento a la programación macroeconómica se convierte en el principal criterio para la elaboración del Presupuesto y con ello se oculta el debate político. Las discusiones fiscales se concentran en el tamaño del déficit fiscal, partiendo de la base de que el déficit es nocivo. Desde esta perspectiva la conclusión inevitable a la que se llega es la de que se debe reducir el déficit (o ampliar el superávit), y por lo tanto disminuir los gastos públicos y aumentar los impuestos: el gasto público aparece como perjudicial y el aumento de los impuestos como conveniente. Como el paradigma es mantener la disciplina fiscal, entonces se debe propender por un marco institucional que permita mantener dicha disciplina. Se arguye que el proceso político lleva al déficit por el reclamo social para que el Estado gaste, y la resistencia para pagar impuestos. Por esta razón se propone trasladar las decisiones presupuestales a tecnócratas competentes (Banco Mundial 1997, p.94), y utilizar procedimientos presupuestarios jerarquizados. Este último concepto significa delegar la asignación del gasto a la Autoridad Fiscal, que aquí denominaremos como ministro de hacienda2, lo que implica eliminar la participación en el proceso presupuestal de los órganos de representación popular (Asamblea Legislativa, Congreso o Parlamento), e incluso suprimir la participación de los ministerios o secretarías sectoriales. Quienes defienden esta doctrina argumentan que los sistemas presupuestales más centralizados (jerarquizados) logran mayor disciplina fiscal (Hallerberg y von Hagen, 1998: 48 y 49). Se acusa a la inestabilidad fiscal de conducir a los países latinoamericanos hacia un mayor desequilibrio macro en relación con los que se presentan en los países industrializados (según los organismos financieros internacionales), fenómeno que se agrava según el BID con el fenómeno del riesgo de las cuentas fiscales que se traduce en escaso acceso al financiamiento en momentos de crisis, ante la volatilidad que perciben los inversionistas del ingreso fiscal (producto de la debilidad en la estructura y sistema tributarios) frente a un gasto público creciente (pp.121 a 123). El proceso presupuestal involucra una negociación política. El enfoque ortodoxo (que en esta sección llamaremos institucionalista) mira esta negociación desde una perspectiva de interacciones entre instituciones, al interior de las cuales actúan individuos maximizadores, de acuerdo con el comportamiento racional previsto por el enfoque 1 2 Asistente de Investigación, Claudia Polo. Llámese ministro o secretario de Hacienda, Finanzas o del Tesoro. neoclásico. Este es el enfoque predominante hoy día razón por la cual haremos énfasis en él en la presentación, no sin antes advertir que se está eliminando del análisis el concepto de las clases sociales3. El enfoque institucionalista pretende insistir que el proceso de negociación del Presupuesto puede verse a partir de interacciones regidas por comportamientos individualistas, y que se puede introducir el concepto de mercado político que permita revelar de manera más neutral y técnica las preferencias sociales (al igual que el sistema de precios revela las preferencias de los consumidores) (Musgrave y Musgrave 1992, pp.10 y 59). En este enfoque el proceso presupuestal depende, de una parte, del tipo de interacciones y compromisos existentes entre quienes participan del proceso de toma de decisiones en materia de política fiscal: Los poderes ejecutivo y legislativo, así como los grupos y sectores sociales, políticos y económicos, quienes deben tramitar sus negociaciones sobre la distribución de los recursos públicos a través de las instituciones presupuestarias con las que cuenta un país. Sin embargo este tipo de análisis no tiene en cuenta que la negociación del Presupuesto va más allá de la discusión del documento en el cual se asignan las partidas de ingresos y gastos. La negociación principalmente se da a través de generar compromisos que atan los gastos, y que se convierten en normas. Estos compromisos son, por ejemplo, normas relacionadas con transferencias a los entes territoriales, creación de instituciones y programas con sus correspondientes plantas de personal, o regulaciones financieras y monetarias. Este último aspecto es el que más incidencia ha tenido en los desbalances fiscales de América Latina. En cuanto a las transferencias territoriales, en las negociaciones relacionadas con los programas de ajuste que se han venido aplicando en la región durante las dos últimas décadas, los recortes de gasto y aumento de cargas tributarias, se han hecho contra un aumento de las transferencias automáticas a los entes territoriales. Este ha sido el costo de la negociación con la clase política, que está fuertemente representada en los órganos legislativos, tal como ocurrió, por ejemplo en la década del ochenta, en Argentina, Brasil y Colombia. En cuanto a lo financiero, son muchas las regulaciones y normas creadas que se han traducido en un aumento del gasto público, entre las que se destacan la prohibición de la emisión monetaria para el financiamiento del gasto público, lo cual obliga al gobierno a pagar los costos del mercado para la captación de recursos crediticios, y la privatización de la seguridad social que obliga al gobierno a transferir recursos a los fondos privados de pensiones, que son instituciones de carácter financiero. En cuanto al primer aspecto, el Presupuesto para poderse financiar, debe emitir bonos que se colocan en los mercados financieros pagando tasas de interés de mercado, lo 3 James O'Connor (1973) involucra concepto de las clases sociales en el análisis, y llega a la misma conclusión de la tendencia hacia el déficit fiscal. Señala que las demandas de la sociedad sobre los presupuestos locales o federales (nacionales) parecen infinitas, mientras que la voluntad y capacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos resulta muy limitada. Señala que la composición del gasto del gobierno y la distribución de las cargas fiscales no están determinados por el mercado, sino que reflejan conflictos sociales y económicos entre grupos y clases, de manera que los gastos y programas presupuestales sólo son explicables sólo en términos de relaciones de poder dentro de la economía privada (pp.20 a 25). cual hace que una porción creciente de los impuestos sea absorbida por el costo financiero de los mismos. Esta circunstancia hace que el servicio de la deuda sea una carga cada vez mayor del Prespuesto, constituyéndose en el principal gasto, y en el principal causante de los desbalances fiscales. La captación de bonos públicos incluso puede rebasar las necesidades de financiamiento del Presupuesto. Este es el caso cuando se emiten para trasladar los costos de la política monetaria al Presupuesto, como por ejemplo los tesobonos mexicanos, modelo que colapsó a finales de 1994. En México se llegó a la situación paradójica que existiendo superávit fiscal (lo que en teoría significa que no era necesario utilizar los recursos del crédito para financiar el gasto público) se emitió deuda pública para efectos del control monetario. Los bonos públicos se utilizaron con el objeto de recoger masa monetaria (esterilización) que quedaba depositada en las arcas del Banco Central. Y para ello se pagó un costo financiero altísimo porque los bonos estaban indexados a la tasa de cambio (que se devaluó) y pagaban una tasa de interés adicional. De manera que los impuestos de los mexicanos se gastaban en pagarle rentas al capital financiero extranjero, porque los propietarios de los bonos eran principalmente inversionistas internacionales. La sustitución de los recursos de la emisión monetaria por recursos captados en el mercado de capitales se justificó con el argumento de que los recursos provenientes de la Banca Central eran inflacionarios. Sin embargo este argumento resulta inconsistente porque a la par que se le cierra al gobierno el acceso a los recursos de la emisión monetaria, se abre esta posibilidad al sistema financiero privado. La liquidez monetaria de la región, diferente a la que se origina por la monetización de las reservas internacionales, se crea a través de la emisión monetaria que hace el sistema financiero privado por la vía del crédito, lo cual ha sido posible gracias a las "reformas estructurales"4 que se han venido aplicando en la región. Las reformas han potenciado la capacidad del sistema financiero privado para la generación de crédito en dos sentidos. El primero, la desregulación financiera, principalmente vía eliminación de las limitaciones administrativas y reducción de los encajes, lo que se tradujo en la eliminación de las trabas existentes para la generación de créditos5. El segundo es que, en el contexto de un sistema financiero desregulado, la eliminación de los controles a la inversión extranjera y la privatización del mercado de divisas (eliminación del control de cambios) hace que el sistema financiero se convierta en un vehículo expedito para convertir en crédito (expansión de la masa monetaria) las inversiones financieras de origen externo que se tramitan en el país. A raíz de estas reformas en la región se han presentado explosivas expansiones de crédito, que se han traducido en presiones monetarias, déficits en cuenta corriente, y 4 Estas reformas consisten en la aplicación de los principios de economía de mercado (el llamado modelo neoliberal o "consenso de Washington"), como producto de las condicionalidades de los Organismos Financieros Internacionales, con posterioridad a la crisis de la deuda externa de comienzos de la década del ochenta. 5 Los encajes hacen referencia a los depósitos obligatorios en el Banco Central de acuerdo al volumen de captaciones; a medida que se disminuyen una porción mayor de los recursos captados puede ser prestada. La reducción de las limitaciones administrativas remueve la especialización de las entidades en diferentes áreas, tales como créditos hipotecarios, banca tradicional, banca de inversión, ahorro, etc.; con la desregulación cualquier entidad puede hacer cualquier operación financiera. sobreendeudamiento y a la postre recesión económica, fenómeno que se está haciendo evidente en la actualidad (año 2000) en toda la región. Es el mecanismo de la "burbuja especulativa" que menciona Krugman (1993 y 1997). Los medios de pago han crecido por la vía del multiplicador bancario, y no por la base monetaria que es lo que correspondería si el déficit se financiara con emisión monetaria. De manera que mientras se cierra la puerta de la emisión pública se abre la de la emisión privada; mientras se le cierra al gobierno la posibilidad de apropiarse de una parte del excedente social vía emisión, se le abre esta posibilidad al sector financiero privado. Simplemente se privatizó la emisión monetaria. Otro cambio institucional que se traduce en mayores cargas financieras del Presupuesto Público consiste en la privatización del régimen de seguridad social. El Presupuesto debe cubrir los mayores costos que se generan al cambiar la fórmula de cálculo. En el sistema de "Reparto Simple", que es la forma como funcionan los sistemas tradicionales en la región, no existen reservas individuales las cuales corresponden al ahorro financiero que debe existir por cada individuo afiliado al sistema. La reserva es global. En el sistema de "Capitalización Individual", que es el nuevo sistema privatizado, cada afiliado debe tener un ahorro individual en una institución financiera privada (Fondo de Pensiones), equivalente a lo cotizado en su vida laboral más el rendimiento acumulado. Cuando se pasa de un sistema a otro, con la privatización de la seguridad social, quienes se trasladan al nuevo sistema deben aportar el equivalente al valor de su reserva de acuerdo al tiempo de afiliación en el régimen anterior y los rendimientos acumulados correspondientes a la institución financiera que va a administrar sus derechos pensionales. Pero como no existían las reservas individuales en el sistema de reparto simple el Presupuesto debe asignar los recursos equivalentes por cada uno de los afiliados que deben ser trasladados al sistema financiero privado (los "bonos pensionales"); esos recursos son recibidos por el sistema financiero para especular en los mercados financieros. Los fondos de pensiones son los principales inversionistas institucionales de los mercados de capital. En el caso del colombiano el cambio del régimen pensional implicó la aparición de un pasivo pensional (que debe ser cubierto por el Presupuesto) que en 1999 equivalía a 1.5 veces el PIB y 7 veces dicho Presupuesto. Esta es una cifra impagable porque se tendría que destinar todo el Presupuesto Nacional al pago de la deuda pensional durante 7 años, reduciendo a cero absolutamente todos los demás gastos, lo que no tiene sentido. Lo anterior habida cuenta que la cobertura del sistema en dicho país era muy baja (menos del 12%). Habría que ver el cálculo en otros países de la región, en especial aquellos con mayores coberturas. El cambio en la regulación financiera ha hecho que el Presupuesto Público se financiarice porque se ha destinado a pagar rentas financieras. Una forma de evadir la discusión política sobre este tema consiste en plantear el debate desde una óptica tecnocrática, llevando el debate a la sujeción del Presupuesto a las necesidades de la Programación Financiera, lo cual lleva la discusión acerca de la concordancia de los valores agregados del Presupuesto con las principales variables macro, sin entrar en la discusión sobre cuáles son los gastos y a quien benefician. En la actualidad la discusión de los asuntos presupuestales se hace en función del programa macroeconómico del país, el cual se basa en los postulados de la programación financiera del FMI. Esto lleva a enfocar el debate público sobre el tamaño del déficit fiscal, planteando de antemano que el déficit es el causante de los desequilibrios macroeconómicos. Y posteriormente se pasa a acusar al proceso político como el responsable de esta situación, con el argumento que ello es resultado del comportamiento maximizador de los agentes que entran en el proceso de elaboración del Presupuesto Público lo cual conduce a la sobreexpansión del gasto, sobre lo cual se volverá más adelante. Este enfoque está desconociendo los costos fiscales que las "reformas estructurales" (o más conocidas como el "consenso de Washington") le están cargando al Presupuesto. Se convierte en un diagnóstico común que la existencia persistente del déficit fiscal es la causa de los desequilibrios de la balanza de pagos, las crisis financieras y la recesión (Hallerberg y von Hagen, p.37) (Davis, sin fecha). Basta con escuchar las declaraciones de cualquier ministro de hacienda o finanzas de la región, los reportes de las misiones del FMI, o los conceptos de las firmas calificadoras de riesgos, para tener que soportar de manera repetitiva y monótona esta letanía. No se trata de afirmar que el proceso político no afecte el Presupuesto y que los desequilibrios Presupuestales no afecten los desequilibrios macroeconómicos. Por el contrario, se trata de reiterar esta afirmación. Lo que aquí se afirma es que la interpretación del proceso político desde la perspectiva de los institucionalistas no es correcta, porque, de un lado, no incorpora los actores que son, y del otro, no da cuenta de los arreglos institucionales que amarran el Presupuesto. Por ejemplo, no se incorporan las instituciones y normas financieras que ponen al Presupuesto a pagar rentas al capital financiero. En cuanto a plantear los desequilibrios fiscales como la causa de los desequilibrios macroeconómicos, es más correcto verlos como la consecuencia. Si no se hubiera presentado abundancia de los recursos el crédito externo en la década del setenta y los del crédito interno en las dos últimas décadas (vía bonos principalmente) el déficit no podría ser financiado. Perfectamente se puede armar el argumento de que el endeudamiento del gobierno es producto del apetito de los acreedores de obtener rentas vía el endeudamiento público. Hay que reconocer que frente a la posibilidad de tener acceso a fuentes de financiamiento el proceso político lleva a acceder a dichas fuentes porque permite expandir el gasto (lo cual beneficia a los diferentes grupos y clases sociales que tienen acceso al Estado) sin incurrir en el costo político de cobrar los impuestos. Este último criterio entra a jugar para el acceso a los recursos provenientes del crédito del Banco Central. El poder político puede tener acceso a dichos recursos para financiar gastos, si el gobierno controla el Banco Central, que era lo que sucedía en América Latina antes de las "reformas estructurales" que se han aplicado en el curso de las dos últimas décadas. Lo que resulta extraño, es que esta posiblidad existía desde comienzos de la década del treinta, y sin embargo no se abusó de este recurso. La razón de ello es que su efecto inflacionario golpeaba a la población y los períodos de alta inflación eran seguidos por grandes movimientos sociales (Giraldo 1995b), entre otras cosas, porque la no existencia del salario mínimo de ajuste periódico en las primeras décadas del proceso, de manera que la inflación se traducía en una pérdida permanente e irreparable del ingreso real de los asalariados. Sólo los sectores sindicalizados, que lograban convenciones colectivas periódicas, tenían una protección relativa de este fenómeno, pero estos sectores no englobaban a la mayoría de la población. Paradógicamente el recurso de la emisión fue utilizado de manera extensiva en el período posterior de la crisis del 82 (cuando el FMI prohibió su utilización en el contexto de las condicionalidades de los programas de ajuste) y como consecuencia de ello se presentaron los fenómenos de hiperinflación en la región. Y la razón de ello no fue precisamente el apetito de los políticos por la expansión del gasto público (diferente al servicio de la deuda), el cual por cierto se redujo como consecuencia del ajuste fiscal6. El exagerado uso de los recursos provenientes de la emisión fue consecuencia de los costos financieros de los bonos de deuda interna que emitieron los gobiernos, los cuales a su vez se expidieron para pagar las obligaciones de la deuda externa adquirida en la década del setenta y comienzos del ochenta. Este tema está parcialmente desarrollado en Giraldo (1998). El propósito de este trabajo es hacer una revisión crítica de la literatura relacionada con las instituciones presupuestarias, la cual ha abundado recientemente, reflejando la preocupación que se manifiesta en los organismos financieros internacionales por buscar un marco institucional que lleve hacia la disciplina fiscal. La importancia del tema reside en la presión que existe por parte de tales organismos para cambiar las instituciones presupuestarias de la región, con el objeto de crear talanqueras para que el proceso político conduzca hacia el déficit fiscal, o cambie la composición del gasto público en el sentido que se repudien las obligaciones con el sector financiero. No en vano los programas de ajuste del FMI que se aplican en la región siempre incluyen la reducción de los gastos con excepción de los correspondientes al pago de la deuda7, y que una de las condiciones de incumplimiento de los acuerdos sea incurrir "en atrasos en los pagos externos del sector público"8, habida cuenta que tales pagos externos son principalmente servicio de la deuda pública externa. Este tipo de cláusulas puede ser leído como que el ajuste del gasto público tiene como propósito reducir todos los demás gastos diferentes al pago de la deuda pública para posibilitar el pago de la misma, es decir para que el capital financiero garantice su retorno. No es lo fiscal lo que introduce los desórdenes económicos, como se señaló atrás, sino las reformas que se han introducido en América Latina que han drenado la capacidad de control de los equilibrios financieros. En primer lugar porque los ministerios no intervienen en los mercados de manera tan extensa como en el pasado, de manera que muchas actividades ahora escapan de la regulación estatal Haggard (1995, p.51); en segundo lugar, la privatización ha hecho que los gobiernos pierdan la capacidad de control en el comportamiento de las empresas que atienden varios sectores, como es el caso de las telecomunicaciones, la industria del transporte, el sector energético, y la seguridad social, 6 En la década del ochenta, con posterioridad a la crisis de la deuda externa, en la región se presentó una reducción del gasto público (Cepal 1998, p.22), lo cual va contra la tendencia observada en el siglo XX en todos los países del aumento del gasto público. 7 Por ejemplo el Acuerdo firmado por Colombia con el FMI en diciembre de 1999 reza que "Para ayudar a alcanzar sus objetivos fiscales, el Gobierno Central ejercerá estricto control sobre sus gastos diferentes al pago de intereses" (Ministerio de Hacienda 1999a, p.14) 8 Las condiciones adicionales son: "Imponga o intensifique restricciones sobre los pagos y transferencias de las transacciones internacionales corrientes". "Introduzca o modifique sistemas de cambio múltiples". "Imponga o intensificique restricciones a las importaciones por razones de Balanza de Pagos". (Ministerio de Hacienda 1999b). entre otros; y finalmente, en tercer lugar, la descentralización en algunos casos ha llevado a la inestabilidad macroeconómica y política (CEPAL, 1998, p.17) (Banco Mundial, p.13). Pero por sobre todo lo anterior, que es lo que reconocen los promotores de las reformas, el control sobre los agregados macro, que es lo que tanto les preocupa, se ha perdido fundamentalmente porque las reformas se han acompañado con la eliminación de todas los controles que regulaban el mercado de capitales y el sector externo: se eliminaron los controles de cambio, se liberó el régimen de inversiones extranjeras, se desreguló el sistema financiero, y se introdujo la apertura comercial. Los capitales pueden entrar y salir y circular por las economías extrayendo rentas sin cortapisas ni controles. Lo financiero es lo que determina el proceso de elaboración del Presupuesto Público y la razón de que ello sea así es política: son los intereses del capital financiero especulativo. Lo financiero está presente en el sometimiento del Presupuesto a la programación financiera, en la negación del acceso de los recursos de emisión para el financiamiento del gasto público y por tanto obligando al gobierno a captar recursos a través de la colocación de bonos de deuda pública, en asumir el pasivo pensional que se crea a favor de los fondos privados de pensiones por la privatización de la seguridad social, en asumir los pasivos de las empresas públicas que se privatizan, en asumir las pérdidas de las entidades financieras que entran en crisis, en asumir las obligaciones externas del sector privado o del sector público descentralizado cuando se presenta una crisis externa. Todas estas obligaciones financieras son impuestas por los organismos financieros internacionales, con la vigilancia de las firmas calificadoras de riesgos, dentro del marco de las "reformas estructurales" que se le imponen a la región. Probablemente más de la mitad de los gastos de los Presupuestos Públicos de los países latinoamericanos están determinados por las obligaciones hacia el capital financiero, tal como sucede en Colombia9. Poderes Coercitivos Se presenta un sometimiento de la soberanía fiscal a las necesidades del capital financiero globalizado, en dos sentidos. En primer lugar, el traslado de cargas financieras al Presupuesto Público, y en segundo lugar, el sometimiento del Presupuesto a la programación financiera, lo cual significa que su formulación no responde a un propósito nacional que la sociedad escoge colectivamente, llámese un plan de desarrollo o un conjunto de políticas públicas que una sociedad ha elegido democráticamente. Los reformadores implícitamente nos dicen que no se trata que la sociedad haga una elección colectiva, porque el mercado es el que se encarga de asignar los recursos 9 En el caso colombiano el Presupuesto Nacional para el año 2000 el 38% de los gastos se destinan al servicio de la deuda, 13% transferencias al régimen de la seguridad social porcentaje de los cuales por lo menos dos tercios son consecuencia del cambio del régimen de seguridad social que obliga trasladar los recursos al sector financiero privado a través de los fondos de pensiones (de acuerdo al informe de la "Comisión de Gasto Público" este será el rubro de mayor crecimiento en los próximos años). A lo anterior se suma el rescate del sistema financiero que en 1999 equivalió al 3% de los gastos totales y se estima que en el 2000 será una proporción mayor, un porcentaje similar equivale la pérdida de ingresos provenientes del Banco Central como consecuencia del efecto negativo sobre sus resultados como consecuencia de las obligaciones que asume con el sistema financiero (remuneración al encaje bancario, defensa de la estabilidad de la tasa de cambio) Giraldo (1999). productivos. Y que para que el mercado funcione es necesario garantizar la estabilidad macroeconómica además de la estabilidad jurídica (que supone la estabilidad social, en la medida que las demandas sociales deben someterse al imperio de la ley). De acuerdo con el Banco Mundial la estabilidad por sí misma se convierte en un bien público que hace necesario ceder ciertas prerrogativas a órganos públicos con "ciertos poderes básicos y coercitivos" (pp.21 y 22), ante la necesidad de "establecer contrapesos que frenen cualquier impulso de apartarse de los compromisos contraídos", de manera que un control vertical por parte del ministro de hacienda sobre los temas fiscales limita el crecimiento del gasto, o la existencia de un Banco Central independiente evita recurrir a la expansión monetaria por motivos políticos (pp.57 y 58). Se hace necesario que en la esfera técnica de la gestión económica exista cierto aislamiento de los órganos de decisión respecto a los grupos de presión (p.132) que además permitan cierto grado de coordinación y control estatal centralizados, cuando se trata de bienes y servicios que producen efectos indirectos de carácter jurisdiccional, o están sujetos a economías de escala, o plantean dificultades de distribución (pp.57 a 60). Estos criterios llevan a la conveniencia de delegar en un órgano tecnocrático la responsabilidad sobre la determinación de política económica permitiendo alcanzar, por ejemplo, estabilidad y baja inflación, a pesar que la consecuencia es la pérdida de efectividad en servir los intereses de sus representados (Haggard 1995, pp.51 y 53). Se trata de crear un poder económico, compuesto de un sistema presupuestal jerarquizado (con el ministro de hacienda a la cabeza) que ejerce la soberanía sobre los temas fiscales, y un Banco Central independiente que ejerce la soberanía sobre los temas monetarios, cambiarios y financieros. Estos poderes son los que permitirían la estabilidad macroeconómica necesaria para que el mercado pueda funcionar. Sin embargo en la práctica resulta que ninguno de esos poderes ejerce soberanía alguna. El poder fiscal es prisionero de las obligaciones presupuestarias que se causan por la vía de las obligaciones financieras que se ciernen sobre el Presupuesto, indicadas atrás. La Banca Central, que ha renunciado a los instrumentos de intervención10, se enfrenta impotente a los movimientos de capitales y de divisas, que causan burbujas especulativas que terminan por desestabilizar las economías. A estos poderes se suma un poder judicial autónomo y fuerte que garantice la estabilidad jurídica necesaria para la vigencia del mercado; si no hay respeto de los derechos de propiedad y de los contratos no puede existir el intercambio (Banco Mundial, pp.47 a 52). Se configura un trípode de poderes, así: - Primer poder: Un aparato de justicia con su brazo armado correspondiente, que constituye un poder independiente, que garantice el respeto de la propiedad privada y el respeto a los contratos. De lo contrario no podría existir el mercado, porque la base del mercado es la vigencia de la propiedad privada. La sociedad civil se debe someter a la legalidad que el Estado impone desde arriba. - Segundo poder: Una Banca Central independiente (con dominio sobre la política y la regulación en materias financieras, monetarias y crediticias) que evite expansión monetaria por motivos políticos, y al mismo tiempo permita mayor 10 No control de cambios, no control al régimen de inversión extranjera, un sistema financiero desregulado. flexibilidad para adaptarse a las inevitables conmociones externas (Banco Mundial, p.58). - Tercer poder: Un sistema presupuestal jerarquizado, que le confiere al ministerio de hacienda el dominio sobre política tributaria, asignación de los gastos públicos, la deuda pública y el sistema presupuestal. Tres personas distintas y un Dios verdadero. Las competencias conferidas a esos tres poderes no son, ni pueden ser, objeto de iniciativas sociales, o de instituciones públicas diferentes a las que salvaguardan tales competencias. No hay Congreso, Parlamento, gabinete ministerial, o cualquier otra institución, que valga11. Pero resulta que en esos tres poderes residen los intereses fundamentales de una sociedad, y esos intereses no pueden ser tocados ni discutidos por esa sociedad. ¿Dónde queda la democracia participativa?12. De acuerdo con Torre (1997, pp.63 y 64) esta concepción tiene como propósito poner barreras para que las reformas que se han venido introduciendo en la región no puedan ser revertidas. Señala que para su consolidación y sustentabilidad se requiere la institucionalización de las normas, que limiten la discrecionalidad de los gobernantes y de los diferentes grupos en el cambio de las reglas de juego. La justificación de la dictadura económica y jurídica está basada en un análisis de las instituciones a través de las cuales actúan los individuos con la racionalidad maximizadora del mercado. Dicha racionalidad se basa en el principio de que cada individuo busca maximizar su ganancia y su beneficio. En la economía privada este comportamiento egoísta lleva a maximizar el bienestar de la sociedad según el principio de la "mano invisible" de Adan Smith, y los teoremas de la teoría del bienestar de los neoclásicos, sin embargo, cuando esta racionalidad es llevada a las instituciones públicas el comportamiento egoísta de los políticos, de los burócratas y de los electores llevan al déficit fiscal y a la expansión monetaria, de donde se concluye la necesidad de una banca independiente y un sistema presupuestal jerarquizado. Este último tema es el que se va a desarrollar más adelante. Déficit es Político El proceso presupuestal consiste en señalar en qué se gastarán los ingresos que dispone el gobierno para un período determinado, normalmente un año, lo cual queda consignado en un documento que se conoce como Presupuesto Público. En teoría el proceso de asignación de tales partidas presupuestales es político, porque supone una negociación entre diferentes grupos sociales que pujan por el reparto de los recursos. Sin embargo, como se dijo atrás, el núcleo del proceso no se da en el momento mismo de la aprobación presupuestal, sino que se da desde el momento en que se negocian las normas que amarran 11 El Banco Mundial (1997, p.69) aconseja que mientras se implementa la nueva institucionalidad se pueden pueden utilizar la participación de agentes externos, como por ejemplo los programas de ajuste FMI, lo que implica que la participación social debe ser excluida por todos los medios. 12 Este proceso afecta incluso la descentralización política que se viene promoviendo en la región, en el sentido que los asuntos presupuestales y financieros (incluido el endeudamiento) de los gobiernos locales son variables que afectan los equilibrios globales de manera que debe ser competencia de la autoridad central a través de los órganos independientes señalados (Banco Mundial, p.141). los gastos públicos. Y estos arreglos pueden tener decenas de años. Esto no quiere decir que partidas de gasto específicas no sean negociadas bajo el esquema formal. El proceso de aprobación presupuestal está enmarcado dentro de unas instituciones presupuestarias que conforman las reglas de la negociación las cuales privilegian a unos sectores en contra de otros. Esas reglas pueden ser formales en el sentido que están escritas dentro de las normas correspondientes, o pueden ser informales en el sentido que se trata de prácticas adoptadas en los procesos de negociación, y que en la mayoría de los casos son secretas, o por lo menos no son públicas. Hasta aquí el planteamiento está acorde con el enfoque institucionalista de North (1995). A ello se agrega que los actores que participan en la negociación son los políticos, los electores y la burocracia, los cuales actúan bajo el principio de maximizar su propio beneficio, bajo unas reglas entre las que se incluyen le procesos electorales y las instituciones presupuestarias, lo cual significa procesos colectivos de decisión. Según Eichengreen et.al. (1996) "La fuente del déficit reside en el hecho de que la política fiscal es decidida colectivamente, de manera que los participantes no reconocen los costos sociales plenos de los programas de gasto que avalan" (resumen ejecutivo). A lo que agrega el BID (1997) que "En un contexto de gabinete hay muchos ministros encargados del gasto y un sólo ministro de hacienda. Los primeros son juzgados por la cantidad y calidad de servicios que prestan, y no por la carga tributaria que imponen. Los sistemas colegiados que confieren igualdad de votos a todos los ministros en cuestiones presupuestarias tienden a dar lugar a gastos y déficit mayores que los sistemas que atribuyen primacía al Ministro de Hacienda" (p.146). De acuerdo con la Cepal (p.121), cuando se discute el presupuesto los programas de gasto tienden a generar beneficios que se concentran geográfica o sectorialmente, mientras que por otro lado la financiación proviene de fondos comunes, que son los tributos que paga la sociedad en su conjunto. Esto genera una asimetría ya que no se internalizan los costos de la decisión: mientras los beneficios se dirigen a un grupo específico los costos son pagados por la sociedad en conjunto. Esto lleva a que se sobrestimen los beneficios y se subestimen los costos, lo que lleva a una sobreutilización de los recursos comunes (Estein et.al., 1998: 17 y 18) (Eichengreen et.al. p.7). Este fenómeno ha sido bautizado como la "Tragedia de los Comunes". De acuerdo con Hallerberg y von Hagen "Los políticos representan diferentes intereses de la sociedad y gastan el dinero proveniente del un fondo general de impuestos" (pág.38), de manera que se presenta una "incongruencia entre la percepción de los beneficios y de los costos de los gastos, lo cual implica que cada participante aprecia en su totalidad el beneficio marginal de un dólar adicional gastado en las actividades de su departamento, pero únicamente aquella parte del costo marginal que soportan sus electores … El hecho de que el fondo general de impuestos sea un 'fondo de propiedad común' crea un gasto positivo y un sesgo deficitario " (p.41). De acuerdo con Eichengreen et.al. "La elaboración y aprobación del Presupuesto se ha convertido en un proceso de ' tome y dame' de favores a cargo del Tesoro Público". En ausencia de un mecanismo coordinador, el lobby puede resultar en gasto excesivo debido a la resistencia a pagar impuestos (p.7). Este fenómeno se agrava, dicen ellos, con el hecho de que "Una característica general de las finanzas públicas modernas consiste en que el gasto público está dirigido más directamente a grupos específicos de la sociedad que la tributación13 " (Hallerberg y von Hagen: 40). En el proceso de negociación del presupuesto los políticos tienden a representar intereses regionales y los ministros del gabinete intereses sectoriales con la supuesta excepción del ministro de hacienda. Supuesta, porque como se sabe, la agenda de los ministros de hacienda de la región es consultada con los organismos financieros multilaterales y vigilada por las firmas calificadoras de riesgo, quienes hacen saber su opinión cuando las economías manifiestan desequilibrios externos, y presionan dicha opinión en la negociación del financiamiento internacional, de manera que ese interés sectorial también queda también expresado en el consejo de ministros a través del ministro de hacienda. A pesar de lo dicho atrás, se presenta el problema que el Presupuesto existe ante la necesidad de que el Estado suministre bienes públicos que se financian a través del sistema tributario y que son provistos colectivamente. Surge entonces la pregunta de cuál debe ser el proceso político a través del cual se deben proveer tales bienes dadas las dificultades políticas señaladas atrás. Desde la óptica neoclásica, se debe buscar un mecanismo a través del cual se puedan revelar las preferencias de las personas. En el caso de la economía privada las preferencias son reveladas a través del mercado. Pero cuando se trata de la provisión pública de bienes públicos, se presenta el problema de revelar las preferencias sociales. Si se quiere aplicar la lógica del mercado para la solución de este problema, se trata entonces de crear un mercado político, a través del sistema de votación, por medio del cual las personas revelen sus preferencias por los bienes sociales y su disposición a proporcionar los recursos fiscales para su provisión (Musgrave y Musgrave pp.10 y 59). Se trata de buscar "criterios objetivos" (?!) de intervención estatal (teoría positiva) partiendo del comportamiento maximizador de los individuos, para que las decisiones de gasto se den en forma de opciones que consideren la revelación de las preferencias. Este enfoque parte de mirar los actores del proceso presupuestal como agentes individuales que defienden sus intereses particulares (rent-seeking) (Tullock 1993, Cuevas 1998, cáp. XXII). El Estado debe garantizar el funcionamiento del mercado político (Hernández 1994), pero dicho mercado no funciona adecuadamente debido a los problemas del proceso de votación presupuestario. En primer lugar, el ciudadano como votante es una pieza clave en el modelo competitivo de democracia (Instituto de Estudios Económicos 1987, Introducción)14, pero no se preocupa por adquirir la información relevante en cuanto a su preferencias por bienes sociales porque el peso de su voto es infinitesimal. A la postre lo que le interesa es lo que le afecta directamente, como por ejemplo la promesa de un puesto en la administración pública, o una obra pública que beneficia a un sector da la ciudad. 13 Finanzas Públicas "Modernas" en el sentido de que el gasto se focaliza, es decir que la provisión de los bienes y servicios públicos debe hacerse a través del mercado, lo que significa que el Estado renuncia a la provisión de los bienes y servicios sociales, mientras que los impuestos no se dirigen al fondo común, sino que se dirige a un grupo específico, la población, a través de la generalización del IVA, mientras que al capital se lo beneficia con la reducción de la tributación: eliminación del impuesto sobre dividendos, eliminación del impuesto de remesas de utilidades al exterior, no tributación al capital financiero especulativo, y eliminación de la progresividad en el impuesto a la renta. Ver la primera sección. 14 Aquí se encuentra un resumen de la literatura sobre el tema. Esta circunstancia hace que los grupos de presión manipulen la información en su beneficio, con lo cual el votante queda mal informado. Los grupos de interés organizados en la sociedad se aprovechan de la ignorancia de los votantes para promover lo que les interesa. En segundo lugar, en el caso de los políticos, tratarán de maximizar el número de votos conseguidos y de esta forma buscar su beneficio particular de reelección (aunque en algunos casos deben poner presente el beneficio social). Los políticos no tienen tan mala información como los votantes, y utilizan masivamente medios publicitarios. Sus programas tienden a centrarse, buscando el interés del elector medio quien es el que decide. Hasta aquí llega el Public Choice en torno a los políticos. Pero aquí habría que agregar que la financiación de las campañas depende de los grupos de presión señalados atrás, de manera que sus actuaciones políticas en los temas principales responden a los intereses de los financiadores, y en los temas secundarios, por ejemplo la distribución de partidas presupuestarias menores, prima la lógica de su reproducción política a través de maximizar el número de votos. En tercer y último lugar, se llega a la conclusión que no existe un sistema de votación que permita revelar las preferencias ciudadanas. El teorema de la imposibilidad de Arrow termina por indicar que desde el punto de vista formal no existe un sistema de elección según el cual se pueda llegar a una decisión determinada que refleje las decisiones de la mayoría, el sistema es indeterminado. A lo anterior hay que sumar la explotación sistemática de las minorías cuando se trata de un sistema de votación simple, y el fenómeno de la ilusión fiscal señalado atrás, cuando se hizo mención a la "tragedia de los comunes", que lleva al déficit fiscal. Aparte de la lógica política señalada atrás existen coyunturas y mecanismos favorables para un "sobredimencionamiento" de los gastos. En cuanto a las coyunturas, un gobierno ansioso de reelección puede estar inclinado a gastar, con el propósito de buscar mayor favorecimiento de la opinión pública hacia el partido de gobierno (Eichengreen et.al. pp.10 y 11). Esto es lo que el BID llama del ciclo electoral del Presupuesto (BID, pp.143ss). En cuanto a los mecanismos, la sobreestimación de los ingresos públicos (Eichengreen et.al., p.10), por ejemplo proyectando crecimientos económicos demasiado optimistas, permite hacer mayores apropiaciones presupuestarias, o la subestimación de determinados gastos como por ejemplo una proyección baja de la tasa de interés lo que subestima el valor real del servicio de la deuda. Otro mecanismo consiste en dejar por fuera del Presupuesto instituciones públicas con lo cual se subestiman los gastos reales del gobierno, o el mecanismo de adquirir obligaciones contractuales futuras para comprometer partidas presupuestarias más adelante. Un ejemplo de esto último consiste en suscribir grandes contratos plurianuales que dejan amarrados compromisos presupuestales para vigencias futuras. Eichengreen et.al. (p.8) hablan de la distorsión intertemporal cuando existe acceso a los mercados de capital. En esta circunstancia existe la posibilidad de financiar gasto con deuda lo cual normalmente está acompañado por un "boom" económico, ya que el sector privado también tiene la misma posibilidad, todo lo cual se traduce en una expansión de la demanda agregada. En este contexto el gasto público y el déficit fiscal crecen. Aunque habría que señalar que esta distorsión está reflejando el fenómeno de la burbuja especulativa señalado atrás. Presupuesto Jerarquizado De acuerdo a lo señalado atrás se debe propender por un marco institucional que permita mantener la disciplina fiscal. Y este marco consiste en otorgarle a la autoridad fiscal (que aquí llamamos ministro de hacienda) la potestad de legislar en materia presupuestal, esto es, delegarle el poder para determinar cuáles son los impuestos que se le cobran a la sociedad y cuál la orientación de los gastos. Quienes defienden esta doctrina argumentan que los sistemas presupuestales más centralizados (jerarquizados) logran mayor disciplina fiscal (Hallerberg y von Hagen, pp.48 y 49). Con base en lo anterior el BID recomienda dar una prerrogativa especial a los participantes claves del proceso: preeminencia al ministro de hacienda, que el poder legislativo no esté facultado para aumentar los gastos, y ligar el Presupuesto a un programa macroeconómico (pp. 155 a 157). De esta forma se puede solucionar el problema de la "Tragedia de los Comunes", en la medida en que se introduce en las discusiones presupuestales las estructuras macroeconómicas, y se incrementa el poder de los ministros centrales sobre la administración del gasto agregado. La estructura Macroeconómica suministra bases para la evaluación de las implicaciones de los programas de gasto público sobre las variables macroeconómicas, además que le permite al gobierno contar para sus cálculos de decisión con los costos reales por inflación de cada una de las demandas a incorporar en el Presupuesto. Aquí se está adoptando el enfoque de la programación financiera del FMI, según el cual la inflación es un fenómeno de demanda, causada en este caso por el gasto público (Campos y Pradhan 1.996). Esta programación está en función del pago de las acreencias externas, como se señaló atrás. El criterio de la verdad pasa a ser los equilibrios macroeconómicos, mientras que las políticas de gasto sectorial son satanizadas como intereses particulares, que pretenden hacer un uso particular de los recursos públicos. De manera que se trata de hacer arreglos institucionales para que taponen la posibilidad de que las diferentes fuerzas sociales puedan canalizar sus aspiraciones de gasto público. Con este propósito el ejecutivo unilateralmente debe establecer la magnitud global máxima del gasto y del déficit, y limitar las prerrogativas del Congreso para modificar el Presupuesto (Alesina 1997, p.8). El sistema Jerarquizado se considera mejor sistema que el colegiado porque limita el poder de decisión, sobre el tema del presupuesto: El ejecutivo unilateralmente puede establecer la magnitud global máxima del gasto y del déficit. Le atribuye un poder fuerte al ministro hacienda contra los ministros de del gasto en las negociaciones internas en la formulación del Presupuestos. El ministro de hacienda debe tener la última responsabilidad en la preparación del Presupuesto, debe tener poder de veto en el tamaño del déficit (Alesina, p.22). El Legislativo puede discutir la composición del presupuesto pero no modificar su magnitud global. Fija procedimientos para reaccionar ante el vencimiento de plazos para su aprobación, como por ejemplo que el ejecutivo pueda expedir el Presupuesto mediante un acto administrativo. Sin embargo la jerarquización no resuelve el problema del ciclo electoral (BID, pp.143ss) mencionado atrás, porque de todas maneras el ejecutivo puede estar tentado a expandir el gasto en época electoral. En este caso deben establecerse unas normas de equilibrio presupuestal a las cuales se deben someter las actuaciones de los actores que intervienen en el proceso presupuestal. Las normas deben tomar la vía constitucional (por ejemplo el no acceso a la financiación del Banco Central), o la obligación legal se someter el Presupuesto a un programa macroeconómico. Si se trata de metas macroeconómicas, que involucran la definición del Presupuesto, sobre la base de valores agregados (tamaño del gasto, de los ingresos, del déficit y su financiamiento) surge el problema de cómo repartir las partidas de gasto. Cómo priorizar los gastos, habida cuenta que las demandas de la sociedad desbordan la posibilidad de asignaciones presupuestales (Campos y Pradhan). Esta priorización encuentra obstáculos no sólo por el problema de la "tragedia de los comunes", además tropieza con los altos costos de transacción y la calidad de la información que se maneja al interior del Gobierno. Como ya se mencionaba atrás, invariablemente la "tragedia de los comunes" creará demandas que en el plano real cuentan con excesivas restricciones. Se presenta un incremento de los costos de transacción sobre las decisiones colectivas en el proceso político porque crea una situación en la que los individuos y sectores de la sociedad civil competirán por lograr el beneficio de sus preferencias. Se requiere entonces implementar arreglos institucionales que ayuden a la construcción de consensos entre los demandantes de los recursos orientados al gasto. Para una adecuada priorización del gasto se requiere tener información sobre los costos y beneficios de los diferentes tipos de gasto (programas, subprogramas, proyectos, partidas presupuestales), de manera que por este mecanismo compitan y se logre una adecuada asignación. Información clara sobre la relación costo-beneficio para cada uno de los demandantes, así como una visión a futuro de los beneficios que se pueden lograr a partir de sacrificios corrientes en el presente. Por ejemplo, un mecanismo de toma de decisiones en el gabinete para decidir prioridades estratégicas apoyadas sobre información suministrada por agencias de gobierno, permitiendo al gabinete la comparación de costos a mediano plazo, y posibilidades de ahorro (entre otros) permitiéndoles determinar qué programas de gasto introducir y cuáles deben ser recortados. Este tipo de priorización permite que los programas de gasto se incorporen en el mediano plazo a estructuras de gasto, enlazando asignaciones a los logros de su ejecución. Usos de criterios objetivos, a través del establecimiento de reglas impersonales para evaluar la importancia relativa de los programas y proyectos, considerando que este tipo de reglas se aplica por igual a todos los programas y proyectos, por ejemplo un análisis costo - beneficio. Tal es el caso de los Bancos de Proyectos. Comprensión del Presupuesto, lo que significa la inclusión de todos los gastos al presupuesto. Esto quiere decir que deben estar contenidos todos los fondos presupuestales existentes, así como las categorías del gasto especificas, por ejemplo subsidios a empresas públicas. Determinación de la curva de demanda para identificar prioridades estratégicas, a partir de las cuáles se determinan los objetivos Ministeriales, los techos presupuestales y las asignaciones en el mediano plazo15. No obstante, frente a todas estas recomendaciones, hay que recordar lo que a lo largo de estas páginas se nos ha venido diciendo. Que el proceso de decisión no es técnico sino político, que al interior del Estado se manifiestan poderosos intereses económicos, de manera que resulta ser una utopía que la priorización se pueda dar con criterios objetivos e impersonales. No en vano señalan North, Lee y Thráinn (1999) que "En una sociedad, el diseño de reglas formales que garanticen derechos de propiedad es finalmente del dominio de los actores que controlan el Estado, porque ellos (usualmente) tienen recursos y la voluntad de determinar la estructura básica de los derechos de propiedad en su territorio"16. En este caso habría que agregar que las reglas presupuestales determinan el derecho de propiedad sobre los recursos públicos. Nota sobre Visión del BID El BID (pp.143ss) promueve el esquema señalado para crear una institucionalidad para restringir el déficit fiscal. A ello agrega que es necesario permitir además un margen de flexibilidad a la hora de enfrentar las fluctuaciones que se puedan presentar, y en especial evitar la transferencia ineficiente e injusta de la carga presupuestaria a futuro. En cuanto a la flexibilidad para enfrentar las fluctuaciones que se puedan presentar, ¿de qué fluctuaciones se trata?: De la inestabilidad financiera como resultado de los desequilibrios externos, los cuales son producidos por los impredecibles cambios de los movimientos de los capitales financieros internacionales. Lo que el BID denominó el riesgo de las cuentas fiscales, tal como se indicó atrás. Para evitar que el Presupuesto abuse de los recursos provenientes de los mercados de capitales (distorsión intertemporal) se hace preciso controlar el déficit, ya que por definición la existencia del mismo es equivalente a la financiación del gasto público con los recursos del crédito. Sobre este aspecto de acuerdo con el BID, cuando se financia el gasto con deuda se está transfiriendo el pago de dicho gasto al futuro, es decir, a los contribuyentes que pagarán el servicio de la deuda en las vigencias futuras a quienes no se les ha consultado su acuerdo con dicho tipo de gasto. Este fue el argumento de Adan Smith (1983, libro 5, cáp.3) en el siglo XVIII. Sin embargo este retorno a la visión clásica tiene dos problemas. El primero fue señalado desde la óptica keynesiana, y es que no se tiene en cuenta que cuando la deuda 15 Para lo cuál es necesario mejorar la asimetría en la información entre el gobierno y los demandantes, permitiendo generar procesos de retroalimentación entre los demandantes que informan sus prioridades y el Gobierno. 16 Cita de Alston, J. Lee; Eggertsson, Thráinn; North, Douglas, inlcuída en Sandoval (1999). financia acumulación de capital los ingresos futuros adicionales producto de dicha acumulación serán los que pagarán la deuda (Giraldo 1995a). Además, si se aceptara el argumento contra el endeudamiento, tampoco podría haber participación del sector privado en el mercado de capitales para financiar la acumulación de capital, porque igual a los consumidores futuros se les estaría cobrando los beneficios que disfrutan los consumidores del presente, y a los accionistas del futuro los costos de decisiones de los accionistas del presente. El argumento resulta absurdo. El segundo problema, el argumento resulta inconsistente con la participación de la política fiscal en el control monetario y el desarrollo del mercado de capitales, de acuerdo con la recomendación de los organismos financieros internacionales. Consideran que los bonos de deuda pública son instrumentos que coadyuvan a la política monetaria y al desarrollo (profundización) del mercado de capitales Pereira (1993). Sin embargo, para emitir bonos de deuda pública es preciso generar déficit fiscal (una fuente de financiamiento del déficit son los bonos) lo cual manifiesta una contradicción entre la disciplina fiscal por un lado, y el control monetario y desarrollo del mercado de capitales por el otro. Comentarios y Conclusiones El diseño de los sistemas presupuestales que se quieren imponer en la región parte del diagnóstico del comportamiento maximizador de los agentes individuales, y se llega a la desalentadora conclusión de que inevitablemente se llega al déficit. Se parte del supuesto que el gasto público está ocasionado por una dinámica perversa hacia el favorecimiento de intereses particulares, lo cual puede configurar un fenómeno de corrupción: El uso de recursos públicos en función de intereses privados. En estas condiciones ¿para qué existe el Presupuesto Público?. Nadie tiene el derecho legítimo de acudir a los recursos públicos, ni siquiera quienes pagan los impuestos. Entonces ¿qué objeto tiene el pagar impuestos?. El único gasto legítimo consiste en el pago de las rentas financieras que se le cargan al Presupuesto, porque estas sí tienen un origen "legítimo" que son los compromisos contractuales que se derivan de las obligaciones financieras (pagarés, contratos de crédito, etc.), los cuales son irrepudiables. En cuanto a la acusación que es el manejo presupuestal el que induce la indisciplina fiscal y con ello el desorden macroeconómco, habría que decir que las cosas son completamente diferentes. Es la lógica del capital financiero especulativo la que produce la crisis el cual infla y desinfla las economías buscando obtener rentas financieras, se reconoce hoy en día. Este fenómeno ha sido señalado por Krugman (1997 y 1993), entre otros. Esto fue lo que pasó durante la década del setenta hasta comienzos de los años ochenta, lo cual nos llevó a la crisis de la deuda externa de entonces; y es lo que viene pasando durante la década del noventa lo cual ha desembocado en la crisis financiera actual (año 2000), crisis que todavía no se ha manifestado plenamente en América Latina. Y cuando economía está a las puertas de la crisis se nos dice que "La incapacidad del gobierno para ajustarse rápida y apropiadamente a los choques producirá escepticismo acerca de la solvencia en los mercados internacionales y arriesga la capacidad (del país) de obtener préstamos" (Eichengreen et.al., p.13). Es decir que si el gobierno no produce un ajuste fiscal draconiano, como el que nos anuncia el ministro de hacienda y el que exige el FMI, el país sería castigado y aislado por el capital financiero internacional, y por los gobiernos de los países en los cuales se origina dicho capital. Posición que no es consecuente con el mismo papel que han jugado los organismos financieros internacionales, los cuales en la poscrisis de la deuda externa del 82 estimularon a los gobiernos para que expidieran bonos deuda pública vía el déficit fiscal los cuales se convirtieron en el principal papel de los mercados financieros de la región. Fueron las obligaciones financieras de estos bonos los que produjeron los desequilibrios fiscales, aparte de las nuevas obligaciones de carácter financiero que debieron asumir los Presupuestos Públicos como fruto de las reformas estructurales aplicadas en la región (Giraldo 1998). Sin embargo los diagnósticos se dirigen a señalar manejo fiscal de los gobiernos como responsable de los desequilibrios. Esta actitud entraña un "riesgo moral" como lo señalaran Paul Volcker (expresidente de la Reserva Federal), Carla Hills (exrepresentante de Comercio de E.U.) y George Soros (importante inversionista financiero internacional), quienes reconocen que los inversionistas privados asumen riesgos excesivos con la esperanza de ser sacados de apuros financieros mediante una intervención oficial17. También afirman que "los acreedores privados deben ser obligados a asumir su justa responsabilidad en las crisis financieras". Lo cual quiere decir que no toda la responsabilidad debe ser trasladada a los pueblos de los países endeudados a través de los ajustes fiscales. Esta misma actitud la comparte las Naciones Unidas (Comité Ejecutivo 1999), quien indica que "No cabría extender la condicionalidad a áreas relacionadas con las estrategias e instituciones de desarrollo económico y social que, por su misma naturaleza, deben ser determinadas por las autoridades nacionales legítimas, sobre la base de un amplio consenso social. De hecho, en caso de crisis, la imposición de cambios estructurales e institucionales ajenos a la situación nacional o al consenso nacional puede crear inestabilidad, ya sea económica y política, nacional e internacional" (p.120). El organismo, siguiendo el criterio de los expertos indicados atrás, señala que las condicionalidades del FMI deben abarcar lo financiero, más allá que lo fiscal. Indica la necesidad de establecer regulaciones y supervisiones financieras internas, y una reforma de la arquitectura financiera que permita mantener la autonomía de las economías en desarrollo y en transición en el manejo de la cuenta de capitales (p.125). "Entre ellas podrían estar la imposición de encajes a las entradas de capitales de corto plazo, de diversos impuestos para desincentivarlas, y de requisitos sobre plazos mínimos o liquidez a los bancos de inversión y los fondos mutuos interesados en invertir en un país. Podrían incluirse también, en forma complementaria, regulaciones prudenciales a las instituciones financieras nacionales, tales como encajes o requisitos de liquidez más elevados a los depósitos a corto plazo en el sistema financiero" (p.126). Lo planteado por Naciones Unidas refleja el centro de las críticas que se le han hecho a los programas del FMI: la imposición de programas de ajuste contraccionistas que se concentran en la parte fiscal, y la exigencia de mantener abierta las cuentas de capital. Lo primero tiene un costo social sobre la población que se expresa principalmente en menor 17 Reseña del Financial Times (Reproducido por el periódico Portafolio de 21 septiembre 1999, p.27) acerca del informe "Safegarding Prosperity in a Global Financial System: The Future International Financial Architecture", elaborado por los autores mencionados. gasto social, mayores impuestos, y contracción de la actividad económica (con las secuelas de desempleo y pobreza que ello conlleva) (Stiglitz 1998). Lo segundo, en la pérdida de control de los equilibrios macroeconómicos que terminan sujetos a los vaivenes de los flujos de capital, o más descarnadamente, a los ataques especulativos de dichos capitales (Ramonet 1997). Bibliografía ALESINA, Alberto (1997). Fiscal discipline and budget institutions. Borrador. Mayo. BANCO MUNDIAL (1997). Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación. Banco Mundial, Washington D.C. BID - Banco Interamericano de Desarrollo (1997). Progreso económico y social en América Latina - Informe 1997. BID, Washington D.C. BUCHANAN, James M; WAGNER, Richard E.(1983, 1ª ed inglés 1977) Déficit del sector público y democraci". ed Rialp, España. CAMPOS, Ed; PRADHAN, Sanjai 1.996. Budgetary institutions a expediture outcomes: Binding goberments to fiscal perfomance. Banco Mundial, Washington D.C. CEPAL - Comisión Económica para la América Latina (1998). El pacto fiscal fortalezas, debilidades, desafíos. Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile. COMITÉ EJECUTIVO de Asuntos Económicas y Sociales de las Naciones Unidas - Informe del Grupo de Trabajo (1999). Hacia una nueva arquitectura financiera internacional. 21 de Enero, New York. CUEVAS, Homero (1998). Proceso político y bienestar social, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. DAVIS, Jeffrey M. (sin fecha). Política fiscal para el crecimiento y el ajuste. FMI, Instituto FMI (Doc. Nº 655-S), mimeo, Washington D.C. EICHENGREEN, Barry; HAUSMANN, Ricardo; von HAGEN, Jürgen (1996). Reforming bugetary institutions in Latina America: The case for a national fiscal council. BID, ponencia presentada en la XXXVII coferencia anual de gobernadores, marzo 24, Argentina. ESTEIN, Ernesto; TALVI, Ernesto; GRISANTI, Alejandro (1998). Los arreglos institucionales y el desempeño fiscal: la experiencia latinoamericana en Cárdenas, Mauricio; Montenegro, Santiago (compiladores) La economía política de las finanzas públicas, Tercer Mundo, Bogotá. GIRALDO, César (1999). La verdad del presupuesto de la verdad. Corporación Viva la Ciudadanía, Santafé de Bogotá. --- (1998). Nueva crisis fiscal en César Giraldo Giraldo, Jorge Iván González, Óliver Mora Toscano y Pierre Salama "Crisis fiscal y financiera en América Latina". Tercer Mundo-Esap. Bogotá. --- (1995a). Historia de las finanzas públicas - Historia sin fin. Publicado en revista Universitas Económica vol 9, Nº2, marzo, Universidad Pontificia Javeriana, Faculta de Economía, Bogotá. -- (1995b) Intervencionismo estatal en América Latina 1930-1970. Tesis Magister en Economía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. HAGGARD, Stephan (1995). Reform of the state en Latin America, en Annual Bank conference of development in Latin America 1995, editado por Shahid Javed Burki, Sri-Ram Aiyer y Sebastian Edwards, Banco Mundial, Washington DC. HALLERBERG, Mark; Von HAGEN, Jürgen (1998). Las instituciones electorales y el proceso presupuestal, en Cárdenas, Mauricio; Montenegro, Santiago (compiladores) op.cit. HERNÁNDEZ, Lucía (1994). Aspectos teóricos de la concepción del Estado en la escuela neoclásica. Universidad Nacional facultad de ciencias económicas, mimeo, Bogotá. INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: La teoría de la elección pública. Revista del Instituto de Estudios Económicos No 2 1987, Madrid. KRUGMAN, PAUL R. (1993) “Inestabilidad de la Tasa de Cambio”. Grupo Editorial Norma, Bogotá. -- (1997). "Crisis de la moneda". Grupo Editorial Norma, Bogotá. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (1999a) Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, Bogotá -- (1999b) Acetatos elaborados por el Ministerio de Hacienda, para la presentación del Acuerdo con el FMI en diciembre de 1999. MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. (1992) Hacienda pública: teórica y aplicada, Mc Graw Hill, España. NORTH, Douglas (1995). Instituciones, cambio institucional y decesmpeño económico. F.C.E. México. O'CONNOR, James. (1973, 1ª ed., actualizada en 1978). La crisis fiscal del Estado, ed Península, 1981, España. PEREIRA LITE, Sergio (1993). Coordinación de la deuda pública con la gestión monetaria. En revista Finanzas y Desarrollo. FMI-Banco Mundial, Washington D.C. RAMONET, Ignacio (1997). Régimes Globalitaires. En Le Monde Diplomatique, enero, París. SANDOVAL, Carlos Alberto (1999). Instituciones macroeconómicas: evaluación de los arreglos institucionales. En Miguel Gandour y Luis Bernardo Majía (editores) Hacia el rediseño del Estado. Tercer Mundo Editores - DNP, Bogotá. SMITH, ADAM (1983). Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ediciones Orbis, Barcelona. STIGLITZ, Joseph E. (1998). Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo - Hacia el consenso post-Washington. Revista de Naciones Unidas y Desarrollo, PNUD, Nº1. TORRE, Juan C (1997). Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina. En : Serie de Reformas de política pública. Santiago de Chile : CEPAL, 1997. TULLOCK, Gordon (1993). Rent-seeking. Brookfield, Edward Elgar Publising.