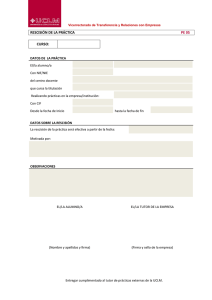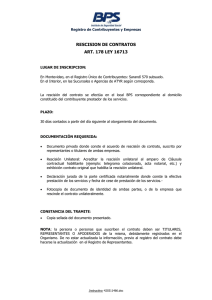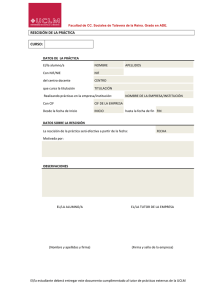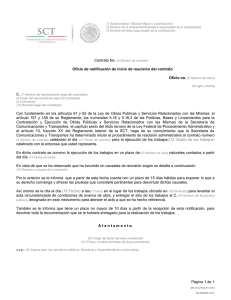xxiii jornadas nacionales de derecho civil
Anuncio

1 XXIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL Tucumán, septiembre de 2011. Comisión de contratos: La rescisión unilateral en los contratos de duración. Título de la ponencia: Causales de extinción de los contratos en general (disímiles conceptos). Presentada por: Dres. José María Gastaldi –Profesor Titular Consulto, Plenario y Distinguido (Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano y Universidad Católica Argentina, respectivamente); Guillermo J. H. Mizraji –Profesor Titular, Adjunto e Invitado (Universidad de Belgrano, Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés, respectivamente); José Mariano Gastaldi (Profesor Adjunto Universidad de Buenos Aires) y María Teresa García de Petrocelli (Profesora Adjunta Universidad de Belgrano). Puntos de ponencia (conclusiones): De lege lata: 1) Son varias las causales de extinción de los contratos: el modo “normal” es el cumplimiento que extingue. Los modos anormales, se suelen calificar en tres casos: la rescisión, la revocación y la resolución. En estos supuestos se trata de un contrato existente y válido, pero aquellas modalidades permiten su extinción. 2) También la “nulidad” extingue, pero su aplicación y efectos difiere de las causales antes mencionadas, en tanto tiene su origen en causas anteriores o contemporáneas a la celebración del contrato –en la génesis de éste- e impide la existencia y los efectos del contrato. 3) Los conceptos –y consecuencias- de las causales “rescisión”, “revocación” y “resolución” han originado opiniones encontradas, tanto en su conceptualización como en las situaciones que abarca y/o en los contratos a que es aplicable cada una de ellas. Contribuye a ello los confusos conceptos que resultan del art. 1200 del Código Civil, cuya interpretación no es fácil y ha amparado aquellas disímiles opiniones. Se agravan las desinteligencias cuando, veremos, se admite la rescisión “unilateral”. 4) El concepto de la denominada “rescisión unilateral” es, como denominación, el más cuestionado, pues una posición es admitir que exista ese tipo de rescisión y la otra es rechazarla, partiendo de la base que la “unilateral” no es “rescisión” y ubicando entonces el caso en otra de las causales, tampoco de manera pacífica. La polémica es tanto doctrinaria como jurisprudencial. 5) “Rescisión”, en nuestra opinión, es exclusivamente el “mutuo disenso” o “distracto” —un verdadero contrato extintivo—, el “acuerdo de voluntades por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente celebrado”. Su concepto puede extraerse del art. 1200 del Código Civil. 6) “Revocación”, en nuestra opinión, cabe conceptuarla así: “Causal de ejercicio unilateral en los casos que la ley autoriza, sea en forma amplia (mandato) o limitada (donación)”. Pero cabe señalar que la doctrina se muestra vacilante y como consecuencia ciertos casos que el código concretamente menciona como “revocación” algunos autores lo consideran como “resolución”. El art. 1200 2 permite las opiniones encontradas, al expresar: “...pueden también [las partes] por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza”. Rechazamos este concepto y también considerar la revocación como resolución. 7) “Resolución”, en nuestra opinión, cabe conceptuarla así: “Causal que se origina en la existencia de una cláusula tácita o expresa del contrato que permite u ocasiona, ante el acaecimiento de un hecho posterior, su extinción, en forma automática —condición resolutoria— o por voluntad de una de las partes” –como en el pacto comisorio-. 8) El uso corriente de la causal denominada “rescisión unilateral” –expresamente en los contratos de duración- ha llegado a admitir su aplicación –no unánimemente- en dichos contratos. Contribuye decididamente a tal calificación no sólo la redacción del art. 1200 CC, sino expresiones no acertadas del Código Civil, que en más de una oportunidad alude a “rescisión” -ejemplos: arts. 1559, 1602, 1604, Cód. Civil, etc.-, cuando debió calificar como “resolución” por tener causa en un incumplimiento. Cabe aclarar que tal postura no niega la rescisión bilateral, sino que extiende el concepto de rescisión a supuestos unilaterales. 9) En realidad, no se trata de una cuestión de contenido sino de denominación. La denominada “rescisión unilateral”, bien puede -y debe- encuadrarse en otra causal que se aplique unilateralmente. Verdaderamente se han llegado a emplear en la práctica en dos supuestos: la extinción ante un incumplimiento –puede en ese caso decirse que es unilateral y acercarse a la cláusula comisoria- y la extinción ante una cláusula del contrato que así lo autoriza bajo ciertas condiciones – supuesto que se equipara a la revocación, que es unilateral-. No compartimos esta opinión. De lege ferenda: 10. En cualquier caso de proyectos de reforma y/o de unificación de los Códigos Civil y de Comercio es aconsejable conceptuar claramente las causales de extinción de los contratos. Propiciamos las calificaciones y conceptos expuestos en esta ponencia. 3 FUNDAMENTACIÓN De lege lata: 1) Son varias las causales de extinción de los contratos en general, es decir, es un principio elemental en la práctica de tales actos, pues las partes que los celebran, en el marco de la buena fe, tienen en mira su cumplimiento, que dará satisfacción a la finalidad querida por ambos en conjunto y también separadamente, pues los motivos varían de uno a otro. En consecuencia, se dice con razón que el modo “normal” de extinción es el cumplimiento. Fuera de ello, las otras causales de extinción son denominadas “modos anormales”, pues ocurren cuando el contrato es violado, incumplido, por alguna de las partes, que por un motivo o por otro -o aún maliciosamente-, no responden a lo pactado, no cumplen las obligaciones contraídas. Esos “modos anormales” suelen dividirse en tres supuestos habitualmente considerados por doctrina y jurisprudencia. Esos tres casos se enmarcan en los conceptos de “rescisión”, “revocación” y “resolución”. En estos supuestos, también se trata de un contrato existente y válido, pero las modalidades así denominadas permiten su extinción. Sin embargo, de ninguna manera son pacíficas la doctrina y jurisprudencia en cuanto a cuáles supuestos de extinción se ubican en cada una de esas causales o, si viéndolo desde otro ángulo se las definen y aplican de manera diferente. Ello ha originado y origina polémicas tanto doctrinarias como prácticas, por los casos que se encuadran en una u otra y con efectos diferentes. 2) También la “nulidad” extingue, pero su aplicación y efectos difiere de las causales antes mencionadas, en tanto tiene su origen en causas anteriores o contemporáneas a la celebración del contrato –en la génesis de éste- e impide la existencia y los efectos del contrato, que por inexistente, es imposible discontinuar. Se suele citar y analizar en el ámbito de los contratos a la “nulidad” como causal, que lo es, también extintiva. Pero la situación jurídica y la realidad permiten diferenciarla de los restantes modos extintivos. Así como las causales de extinción “anormales” se aplican ante un contrato válido y eficaz, la nulidad apunta a dejar sin efecto un acto que, por alguna causa –sea en su origen o en su finalidad-, es aniquilado, con consecuencias diferentes a los otros modos. El acto puede ser nulo –no distinguimos ahora entre lo nulo o anulable, sino en generaltanto, por ejemplo, por la incapacidad de uno de los contratantes o su falta de legitimación para celebrar el acto, como por ser ilícitos su causa –finalidad- o motivo. Las diferencias con las causales anormales de extinción son, pues, claras. 3) Los conceptos –y consecuencias- de las causales “rescisión”, “revocación” y “resolución” han originado opiniones encontradas, tanto en su conceptualización como en las situaciones que abarcan y/o en los contratos al que es aplicable cada una de ellas. Contribuye a ello confusas nociones que resultan del art. 1200 del Código Civil, cuya interpretación no es fácil y ha amparado aquellas disímiles opiniones. Se agravan las desinteligencias cuando, como veremos, se admite la que se denomina rescisión “unilateral”. Recordamos en primer lugar el art. 1200 CC: “Las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir las obligaciones creadas por los contratos, y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y pueden también por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza”. La nota del artículo, que en otros ha servido para aclarar conceptos o 4 interpretarlos, en este caso lejos de ello contribuye a la confusión. La primer parte es, al menos en la interpretación nuestra de la terminología con que se denominan los medios extintivos, aplicable claramente, pero se diluye cuando utiliza el mutuo consentimiento para “revocar”. Ello, repetimos, en nuestra opinión, que no es pacíficamente aceptada. Y ese artículo no puede tomarse al pie de la letra, porque no sólo implica manejar equivocadamente la extinción por “mutuo consentimiento” para “revocar”, sino que confunde con la mención el “retirar los derechos reales”. La única explicación de su inclusión es interpretar que así lo expresó porque de haberse transferido derechos reales por contrato, la extinción de éste implica la devolución del derecho real si hubiera sido transferido. Ejemplo: una compraventa que se extingue, si el dominio se hubiera transmitido, deberá éste reintegrarse. 4) El concepto de la denominada “rescisión unilateral” es, como denominación, el más cuestionado, pues una posición es admitir que exista ese tipo de rescisión y la otra es rechazarla, partiendo de la base que la “unilateral” no es “rescisión” y situando, entonces, el caso en otra de las causales, ubicación que tampoco se hace de manera pacífica. La polémica es tanto doctrinaria como jurisprudencial. Es cierto que en manera alguna son pacíficas la doctrina y la jurisprudencia al conceptuar las causales de extinción, pero dado el supuesto a que alude la convocatoria en la Comisión de Contratos de estas Jornadas, hemos de detenernos más en la “rescisión unilateral”, eje del tema propuesto. Pero anticipamos que, en realidad, ese concepto se ha empleado en la práctica y se plasma en el tema de estas Jornadas, particularmente –o exclusivamente- en los “contratos de duración”. En efecto, se ha admitido en muchos casos, y se ha definido y aceptado en ese tipo de contratos, su extinción “unilateral” como un caso especial de “rescisión”. En tales supuestos, reiteramos, no aceptamos tal denominación. 5) Yendo a los conceptos, comenzamos por la denominada “rescisión”, sin aditamento alguno. En nuestra opinión, que en este caso pensamos que es mayoritaria cuando no unánime, “rescisión” es exclusivamente el “mutuo disenso” 1 o “distracto” 2 , es decir, un verdadero contrato extintivo. Lo definimos como el “acuerdo de voluntades por el que las partes dejan sin efecto un contrato válidamente celebrado” 3. Es que la palabra “rescisión”, que implica “rescindir” o dejar sin efecto, tiene una aplicación que aparece indiscutible, cual es la extinción por voluntad conjunta y así resulta de doctrina y jurisprudencia 4 . Mackeldey, F., Elementos del Derecho Romano, 4ª ed. corregida, p. 317, Librería de Leocadio López, Editor, Madrid, 1886, a quien el codificador cita en diversos artículos, nos dice: “El mutuo disentimiento (contrarius consensos s. disensus) consiste en la conformidad de dos partes en extinguir una obligación que habían contraído por simple consentimiento. 2 El término “distracto” se ha identificado con el “mutuo disenso”, si bien es utilizado en las escrituras en supuestos en que se deja sin efecto una donación. 3 Conf. Gastaldi, José María, Pacto Comisorio, p. 25, Ed. Hammurabi, 1985, y antes en Ponencia presentada el Tercer Congreso de Derecho Societario, Salta, 1982. 4 En doctrina, citamos, por ejemplo, a Lafaille, Héctor, Derecho Civil, Contratos –ed. actualizada por Bueres, Alberto y Mayo, Jorge-, t. II, p. 448, nº 516, La Ley-Ediar, 2009, que luego de señalar que “conviene prescindir del art. 1200”, por sus inexactitudes, alude a la “rescisión convencional (distracto), pero aclara que “rescisión” sólo debe aplicarse a acuerdos que hacen nacer derechos 1 5 Su concepto puede extraerse del art. 1200 del Código Civil, primera parte, cuando establece que “las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir las obligaciones creadas por los contratos”, y lo dispone al principio del artículo, como para destacarlo. Sin embargo, no siempre se ha equiparado la rescisión con el mutuo disenso y aún se la ha referido a la lesión 5 o la “rescisión judicial” 6 . 6) “Revocación”, en nuestra opinión, cabe conceptuarla así: “Causal extintiva de ejercicio unilateral, aplicable en los casos que la ley autoriza, sea en forma amplia (mandato) o limitada (donación)” 7 . Empero cabe señalar que la doctrina se muestra vacilante y, como consecuencia, en ciertos casos que el Código concretamente menciona como “revocación” algunos autores lo consideran como “resolución”. El art. 1200 permite las opiniones encontradas, al expresar: “...pueden también [las partes] por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza”. Rechazamos este concepto y también considerar la revocación como resolución. creditorios, por lo cual insiste en el término “distracto”, si bien señala que no surge del código sino de la doctrina (cita a Segovia y Messineo). Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, Fuentes de las Obligaciones, 2ª ed., actualizada por Acuña Anzorena, t. I, p. 205, T.E.A., 1957, señala que la primer parte del art. 1200 “se refiere a la rescisión”; Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, p. 329, señala que “rescisión” “se trata de un nuevo contrato (contrarius sensus o distracto), contrato extintor. Así se ha dicho: “Rescindir un contrato significa dejarlo sin efecto, por medio de lo que en la ciencia jurídica se conoce como “distracto”” (CNCiv., Sala D, 18/12/80, LL, 1981-B-514). “La rescisión importa dejar sin efecto un acto por mutuo consentimiento de las partes, consecuencia lógica del principio de autonomía de la voluntad en materia contractual” (CNCiv., Sala F, 10/6/82, ED, 100-494); “Cualquiera sea la noción de contrato que se adopte y encaje o no en ella el “distracto” normado por el art. 1200 del Cód. Civil, tal distracto involucra cuanto menos un acto jurídico bilateral, por lo que se impone para su configuración la aquiescencia de las dos partes” (CNCiv., Sala C, 23/6/76, ED, 72-413, voto del doctor Jorge Alterini). “La resolución y rescisión son dos institutos distintos y diferentes. La rescisión extingue las relaciones jurídicas creditorias y reales por un nuevo contrato; sobre la base de un contrarius consensus o contrarius dissensus o “distracto”, se destruye lo que antes se construyó. Es un contrato extintor o extinguidor de relaciones jurídicas antes creadas. Se proyecta para el futuro sin alterar los efectos ya producidos, ex nunc. Los elementos caracterizantes son futuridad, convencionalidad y dependencia de una causa sobreviniente” (CJ Salta, Sala III, 20/8/73, RepLL, XXXIV-275, n° 59); “La rescisión de un contrato no puede disponerse sino por la voluntad de todos los intervinientes en el otorgamiento, ya sea que las obligaciones sean solidarias o indivisibles” (CNCom., Sala B, 11/9/63, ED, 7-777); “Los vocablos “rescisión”, “revocación” y “resolución” tienen cada uno un sentido determinado y preciso. La rescisión supone, en principio el consentimiento mutuo de las partes” (Cám. 1ª Apel. Mercedes, 15/6/67, LL, 127-930). 5 Así Georgi, Jorge, Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno, traducción española, vol. VIII-148, Hijos de Reus, Editores, Madrid, 1913. En cuanto referenciarla con la lesión, puede verse Enciclopedia Jurídica Omeba, voz “Lesión”. 6 Alude a ella Lafaille, op. y loc. cit., como una variante. Capitant, H., en su Vocabulario Jurídico, trad. de Aquiles Guaglianone, p. 486, Ed. Depalma, 1961, menciona: “Latín medieval rescisio (de rescindere, rescindir), I. Anulación judicial de un acto por causa de lesión (invoca Código Civil francés, arts. 887, 1674 y 1681), II. En ocasiones (pero con abuso de lenguaje) es sinónimo de anulación por nulidad relativa (arts. 1167, 1304, etc., mismo código). 7 Conf., Gastaldi, Pacto Comisorio, cit., p. 6 Tampoco el Código suministra un concepto del modo de extinción denominado “revocación”. Consecuentemente con ello, la doctrina oscila, y así, ciertos casos que el Código concretamente menciona como “revocación” algunos autores lo consideran “resolución”. Ello sucede con la “revocación” de las donaciones en los diversos supuestos que el Código autoriza —arts. 1848 a 1868 del Cód. Civil—, que algunos doctrinarios entienden como verdaderos supuestos de resolución por incumplimiento 8 . En realidad, el art. 1200 del Cód. Civil alude a este modo extintivo, al decir “...pueden también [las partes] por mutuo consentimiento revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza”. Pero hay coincidencia de opiniones en sostener que la mención al mutuo consentimiento, para el caso de la revocación, es errónea 9 . Si suprimimos del artículo citado tal mención, se obtiene un aceptable concepto de revocación, porque en realidad, participamos de la opinión que considera que tal modo extintivo es unilateral, es decir, ejercido por una sola de las partes, pero precisamente por las causas que la ley autoriza. Por eso la hemos definido como “causal de ejercicio unilateral en los casos que la ley autoriza, sea en forma amplia (mandato) o limitada (donación)” 10 . La nota al art. 1200 lejos de aclarar los conceptos introduce nuevas dudas respecto de cuál fue la opinión del codificador acerca de esta causal de extinción. Por de pronto, porque afirma, contrariando al artículo, que: “Nada hay más inexacto que decir, como dice el art. 1134 del Cód. francés, que las partes pueden revocar los contratos por mutuo consentimiento, o por las causas que la ley autorice”. Además, por cuanto luego, en la misma nota, confunde la revocación con supuestos de nulidad. Facilitada por la excepcional falta de precisión de conceptos de Vélez cierta doctrina limita esta causal de extinción a los contratos unilaterales 11 . Conf. Ramella, Anteo, La resolución por incumplimiento, p. 19, Ed. Astrea, 1975; Miquel, Juan Luis, Resolución de los contratos por incumplimiento, p. 38, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1979. 9 No obstante, algunas veces se ha llegado a equiparar la revocación, a nuestro juicio equivocadamente, con el distracto: “La invalidez de un contrato puede sobrevenir por provenir de una causal de rescisión —que opera para el futuro—, como el caso previsto por el art. 1638 del Cód. Civil; de una causal resolutoria —cuando la extinción opera con efecto retroactivo—, como el caso del pacto comisorio expreso del art. 1203 del Cód. Civil; de la revocación o distracto, caso del art. 1200 del Código citado. En todos estos casos se produce la ineficacia del contrato, pero ella es siempre un efecto, producido por la frustración contractual” (CApel. Civ. y Com. Junín, 3/7/80, ED, 99-783, n° 179). También consideramos errónea la interpretación de los restantes temas enunciados en este precedente, en el cual, incluso, parece confundirse la “nulidad” del contrato — véanse los términos utilizados: “invalidez”, “ineficacia”— con la “extinción” y sus causales. 10 En la jurisprudencia se ha dicho “...la revocación de un acto supone dejarlo sin efecto por la sola voluntad de una de las partes...” (CNCiv., Sala F, 10/6/82, ED, 100-494). 11 Cfr. Quinteros, Federico D., Resolución y rescisión de los contratos, p. 7, Ed. Depalma, 1946, quien define la revocación como “la ruptura o extinción de ciertos contratos unilaterales por voluntad de una de las partes en los casos en que la ley la autoriza, y en principio sin efecto retroactivo”. Otros autores —por ejemplo, Ramella, op.cit. p. 18—, la refiere para los contratos 8 7 El codificador, por su parte, emplea el término “revocación” en los contratos de donación y de mandato. En los casos en que estos contratos son unilaterales —ejemplo: donación simple, mandato gratuito—, no habría problema al parecer, porque tanto una como otra de las posturas expuestas admitiría que en esos supuestos juega la revocación. Pero el caso se complica cuando el Código refiere la revocación a un contrato bilateral. Así ocurre en el mandato, que cuando es oneroso es bilateral; no obstante ello, Vélez sigue permitiendo la “revocación”. Conforme el concepto que adelantamos, para nosotros el caso sigue siendo de revocación, causal que en nuestra opinión no aparece limitada a los contratos unilaterales, sino más bien al ejercicio unilateral de la facultad de extinguir. Entendemos que en este caso, en que la confianza es un elemento fundamental en el contrato, la ley ha querido posibilitar en forma muy amplia —sin expresión de causa, salvo el supuesto del art. 1977 (mandato “irrevocable”)— la extinción del contrato por el mandante. Cabe recordar que similar es la situación del mandatario, a quien le permite la renuncia, también sin expresión de causa. Pero en todos los casos de revocación debe unirse a la voluntad de uno de los contratantes la autorización legal, es decir aquélla sólo es posible en los casos en que la ley la autoriza, sea en forma limitada como en la donación o en el mandato “irrevocable”; sea en forma muy amplia, como en el mandato que no tiene ese carácter. Es nuestra posición. 7) “Resolución”, en nuestra opinión, cabe conceptuarla así: “Causal que se origina en la existencia de una cláusula tácita o expresa del contrato que permite u ocasiona, ante el acaecimiento de un hecho posterior, la extinción del mismo, en forma automática —condición resolutoria— o por voluntad de una de las partes” – como ocurre en el pacto comisorio- 12 . Mencionamos los dos supuestos –condición resolutoria y cláusula (o pacto) comisoria- por cuanto han sido a veces, erróneamente identificados. Es cierto que ambos tienen efecto resolutorio, pero se diferencian, aunque se los pueda situar en el modo extintivo en que lo hemos ubicado. Ambos son causales de extinción. Aquella errónea identificación la podemos señalar en algunos precedentes, extranjeros y locales. El Código Civil francés y los que lo siguieron -entre ellos el art. 216 de nuestro Cód. de Comercio en su redacción anterior a la reforma del decr.-ley 4777/63, ratificado por ley 16.478- denominan “condición resolutoria” al pacto comisorio 13 . Incluso, el art. 1374 de nuestro Cód. Civil, ubicado en la compra y venta, establece que si la venta fuese con pacto comisorio se reputará hecho bajo una gratuitos, dando como ejemplos los casos del depósito (art. 2226 del Cód. Civil) y del comodato precario (art. 2285 del mismo Código). 12 En cuanto a la jurisprudencia: “La resolución es la extinción de un acto jurídico en virtud de una cláusula expresa o implícitamente contenida en él; la causa de la ineficacia está prevista en el acto mismo, pero depende de un acontecimiento posterior” (CNCiv., Sala F, 10/6/82, ED, 100-494); “...resolución designa un modo de disolución del acto jurídico en razón de una causa sobreviniente...” (Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala II, 3/9/74, ED, 32-188). 13 Art. 216, Cód. de Comercio en su redacción anterior a esa reforma: “La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, para el caso de que una de las partes no cumpla su compromiso...”. 8 “condición resolutoria”. Pero no hay tal identidad. Bastará un distingo para así demostrarlo. La condición resolutoria, una vez acaecido el acontecimiento, puede ser esgrimida por cualquiera de los contratantes para extinguir el contrato. En cambio, en el pacto comisorio, la opción sólo se otorga al contratante que cumple frente al que no lo hace. Más categóricamente, en el pacto comisorio la resolución es facultativa, es una opción de la parte cumplidora, que puede ejercerla u optar por exigir el cumplimiento; en cambio, en la condición resolutoria, la resolución no depende en realidad de la voluntad de las partes, sino que opera ministerio legis por el acaecimiento mismo del acontecimiento. Por eso Vélez, en la nota al art. 555 explica con toda claridad: “... debemos decir, que la condición resolutoria ordinaria no es lo mismo que la cláusula conocida bajo el nombre de ¨pacto comisorio¨. En la condición resolutoria, desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida; lo contrario sucede en el ¨pacto comisorio¨. A pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial, y se conservará si quiere mantenerla, no obstante la voluntad contraria de la otra parte. Cuando yo os he vendido mi casa, estipulando que la venta será resuelta, si no me pagáis el precio en el término fijado, el cumplimiento de esta condición no trae necesariamente la revocación de la obligación, y podré obligaros a cumplir la obligación, o perseguiros para obtener el precio que rehusáis pagarme”. Como consecuencia de la diferencia expuesta, el pacto comisorio necesita una manifestación de voluntad (para concretar la opción), mientras que la condición resolutoria opera de pleno derecho. Siendo así, el funcionamiento de la condición es independiente de la conducta de las partes, en tanto que el pacto sólo puede invocarse por la parte no culpable. Finalmente, el pacto presupone un incumplimiento del contrato, mientras que la condición puede aniquilar incluso un contrato ya cumplido 14 . Sin embargo, alguna La jurisprudencia ha marcado claramente la distinción entre cláusula comisoria y condición resolutoria: “Si bien es cierto que en la compraventa el pacto comisorio se equipara a una condición resolutoria (art. 1374 del Cód. Civil), nuestro Codificador, en la nota del art. 555 del Cód. Civil, nos dice que la condición resolutoria ordinaria no es lo mismo que la cláusula conocida bajo el nombre de pacto comisorio. En la condición resolutoria, desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida; lo contrario sucede con el pacto comisorio. A pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial, y se conservará si quiere mantenerla, no obstante la voluntad contraria de la otra parte” (CNCiv., Sala D, 15/2/80, JA, 1981-II-345). “Tal como surge de la inteligencia emergente de la nota de Vélez Sarsfield, la distinción conceptual entre “condición resolutoria y “pacto comisorio” se advierte prima facie, cuando al referirse a la primera, expresa: “en la condición resolutoria y desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida”; por el contrario, en el “pacto comisorio”, a pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial y se conservará si quiere mantenerla no obstante la voluntad contraria de la otra parte (nota al art. 555, Cód. Civil)” (CNCiv., Sala E, 27/8/81, RepLL, XLII-470, n° 32). 14 9 jurisprudencia los ha asimilado 15 . También se distinguen ambas de la rescisión, que es de ejercicio bilateral y sólo basada en una voluntad conjunta de las partes, sin exigirse ningún condicionamiento. Esta conclusión ratifica que no debe admitirse una “rescisión unilateral”. 8) El uso corriente de la causal denominada como “rescisión unilateral” – expresamente en los contratos de duración- ha llevado a admitir –no unánimemente- su aplicación en dichos contratos. Contribuye decididamente a tal calificación no sólo la redacción del art. 1200 CC, sino expresiones no acertadas del Código Civil, que en más de una oportunidad alude a “rescisión” -ejemplos: arts. 1559, 1602, 1604, Cód. Civil, etc.-, cuando debió calificar como “resolución” por tener causa en un incumplimiento. Cabe aclarar que tal postura no niega la rescisión bilateral, sino que extiende el concepto de rescisión a supuestos unilaterales. Efectivamente, la “rescisión unilateral” se ha impuesto como término aceptado por la práctica, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en especial en los contratos de duración. En estos contratos admitimos que quizá sea mayoritaria esa tendencia. Pero nos parece que es conveniente abandonar esa tesis, que confunde dos situaciones muy diferentes como son la rescisión propiamente dicha –y admitida como mutuo consentimiento, bilateral-, por un lado, frente a una contradictoria expresión denominada rescisión, siendo que es unilateral. También -en este caso lo consideramos no una cuestión opinable sino un error-, se ha identificado en la terminología la resolución por incumplimiento contractual con la rescisión. Es frecuente el empleo de este término en lugar de resolución, por ejemplo, cuando se intima el cumplimiento, bajo apercibimiento de “rescisión”, siendo que cabe decir “resolución”. 9) En realidad, no se trata de una cuestión de contenido sino de denominación. La denominada “rescisión unilateral”, bien puede y debe encuadrarse en otra causal que se aplique unilateralmente. Verdaderamente, se han llegado a emplear en la práctica en dos supuestos: la extinción ante un incumplimiento –puede en ese caso decirse que es unilateral y acercarse a la cláusula comisoria- y la extinción ante una cláusula del contrato que así lo autoriza bajo ciertas condiciones – supuesto que se equipara a la revocación, que es unilateral-. No compartimos esta opinión. Consideramos la cuestión como de “denominación” o, si se prefiere, de “calificación”, por cuanto la rescisión unilateral tiene cabida, y mejor, en otra causal, como la resolución o la revocación. Para nosotros, encuadra en la “resolución”, en tanto ésta la definimos como una cláusula tácita o expresa del contrato que permite u ocasiona, ante el acaecimiento de un hecho posterior, su extinción, en forma automática o por voluntad de una de las partes”. En los contratos de larga duración pueden ocurrir ambas situaciones fácticas. De lege ferenda: 10) En cualquier caso de proyectos de reforma y/o de unificación de los Códigos Civil y de Comercio es aconsejable conceptuar claramente las causales de Así: “El pacto comisorio implica una condición resolutoria a la cual queda sujeta la subsistencia del contrato, condición que se encuentra configurada por el incumplimiento de la otra parte...” (CNCiv., Sala E, 16/6/72, ED, 52-421; íd., Sala D, 8/6/79, ED, 88-394, n° 19). 15 10 extinción de los contratos. Propiciamos las calificaciones y conceptos expuestos en esta ponencia.